Boletín181
- 1. “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino BOLETÍN 180 Mérida, Yuc. 16 de Junio de 2020 LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI
- 2. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 1 Contenido ¿Hubiese sido posible un plan B en educación? .................................................................1 Regularizar, nivelar, remediar. ¡Que la SEP lo explique!.....................................................3 ¿Qué quieren que aprenda?................................................................................................6 Pedagogías emergentes en tiempos de confinamiento. ......................................................9 La formación docente y el regreso de las malas prácticas ................................................14 Hiperaulas: así es la escuela que desbancará al colegio tradicional .................................18 Lo que hemos aprendido en educación a causa de la crisis sanitaria. ..............................23 Tres modelos escolares: tres maneras de entender la educación.....................................25 Tres modelos escolares, tres formas de entender la educación (y II)................................30 Educación pública más que nunca: entre el Estado y la comunidad .................................35 Neuroeducación para motivar al alumnado en las clases a distancia................................38 Pedagogías decoloniales caminando y preguntando. notas a paulo freire desde abya yala..........43 ¿Hubiese sido posible un plan B en educación? Durante esta crisis sanitaria, los docentes han realizado una labor titánica y, como siempre poco reconocida. Francisco Javier Palazón, director de EDUCACIÓN 3.0, realiza un balance de la situación vivida y apunta que el sector educativo podría haber estado más preparado si desde hace años se hubiese apostado por una verdadera transformación de la educación en nuestro país, por una digitalización de las aulas y un cambio metodológico real. Por Francisco Javier Palazón 10/06/2020
- 3. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 2 La crisis producida por la Covid-19 supuso que, de un día para otro, todo el sector educativo tuviera que adaptarse a un escenario insólito que nadie había previsto y para el que muy pocos centros estaban preparados. Sin prácticamente formación ni herramientas, millones de estudiantes y docentes tuvieron que cambiar el espacio habitual del aula por una mesa en su casa, una pantalla de ordenador y lanzarse de cabeza y, en muchos casos sin paracaídas, a la formación online. Tras unas primeras semanas de desconcierto en el que primó una lógica descoordinación entre los miembros del claustro, la saturación de deberes, un exceso de material impreso para intentar compensar de alguna manera los contenidos curriculares que se iban a quedar en el olvido por la ausencia de clases presenciales y el enfado de unos padres que no daban abasto para ayudar a sus hijos con toda la avalancha de tareas, los docentes comenzaron lentamente a controlar la situación inicial, a tirar del carro, a adaptarse a esta nueva realidad, como han tenido que hacer siempre. Solos ante el peligro (especialmente en el caso de la educación pública donde las administraciones han estado desaparecidas, ausentes de reflejos y en estado de shock permanente), los docentes comenzaron a mover la pesada maquinaria que hiciera posible el teleaprendizaje: comunicación con su alumnado por videconferencias, envío de contenidos a través de las numerosas plataformas tecnológicas presentes en el mercado (muchas han ofrecido funcionalidades premium de forma gratuita), a evaluar sus avances y, sobre todo, a estar a su lado virtualmente para transmitirles su apoyo y comprensión. Con enormes limitaciones (no todo el alumnado dispone de un ordenador en casa, de una impresora o de una conexión a Internet) los docentes han realizado y siguen haciendo una labor titánica y, como suele ser habitual, poco reconocida. Pero, ¿hubiese sido posible un plan B en educación? ¿podría haber estado el sector educativo mejor preparado para hacer frente una situación de crisis como la actual? Mi respuesta es sí. No es mi intención convertirme en un ningún capitán a posteriori de la educación, pero sí creo humildemente que podríamos haber estado mucho mejor preparados para enfrentarnos a esta crisis mayúscula si desde hace años se hubiese apostado por una verdadera transformación de la educación en nuestro país, por una digitalización de las aulas y un cambio metodológico real que empodere al alumnado como protagonista de su propio aprendizaje. En lugar de esto, llevamos años enfrascados en luchas partidistas con claros intereses políticos e ideológicos, cambios normativos en función del gobierno de turno que no han hecho más que retrasar esta
- 4. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 3 necesario proceso de transformación. Si hubiese existido voluntad política por contar con una educación de calidad en nuestra país en el que la educación sea vista de una vez por todas como una inversión necesaria para transformar la sociedad y no como un gasto, sólo se tendría que haber continuado con la senda abierta con el proyecto Escuela 2.0. Una iniciativa con sus luces y sus sombras, pero pionera en todos los sentidos, que marcaba un camino a seguir y que, a buen seguro, nos hubiera permitido afrontar una situación como la actual con muchísimas más garantías. Ahora vendrán las prisas, se querrá acometer en unos pocos meses lo que no se ha querido hacer en años y con el enorme hándicap de la crisis económica que se avecina, que volverá a ahondar todavía más la brecha digital y social. De las decisiones que adopten en los próximos meses las diferentes administraciones dependerá en gran medida de que esta brecha entre los que tienen menos recursos y los que pueden acceder ellos sea anecdótica o se convierta en una enorme zanja imposible de cerrar. Este artículo ha sido publicado el último número de EDUCACIÓN 3.0. Si quieres acceder a la versión digital completa de la revista que ofrecemos de forma excepcional, pincha aquí. Si te gustaría suscribirte a nuestra revista, puedes hacerlo aquí. Regularizar, nivelar, remediar. ¡Que la SEP lo explique! Publicado por: Pluma invitada en Opinión 12 junio, 2020 Sergio Martínez Dunstan El evento epidemiológico irrumpió abruptamente en la educación. Los maestros se vieron en la necesidad de enseñar de manera virtual. Han enfrentado problemas de todo tipo en esta tarea. Uno de ellos, la evaluación de los aprendizajes. Al respecto, una colega, profesora de primaria, me confió su experiencia particular. Así lo expuso en mis redes sociales: “Tengo alumnos que no han entregado ni una sola tarea desde que iniciaron las clases en TV. Y no contesta en su número telefónico, es de primero de primaria, ¿qué se hace en este caso?” El tema fue objeto de análisis en uno de mis escritos, Un dilema de promoción en la educación a distancia. Aprobar por decreto o reprobar por “faltista” (https://bit.ly/2M4X9EF. Se dejó al descubierto un vacío legal sobre la acreditación, promoción, regularización y certificación durante la pandemia. Las normas de evaluación actuales obligan al docente considerar la asistencia del estudiante a clases para su calificación. Tiene sus inconvenientes por medio de la tecnología.
- 5. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 4 La SEP subsanó esta problemática con la definición de criterios de valoración bajo las actuales circunstancias. Los criterios de valoración se dieron a conocer en la Guía de Trabajo de la Sesión Ordinaria de Cierre del Ciclo Escolar ante COVID – 19 (https://bit.ly/2YbEqfU), a realizarse el próximo 8 de junio. Vertí mi opinión sobre tan relevante asunto en la colaboración anterior, “La evaluación de los aprendizajes en educación básica frente a la emergencia sanitaria” en Profelandia,com (https://bit.ly/3crrfwB) y Educación Futura periodismo de interés público (https://bit.ly/3dCXbj6) respectivamente el 3 y 5 de junio. Este día, también se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el Ciclo Escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), del Tipo Medio Superior, Normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, (https://bit.ly/2YcDXdu). Los criterios de valoración expuestos en la guía son idénticos a las disposiciones del acuerdo. Su aplicación se delimita temporalmente durante los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021, en este último en aquello que corresponda al periodo de valoración diagnóstica y reforzamiento o etapa de nivelación, en el entendido que se emite con motivo de la fuerza mayor, caso fortuito y emerge ncia sanitaria. Es de carácter extraordinario y se mantendrá vigente en tanto la situación de salud no sea adecuada para ofrecer el servicio público educativo en condiciones ordinarias, según lo determine la autoridad sanitaria (Transitorios Segundo y Tercero). Por otra parte, en el Apartado III de la guía se le solicita a los colectivos escolares que revisen las fechas clave: del 20 al 31 de julio, la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y capacitación docente; los tres primeros días hábiles del mes de agosto, la jornada de limpieza; el 6 y 7 de agosto, las inscripciones y preinscripciones; el 10 de agosto, el inicio del ciclo escolar. En la página 15 se señala: “Como resultado del proceso de evaluación de los aprendizajes de las y los alumnos, se desprenden dos tipos de procesos, el primero de carácter más pedagógico, relacionado con estrategias y acciones de reforzamiento, regularización y apoyo académico a estudiantes que presentan algún tipo de rezago, y las de orden administrativo vinculadas con el control escolar, como son la acreditación, promoción, regularización y certificación.” En párrafos posteriores determina que “con respecto a los dos primeros procesos de regularización, se llevarán a cabo durante el mes de agosto previo acompañamiento y apoyo académico”. Esta ordenación provoca confusión. El Acuerdo Número 12/06/20 es de carácter temporal mientras prevalezcan las circunstancias provocadas por la epidemia. Las normas de evaluación
- 6. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 5 del Acuerdo Número 11/03/19 (http://bit.ly/2FZXYM7) siguen vigentes. En el artículo 5 Fracción XXI se define la regularización como el “proceso mediante el cual se establecen mecanismos de acreditación que permitan mejorar el historial académico de los alumnos de educación secundaria” Y en el artículo 13 se prevé que se realizará de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación en las Normas de Control Escolar, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Curricular. Pero, la otra regularización, de carácter más pedagógico aludida en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo Número 12/06/20, iniciará con una etapa remedial o de nivelación la cual tendrá una duración mínima de tres semanas facultándose al colectivo docente o el titular del grupo determinar la ampliación de este periodo. Explícita e implícitamente engloba primeramente un periodo de valoración diagnóstica y, en segundo término, de trabajo docente para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje. ¡Qué manera de generarle conflicto a los docentes por parte de la SEP! Es por demás relevante dejar en claro la distinción entre regularizar y remediar o nivelar al igual que también es conveniente aclarar la perspectiva paradigmática, teórica, conceptual y metodológica. De igual manera, la instrumentación sobre todo en los grados terminales de cada nivel educativo. En primero de primaria se nivelarán a los niños provenientes de tercero de preescolar; en primero de secundaria a los egresados de sexto de primaria y en media superior a los de tercero de secundaria. Quizá sea necesario rediseñar el Sistema de Alerta Temprana (SisAT). Para resaltar la importancia de tal proceso basta recordar lo que se determina en el Acuerdo 12/06/20: “se deberá garantizar el tránsito de los alumnos a los servicios de Educación Media Superior” además del pase automático de primaria a secundaria sin mediar concurso alguno como tradicionalmente ocurría en los años anteriores. La regularización y la nivelación guardan estrecha relación con el rezago educativo. Pudieran convertirse en un factor para abatirlo. En aras de la equidad quizá se deje de lado la excelencia como también es posible que los estudiantes que presenten deficiencias de aprendizaje sean excluidos o marginados del derecho a la educación. La actualización del magisterio sobre estos aspectos técnicos, tan finos, debiera ser primordial, la máxima prioridad para la Secretaría de Educación Pública (SEP). ¿Cuáles son los aprendizajes claves o esenciales que no fueron abordados a lo largo del confinamiento? ¿Cuáles de ellos son fundamentales para seguir aprendiendo y facilitan la continuación del trayecto formativo en el sistema educativo nacional? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo hacer que
- 7. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 6 los alumnos logren apropiarse de ellos en tan corto tiempo? Que la SEP lo explique y dote al magisterio de las capacidades requeridas para una mejor comprensión y asegurar una adecuada implementación. La capacitación docente pudiera ser la solución. Enseñarle a los enseñantes las estrategias apropiadas. Digo, sí es que realmente les interesa la formación de las futuras generaciones. Porque si lo tomadores de decisiones lo reducen a un mero eslogan político sólo basta simular y cumplir por cumplir. Poner en práctica la clásica estrategia del cumplimiento. Cumplo y miento. Ojalá se traduzcan las buenas intenciones en acciones concretas y verdaderas. Carpe diem quam minimun credula postero Facebook: SergioDunstan Twitter: @SergioDunstan Blog: http://www.sergiodunstan.net ¿Qué quieren que aprenda? Publicado por: Pedro Flores en Opinión 12 junio, 2020 Pedro Flores-Crespo* Al participar en un sondeo sobre quehacer académico, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en México respondió, entre otras cosas, que si les explicáramos mejor qué quieren que aprendan, podrían tener un mejor aprovechamiento escolar durante esta contingencia. Este sondeo fue desarrollado por tres colegas investigadoras (Miriam Herrera, Edita Solís y Oliva Solís) y yo para saber cómo estaban los jóvenes estudiantes y sus docentes organizándose para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el forzado encierro escolar. ¿Qué nos preocupaba? ¿Qué tan equipados estábamos en esta universidad pública para dar respuesta a la demandas de la educación en línea? ¿Cómo calificábamos los docentes nuestras habilidades para dar clases a distancia? ¿Qué tendríamos que hacer para avanzar académicamente? Todo esto con el propósito de ofrecer insumos para tener una discusión colegiada e institucional amplia sobre cómo regresar a clases de manera más segura y con conocimiento de causa. Como muchos sondeos como éste, y ante las circunstancias, la aplicación del cuestionario fue por vía electrónica (GoogleForms). Gracias al apoyo de nuestra Facultad, el cuestionario pudo distribuirse por correo electrónico alcanzando una respuesta, en 14 días, de 264 estudiantes y
- 8. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 7 de 42 docentes, lo que representó un 37 y 27 por ciento, respectivamente, del total de cada población. Tomando en cuenta que no respondieron 452 jóvenes estudiantes y 111 docentes, los resultados de este ejercicio exploratorio hacen pensar. Pero de aquellos profesores y estudiantes que sí contestaron el cuestionario, 97 y 80 por ciento, respectivamente, declararon que sí poseían una computadora personal para uso propio. Sobre el acceso a internet, seis de cada diez estudiantes y siete de cada diez académicos declararon tener un paquete con datos y tiempo ilimitados en el lugar donde en ese momento estaban confinados. Pese a contar con este acervo tecnológico, un poco más de la mitad de jóvenes encuestados reconocieron que padecían de “mala conexión” a la red (56%). De hecho, otra de las demandas más frecuentes que expresaron los jóvenes para poder “aprender mejor durante la contingencia” fue tener precisamente una “buena conexión” a internet. Estos datos hacen pensar si será adecuado apostarle de lleno a la educación por computadora y en línea para poder encauzar el trabajo académico ante posibles rebrotes del virus y consecuentes cierres de las instalaciones universitarias. En este sentido, la propuesta de Alexandro Escudero, profesor de la UAQ, sobre “intermodalidad educativa” podría ser discutida, ya que aporta elementos valiosos para mantener la continuidad académica en caso de emergencias de este tipo. Escudero propone básicamente centrarse en aquellos procesos que integran diversas “modalidades educativas disponibles”, en lugar de considerar un solo artefacto (o plataforma) o un espacio único y determinado para el aprendizaje. Por fortuna, en la FCPyS de la UAQ contamos con un Centro Integral de Medios (CIM) que podría estudiar y desarrollar esta “intermodalidad” en beneficio de todos los estudiantes, en especial, de aquellos que viven en los municipios más apartados del estado y cuyas condiciones les complican estudiar al parejo del joven que habita en un contexto urbano no marginado. Los medios en pos no sólo de la transparencia, sino de la equidad educativa sería algo relevante por ver. Otro dato que podría servir para atemperar nuestro fetichismo digital es que 46 por ciento de los profesores evaluamos como “regulares” nuestras competencias para impartir clases en línea. Esta auto evaluación debe leerse junto con el hecho de que 90 por ciento la gran mayoría de los docentes se movieron, según los estudiantes, “inmediatamente” a las clases en línea. El compromiso de parte del académico universitario es entonces evidente, no obstante, hay que tomar también en cuenta que un poco más de la mitad de los estudiantes (55%) consideró que
- 9. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 8 los objetivos de las asignaturas que cursaban se cumplirían “medianamente”. Es decir, podría haber retrocesos escolares pese a mudarnos rápidamente a la opción en línea o a distancia. Hay entonces, vacíos que la tecnología no puede suplantar, como lo ha mostrado la investigación educativa por años. Estos vacíos son de índole pedagógica y no pueden llenarse enviando simplemente “lineamientos”, sino haciendo diagnósticos, reconociendo las carencias en términos de formación didáctica y ofreciendo apoyo institucional sin burocratizar la capacitación y el desarrollo docente. La principal razón que dieron los estudiantes para que ellos pudieran aprender mejor durante la contingencia fue que los “profesores se organizaran mejor”. Y es que en aras de cubrir contenidos con ánimos de “salvar el semestre”, es muy probable que algunos académicos retacamos de tareas escolares y actividades a los estudiantes como si ningún virus se hubiera atravesado en el camino y la realidad fuera la misma. ¿Será que las universidades dejamos de saber cómo adaptarnos al contexto y mirar lo que realmente importa? En el sondeo, ocho de cada diez estudiantes dijo haber experimentado en el tiempo que llevan confinados “sensaciones negativas” como “estrés, frustración, agobio y desagrado”. Bajo estas condiciones, el aprendizaje se torna más complicado y por tanto, la respuesta de las universidades debería ser más imaginativa. ¿Y esto qué significa? En primer lugar, no pensar que poseyendo una computadora y utilizando una sola plataforma, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a caminar sin problemas. Por esto la demanda del joven universitario de que le expliquemos qué queremos que aprenda es central. Esta demanda bien puede delinearse a nivel central y ser general. La autoridad universitaria ocupa esas posiciones precisamente por tener la capacidad para imaginar, articular y comunicar una directriz intelectual que debe dar sentido a la actividad docente diaria. Respetando la libertad de cátedra, cada profesor tendría que ser capaz de darle sentido a esa política universitaria de desarrollo intelectual al fijar los objetivos de aprendizaje de cada uno de nuestros cursos. El lineamiento debe ser para crecer intelectual y académicamente, no sólo para cumplir reglas. En segundo lugar, es imprescindible que ante el compromiso docente y estudiantil se articulen mejor los diversos programas universitarios (evaluación curricular, tutorías, TV UAQ, atención psicopedagógica, desarrollo académico). En nuestro sondeo, los profesores reconocen haber recibido apoyo de manera más frecuente de las coordinaciones internas de la facultad que de las instancias fuera de ella, cuando la mayoría de las peticiones para el cumplimiento
- 10. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 9 institucional de la UAQ provienen de la administración central. No es adecuado decir que una situación de emergencia como ésta que ha costado más de 15 mil vidas en México y casi medio millón alrededor del mundo es una “oportunidad” para cambiar. Es mas bien un trágico llamamiento para no repetir errores. Expresar entonces claramente qué queremos que produzca la educación universitaria es parte de esta misión. Pedagogías emergentes en tiempos de confinamiento. Comunidades Virtuales de Aprendizaje, Aprendizaje Cooperativo, Homeschooling, cultura Maker… Estas y otras pedagogías tienen un gran potencial para facilitar el aprendizaje a distancia. Gracias a un proyecto de aprendizaje-servicio coordinado por el profesor Fernando Trujillo Sáez y Conecta13 dentro del Máster en Innovación Educativa de la Universidad Carlos III, la Fundación Estudio y la Institución Libre de Enseñanza, os hablamos de todas ellas. Por EDUCACIÓN 3.0 13/06/2020 Desde principios de marzo, más de 10 millones de estudiantes se han visto forzados a aprender desde sus hogares y miles de docentes están trabajando desde sus casas. Y desde entonces, en nuestra web hemos publicado una serie de artículos resumiendo el potencial de hasta 11 metodologías y pedagogías para facilitar el aprendizaje a distancia; un proyecto de Aprendizaje-Servicio coordinado por el profesor Fernando Trujillo Sáez y Conecta13 dentro del Máster en Innovación Educativa de la Universidad Carlos III, la Fundación Estudio y la Institución Libre de Enseñanza. Estas son todas ellas.
- 11. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 10 Comunidades Virtuales de Aprendizaje Las Comunidades de Aprendizaje se caracterizan por ser espacios en los que los participantes cooperan e interactúan activamente en la construcción conjunta de unos objetivos de aprendizaje previamente definidos. Además, pueden contribuir a que los estudiantes se sientan menos aislados y más apoyados, así como a descargar tanto a profesores como alumnos de tareas que pueden realizarse de forma compartida. Lesson Study La metodología Lesson Study (LS) busca mejorar paulatinamente el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del análisis de las prácticas, relaciones interpersonales, hábitos y herramientas que se emplean en las aulas. Para ello, se plantean actividades de realización individual y en grupo que tienen como intención observar al alumnado, sus errores y las dificultades que encuentran en ellas. Además, se busca reforzar la autonomía de cada uno y fomentar el trabajo en equipo. Diseño Universal de Aprendizaje La diversidad de las aulas sigue presente también cuando la formación se hace a distancia, y el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) puede convertirse en una herramienta ideal para que cualquier estudiante aprenda a aprender y esté motivado por su aprendizaje. En este sentido, el DUA es de gran utilidad para enriquecer la enseñanza y la atención a la diversidad y no olvidar el compromiso del docente en la educación inclusiva. Movimiento maker La palabra ‘maker’ proviene del verbo inglés ‘to make’, cuya traducción al castellano es ‘hacer’. Este movimiento se define con un verbo porque su base es la práctica, el aprendizaje en acción. Se inspira en la cultura DIY (Do It Yourself, hágalo usted mismo) y se ha desarrollado principalmente en espacios no educativos (FabLabs, laboratorios de fabricación), pero es creciente el interés por la aplicación de sus principios a la enseñanza de las STEAM (Ciencia,
- 12. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 11 Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas por sus siglas en inglés). Sin embargo, sus virtudes no residen en la incorporación de la tecnología en el aula, sino en la metodología y lo que varios autores denominan la mentalidad del maker. Aprendizaje basado en el juego ¿Se puede aprender sin caer en la saturación, el cansancio o el aburrimiento durante estos días de obligado aislamiento? El Aprendizaje basado en el juego (ABJ) consiste en introducir juegos tanto analógicos como digitales en el aula como herramienta de aprendizaje – una tradición centenaria que revive gracias a los videojuegos y una nueva cultura de juegos de mesa y rol. Todos ellos pueden convertirse en una potente herramienta educativa para trabajar los contenidos curriculares y las llamadas ‘destrezas del siglo XXI’. Gamificación El objetivo de esta metodología es mejorar habilidades y adquirir conocimiento, además de convertirse en una herramienta eficaz en relación con la motivación del alumnado: el uso de estos elementos estimula y potencia el esfuerzo de los estudiantes con mayor claridad que el aprendizaje convencional. Las mecánicas de los juegos pueden ser utilizadas en todos los niveles, desde Educación Primaria, pasando por Secundaria, hasta llegar a la Educación Superior.
- 13. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 12 Inteligencias múltiples La teoría de las Inteligencias Múltiples (IM), desarrollada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, propone 8 inteligencias asociadas a distintas capacidades: cognitivas: lingüística, lógico- matemática, visual-espacial, musical, cinética-corporal, naturalista, intrapersonal e interpersonal. Aprendizaje Basado en el Pensamiento El Aprendizaje basado en el Pensamiento (o Thinking Based Learning, TBL) ayuda a los estudiantes a aprender a ser buenos pensadores, de manera que aprendan a desarrollar este pensamiento dentro de la escuela y fuera de ella, donde tan necesario es para, entre otras cuestiones, racionalizar eficazmente la sobrecarga informativa proveniente de medios de comunicación y de redes sociales. Pensamiento visual El pensamiento visual o Visual Thinking se basa en la utilización de recursos gráficos para la expresión de conceptos e ideas. Pretende transformar un contenido textual o audiovisual en representaciones gráficas para que la mente pueda comprenderlas de una forma más eficiente. Ayuda a la comprensión de conceptos pues para dibujar una idea el alumno ha de pensarla, sintetizarla y finalmente representarla de manera original. Algunas de las técnicas para esta representación visual de contenido son los mapas mentales, el storytelling y el sketchnoting. Aprendizaje Basado en la Indagación El aprendizaje basado en la indagación (ABI) es una metodología que puede resultar muy útil
- 14. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 13 para la enseñanza de las ciencias, tanto naturales como sociales, así como para cualquier contenido y nivel educativo. Tiene innumerables ventajas en términos de aprendizaje y puede llevarse perfectamente de manera online. Aprendizaje Basado en Problemas Pretende activar el aprendizaje investigando y discutiendo un problema real. Su origen remonta a las facultades de medicina canadienses, donde han evidenciado su éxito en la formación de personal sanitario a través de casos reales (Dolmans, 2016). En este procedimiento se plantea un problema real (o realista) a los estudiantes; un tiempo de investigación autogestionado por los estudiantes pero guiado por el docente. Y finalmente, los datos y las propuestas para resolver el problema. Homeschooling Esta escolarización en el hogar o en familia (Valle, 2012) es una “opción educativa que adoptan determinados ciudadanos que deciden educar a sus hijos o hijas en el hogar, al margen del sistema educativo tradicional”. Las motivaciones para acogerse a esta alternativa didáctica suelen estar vinculadas al rechazo al sistema educativo ‘normalizado’, a las creencias de que se puede educar mejor en casa o a otros motivos ideológicos. No obstante, en esta época de pandemia, la amplia experiencia de muchas familias en el ámbito del homeschooling nos puede servir para encontrar algunas claves útiles para nuestra labor docente en un contexto virtual o semi-presencial. Aprendizaje-Servicio El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una metodología que conecta el proceso de aprendizaje con la realización de un servicio a la comunidad. A partir de proyectos concretos, estudiantes de diferentes niveles educativos pueden aprender los contenidos del currículo generando mejoras en el contexto que les rodea. Utilizar el ApS puede ser una manera de fomentar el espíritu ciudadano de los aprendices y de desarrollar valores fundamentales.
- 15. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 14 Aprendizaje cooperativo Al contrario que los grupos de trabajo al uso, su funcionamiento no es espontáneo, sino que requiere de un cierto grado de planificación: es necesario que el profesor invierta tiempo en la programación del ejercicio y en la preparación de sus estudiantes para conformar una estructura cooperativa que garantice la participación y el aprendizaje de todos los integrantes del equipo. La formación docente y el regreso de las malas prácticas Publicado por: Pluma invitada en Opinión 10 junio, 2020 Freddy Leo Flores* Recientemente, diversas instituciones públicas y privadas han ofrecido de manera constante una amplia y variada oferta de formación profesional para los docentes y demás personajes ligados al sector educativo. Dicha situación se incrementó a ritmos acelerados a raíz de los rumores que generaba el regreso de un sistema parecido a lo que fue carrera magisterial. Una vieja añoranza de lo que se vivió ya hace varios ayeres, tan glorioso para algunos como anhelado por otros que apenas iniciamos este largo peregrinar dentro de la docencia. Según los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial (2011), este fue un sistema de promoción horizontal en donde los profesores participaban de forma voluntaria e individual, teniendo a su vez la posibilidad de incorporarse o promoverse si cubrían todos los requisitos y se evaluaban conforme a lo indicado en dichos lineamientos. El sistema de Carrera Magisterial buscaba promover el mejoramiento de la calidad de la educación mediante el pago de un estímulo por las horas dedicadas a actividades cocurriculares, ponderando la preparación profesional y los años de servicio como requisitos para el ingreso. El impacto en los resultados educativos hasta la fecha es cuestionable, sobre todo si se toma en cuenta la ausencia de mecanismos de seguimiento de las acciones de fortalecimiento curricular y su huella en la mejora de los resultados académicos. Algunos docentes que vivieron el auge de dicho sistema de estímulos, afirman que uno de los grandes errores del mismo, fue el abaratamiento de la preparación profesional, en donde invariablemente el factor corrupción no estuvo alejado de ello. Dentro de las malas prácticas
- 16. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 15 fomentadas, directa o indirectamente, destacan principalmente la “compra de cursos”, falsificación de documentos, venta de respuestas de los exámenes hasta líderes sindicales que eran beneficiados sin necesidad de pasar por dichos instrumentos de evaluación, ni demás requisitos que el resto de los docentes si tenían que cumplir como lo afirma Ornelas (Excélsior, 15/06/2011), ejemplos hay muchos. El 30 de Septiembre del 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en donde se pone de manifiesto la importancia que tendría para los siguientes procesos de evaluación (ingreso y promoción) la capacitación didáctica o pedagógica, cuantitativamente hablando. A partir de la publicación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la realización de cursos y/o diplomados, demostrable con documentos oficiales que acreditaran la culminación de los mismos, tendría asignado un valor dentro del puntaje global. Esta “nueva” modalidad ya tuvo su primera aparición en los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta para la Admisión y la Promoción Vertical en Educación Básica y Media Superior para el próximo ciclo escolar 2020-2021. Por tanto, diversas instituciones se han encargado de ofrecer cursos y diplomados de todos tipos y sabores, para todos los gustos y necesidades, varios de ellos, no está por demás decirlo, muy interesantes y completos. No quepa la menor duda, los docentes deben invariablemente actualizar su formación pedagógica. Incluso, Perrenoud (2007), catalogaba la organización de la propia formación continua como una de las diez competencias profesionales que debian ser desarrolladas con gran prioridad, el problema radicaba, según él, cuando el factor obligatoriedad se hacía presente generando en los docentes la manifestación de ciertas resistencias. En contraparte, cuando la actualización pedagógica se convierte en una opción, los maestros en un grupo muy reducido, suelen escapar de ellos. Menuda encrucijada. Hablar de obligatoriedad trae consigo diversas implicaciones no tan difíciles de identificar, más asociadas a la oposición que al convencimiento de querer hacer las cosas. Es innegable que ante estos factores, el accionar humano suele manifestarse de forma curiosa, y ante la renuencia de algunos, el oportunismo de otros sale a escena. Posiblemente sean conocidos por usted, estimado lector, la gran cantidad de personas que promueven, en redes sociales, la realización de todo tipo de cursos y/o diplomados a cambio de una módica cantidad, la cual suele ser proporcional al “esfuerzo intelectual” dedicado por quien o quienes brindan el servicio, mismos que ofrecen incluso todas las garantías
- 17. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 16 imaginables como si fuesen una prestigiosa tienda del ramo que su imaginación guste colocar. No es un caso fuera de lo común la venta de constancias o documentos comprobatorios, tampoco es nuevo que haya gente que se ofrezca a prestar este tipo de servicio, lo lamentable es que docentes en servicio, o futuros maestros, realicen estas prácticas. Cuestionable de forma y de fondo, sin lugar a dudas. La disyuntiva aquí sería si es una cuestión de ausencia de ética profesional o una prueba del innegable fracaso de la oferta de formación profesional, aclaro con ello que no trato de justificar las malas prácticas. Es irrefutable la necesidad de mejorar la formación de los docentes para que puedan, en consecuencia, desarrollar en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, una formación integral, continua y permanente. Si las ofertas de formación profesional para el buen ejercicio docente y los elementos de preparación profesional están a la orden del día, ¿cuál es el motivo de que haya tan poco interés en ello? Algunos autores en la década de los 90´s, entre ellos Fullan (1991), afirmaban que las causas del fracaso de los programas de formación y actualización se debían principalmente a los siguientes motivos: 1) los contenidos suelen ser seleccionados por personas alejadas de la realidad escolar; 2) no existe apoyo o acompañamiento adecuado para introducir nuevas ideas, e idealmente, nuevas prácticas; 3) se carece de evaluación del impacto que dichos programas tienen en los docentes; 4) no cubren las necesidades individuales debido a la gran diversidad de contextos en los que se desempeñan los profesores; 5) no existe una base conceptual sólida en donde se fundamenten los programas de actualización, entre otras. Como puede apreciarse en la estructura de los programas de formación y actualización docente de nuestros días, poco o prácticamente nada ha cambiado. Los aspectos mencionados dan una pauta más clara de las deficiencias que presentan dichos programas, y es que parecería más que difícil que con la actual estructura de los cursos y diplomados, la mayoría de las veces alejados por completo de la realidad escolar, los docentes puedan alcanzar las competencias necesarias para el buen ejercicio pedagógico. Podría ser esta, una razón más que explique el poco o nulo interés en los profesores ante la oferta de formación profesional actual. Según Latapí (2003), los cursos de actualización académica aportan si presentan y discuten experiencias significativas por maestros que las han realizado; de lo contrario solo dejan un conocimiento libresco, alejados de las necesidades de la práctica. Por tanto, es necesaria la reflexión sobre las características de las ofertas de formación profesional, una revisión más de
- 18. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 17 fondo que de forma que lleve al replanteamiento de la estructura de los programas de formación y actualización docente. Dicha revisión tendría forzosamente que partir del análisis de los contenidos, buscando que estos sean estructurados en función de la realidad escolar, además de ello se deberían desarrollar mecanismos de apoyo o acompañamiento adecuado para introducir los conocimientos obtenidos en su ejercicio diario, a nivel micro y macro destacando principalmente el papel de la autoridad inmediata superior; finalmente se tendrían que aplicar mecanismos de evaluación del impacto que dichos programas tienen en los docentes y en los resultados académicos. La revisión y modificación sustancial de los programas de formación pedagógica, seguramente no eliminará de golpe la venta de cursos o diplomados, sin embargo ello provocaría que los verdaderos docentes opten por aquellos que realmente ofrezcan alternativas aplicables a su realidad escolar. Es por todos sabido que la condición esencial para que el maestro aprenda es que tenga disposición a aprender. Por tanto, ante una oferta interesante, variada y adecuada a los contextos educativos, la permanencia y elección de las malas prácticas, quedaría en manos de la ética profesional de los docentes. Referencias Bibliográficas Fullan, M. y Hargreaves, A., ( 1991). La escuela que queremos. Buenos Aires, Argentina.: Editores Amorrortu. Latapí, P., (2003). ¿Cómo aprenden los maestros?. México, D.F.: SEP. Ornelas, C., (15 de Junio de 2011). Carrera magisterial. La cuarta vertiente. Excelsior. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx Perrenoud, P,.(2007) Diez Nuevas Competencias para Enseñar. Barcelona, España.: Ed. Graó. SEP., (2011). Programa Nacional de Carrera Magisterial. Lineamientos Generales Recuperado de : https://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial SEP., (2019). Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSCMM_300919.pdf *Profesor Sinaloense Normalista de formación. Asesor Técnico Pedagógico de Educación Primaria. Supervisión Escolar 001 de Primarias Federales. Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Educación. Twitter: @freddyleoflores Correo electrónico: Fleoflores1985@gmail.com
- 19. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 18 Hiperaulas: así es la escuela que desbancará al colegio tradicional Se acabaron las aulas-huevera llenas de pupitres inamovibles: las nuevas pedagogías abogan por unos espacios abiertos y reconfigurables para aprovechar las oportunidades que ofrecen las distintas capacidades de los alumnos. Artículo Mariano Fernández Enguita 02 ABR 2019 Hay un manido chiste sobre alguien hibernado hace unos siglos que, despertando hoy, enloquecería en cualquier entorno menos en uno: el aula, congelada en el tiempo. En España lo suele protagonizar un monje, en Estados Unidos Rip van Winkle, y por doquier es la metáfora de una discronía, de algo o alguien que no sigue el ritmo de la historia o que sobrevive a su tiempo. Puede ser o no el caso de un maestro pero, sin duda, es el del aula: nació en un contexto de escasez de la información y el conocimiento escolares, cuando solo unos pocos educadores podían llevarlos a muchos alumnos, los libros debían llegarles vía lección, etc. Se creó sobre el modelo del templo y el sermón, la experiencia de la que venían los docentes y, más aún, sus formadores, y se estabilizó porque anticipaba asimismo el taller industrial y la oficina burocrática, el futuro para la mayoría de los alumnos. Pero hoy es un anacronismo. Un anacronismo porque esa escasez ya no existe: el 100% de la población disfruta –o sufre, según–, diez años de escolarización, casi el mismo porcentaje acumula otros tres o más años antes y dos o más después, y cuatro de cada diez españoles acceden ya a estudios superiores. La otra cara de este progreso es una insatisfacción creciente en la sociedad, con el transcurso del tiempo, y entre el alumnado, con los años de pupitre. La información ya no
- 20. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 19 es escasa sino, al contrario, sobreabundante, y el conocimiento mismo, sobre todo el escolar, está disponible, igual y mejor, a un par de clics. El conocimiento escolar está disponible, igual y mejor, a un par de clics Ni siquiera los formadores del profesorado vienen ya de las filas eclesiásticas, ni esperan a los alumnos los trabajos rutinarios propios de las revoluciones industrial y burocrática. Pero ahí sigue el aula, muriendo de éxito o matando de fracaso, incólume ante el paso del tiempo, como lo que estudiosos de la tecnología como Latour llaman una caja negra (un mecanismo sobre el que ya nadie piensa porque funciona o porque funcionó, aunque ya no lo haga) o como lo que lingüistas como Hockett denominan la gramática profunda (la que todo hablante de una lengua usa sin saberlo). Niños en un aula. Foto España: Albero y Segovia (1936-1939).Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispanica., CC BY-NC-SA Alternativas a la escuela tradicional En los últimos años hemos sido testigos de una sucesión de alternativas a la escuela: homeschooling, p2p, edupunk, DIY o MOOCs, que recuerdan viejas profecías incumplidas sobre la sustitución del docente por el cine (Edison), la radio (Darrow), la televisión (Clark), los portátiles (Negroponte), etc. No ha sucedido ni parece nada probable que así sea, pero sí que estamos asistiendo a una progresiva y significativa, aunque todavía muy minoritaria, reconfiguración de la materialidad del aprendizaje, en particular de los espacios escolares y de las formas de organización asentadas en ellos. Si bien la variedad es amplia, muchas de estas iniciativas confluyen en la ruptura de la vieja ecuación que asocia un docente a un grupo, un aula –y, desde secundaria, una asignatura y una hora–, para ir a espacios y tiempos más amplios y flexibles, variables y reconfigurables, en grupos más numerosos, con dos o más docentes y amplio uso de la tecnología digital.
- 21. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 20 Las iniciativas innovadoras confluyen en la ruptura de la ecuación que asocia un docente a un grupo y a un aula Con distintos nombres y variantes es lo que ya impulsan organismos internacionales como la OCDE (Innovative Learning Environments y European Schoolnet (Future Classroom Lab), organizaciones profesionales como la A4LE (Association for Learning Environments), políticas gubernamentales como las de Nueva Zelanda o Australia, grupos de investigación como LEaRN o ILETC, redes escolares como Teach2One, consorcios de empresas tecnológicas como Reinvent the Classroom, estudios arquitectónicos como Fielding-Nair International, fabricantes de mobiliario como Steelcase o Mirplay. En España lo podemos ver ya en iniciativas como Horitzó 2020, por citar sólo la más conocida. En la universidad se abre paso con programas como TEAL (MIT), Scale-Up (North Carolina State University), Active Learning Classrooms (University of Minnesota) o Teaching and Learning Spaces (McGill University), entre otras, y, en España, con la HiperAula.ucm de la Universidad Complutense y diversas iniciativas privadas (URL, UCJC). Llamo a estos entornos innovadores hiperaulas porque reúnen tres condiciones: – Se manejan y reconfiguran como hiperespacios, en el sentido de que son espacios amplios, abiertos y flexibles, que pueden ser reconfigurados en sus tres dimensiones, albergan grupos más numerosos, que pueden descomponerse a voluntad para el trabajo en equipo o individual, y posibilitan cualquier organización temporal (la cuarta dimensión del hiperespacio) no fragmentada ni simultánea, dentro y fuera del centro. – Son contextos hipermedia, en cuanto que permiten la transición sin fricciones de lo presencial a lo digital y entre los distintos soportes y formas de este (audio, vídeo, imagen, texto). – Incorporan una hiperrealidad (aumentada, virtual, 3D, inmersiva, simulaciones…) cada vez más aproximada a la realidad misma, con un potencial creciente de aprendizaje e infinitamente superior a la pobre representación impresa (libros, mapas…). Docencia colaborativa sobre el terreno Un aspecto nada secundario que diferencia la hiperaula de una simple aula con muebles móviles (redundancia imprescindible en una institución plagada de mobiliario pesado o atornillado al suelo) es la presencia de dos o más docentes, es decir, la codocencia. La codocencia permite una mayor capacidad de atender a la diversidad del alumnado Este pequeño gran cambio tiene implicaciones insospechadas, entre las cuales una mayor
- 22. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 21 capacidad de atender a la diversidad del alumnado, la complementariedad de cualificaciones profesionales, la tranquilidad personal de no tener que responder de todo a la vez, la seguridad aportada por un contraste de criterios o una segunda opinión, un contexto idóneo para la iniciación de los noveles, un mayor grado de transparencia en el ejercicio de la función, la continuidad de proyectos y prácticas por encima de las vicisitudes personales, un mejor desarrollo profesional apoyado en el conocimiento tácito y la práctica compartida, una imagen ejemplar de colaboración ante y para los alumnos y, seguramente, una reducción de la neurosis colectiva en torno a las ratios. ¿Innovación real o simple moda? ¿Sirve de algo esta nueva organización de los espacios o es una simple moda? En el camino de la innovación nunca faltarán espejismos, pasos en falso ni errores, pero hay que decir dos cosas ante todo: La primera es que jamás ha habido dato ni prueba alguna que mostrase la eficacia ni la eficiencia del aula tal como hoy la conocemos, el aula-huevera, frente a otras formas de organización. De hecho, este tipo de organización, en su día novedosa, bautizada entonces como enseñanza simultánea e introducida por los monjes jesuitas, moravos, escolapios y lasalleanos, nunca demostró ser más eficaz que la escuela unitaria (la pequeña escuela rural, con su mezcla de edades y niveles) ni más eficiente que la enseñanza mutua (lancasteriana o monitorial, con un maestro a cargo de cientos de alumnos, que se apoyaba en los mayores o más avanzados como monitores). El entorno digital ofrece recursos de aprendizaje cada día más ricos e interactivos La realidad es que se impuso, a pesar de su peor desempeño, por su vocación disciplinaria y, claro está, por el peso de sus defensores, a lo que habría que añadir su funcionalidad en la gestación de la profesión docente. Pero hoy la universalización de la enseñanza reclama el reconocimiento de la diversidad (capacidades distintas, ritmos de desarrollo, inteligencias múltiples, preferencias individuales), el entorno digital ofrece recursos de aprendizaje cada día más ricos e interactivos y evidencia las posibilidades del aprendizaje colaborativo entre iguales, y las neurociencias llaman la atención sobre el hiato entre enseñanza y aprendizaje. Experimentación con nuevos entornos de aprendizaje Es en estas coordenadas donde se abre paso la experimentación con las hiperaulas y otros entornos de aprendizaje innovadores, así como un acervo creciente de datos y pruebas de
- 23. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 22 su superioridad sobre el aula tradicional, sea en términos de satisfacción (Whiteside & al., 2009; Harvey & Kenyon, 2013), interés (Sanders, 2013; Adedokun & al, 2017; Rands & Gansemer-Topf, 2017), colaboración (Parson, 2015; Park & Choi, 2014) o desempeño (Beichner, 2008; Dori & Belcher, 2009; Brooks, 2011) o diversas combinaciones de ellos (Temple, 2007; Bisset, 2014; Blackmore & al 2011a, 2011b; Byers & al, 2018; Barrett & al, 2019). Tardaremos en tener plena certeza, si es que alguna vez llega, pero no olvidemos que las inercias tampoco lo son. Piénsese, sobre todo, que la cantidad de pruebas a favor del diseño tradicional del aula, el aula-huevera, es exactamente la dicha: cero. La necesidad de una pedagogía solvente Por supuesto que espacios y equipamientos, por sí mismos, no son nada si no están al servicio de nuevas pedagogías, en todo caso de pedagogías solventes y consistentes. Un entorno reconfigurable implica que el profesor puede, y debe, actuar en él como diseñador de contextos, experiencias, actividades y trayectorias de aprendizaje –diseño que ni se hace solo ni surge espontáneamente del entorno físico–, no ya como transmisor de información ni como guardián del orden. En los nuevos entornos, el profesor puede y debe actuar como diseñador de contextos, no como guardián del orden Desde luego, es un desafío, pleno de incertidumbre y riesgos, pero también la oportunidad soñada de todo educador responsable y comprometido. La crítica y las alternativas al aula- huevera vienen de lejos (Port-Royal, Montessori, Giner y Cossío…), pero las oportunidades nunca fueron las de hoy. La información está disponible por doquier, la tecnología ofrece recursos enormemente más interactivos, el aprendizaje entre iguales es ubicuo fuera de la escuela y en torno a ella, hemos tenido que aceptar que nuestra vida cambia en todos los ámbitos y el propio profesorado sabe ya que nada, o poco, podrá seguir igual. La lenta acumulación de pruebas y datos científicos a favor de los nuevos espacios y entornos no es obstáculo para que estos sean cada vez mejor comprendidos y desarrollados en términos de diseño, gracias en particular al trabajo convergente de educadores (Heppell & al, 2004; Istance & al, 2015; Osborne, 2016; Davidson, 2017), tecnoanalistas (Oblinger, 2006; Thornburg, 2013) y arquitectos (Nair & Fielding, 2005; Hertzberger, 2008; Lippman, 2010; Dudek, 2012; Nair, 2015). Confiemos o, mejor, trabajemos para que, cuando nuestro monje anónimo o Van Winkle despierten de su largo letargo, la institución escolar lo haya hecho
- 24. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 23 ya del suyo. (*) Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Lo que hemos aprendido en educación a causa de la crisis sanitaria. Los docentes han tenido que cambiar de la noche a la mañana la forma de enseñar, de aprender y de relacionarse con los estudiantes. Asimismo, para Alexis Moreira Arenas, docente de la Universidad de O’ Higgins en Rancagua (Chile), la crisis sanitaria también ha traído nuevos aprendizajes en el ámbito educativo que hay que considerar para el futuro de la educación. Por EDUCACIÓN 3.0 12/06/2020 La actual crisis sanitaria ha sorprendido a la educación, generando nuevas formas de trabajo que, en general, han sido reactivas, pues no existen definiciones sólidas de contención, orientación y flexibilidad para responder a los procesos educativos en situaciones como esta. Así, esta crisis, sin duda, está generando dos situaciones muy claras: por un lado, un aumento en la brecha de aprendizaje (en concordancia con las brechas socioeconómicas) entre los estudiantes que cuentan con condiciones óptimas en sus hogares y los que no las tienen. Y por otro lado, un agobio para las comunidades educativas y que se ha profundizado en los docentes y las familias de los estudiantes, principalmente, por tratar de replicar tal cual el proceso de enseñanza- aprendizaje presencial en los hogares, y que en este contexto es un despropósito. Tal y como indica la UNESCO (2017), las crisis son un obstáculo al acceso a la educación, ya
- 25. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 24 que han frenado, y en algunos casos revertido, el progreso hacia la consecución de los objetivos de la ‘Educación Para Todos’. Ahora, lo anterior cobra gran relevancia, dado que para enfrentar dicha situación de la mejor forma posible se necesita identificar los principales aprendizajes que ha ido proporcionando esta situación. ¿Qué hemos aprendido de esta crisis en el ámbito educativo? 1. Importancia de la tecnología en educación: esta crisis ha demandado a los integrantes de las comunidades educativas situar la tecnología como medio indispensable para la comunicación y continuidad de los procesos educativos, lo cual, además, ha reflejado la urgencia de contar con conectividad para todos los estudiantes y una formación en esta temática al alcance de toda la comunidad educativa. Aún así, es importante recordar que la tecnología no reemplaza ni reemplazará la pedagogía, sin embargo, es un complemento muy relevante. 2. Apoyo socioemocional y priorización de objetivos en el currículum: resulta clave anticiparse y contar con una propuesta curricular para casos de emergencia, que contenga un foco claro en el apoyo socioemocional del alumnado y una priorización en los objetivos de aprendizaje esenciales. Tal como ha señalado la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020), si la disminución del currículo (unido al cierre de los centros) contribuye a mantener los elementos más importantes de los contenidos, el efecto provocado por dichos cierres se amortiguaría. Es decir: ‘menos es más’.
- 26. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 25 3. Necesidad de nuevas herramientas para las comunidades educativas: si bien somos testigos de cómo los docentes han ido desplegando día a día diversas acciones para responder a este complejo contexto, es prioritario que los sistemas educativos en su conjunto incorporen nuevas herramientas y estrategias que fortalezcan a las comunidades educativas de manera sistémica para poder enfrentar situaciones como la actual. En esta dirección, cobra mayor importancia conocer y analizar la situación y contexto educativo de cada territorio. A partir de estos aprendizajes, se genera una gran oportunidad para replantear y mejorar las condiciones y capacidades de los integrantes de las comunidades educativas, teniendo en cuenta, además, la importancia de desarrollar una formación integral de los estudiantes, que priorice el bienestar y desarrollo socioemocional, la colaboración, la conciencia social o la importancia de las decisiones con responsabilidad, entre otros aspectos relevantes y significativos en la vida diaria. En definitiva, estos aprendizajes demandarán cambios profundos y urgentes en los distintos planos de los sistemas educativos, lo que abrirá distintas opciones que permitirán mejorar y acercarse a los desafíos que se requieren en la actualidad. Tres modelos escolares: tres maneras de entender la educación por Jaume Carbonell 10 junio, 2020 Este texto, consta de dos entregas. En esta primera se disecciona críticamente la modalidad virtual o digital. Y en la próxima se presentan el modelo de escuela institucional-presencial, tal como se conoce hoy día, y un tercer modelo de escuela
- 27. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 26 expandida, donde la educación se traslada a la realidad natural, urbana y cultural. El modelo online: sin escuela y menos educación ¿Cambiará el mundo tras el confinamiento debido a la Covid-19 y el regreso a la “normalidad”? Esta es una de las preguntas más recurrentes ante la que se dan todo tipo de respuestas: optimistas, escépticas y pesimistas. El futuro alberga muchas incertidumbres, pero sí se puede sostener, con datos fiables y sólidas argumentaciones, que algunas realidades y tendencias anteriores van a agravarse o a tomar una mayor relevancia. Entre ellas, la pobreza y la desigualdad, los intentos para frenar la deslocalización de empresas, el teletrabajo y, por supuesto, el uso intensivo de las nuevas tecnologías en la enseñanza. La urgencia de la situación ha pillado a contrapié a buena parte del profesorado que ha tenido que improvisar y manejarse con mejor o peor fortuna con los distintos recursos tecnológicos. Detrás de la digitalización se esconden poderosos intereses económicos e ideológicos Pero esta situación coyuntural de improvisación, donde se ha puesto una vez más de relieve la brecha digital no puede despistarnos de la ofensiva estratégica de las grandes plataformas digitales para imponer su dominio económico -el negocio es extraordinariamente suculento- e ideológico, tratando de colonizar la enseñanza mediante un pensamiento único (entre las megacorporaciones multinacionales cabe citar, entre otras: Apple, Google, Microsoft, Disney, Netflix, Prisa/Santillana). Para ello se vale de estudiadas y, cada vez más sofisticadas, técnicas de persuasión e influencia social para modificar actitudes y comportamientos de los usuarios. Algo semejante ocurrió en nuestro país, aunque de forma menos perfeccionada y con más control sobre los contenidos, al desarrollarse la industria de los libros de texto a partir de la Ley General de Educación de 1970. Se convirtió en el artefacto que definía y condicionaba -más allá de las orientaciones bienintencionadas de algunas reformas- la cultura escolar: lo que todo alumnado debía aprender y cómo debía aprenderlo. La hegemonía del manual escolar proporcionaba una estabilidad al sistema educativo y una enorme seguridad al profesorado en su zona de confort, aunque siempre ha habido colectivos docentes que han encontrado alternativas con otro tipo de materiales curriculares, sin dejar de utilizar, en algunos casos, los libros de texto como un recurso más entre otros muchos. (Sobre esta cuestión recomendamos dos lecturas imprescindibles: El libro de texto y la política cultural, de M. Apple, Morata, Madrid, 1990; y Políticas del libro de texto escolar, de J. Martínez Bonafé, Morata, Madrid, 2002). La doctrina del shock de Naomi Klein siempre planea en estas situaciones de crisis y
- 28. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 27 excepcionalidad que son aprovechadas para imponer a la ciudadanía nuevas relaciones y estructuras de poder más invisibles y subterráneas. Para ello recurre a diversos mecanismos de dominio y control, y uno de los más efectivos hoy día son las nuevas tecnologías. El otro es, sin duda, el creciente control de datos y algoritmos, bien sea amparándose en razones sanitarias con una aplicación de geolocalización en el móvil que controle todos nuestros pasos o mediante otras intervenciones sociales y administrativas, o entrando directamente en los centros donde se obtiene gran cantidad de información del alumnado que puede venderse en el futuro a empresas o al mejor postor. Se dice, y no sin razón, que en Google y en Facebook ya saben más de ti que la policía. En la práctica, se hace difícil regular el uso perverso de la información sobre nuestra privacidad, en un momento en que lo ético y lo inmoral se difuminan y se destruyen los procesos democráticos (lo cuentan muy bien M. Peirano en El enemigo conoce el sistema, Debate, Madrid, 2019; y Y. Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI, Debate, Barcelona, 2018). ¿Hasta qué punto el imperio tecnológico condicionará la agenda gubernamental y la práctica docente? En nuestro entorno conocemos algunos antecedentes de aprendizaje virtual online como la UNED -Universidad Nacional a Distancia- o la UOC -Universitat Oberta de Calalunya-, pero las nuevas universidades -la mayoría privadas- se apuntan a esta modalidad, y muchas otras, públicas o privadas, realzan estos días las excelencias de este nuevo aprendizaje en línea, asegurando incluso que mejora el rendimiento estudiantil (véase el libro de E. Díez, La universidad en venta, Octaedro, Barcelona, 2020). Por ello proponen el sistema mixto o híbrido, que combina presencialidad con virtualidad. Puede ser una situación transitoria para más adelante dar la estocada final, con la desaparición definitiva de los estudiantes de las aulas y la reconversión de la universidad en una mera sede virtual. Hay más ejemplos preocupantes de la digitalización universitaria: la ampliación de la oferta de estudios de Magisterio online, la oferta exclusiva de másteres en internet, de titulaciones obtenidas a través de cursos online masivos, abiertos y estandarizados (MOOOC), la programación de prácticas en diversos estudios, o el plan por parte de la Conselleria de Educación de la Xunta de Galicia de delegar en el sector privado el futuro digital de las universidades privadas, iniciativa que ha sido paralizada, al menos por el momento, ante las protestas de sectores del profesorado. También arrecian las resistencias desde algunas universidades, como la movilización de la de Sevilla “en defensa de la educación pública
- 29. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 28 presencial en todos los niveles educativos” y de otros colectivos estudiantiles. Ante este panorama inquietante subyacen tres interrogantes básicos: ¿Acaso la modalidad virtual responde a las necesidades de la infancia y de la juventud, respeta sus derechos y entre ellos el de la educación? ¿Hasta dónde llegará la dependencia y/o sumisión del Ministerio de Universidades y de las consejerías de Educación a la intromisión de los imperios tecnológicos en la enseñanza en la ocupación de la centralidad virtual: desde la escuela infantil a la universidad? ¿Y cuál será la capacidad real de la comunidad educativa para oponerse a esta oferta estandarizada y uniformizadora, y para elaborar otro tipo de contenidos más diversos, interactivos, con una visión crítica, innovadora y más adaptados a cada entorno? (En este mismo diario se han publicado un montón de artículos con propuestas y recursos que apuntan en esta dirección). Los límites y miserias de la virtualidad como modelo escolar Los apologistas de la virtualidad ven en el uso intensivo de las nuevas tecnologías la panacea del futuro de la educación, enfatizando sus enormes ventajas. Estas son obvias e indiscutibles y por supuesto que existen ofertas de contenidos de un valor extraordinario en las que muchos docentes saben sacar el mejor provecho de ellas, incluso en clave de una enseñanza renovadora y transformadora. Ahora bien, no dejan de ser recursos y estrategias: en ningún caso puede considerarse un modelo de escuela y menos de educación, no sólo porque la institución escolar -tanto la que acoge a la infancia como a la juventud- no es sólo instrucción sino también educación, una distinción que desde tiempos lejanos siempre se ha subrayado, incluso porque desde la óptica de mero aprendizaje instructivo contiene carencias sustantivas Veamos todo esto con un poco de detenimiento. En primer lugar, la escuela -siempre considerada en su acepción más amplia que incluye a todas las edades- es un lugar de encuentro relacional y grupal, donde se socializa la experiencia humana, donde se fraguan vínculos sociales y emocionales -ambos son inseparables-, a través de la palabra y del cuerpo, de la conversación y de todo tipo de manifestaciones gestuales y sensoriales. Es la fuerza y la magia del cara a cara, la mirada, la proximidad, el afecto y la empatía que nunca la más sofisticada tecnología podrá sustituir. Carlos Skliar señala muy gráficamente, algunas de las ausencias de la isla digital: ¿Qué queda del educador que toma la palabra y la democratiza a través de los sinuosos caminos de las miradas y las palabras de los estudiantes? ¿Qué queda de los foros conjuntos de traer arte y artesanía, de tocar la tierra, de jugar, bajo la forma titánica de la pantalla siempre encendida?
- 30. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 29 Es un lugar de encuentro donde se cruzan, conviven y aprenden alumnos y alumnas muy diversas y donde se puede prestar un apoyo más directo y eficaz a los que tienen más dificultades y, por tanto, donde la inclusión y la equidad se afrontan con más recursos y de forma más directa y cercana. Es también un espacio donde se aprende colectivamente a experimentar, manipular objetos, pensar, razonar, debatir, dudar e intercambiar. Un entorno donde se practica el arte socrático y espontáneo de la conversación, con preguntas y respuestas que con frecuencia se entrecortan. Por otro lado, hay rituales insustituibles como las entradas y salidas con abrazos, sonrisas y algunos besos. Con actividades de grupo con un movimiento constante por el aula, transitando por rincones o espacios de aprendizaje. Con debates que se prolongan en el bar. O incluso con clases magistrales -tampoco son lo mismo- que terminan con preguntas y aclaraciones entre aulas, pasillos y patios. Paradojas de presente y futuro Durante este período de confinamiento se ha puesto de relieve que un porcentaje de alumnado no podía conectarse a la red. Con ser esto importante, más lo es la competencia cognitiva y también digital de que dispone y más aún, si cabe, la ayuda que le pueden prestar sus madres. Es evidente que esta brecha digital es otro factor que agrava la dificultad. ¿Pero qué ocurrirá dentro de unos años cuando todo el mundo disponga de la cacharrería digital necesaria? Quizás la brecha digital habrá desaparecido pero dudo que se vaya diluyendo la diferencia social y cultural. Si así fuera, se harían realidad algunas utopías largamente anunciadas. Pero se me antoja que, lamentablemente, los tiempos son más propicios a las distopías. Un ejemplo emblemático de lo que pueda suceder en el futuro de nuestro país –donde los fenómenos llegan siempre con retraso- lo tenemos en Estados Unidos. En diversos artículos y reportajes se muestra cómo sus élites, empezando por los tecnólogos del Silicon Valley -la joya de la corona del imperio tecnológico- empiezan a huir del mundo digital -una cosa es el negocio y otra es la vida- y envían a sus hijos a centros como los de Pedagogía Waldorf donde la tecnología es inexistente durante la educación infantil y tampoco está demasiado presente a lo largo de la escolaridad. Buscan la interacción humana, los libros analógicos y todo cuanto atañe a la presencialidad. Para estas élites privilegiadas su futuro es, en cierto modo, un regreso al pasado, mientras piensan que la digitalización actual va dirigida a la masa social más baja, a los nuevos esclavos digitales. Es el mundo futurista de 2038 ficcionado en la serie Black Mirror. Evoca asimismo el Mundo feliz de Aldous Huxley. (El País, Madrid, 2003), donde la casta
- 31. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 30 minoritaria de alfas que ostenta el poder programa por incubación una masa de seres humanos uniformes, los épsilon cuyo comportamiento uniforme y privado de libertad garantiza la necesaria seguridad y estabilidad social. Está presente también el Gran Hermano orweliano (G.Orwel, 1984, Debolsillo, Barcelona, 2018) que lo controla todo, ya no con las pantallas y micrófonos de las viejas y duras dictaduras, sino a través de artefactos y sistemas más indirectos y sofisticados. Y quizás algún cineasta piense en una réplica actualizada de Tiempos modernos. Como ha ocurrido frecuentemente en la historia de la humanidad los relatos utópicos pugnan con los distópicos, y los movimientos sociales y de resistencia tratan de frenar o amortiguar la embestidas de los grandes poderes económicos e ideológicos. De ahí la importancia del empoderamiento digital por parte del profesorado: para hacer un uso liberador y no sumiso de las nuevas tecnologías; y para que estas devengan excelentes herramientas de aprendizaje, aunque sin llegar a colonizar la enseñanza para convertirse en un nuevo modelo escolar. En la antieescuela y la antieducación. Tres modelos escolares, tres formas de entender la educa ción (y II) por Jaume Carbonell 11 junio, 2020 En esta segunda entrega se comentan los otros dos modelos: la escuela presencial de siempre y la escuela expandida por el territorio. Dos modelos que deberían siempre complementarse. Esta es la hibridación ideal, no con la oferta online que criticamos abiertamente en el texto publicado ayer. 2. El modelo presencial institucional En el artículo anterior se contraponían los atributos y potencialidades de la presencialidad frente a la modalidad online. No obstante, este lugar llamado escuela puede empobrecerse o enriquecerse en función de cómo se conciba y de lo que suceda ahí dentro. Así, la institución escolar puede seguir anclada en el pasado, instalada en sus inercias y miserias o, por el contrario, puede vivir intensamente el presente, aprendiendo a gestionar las contingencias e incertidumbres del futuro. Puede mantener la desnudez en sus espacios interiores y el grisáceo de sus patios o, por el contrario, llenar aulas y pasillos de producciones escolares, con patios verdes que ofrecen variadas oportunidades de encuentro, aventura y aprendizaje. Puede
- 32. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 31 concebirse como un espacio cerrado, casi confinado, al estilo del modelo carcelario teorizado por Foucault en Vigilar o castigar, aislado del exterior o, por el contrario, puede romper los muros del aula para salir a conocer el entorno natural y social, dejándose empapar por lo que allí sucede. Puede ser un lugar donde se establezcan rígidas distancias entre el profesorado y el alumnado, por aquello de mantener una autoridad mal entendida o, por el contrario, establecer relaciones cercanas, respetuosas y de confianza, con un acompañamiento emocional y cultural en sus procesos de crecimiento. Se escolariza al alumnado en guetos escolares, sin ningún tipo de actuación para frenar la segregación o, por el contario, se toman medidas de política educativa y se emprenden campañas de sensibilización ciudadana para garantizar una escuela inclusiva que atienda por igual en todos los centros la más amplia diversidad cultural y social del alumnado. Se abandona a la intemperie al que tiene dificultades y carencias graves o se lo deriva sin más a un centro de educación especial o, por el contrario, se ponen todos los recursos técnicos y humanos para darle la ayuda necesaria o para escolarizarlo en una escuela ordinaria. El primer día de curso, tras el largo confinamiento, se prosigue sin más el temario por donde se dejó o, por el contrario, la clase se convierte en una prolongada conversación en torno a lo que el alumnado de cualquier edad aprendió durante este tiempo y, más en concreto, qué aprendieron de esta situación. Una conversación donde se plantean muchos porqués, se mezclan contenidos, competencias, emociones, sentimientos y valores, y en la que se apela al sufrimiento de muchas personas, a las injusticias y desigualdades, a la bondad y maldad de la condición humana o al disfrute de un bienestar y de aquellas cosas que nos hacen felices. Una conversación con muchas preguntas y escucha, con pausas y silencios, con reflexiones y argumentaciones, donde entran en juego los diversos lenguajes verbales y no verbales. La organización del currículo reproduce la compartimentación de los saberes por materias sin ninguna conexión entre ellas o, por el contrario, se ensayan propuestas interdisciplinares y globalizadoras que favorecen una integración del conocimiento para una mayor comprensión de cualquier fenómeno histórico y actual. Se opta por un currículo cada vez más sobrecargado donde todos los contenidos adquieren la misma relevancia o, por el contrario, se discriminan aquellos que son más sustantivos para la comprensión del mundo; y entre los prioritarios cabe destacar el conocimiento medio ambiente y la adquisición de una sólida conciencia ecológica y planetaria, porque el episodio de esta pandemia y otros, de igual enorme calado relacionados con el cambio climático, nos alertan de nuestra supervivencia como seres humanos.
- 33. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 32 Se impone la obsesión por terminar el programa y por la realización de un montón de actividades o, por el contrario, se impone la lentitud asociada al tan coreado lema del “menos es más” para garantizar que el conocimiento deje poso y gane en profundidad. En este sentido, es recomendable mantener la lectura de libros en papel porque, como muestran diversas investigaciones, facilitan una comprensión más sólida y profunda. Sigue imperando la fiebre evaluadora del aprendizaje, con controles y exámenes donde gracias a las lindezas tecnológicas regresan las pruebas tipo test en tiempo récord y calificación instantánea o, por el contrario, se articulan las estrategias necesarias para que la centralidad de la evaluación sirva para el aprendizaje. Se trasmiten conocimientos de forma rutinaria y uniforme sin plantearse su propósito o, por el contrario, se hacen esfuerzos para ofrecer aprendizajes profundos y con sentido de manera común y personalizada, acompañando itinerarios formativos y proyectos de vida para todos y cada uno de los alumnos. Se mantiene el tedio de la aborrecida escuela o, por el contrario, se entiende que la diversión -no el mero entretenimiento- no está reñido con el esfuerzo y el aprendizaje y, menos aún, con la educación integral, algo que ya señalaron con lucidez algunos filósofos clásicos. La hegemonía del aula se sustenta en la palabra del profesor o, por el contrario, toda la clase participa y se alimenta de todas las palabras; y el aula se convierte también en un taller de experimentación y en un lugar de investigación. Por último, en la escuela enriquecida se conjugan varios verbos que empiezan por “c”: compartir saberes y emociones; cooperar y colaborar entre el alumnado del aula y del centro, el profesorado, las familias y otros actores educativos; cuidarse entre todas las personas; celebrar los progresos y éxitos individuales y colectivos, y construir educación democrática. 3. El modelo escolar expandido en el territorio John Dewey, uno de los más lúcidos pensadores educativos, anticipó la clave de la necesaria vinculación de la escuela con el entorno, la hibridación entre modelo presencial con el modelo de educación expandida, al sostener que la educación asistemática y extraescolar, que el niño adquiere en la familia, en la calle o en otras instancias socializadoras del entorno inmediato, es más vital, profunda y real; y que la educación formal o escolar es más abstracta y superficial, menos influyente, pero también más amplia, completa y segura. Otros muchos autores del mundo pedagógico y de otros ámbitos profesionales –Rousseau, Paul Valéry, Tolstoi, Ferrer y Guardia, Freinet,…– destacan la importancia educativa del entorno. Más recientemente, este diálogo entre escuela y entorno, entre la educación formal y no formal,
- 34. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 33 con la consiguiente transferencia mutua de conocimiento, han ahondado en la tesis de Dewey en sacar el máximo partido a la cultura del territorio. Para Fabbroni el primer abecedario es el ambiente. Para otros autores, la ciudad en su conjunto es un libro abierto –el mejor texto escolar– donde se condensan el pasado y el presente, un crisol de identidades y manifestaciones culturales y sociales donde se cruzan historias y los más diversos lenguajes: orales, escritos, corporales, visuales, etc. Así, se aprende en la ciudad y de la ciudad, de las más variedades formas de producir, comunicar y adquirir conocimiento. (Véase J.Carbonell, Pedagogías del siglo XXI, Barcelona, Octaedro, 2015; F. Frabboni; A. Galletti y C. Savorelli, Primer abedecedario, el ambiente, Barcelona, Fontanella, 1980; J.Trilla, Otras educaciones, J Trilla, Barcelona, Anthropos, 1993). La ciudad educadora, cuya primera experiencia tuvo lugar en la ciudad italiana de Torino entre los años 1975-1985 y que luego se extendió a través de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, es un desarrollo y una concreción más explícita de este diálogo escuela-entorno. Se trata de una excelente oportunidad para romper la tradicional lógica disciplinar y experimental con los planteamientos interdisciplinares y globalizadores, al tiempo que se propicia un cambio escolar y social con una nueva política municipal que pone a disposición de la escuela su capital social, cultural y productivo, con la implicación de todos sus actores: artistas, gestores culturales, comerciantes, artesanos, agricultores, empresarios, personal sanitario, de librerías y bibliotecas, etc. No se trata de organizar visitas relámpago, que suelen quedarse en la epidermis, sino de estancias prolongadas y reposadas para que la experiencia vivencial genere reflexión y conocimiento a fuego lento. He aquí unos cuantos ejemplos, tanto en escenarios naturales como urbanos. Las excursiones al monte o a cualquier otro paraje natural, con itinerarios libres o prefijados de observación y estudio de la flora y la fauna, con el propósito de adquirir una conciencia respetuosa con la preservación del medio ambiente. Las colonias, campamentos y estancias en centros de interpretación de la naturaleza, donde se combina el trabajo intelectual con el manual, en el huerto o en talleres con actividades de manipulación y elaboración de alimentos entre otras. Hay dos filmes emblemáticos que ilustran bellamente el contacto de la infancia con la naturaleza: La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, y Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain, con una larga secuencia donde José Sacristán explica en tono muy didáctico la geología del terreno. El entorno natural es un lugar saludable y pedagógico por excelencia y, por tanto, todas las pedagogías renovadoras lo han recogido en su ideario
- 35. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 34 educativo. Otras actividades se desarrollan en los equipamientos culturales de la ciudad. Durante una mañana una o varias clases -la oferta sirve para distintos grupos de edad- asisten a una proyección cinematográfica, previa presentación y coloquio. O disfrutan de una representación teatral o de un concierto, que se cierra con una larga conversación con músicos y actores, y con una visita guiada por el teatro o el auditorio. También las visitas a los museos se van enriqueciendo con la creación de departamentos pedagógicos que incluyen una lectura más seleccionada y atenta de algunas obras y el posterior trabajo creativo personal o en equipo en salas adjuntas. Y en las bibliotecas y librerías proliferan las sesiones de cuentacuentos y animación lectora para la infancia aunque, asimismo, es muy recomendable que el alumnado de cursos superiores se familiarice con estos espacios, porque la visión de unas estanterías y el texto de los libros producen una experiencia cultural muy distinta que la visualización en la pantalla. Por otro lado, no puede obviarse el conocimiento directo del trabajo productivo y del consumo, con la pertinente evolución que ha ido experimentando. Aún se puede pisar un taller y hablar con los artesanos -en algunos pueblos y ciudades tratan de recuperar esta práctica en declive- , entrar en una fábrica y poner los pies en una oficina para ver cómo las nuevas tecnologías han revolucionado la producción y distribución de mercancías. O se puede pasear por los mercados cerrados o al aire libre, donde se está recuperando la alimentación ecológica y de proximidad. Y, por supuesto, se puede descubrir y conocer la ciudad de muchas formas: mediante rutas guiadas históricas, artísticas, científicas, urbanistas o literarias. O con una mezcla de todo, pues la ciudad forma parte del corazón del currículo. O andando a la deriva, callejeando sin rumbo, siguiendo la estela de Charles Baudelaire y Walter Benjamin. La exploración no organizada del entorno es una herramienta crítica y una práctica estética que permite descubrir zonas escondidas, ocultas, vacías y olvidadas de la ciudad, nombrarlas y resignificarlas. Una sinfonía de conversaciones y sonidos, un mercado de aromas, olores y sabores. Es el arte protegido en los museos, o pintado en los muros. Son las personas de todas las generaciones que conviven en espacios públicos y privados. Es la vida (J. Carbonell; J. Martínez Bonafé, Otra educación con cine, literatura y canción. Barecelona, Octaedro, 2020, en prensa). Y ya que hablamos de generaciones, la escuela del territorio es también una oportunidad para favorecer el contacto intergeneracional ampliando la cantidad y calidad de las interacciones entre la infancia, la juventud y la gente mayor, y recuperando
- 36. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 35 espacios comunitarios de encuentro y vivencias, experiencias y proyectos compartidos. Existen escuelas infantiles que están al lado de residencias de gente mayor, lo que les da la oportunidad de compartir la hora del desayuno o del cuento, o propuestas de aprendizaje-servicio relacionados con la lectoescritura, con el intercambio de experiencias vitales o con la creación de coros. Hasta aquí algunos ejemplos de este modelo escolar expandido por el territorio. En mi opinión, el modelo híbrido, dual o combinado -en cualquier nivel educativo- debería ser una síntesis de los dos que se comentan en este texto, excluyendo, por supuesto, al modelo o anti modelo escolar-educativo online o digital del que nos hemos ocupado en el texto publicado ayer. Otra cuestión bien distinta es qué tipo de herramientas tecnológicas son más recomendables en cada tramo de edad, o cuándo sería recomendable empezar a usarlas. Otro debate muy necesario. Educación pública más que nunca: entre el Estado y la comunidad por Jaume Carbonell 27 mayo, 2020 Nadie duda que la salud es un servicio público imprescindible. Pero ¿existe la misma conciencia y percepción acerca de la educación? En la situación actual se precisan planes de choque preventivo para que sea accesible a toda la población. “Los gobiernos que ahorran gastos en los últimos años recortando servicios de salud, ahora gastarán mucho más a causa de la epidemia”, sostiene Ignacio Ramonet en “Un hecho social total”, un brillante y documentado artículo con toda suerte de datos y sólidas argumentaciones. En efecto, a partir de la crisis del 2008, las políticas antisociales de buena parte de los gobiernos -a quienes no les ha temblado el pulso a la hora de aplicar severos recortes en salud, educación y bienestar social- se han visto complementada con los procesos de privatización siguiendo la consigna sacrosanta de más mercado y menos Estado. Ahora pagamos las consecuencias y todo son improvisaciones y buenas promesas para lo que viene en llamarse “la nueva normalidad”. Nadie discute, por razones obvias, que la sanidad es un servicio público esencial e imprescindible, ¿pero lo es la educación en las prioridades de la agenda política y en la conciencia de la ciudadanía? Nadie pone en duda que, por razones diversas, es importante y todo el mundo se atreve a opinar y a pontificar sobre cómo debería ser la educación y lo que debería hacer el profesorado, aunque muchos opinadores hace tiempo que dejaron las aulas.
- 37. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 36 Pero, más allá de la retórica, la frontera entre lo importante y lo imprescindible es abismal. Ahora en que buena parte de los analistas coinciden en que los Estados deben recuperar su protagonismo es la hora también de que la educación pública para toda la población, desde la educación infantil hasta la universidad y la educación de personas adultas -desde la cuna a la tumba-, merezca la estima y la dignificación que se merece. Para ello se requiere, sobre todo, asentar bien estos dos pilares: la acción del Estado -de sus administraciones centralizadas y descentralizadas- y el compromiso de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familia y otros profesionales educativos y actores sociales. Solo a partir de esta convergencia de sensibilidades y voluntades se puede construir la escuela pública comunitaria: la escuela del pueblo y para el pueblo. Al Estado le corresponde, sobre todo, tener la convicción profunda que la escuela pública es un servicio esencial y obrar en consecuencia, construyendo y dotando a los centros con los recursos necesarios, bajando las ratios para garantizar un mejor cuidado y aprendizaje, y contratando más profesorado y otros equipos multiprofesionales que incluyan la atención psicológica, la orientación y la intervención social. Algo que únicamente puede lograrse si el porcentaje destinado a educación se acerca al 6% del Producto Interior Bruto. Es mucho dinero, claro, pero hay que entenderlo como la mejor inversión de futuro porque, al igual que sucede en la sanidad, el gasto que nos ahorremos ahora será mayor en el futuro, al tener que afrontar los costes cuantitativa y cualitativamente mayores que suponen el elevado número de fracasos, deserciones, carencias culturales y acentuación de todo tipo de desigualdades. De ahí la necesidad de planes de choque de carácter preventivo. Por otro lado, el Estado, ha de garantizar el pleno derecho a la educación para todas y todas mediante la gratuidad para acceder a todos los niveles educativos sin restricciones, la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la obtención unos resultados diversos pero exitosos para todo el alumnado. Porque la escuela inclusiva, de la que tanto se habla, no debería dejar a nadie en el camino. Pocas veces se ha expresado tan bien este deseo como en “Carta a una maestra”, escrita por los alumnos de la escuela de Barbiana donde se cuenta el empeño de su maestro, Don Milani, por demostrar que el éxito escolar es posible cuando se pone el acento en las altas expectativas y posibilidades del alumnado, y no en sus dificultades. Milani explicaba una y cien veces las cosas para que todo el grupo las entendiera, convirtiendo la clase en una animada y permanente conversación donde el lenguaje y el pensamiento conformaban el ADN del proceso educativo: “El aprendizaje ha de priorizar el razonamiento y el uso crítico de
- 38. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 37 la palabra: si no se domina la palabra difícilmente se podrá participar y ser sujeto de derechos”. Una lección preciosa sobre la escuela que enseña a pensar de forma inclusiva y democrática, y que ponen el foco en tres conceptos inherentes a lo público y al bien común: equidad, calidad y éxito. A la educación pública se le presenta un desafío mayúsculo que no siempre afronta adecuadamente: romper los muros físicos, ambientales mentales y simbólicos, así como los estereotipos y prejuicios culturales, étnicos y de género, para lograr una educación en valores y derechos democráticos que permita avanzar hacia una emancipación individual y colectiva. La escuela pública pierde su razón de ser cuando no logra acoger la más amplia heterogeneidad social del alumnado, provocando procesos de segregación y hasta guetos escolares. También la pierde cuando al tener que respetar y atender la necesaria diversidad del alumnado termina reforzando o reproduciendo la desigualdad. O cuando en nombre de la igualmente deseable autonomía pedagógica de los centros, se percibe una marcada diferenciación social. ¿A quién corresponde regular estos procesos? Ni es conveniente dejarlo solo en manos del Estado, mediante un intervencionismo demasiado reglamentista y burocrático, pero tampoco se puede dejar al socaire de cada centro. Se precisan poderes compartidos y coordinados de control democrático por parte del Estado y de la comunidad educativa, para hacer posible esa educación pública. Los contrapoderes comunitarios sirven para denunciar y controlar derivas burocráticas, economicistas y autoritarias que ponen en peligro el respeto a los Derechos Humanos y a la propia esencia de lo público y de la justicia social. La escuela pública comunitaria, como se ha señalado, está financiada, regulada y controlada democráticamente por el Estado, pero quien le da vida y sentido es la participación cotidiana de toda la comunidad, con sus voces, relaciones, prácticas educativas e iniciativas de todo tipo. Con los proyectos educativos y pedagógicos de cada centro, con el capital cultural al servicio de la escuela y con las innovaciones pedagógicas que se nutren de la rica tradición pedagógica que tratan de enriquecer con las nuevas aportaciones de la modernidad y adaptar a cada contexto específico. Las metodologías son afortunadamente muy variadas, y siempre es bueno huir de la uniformidad y de la tentación de las modas, pero como dice el proverbio, no todos los caminos conducen a Roma. Hay evidencias y suficiente experiencia acumulada para entender que hay modos de enseñar y aprender que favorecen más que otros el desarrollo de un pensamiento libre y crítico, de un conocimiento significativo y profundo y del desarrollo integral del alumnado en todas sus
- 39. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 38 dimensiones. Que ayudan a detenerse en lo más básico del currículo -contendidos y competencias, que en ningún caso se oponen sino que se complementan-. Que llenan de vida las aulas, mientras se educa al propio tiempo en el entorno natural y social. Que favorecen la lectura y la comprensión del mundo, local y global, y la necesidad de transformarlo, al tiempo que mejoramos nuestros colectivos en los que intervenimos y nos transformamos como personas, porque como muy bien dice Tolstoi: “Todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo”. Por último, cabe subrayar que en la escuela pública comunitaria se conjugan dos verbos harto emblemáticos: acompañar y participar. El primero comporta la acogida, la ayuda, el cuidado, el seguimiento y el acompañamiento cultural, social y emocional para que cualquier alumno o alumna progrese adecuadamente y encuentre en la escuela la estima que precisa en cada momento. Asimismo, supone el cuidado mutuo entre el profesorado y el acompañamiento que requieren sus intervenciones en el aula y los procesos de innovación colaborativos Y, por supuesto, comporta una estrecha relación e intercambio educativo con las familias. Sin olvidar, toda la contribución educativa del territorio, condensada en espacios naturales, sociales, artísticos y culturales. Y el otro verbo genuino de toda comunidad democrática es la participación. Es a partir de ahí que se piensa, se vive y se actúa democráticamente. Que se comparten espacios de deliberación y toma de decisiones colectivas. Estas voces intergeneracionales construyen y enriquecen día a día la escuela comunitaria. Pero también estas voces, incardinadas en numerosos colectivos y redes educativas, piden ser escuchadas más allá de este espacio micro para que las políticas educativas que afectan a toda la población sean el resultado de este necesario compromiso democrático entre el Estado y la comunidad. Neuroeducación para motivar al alumnado en las clases a distancia Con experiencia como docente online, Alba Pérez Campillos, profesora interina en el CIFP Escuela de Educadores y Educadoras de Pamplona, propone incorporar cuatro elementos a las clases virtuales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mantener al alumnado motivado durante la época de estudio desde los hogares. Por EDUCACIÓN 3.0 27/05/2020
- 40. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 39 Son muchos los avances realizados en el campo de la neurociencia que nos aportan una valiosa información sobre cómo funciona el cerebro y cómo podemos mejorar y potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestra práctica profesional. No olvidamos que las relaciones interpersonales y las emociones son aspectos clave en este proceso, pero mientras no volvamos a las aulas, ¿por qué no incorporar nuevos elementos, ahora que inevitablemente hemos de adaptarnos a otro tipo de enseñanza? Cuatro claves Con este objetivo en mente, cito a continuación cuatro aspectos que, desde mi experiencia como profesora online, puede ser interesante incorporar en las nuevas adaptaciones de nuestra programación. 1. Acercarnos a la realidad y a los intereses del alumnado Se trata de aprovechar aquello que interese al alumnado e incluirlo en el proceso de aprendizaje, persiguiendo que se identifique y se emocione con ello. Ya conocemos el papel que juega la
- 41. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 40 emoción en el proceso de aprendizaje, tengámoslo en cuenta ahora también. Además, es necesario que el alumnado sea consciente de la aplicabilidad de lo aprendido; para ello, podemos añadir toques de realidad a las actividades planteadas, conectándolas a la situación actual. A modo de ejemplo, los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil del grupo donde imparto clases, están ahora elaborando campañas de salud ‘caseras’ (aprovechando las aplicaciones gratuitas de diseño y edición de vídeos) que van dirigidas a niños. En ellas comparten consejos sobre cómo reducir al máximo el riesgo de contagio ahora que ya pueden salir a la calle. En este caso, sus productos se emitirán en Navarra TV, lo que ha aportado un extra de motivación al grupo. 2. Visión lúdica de la enseñanza Las metodologías de aprendizaje mediante el juego tienen efectos muy positivos, puesto que el juego despierta la curiosidad y permite descubrir y practicar nuevas habilidades útiles, además de aumentar la autoestima, la motivación para aprender y las relaciones interpersonales. Pero, ¿puede ser lúdico el aprendizaje online? Hay muchas y variadas formas de incluir el juego en la enseñanza. Desde pequeñas píldoras
- 42. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 41 como serían concursos online (tipo Kahoot o Quizziz) hasta juegos adaptados (un Trivial con preguntas sobre la materia), retos o misiones en los que se trabajen las competencias de la etapa educativa o, incluso, juegos reales sin modificación alguna. Hay muchísimos ejemplos que seguro pueden adaptarse a la realidad de cada grupo. 3. El error como parte del aprendizaje Quizá no ha habido un mejor momento que ahora para convencernos de que el error es parte del proceso de aprendizaje. El error no penaliza, no separa; al contrario, es parte inherente al propio proceso, una herramienta que abre puertas a nuevos aprendizajes. ¿Cómo evaluamos entonces? La evaluación formativa es aquí nuestro mayor aliado. Podemos centrarnos en qué aspectos se pueden mejorar y no en calificar o en resaltar aquello que está ‘mal’. Algunas de las herramientas que se pueden utilizar son: diarios de aprendizaje, rúbricas de auto y coevaluación, pequeñas preguntas al finalizar actividades, sesiones o bloques de contenidos (¿qué he aprendido?, ¿en qué aspecto necesito ayuda?, ¿qué cuestión no me ha quedado clara?, ¿qué me ha sorprendido?, etc.) y muchísimos recursos más. 4. Creatividad.
- 43. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 42 Hablamos de una de las competencias más útiles para el desarrollo profesional y personal a lo largo de la vida. Casi cualquier actividad puede desarrollarse de un modo creativo. Desde mi experiencia, puede ser útil presentar las tareas a modo de retos para el alumnado: tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? No se aportan soluciones a ‘copiar’ o instrucciones a seguir, sino que la solución se debe crear y es, inevitablemente, única. Por otro lado, se pueden plantear pequeñas actividades que trabajen la creatividad para despertar la curiosidad del alumnado. Un buen ejemplo sería sorprender a los estudiantes con acertijos relacionados con el pensamiento divergente o sobre los propios conocimientos de cada materia. Estos cuatro ejemplos me están ayudando a mantener la motivación de los alumnos en esta última etapa del curso, en la que probablemente más necesitamos sentirnos parte de ese grupo de clase que el coronavirus nos ha robado.
- 44. BOLETÍN 181 “Noticias al día para el análisis” Recopiló Dr. Hilario Vélez Merino 16/Junio/2020 43 Pedagogías decoloniales caminando y preguntando. notas a paulo freire desde abya yala Documentos/11 Junio 2020 En unas notas personales, comprometidas y profundas, Catherine Walsh retoma sus diálogos con Paulo Freire. Recupera, desafía y pone en tensión sus propuestas a la luz de una (re)existencia decolonial que impone y reclama la concepción de pedagogías otras, próximas al Freire en el sentido revolucionario, pero ajenas por su distanciamiento de la modernidad occidental y opciones epistemológicas eurocéntricas. A través del diálogo, la autora presenta sus posturas con contundencia, pensándolas como movimiento que se afecta con el caminar y el preguntar.
- 45. 17 Resumen En unas notas personales, comprometidas y pro- fundas, Catherine Walsh retoma sus diálogos con Paulo Freire. Recupera, desafía y pone en tensión sus propuestas a la luz de una (re)existencia de- colonial que impone y reclama la concepción de pedagogías otras, próximas al Freire en el sentido revolucionario, pero ajenas por su distanciamien- to de la modernidad occidental y opciones epis- temologicas eurocéntricas. A través del diálogo, la autora presenta sus posturas con contunden- cia, pensándolas como movimiento que se afecta con el caminar y el preguntar. Palabras clave: pedagogías decoloniales – Paulo Freire – caminar y preguntar Pedagogías decoloniales caminando y preguntando. Notas a Paulo Freire desde AbyaYala1 Decolonial Pedagogies Walking and Asking. Notes to Paulo Freire from AbyaYala1 Catherine E. Walsh2 Abstract Through some personal, committed and pro- found notes, Catherine Walsh resumes her dia- logues with Paulo Freire. She recovers, challeng- es, and makes tense some of Freire’s thoughts and tenets, from the perspective of the “other- wise” of decolonial (re)existence and its pedago- gies of praxis. Such pedagogies, close to Freire´s in the revolutionary sense, are divergent for the distance they make with Western modernity and epistemological Eurocentric options. In such dia- logue, Walsh voices her resolves and presents her stance as movement, affected by her own walk- ing and asking. Key words: decolonial pedagogies – Paulo Freire – walking and asking Fecha de recepción: 02/10/14 Fecha de evaluación: 13/10/14 Fecha de aceptación: 17/10/14 Catherine E. Walsh Pedagogías decoloniales caminando y preguntando.Notas a Paulo Freire desde Abya Yala pp.17-31
- 46. 18 Revista Entramados - Educación Y Sociedad Año 1 Número 1- 2014 Para saber y caminar, hay que preguntar3 Subcomandante Marcos y Viejo Antonio A modo de introducción La pedagogía – pedagogía crítica, política, insur- gente, decolonizadora, transformadora- ha sido desde hace tiempo una fuerza decisiva en mi praxis como militante intelectual, activista y edu- cadora. Es difícil decir con exactitud cuándo y dónde comenzó todo esto. ¿Fue en mis primeros años de activismo revolucionario, en mis comien- zos como maestra radical en escuelas alternati- vas, en el trabajo con colectivos que luchaban por la justicia racial, social, cultural y lingüística, en las experiencias de educación popular, o tal vez en otros momentos políticos y en todo esto junto y combinado? Claramente central fue el tiempo compartido con Paulo Freire en la década de 1980. A través de un acuerdo celebrado con la Universidad de Harvard, donde Paulo, todavía en exilio, había sido invitado por un período de tres años, con- seguimos negociar la estadía de Paulo un semes- tre por año en la Universidad de Massachusetts Amherst-UMASS, donde me encontraba en ese momento. En este periodo, tuve el privilegio de co-facilitar seminarios universitarios con Paulo, y trabajar junto a él en los espacios de educación popular de la comunidad portorriqueña de la re- gión. Él fue mi maestro y colega, un compañero de lucha, y amigo. En 1986, algunos de nosotros organizamos la Primera Conferencia de Trabajo en Pedagogía Crítica (First Working Conference on Critical Pe- dagogy) en UMASS; Paulo, Myles Horton, Maxine Green, Meyer Weinberg, Stanley Aronowitz, Hen- ry Giroux, Peter McLaren, Ira Shor, Peter Park, Madeleine Grumet, y muchos otros, incluyendo colectivos de activistas, educadores, feministas, trabajadores culturales y otros provenientes de todas partes de los Estados Unidos y Canadá se reunieron a debatir, discutir y compartir pers- pectivas, posturas y experiencias de pedagogía transformadora y lucha social y/como praxis. El pensamiento de Paulo, sus escritos y su presen- cia dialógica sirvieron como guía en lo que en ese entonces comenzaba a posicionarse como “peda- gogía crítica”, una especie de movimiento con el que me identifiqué hasta mi llegada permanente a Ecuador a mediados de los noventa. En Ecuador y Abya Yala- el nombre que los pue- blos originarios dan a las Américas, que significa en la lengua Cuna de Panamá “tierra en plena madurez”- los principios de mi pensamiento, práctica y razón comenzaron a cambiar. Mientras Paulo nunca desaparecía completamente de mi corazón y mi mente, su presencia se desvanecía mientras me esforzaba por comprender las lu- chas políticas, epistémicas y de existencia de los movimientos y comunidades de este lugar y de aborígenes y afrodescendientes, y todo lo rela- cionado con mi propio devenir. Paulo ya no era suficiente. Sin embargo no ha sido hasta hace unos años, y en mi esfuerzo por “pedagogizar” más explícita- mente lo decolonial, y por nombrar, engendrar y pensar desde y con las pedagogías decolonia- les de resistencia y re-existencia, pedagogías de/ en movimiento y lucha, que Paulo ha aparecido nuevamente. Releo sus textos y pondero sus pa- labras hoy no como verdades en el tiempo, o sen- cillamente como postulados y premisas teórico/ conceptuales. Son textos que me hablan en sus “pedagogizaciones”, en su sabiduría y también en sus limitaciones, que Paulo reconoció y sobre las que escribió en sus últimos años. Para mí, Paulo es un abuelo y una especie de an- cestro; ansío ahora dialogar una vez más con él. Desearía contarle sobre mis cambios, movimien- tos, desaprendizajes, y reaprendizajes desde la última vez que nos vimos. Y sobre todo, quiero compartir con él mis pensamientos praxísticos sobre el qué, el por qué y el cómo del caminar y preguntar de las pedagogías decoloniales. Es en este contexto con esta intención que escribo las siguientes notas a Paulo y a quienes quieran leerlas.
- 47. 19 Catherine E. Walsh Pedagogías decoloniales caminando y preguntando.Notas a Paulo Freire desde Abya Yala I. Notas iniciales: nuevos senderos preguntan- do y caminando La última vez que te vi y hablé con vos en perso- na, Paulo, fue en la celebración de tu cumpleaños número 70 en la Nueva Escuela para la Investiga- ción Social de New York. Cientos de nosotros nos reunimos para homenajearte. Estabas radiante de alegría y amor. Nita, tu nueva esposa, estaba a tu lado, y al hablar, llorabas. Llorabas por la ale- gría de haber reencontrado el amor luego de la muerte de tu primera compañera-esposa Elsa. Y lloraste porque llorar- como amar- son emocio- nes y sentimientos constitutivos del ser humano y, por supuesto, también de las pedagogías hu- manizantes; como tales, no necesitan -no deben- ser escondidas. Con esta acción nos recordaste que ser un educador y pensador crítico significa ser con y en el mundo. Significa comprenderse en un constante proceso de transformación donde lo crítico no es un postulado fijo o un pensamien- to abstracto. En cambio, es un posicionamiento, una postura, una actitud, un punto de vista en acción, en el que el propio ser y su devenir –el siendo- son constitutivos del acto de pensar, ima- ginar e intervenir en la transformación; es decir, en la construcción, la creación y el “caminar” de un mundo radicalmente diferente. Esta celebración y reunión tuvieron significancia para mi propio caminar. Estaba comenzando mi inmigración- de cuerpo, espíritu y mente- del Norte al Sur, desde los Estados Unidos a Ecua- dor. Esto significó comenzar a moverme desde caminos bien conocidos, desde estos lugares de lucha, activismo y trabajo pedagógico político-in- telectual que durante mucho tiempo fueran mi hogar. Y significó empezar a separarme de los co- lectivos y los y las compañeros/as de caminata con los/las que esos caminos y trabajos habían sido imaginados y creados. Acá me refiero a los colectivos de intelectuales y activistas portorri- queños en el noreste estadounidense, luchando por confrontar y desmantelar la condición co- lonial todavía presente, quienes me enseñaron sobre la significación vivida de la lucha colonial y decolonial (véase Walsh, 1996). Me refiero a los grupos de juventud latina a través de Estados Unidos con quienes me involucré activamente, y a los abogados, defensores y activistas de co- munidades latinas, asiáticas, haitianas y del Cabo Verde comprometidos en las luchas por derechos culturales, lingüísticos y educativos. Y me refiero a la entonces red nacional de pedagogía crítica, especialmente a mis colegas/compañeras y com- pañeros cercanos, incluyéndote a vos, Paulo, con quienes hacíamos regularmente seminarios y ta- lleres a lo ancho y a lo largo de Estados Unidos, esforzándonos por pensar con educadores acti- vistas y jóvenes activistas, y por caminar, tramar y arar caminos de acción.4 En todo esto, vos, Paulo, tus escritos, trabajo y palabras, siempre habían servido de guía. En el evento de tu cumpleaños, te hablé breve- mente de mi traslado hacia el Sur. Luego te escri- bí a Sao Paulo donde te encontrabas entonces, sobre el movimiento que creía conllevaba, y so- bre las incertidumbres y los desafíos de encontrar nuevos senderos, direcciones y compañeros y compañeras para caminar. Tu respuesta no podría haber sido más pedagógica. Me dijiste tan solo camina, a caminar cuestionando y preguntando. No comprendí entonces la significancia de esto. Ahora, como dejaré en claro luego en estas notas, este consejo – reflejado también en las palabras del mencionado epígrafe del Viejo Antonio y del Subcomandante Marcos (ahora exsubcomandan- te) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional – ha sido de hecho central en mi pensar, ser, de- venir, y hacer intelectual-activista-pedagógico. En Ecuador, mi comprensión de las esferas de la pedagogía comenzó a expandirse. Con el paso del tiempo, empecé a comprender en profundidad la pedagogía en el marco de la lucha sociopolítica. Y comencé a estar más consciente de la natura- leza pedagógica de esta lucha. Vos te referiste a esto de alguna manera en Pedagogía del Oprimi- do cuando hablabas del “carácter educativo” de los contextos de lucha, y la indisociabilidad de lo pedagógico y lo político, es decir, la acción políti- pp.17-31
- 48. 20 Revista Entramados - Educación Y Sociedad Año 1 Número 1- 2014 ca que implica la organización de grupos y clases populares en pos de intervenir en la reinvención de la sociedad. Acá también argumentabas que: “la acción política del lado de los oprimidos debe ser acción pedagógica en el sentido auténtico de la palabra, y por tanto, acción con los oprimidos” (Freire, 1974, p. 53). Tu preocupación en Pedagogía del Oprimido se refería a una praxis educacional de reflexión y ac- ción que intentaba trabajar contra la opresión y por la liberación. En este sentido, tu posición era esperanzadora. Sin embargo, aun cuando esta posición tenía raíces – tus raíces- en Latinoaméri- ca, su foco basado en las clases parecía de alguna manera fuera de lugar con lo que yo empezaba a presenciar con relación a las posturas y luchas de las comunidades andinas y los movimientos sociales. El movimiento indígena de Ecuador era consi- derado, en la última década del siglo XX, el más fuerte en Abya Yala y posiblemente en el mundo. A través de sus múltiples insurgencias, moviliza- ciones y acciones políticamente educativas, co- mencé a ver la resistencia indígena como mucho más que una respuesta activa hacia y contra la opresión. Como el intelectual kichwa y líder his- tórico Luis Macas me dijo en 2001, la lucha de los pueblos indígenas es sobre la descoloniza- ción; es una lucha para confrontar el problema estructural de la “tara colonial”, la que significa resistir pero también insurgir así contribuyendo a la construcción de condiciones y posibilidades (decoloniales) radicalmente distintas (en Walsh, 2012, p.23). Acá, la resistencia ofrece movimien- tos – acciones pedagógicas si se quiere- no sólo de defensa y reacción, sino también y de manera más importante, de ofensiva, insurgencia y (re) existencia circunscripta en/por una construcción continua, creación y mantenimiento de una for- ma “otra”, un “modo otro”, de estar en y con el mundo. Cuando digo “modo otro”, me refiero a maneras distintas de ser, pensar, conocer, sentir, percibir, hacer y vivir en relación que desafían la hegemo- nía y universalidad del capitalismo, la moderni- dad eurocéntrica y la lógica civilizatoria occiden- tal, incluyendo su antropocentrismo y cimientos binarios. El “modo otro” aquí, y especialmente en los Andes, denota y construye una pedagogía y praxis vivida que no está centrada en lo huma- no ni es humanística, sino fundamentada en la interrelación de toda la naturaleza, de la cual los humanos somos sólo una parte. Como he llegado a reconocerlo y comprenderlo, el “modo otro” es aquello que existe en las fronteras, bordes, fisuras y grietas del orden moderno/colonial, es aquello que continúa siendo (re)modelado, (re) constituido y (re)moldeado tanto en contra como a pesar de la colonialidad5 . Por supuesto, arribar a este reconocimiento y comprensión ha sido en sí mismo parte de mis propios procesos pedagógicos y políticos. Mi trabajo colaborativo en los años 1990 con el movimiento indígena (y a petición de este movi- miento) - que apuntaba, entre otros enfoques, el proyecto de una universidad indígena-, me em- pujó a pensar desde, al lado de y con una políti- ca y una pedagogía vivida radicalmente distintas fundadas en el entramado de la identidad colec- tiva, el territorio, la cosmogonía, la espiritualidad y el conocimiento. Este entretejido desafió no sólo muchas de mis creencias occidentales, sino también mi propia formación política izquierdista y mi pensamiento, y pedagogía hasta ahora“crí- ticos”. En el centro de estas colaboraciones y de mi pro- pia musa praxística, fue la “interculturalidad” uno de los principios ideológicos desde 1990 del pro- yecto político de la Confederación de Nacionali- dades Indígenas del Ecuador-CONAIE. En contras- te con el multiculturalismo de occidente, incluso el multiculturalismo revolucionario (McLaren, 1997), CONAIE definía la interculturalidad como un proceso, una práctica y un proyecto político de transformación estructural e institucional funda- mental, que incluía la transformación radical del estado. El proyecto de un estado intercultural y
- 49. 21 Catherine E. Walsh Pedagogías decoloniales caminando y preguntando.Notas a Paulo Freire desde Abya Yala plurinacional fue, de hecho, prioritario en la pla- taforma política de la CONAIE (finalmente reco- nocida en la Constitución de Ecuador en 2008). En este contexto, la interculturalidad significó, y significa, no sólo relacionalidad horizontal, sino también y fundamentalmente, la reedificación (en términos decoloniales) de un proyecto so- cietal que apunta una sociedad completamente distinta de la actual. Comprender y pensar con y desde la interculturalidad como un proyecto epistémico y político se convirtió en el principio organizador de mi trabajo y mi escritura, reem- plazando, si se quiere, nuestro interés y proyec- to común de la pedagogía crítica (Véase Walsh, 2012). Estos aprendizajes con el movimiento indígena comenzaron a delinear y distinguir senderos di- ferentes para caminar y para preguntar. La edu- cación popular y la pedagogía crítica me habían enseñado sobre la centralidad de la experiencia y sobre lo que vos, Paulo, llamaste curiosidad epistemológica. Sin embargo, fue a través de las conversaciones y colaboraciones con líderes y comunidades indígenas que empecé a dudar respecto de lo que creí que sabía. ¿Podía ser que mis percepciones emergentes fueran correctas, que la pedagogía crítica y la educación popular fueran, de varias maneras, todavía posturas prác- ticas y construcciones occidentales modernas? ¿No se planteó esta “criticidad”, me pregunta- ba, primariamente en términos occidentales, de teoría occidental y dentro de la modernidad misma? ¿Qué sucede con las afueras de la mo- dernidad? ¿Y qué hacer respecto de las geopo- líticas del conocimiento dominantes, entendidas como la universalización de una definición, un marco, una lógica, un enfoque de conocimiento – conocimiento racional- occidental-céntrico (eu- ropeo-estadounidense- céntrico), que efectiva- mente niega y rechaza lugares, modos y prácticas “otras” de conocer y de producir conocimiento? Con esto no quiero decir que tus referentes, Pau- lo, fueran sólo de Occidente, o que la modernidad occidental fuera necesariamente tu proyecto. De- cididamente, tus pensamientos y meditaciones en Cabo Verde y Guinea Bissau dan cuenta de esto. De hecho, fue luego de haber vivido expe- riencias en África y con las llamadas “comunida- des de color” en Estados Unidos que comenzaste a preguntarte sobre los sesgos marxistas y occi- dentales que por mucho tiempo te imposibilita- ron ver cómo las ideas de “raza” y “género”, y las prácticas de racialización y “generoización”, ope- ran en una matriz de poder colonial que no está solamente basada en la clase. Tus últimos libros, especialmente Pedagogía de la Esperanza, refle- jan este cuestionamiento, apertura y autocrítica. Aun así, la pedagogía crítica en sus formulacio- nes teóricas originales, y en las resonancias en lo que Peter McLaren hoy llama pedagogía crítica “revolucionaria”, sigue siendo en proyecto, pen- samiento y supuestos paradigmáticos, un esfuer- zo occidental, antropocéntrico y, en gran parte, marxista.. Sandy Grande nos recuerda esto en sus escritos sobre la “Pedagogía Roja”. La pedagogía crítica revolucionaria sigue enrai- zada en el paradigma occidental, y, por tanto, en tensión con el conocimiento y la praxis indígena. En particular, los constructos medulares de la de- mocratización, la subjetividad y la propiedad es- tán todos definidos a través de marcos occidenta- les que supone al individuo como sujeto primario de “derechos” y estatus social. (Grande, 2008, p. 238). En los Andes, comencé a ver la diferencia radical de un proyecto pensado desde y por los pueblos indígenas en el cual la cultura, la cosmología, la espiritualidad, la sabiduría, el conocimiento, la tierra, y la naturaleza y/como vida se entretejen con la autodeterminación, descolonización, mo- vilización y transformación. Y comencé a ver la colonialidad y la diferencia colonial vivida como constitutiva de pedagogías otras, pedagogías que la modernidad, la teoría crítica occidental, e incluso vos Paulo, no consideraron o abordaron directamente. Supongo que esto era el comien- zo de mi distanciamiento de la pedagogía crítica, del pensamiento crítico occidental y de vos; de mi pp.17-31
- 50. 22 Revista Entramados - Educación Y Sociedad Año 1 Número 1- 2014 búsqueda y mi hacer senderos nuevos y diferen- tes, preguntando y caminando. En los años desde entonces, la colaboración con- tinua con los movimientos, luchas, procesos y proyectos afrodescendientes empujaron aún más mis des-aprendizajes, y mis re-aprendizajes para aprender al lado de, desde y con conocimientos y formas de ser en el mundo que la modernidad y las ideologías occidentales han retratado como invisibles y continúan negando. Esto, por supues- to, ha engendrado giros en mis lecturas y mi es- critura, en las elecciones de y con quién dialogar, y en el cómo, qué y por qué tal diálogo y sus im- plicancias para la práctica y la praxis. Hastahacerelativamentepoco,tustextosquevia- jaron conmigo a Ecuador permanecieron intactos en el estante. Aunque nunca dejé de pensarme como una pedagoga y la enseñanza nunca dejó de ser una parte importante de mi praxis- esto es, de mi acción-reflexión-acción política dedica- da a la transformación social estructural- la edu- cación no era ahora mi preocupación primaria. Mi interés, en cambio, estaba – y aún está- en las luchas vividas – sociales, políticas, epistémicas y existenciales o basadas en la existencia – en Ecua- dor, en los Andes, y más ampliamente en Abya Yala contra matrices de poder colonial vigentes y hacia creaciones de lo decolonial. Como explicaré más adelante, hoy este interés está mayormente en el cómo. Es decir, con cómo lo decolonial es construido, reconstruido, engendrado, preserva- do y mantenido en la lucha, la práctica y la vida. Y es en el cómo pensar con, al lado de y desde estas luchas, conocimientos y transformaciones en mis propias prácticas, incluyendo, pero no únicamen- te, la educación superior, donde la evasión de la realidad vivida y la reificación de los marcos de análisis eurocéntricos son predominantes. Es el cómo lo que recientemente ha incitado mi regreso a la pedagogía y, de alguna manera Pau- lo, mi regreso a vos, ahora desde este posicio- namiento y lugar del “Sur”, desde una postura y perspectiva decolonial, y desde y en diálogo, compromiso y praxis con otras compañeras y otros compañeros que comparten este proyecto, perspectiva y lucha. II- Notas a lo largo del camino: la emergencia de las pedagogías decoloniales A medida que regreso a tus enseñanzas, Paulo, más claramente percibo ahora tu comprensión de la pedagogía como una práctica y proceso sociopolítico productivo- como una metodolo- gía esencial e indispensable- fundamentada en la realidad de las personas, sus subjetividades, historias y luchas. Es en los contextos de lucha social, política, epistémica y de existencia donde “los líderes y los pueblos, mutuamente identifica- dos, juntos, crean las líneas directrices de su ac- ción [educativa, política y de liberación]”, dijiste (1974, p. 183). Para vos, las luchas sociales son enclaves pedagógicos para aprender, desapren- der, reaprender, reflexionar y actuar. El carácter educativo de la lucha es lo que más te interesó, junto con la práctica pedagógica de trabajar hacia la liberación individual y colectiva. Como tal, creo que estarías de acuerdo con mi evaluación de que la pedagogía es más un ver- bo que un sustantivo; para usar la expresión de Rolando Vázquez (2012), es una “verbalidad”. No estoy interesada en la pedagogía como una disciplina, ni tampoco lo estabas vos. En lugar de eso, estimo su significatividad en el accionar, en las prácticas, las metodologías, las estrategias y las maneras de hacer que se entretejen con y son construidas en resistencia y oposición, así como en insurgencia, afirmación y re-existencia, al ima- ginar y construir un mundo diferente. Esta postu- lación de la pedagogía constituye la base de mi trabajo a medida que me comprometo a una bús- queda más profunda que incita pedagogizaciones de lo decolonial. Acá nuestros senderos de caminata a la vez se cruzan y divergen. Se cruzan en los lazos de lo político-pedagógico y lo pedagógico-político. Y se cruzan en un interés compartido y una valoración
- 51. 23 Catherine E. Walsh Pedagogías decoloniales caminando y preguntando.Notas a Paulo Freire desde Abya Yala por la naturaleza pedagógica de la lucha, y en la comprensión que el fin de esta lucha -liberación y transformación de las estructuras de poder y opresión- deben ser concebidas y orquestadas por los propios pueblos. La divergencia aparece en las concepciones de este poder y sus analíti- cas. El marxismo y la modernidad fundamenta- ron tu política y pensamiento. Mis senderos, sin embargo, me han hecho rece- losa de la teoría crítica de occidente, o al menos, me han inducido a sospechar de su ceguera a la colonialidad como el lado oscuro de la moderni- dad. Como mencioné arriba, vos mismo comen- zaste a reconocer parte de esta ceguera en tus últimos años, hablando en Pedagogía de la Espe- ranza del “color de la ideología” (1993, p. 149), y la relación entre colonizador-colonizado, colonia- lidad- (no)existencia. Frantz Fanon, presente en tu trabajo desde las primeras obras, fue un inter- locutor especialmente clave y una influencia en tus últimos años cuando comenzaste a vincular la descolonización con la (re)humanización6 . Va- cilo al decir que si estuvieras vivo hoy, también estarías interesado en la colonialidad; si así fue- ra, nuestros senderos de caminata divergentes se habrían conectado y cruzado nuevamente. Sin embargo, como sé que reconocés, los enfo- ques derivados de y presentes en el corpus de tu trabajo tienen su base en paradigmas, posturas y visiones emancipatorias occidentales. El pro- blema aquí, como la antropóloga maori Linda Tuhiwai Smith plantea, es que con demasiada frecuencia los paradigmas, las posturas y las cos- movisiones – generalmente consideradas como derivaciones de enfoques freireanos- han opera- do para negar y ocultar los puntos de vista, prác- ticas, procesos y enfoques de teóricas feministas de color, afrodescendientes, y pueblos indígenas; esto es, las metodologías y/o pedagogías de la experiencia vivida del colonialismo, racismo y las luchas por la autodeterminación y la descoloni- zación (Smith, 1999, p.167). Me pregunto qué dirías- y harías- respecto de esto hoy. Pensando desde y con la experiencia vivida de la colonialidad y su matriz colonial que atraviesa prácticamente todas las esferas de la vida inclui- do el dominio de la subjetividad, el conocimien- to, el ser-siendo, la espiritualidad, la sexualidad y la naturaleza, permite una perspectiva y analítica que desafían muchos de los preconceptos del co- nocimiento y pensamiento occidental. Asimismo, pone en el escenario el “modo otro” implicado en lo decolonial, sus insurgencias sociales, políticas y epistémicas, sus pedagogías, pedagogizaciones y praxis, que se enfrentan a lo que Bautista (2009) describía como “el mito racista que inauguró la modernidad y el monólogo de la razón moder- na-occidental”. En su poderoso libro Pedagogies of Crossing, la feminista caribeña Jacqui Aexander se alía con tu comprensión de la pedagogía como método. Sin embargo, al mismo tiempo define su proyecto atravesando otros dominios que la conducen más allá de los confines de la modernidad y el aprisio- namiento de lo que ella denomina su “episteme secularizada”. El proyecto de Alexander es “pertur- bar y reensamblar las divergencias heredadas de lo sagrado y lo secular, que se corporizaron y des- corporizaron” a través de las pedagogías que se derivaron del “cruce”, este concebido como men- saje significante y existencial, y pasaje hacia una configuración de nuevas maneras de ser y pensar. Mientras que Alexander no se posiciona explícita- mente desde lo decolonial, ella compromete esta perspectiva en su análisis de la fragmentación ma- terial y psíquica y el desmembramiento producido por la colonización, y en su énfasis en el trabajo de descolonización en relación con el ansia del todo conjunto7 . Aquí ella sostiene que “los movimien- tos de liberación de izquierda no han compren- dido esto suficientemente en la psicología de la liberación” (Alexander, 2005, p.281). “Lo que hemos ideado como una política de oposición ha sido necesaria”, dice la autora, “pero nunca nos sostendrá, ya que mientras puede darnos algunas ganancias inmediatas (que se hacen más efíme- ras en tanto más grande sea la amenaza, lo cual no es una razón para no luchar), no puede en últi- pp.17-31
- 52. 24 Revista Entramados - Educación Y Sociedad Año 1 Número 1- 2014 ma instancia alimentar ese lugar profundo dentro nuestro: ese espacio de lo erótico, … el Alma, … lo Divino” (Alexander, 2005, p.282). Para esta auto- ra, las pedagogías deben ser concebidas en este sentido; se apela y conjura lo decolonial. Aquí su compresión múltiple de las pedagogías es particularmente relevante: Como algo dado, como entregado en la mano, revelado; como algo que irrumpe transgredien- do, perturbando, dislocando, invirtiendo con- ceptos y prácticas heredados, utilizamos esas metodologías psíquicas, analíticas y organiza- cionales para conocer lo que creemos que cono- cemos en pos de hacer posibles diferentes con- versaciones y solidaridades; como un proyecto tanto epistémico como ontológico amarrado a nuestro modo de ser y, por lo tanto, semejante a la formulación de Freire de la pedagogía como metodología indispensable. Pedagogías [que] convocan conocimientos subordinados que son producidos en el contexto de las prácticas de marginalización para que podamos desestabili- zar las prácticas existentes de conocer y así cru- zar estas fronteras ficticias de exclusión y margi- nalización. (Alexander, 2005, p.7) Alexander parece estar pensando a la vez con vos y más allá de vos. Ella sitúa su perspectiva de las pedagogías como semejantes a las tuyas; esto es, como metodologías indispensables de y para la transformación. Y, al mismo tiempo, revela los límites de la psicología de la liberación que, por supuesto, fue constitutiva de tu trabajo. Sin em- bargo al hacerlo, no te rechaza. En cambio, vos sos, Paulo, parte de las intersecciones que evoca e invoca, de las corrientes cruzadas de genealo- gías, teorizaciones8 , políticas y prácticas que ella concibe, por supuesto, no por tus contribuciones al feminismo, la política sexual o lo sagrado, sino más bien por tu significatividad política y el uso de la pedagogía en concepto y praxis. La lectura de Alexander fue, en parte, lo que me regresó a la pedagogía y a vos. En su comprensión y posturas de las pedagogías encuentro resonan- cia, consuelo, sentido y acompañamiento. Tam- bién encontró una forma distintiva de implicarte e implicar tu pensamiento que no fuera compar- timentalizante (es decir, ubicándote simplemente dentro de la modernidad y la Izquierda occiden- tal). En cambio, se trataba de avanzar más allá del impasse existencial y la división que la coloniali- dad ha propuesto. Este “hallazgo” hizo que me diera cuenta de la continua presencia tuya todos estos años, no como una voz autoritaria, sino como un abue- lo, un ancestro, un guía pedagógico-político. Comencé a reflexionar sobre las diferencias de caminos así como sobre las intersecciones, los puntos de encuentro y reencuentro que rompen la linealidad del tiempo y esbozan movimientos espiralados y serpenteantes. Estas meditaciones también fueron clave en conducirme más allá de la discusión sobre el qué, el por qué y el para qué de la colonialidad y la decolonialidad, el foco principal de lo trabajado hasta ahora por quienes nos implicamos en el proyecto colectivo moder- nidad/(de)colonialidad. El movimiento fue aquí para mí hacia el cómo decolonial, sus pedagogías y praxis9 . El movimiento hacia el cómo se fundamenta en el reconocimiento que lo decolonial ha existido en Abya Yala desde la llamada conquista o invasión colonial. Es un fenómeno, realidad y práctica de larga duración que siempre ha estado atravesado por lo político, lo epistémico, lo estético, lo espi- ritual, lo territorial y los dominios basados en la existencia. Interrogar al cómo también implica preguntar sobre el “con quién” y “desde dónde”, preguntas que ponen en escena la importancia de la relacionalidad y la relación (Véase Glissant, 1997 y Vazquez, 2012). Raramente se ha presta- do atención a las formas en que lo decolonial ha operado – sigue operando- dentro y en los már- genes del orden moderno/colonial. Es decir, a las pedagogías de resistencia, insurgencia, rebelión, ruptura, transgresión y re-existencia que constru- yen y hacen posible este “modo otro” que hemos venido señalando; las pedagogías que atraviesan la memoria colectiva, el cuerpo, los sentimientos, formas de conocer y ser (humanas y otras) con/y/
- 53. 25 Catherine E. Walsh Pedagogías decoloniales caminando y preguntando.Notas a Paulo Freire desde Abya Yala en la naturaleza, así como los campos socio-eco- nómicos, lo espiritual-ancestral, lo erótico, lo vi- sual y sonoro, y la piel (véase ensayos en Walsh, 2013, así como también Ferrera-Balanquet, 2014, Gomez, 2014 y Vargas, 2014)10 . Estas pedagogías, en esencia pedagogías decoloniales y su cómo es lo que más me interesa y atrae hoy; son orien- tación, propósito y proyecto a mi caminar y pre- guntar. Con la crisis presente no sólo del capitalismo sino, más profundamente, de la civilización occi- dental (Lander, 2010), las pedagogías decolonia- les están creciendo. También están apareciendo y se están expandiendo lo que he nombrado como grietas decoloniales (Walsh, 2014). Me refiero a las fisuras y las grietas dentro del orden mo- derno/colonial. Las grietas se transforman en el sitio y el espacio desde el cual la acción, la mili- tancia, la resistencia, la insurgencia, la transgre- sión y/como pedagogización están avanzadas, y el “modo otro” que es lo decolonial está siendo inventado, creado y construido. Aunque las grie- tas están prácticamente en todos lados en las es- feras, instituciones, estructuras de la razón y el poder moderno/colonial, y siguen creciendo día a día, en general pasan desapercibidas, invisibles, inaudibles. ¿Cómo podemos hacernos más cons- cientes de estas fisuras y los procesos, prácticas y pedagogías que la grieta está construyendo? ¿Y cómo podemos seguir abriendo y extendiendo estas grietas, haciendo posible una praxis peda- gógica de acompañamiento y compromiso que se esfuerza por moverse dentro y conectar las grietas, empujando/promoviendo la posibilidad del surgimiento de las pedagogías decoloniales? Estas son las preguntas que hago al caminar. III- Notas finales: preguntando y caminando en las grietas decoloniales En noviembre del año 2013, recibí una invitación especial del Subcomandante Marcos y el Subco- mandante Moises a participar como alumno de primer grado en la Escuelita Zapatista en Chiapas, México. Esta experiencia, vivida intensamente la última semana de diciembre 2013 en la profun- didad de la selva Lacandona- la grieta decolonial mejicana-, ha dejado una marca que estoy aún in- tentando asir, procesar y describir completamen- te. La profundidad y significancia de esta vivencia están todavía formándose y los reaprendizajes siguen apareciendo y emergiendo, abriendo nue- vos interrogantes sobre el sentido y la posibilidad de las pedagogías decoloniales preguntando y caminando. La autonomía y la libertad eran los hilos temáti- cos; los “maestros” eran las propias comunida- des zapatistas y especialmente las y los jóvenes, nacidos, criados y educados en la lucha zapatis- ta. Cada “alumna” y “alumno” tenían un votán asignado, traducido literalmente como cora- zón-guardián del pueblo; los votanes eran estos y estas jóvenes hombres y mujeres que servían como guardianes-maestros-traductores-intérpre- tes-guías, acompañándonos las 24 horas del día. La forma de aprendizaje era basada en la expe- riencia. Sin embargo, esta “experiencia” era radi- calmente diferente de cualquiera que hubiera te- nido antes. Puso en primer plano la complejidad, dificultad y sentimiento vivido del desaprendiza- je, el primer paso para comenzar a reaprender. Esta sensación de estar en un primer grado de la escuela era real; todo parecía nuevo, diferente y fuera de mi marco y prácticas de conocer, hacer, aprender y vivir. Sí, por supuesto, la experiencia sirvió para po- ner en evidencia – de forma real- la profundidad tanto de la fisura abierta por los Zapatistas como su moda muy otra- que tiene fundamento en la autonomía, la libertad y la comunidad como pra- xis vivida, una praxis que efectivamente socava y deshace el orden capitalista. Las tensiones po- líticas y las amenazas de peligro eran reales. El camión pickup que condujo a un grupo de noso- tros desde el Caracol de Morelia (una de los cinco centros regionales del “buen” gobierno y organi- zación zapatistas) a las comunidades fue seguido y filmado por fuerzas militares. La pequeña aldea donde residimos yo y mi compañero estaba coha- pp.17-31
- 54. 26 Revista Entramados - Educación Y Sociedad Año 1 Número 1- 2014 bitada por paramilitares. Y las siete iglesias ejer- cían una guerra de baja intensidad con parlantes vociferando mensajes bíblicos hasta altas horas de la noche. Nuestra “escuela” consistía primariamente de una familia con la cual nos hospedábamos. Esto trajo a la realidad, a través de la práctica compartida de la convivencia diaria, el real sentido de la autonomía y la libertad en la lucha, las afueras, los márgenes y en las grietas decoloniales del Estado, sus ser- vicios, recursos e instituciones, pero también, en nuestro caso particular, en las grietas decoloniales de esta aldea donde las 13 familias zapatistas eran claramente la minoría. Las comunidades zapatis- tas administran sus propias instituciones educa- tivas, hospitales y sistemas de salud, no aceptan servicios estatales (incluyendo la electricidad y el agua potable) y se autosustentan en la alimenta- ción. Su “buen” gobierno de 3 niveles (en contras- te con el “mal” gobierno del estado) y constitui- do por mujeres y hombres con igual poder está basado en la creencia que “el pueblo gobierna y el gobierno obedece”. La práctica de esta autono- mía era realmente más compleja en la comunidad a la que fui asignada, dada la clara presencia – y tensión- de control gubernamental; de hecho mu- chos considerarían inconcebible la autonomía en este contexto. Sin embargo, para los Zapatistas, es una demostración de su pedagogía y práctica de la libertad en la lucha. Las lecciones son demasia- do extensas para ser descriptas aquí, y demasiado complejas y políticamente sensibles para ser publi- cadas. A medida que cavilo sobre su significancia para mí y las re-experimento no solo en mi mente sino en mi corazón, cuerpo, alma, espíritu y piel, también me pregunto lo que vos, Paulo, hubieras pensado. ¿De qué manera esta autonomía y praxis muy otra desafían (o tal vez conversan con) tu idea de la práctica de la libertad? La experiencia de la Escuelita también, y, lo que es quizás más importante, me dio una lección de humildad. Me dio una lección de humildad al desplazar y descentrar lo que creí que conocía, cómo creí que lo sabía y cómo es, o al menos creí que era, que llegamos a conocer; esto a pesar de los más de 20 años que llevo en los Andes. Al hacer esto, la experiencia también confrontó los presupuestos que, a pesar de mi declarada criti- calidad y posicionamiento decolonial, no habían sido desafiadas en mi propia práctica e identifi- cación – y autoridad privilegiada, debería agre- gar- como pedagoga y maestra. Me hizo humilde al sacarme la claridad del día, sustituyéndola por una bruma. Y me hizo humilde para asumir per- sonalmente eso que tanto tiempo había predi- cado y enseñado: desaprender para reaprender, experimentando- no por primera vez pero de una forma otra muy particular- su dificultad, conflicto e incomodidad. ¿No es esto parte de mi llegada a las pedagogías decoloniales con el cuerpo, y no sólo con el discurso y la teoría? Hoy la bruma se mantiene aunque su tono es menos denso. El consejo de Sub Marcos y Viejo Antonio, presentado en el epígrafe de este texto, sobre las preguntas que sirven para caminar me guía cada vez más. “Para saber y caminar hay que preguntar”. Una vez más recuerdo tus palabras semejantes cuando comenzaba mi caminar al sur: simplemente caminar preguntando. Ahora veo más intensamente las complejidades de las grietas, la bruma y los peligros rodeando. Lo que los Zapatistas llaman esa forma muy otra, es, para los sistemas dominantes y las institucio- nes de poder (en términos estatales, nacionales y globales), una amenaza que debe ser elimina- da y destruida. Mientras que es cierto en todos los contextos en donde las prácticas y pedago- gías decoloniales existen, esto es especialmente aparente en Chiapas. El ataque promovido por el gobierno nacional en el Caracol Realidad el 2 de mayo de 2014 es evidencia de esto. El asesinato del maestro José Luis Solís, conocido como votán Galeano en la Escuelita Zapatista, los muchos he- ridos y la destrucción de la escuela de la comuni- dad y la clínica de salud fueron ataques contra la libertad, la dignidad y la autonomía y/como Vida. Fueron ataques contra esta forma muy otra que por 20 años, y más de 500 años antes, los pueblos
- 55. 27 Catherine E. Walsh Pedagogías decoloniales caminando y preguntando.Notas a Paulo Freire desde Abya Yala totzil, tzetal y tojalabal – muchos Zapatistas des- de 1994- han luchado para construir, crear y sos- tener, a pedagogizar en la práctica y en la praxis. Sin embargo, con la decisión del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (seguida de los ataques) de desaparecer públicamente y eliminar la figu- ra del Sub Marcos, una nueva pedagogía política comenzó, deshaciendo la atención mundial y feti- chización hacia su persona y recentrando el sen- timiento colectivo comunitario desde abajo de la lucha para defender, proteger y ejercitar – para vivir relacionalmente- la vida. Entre los muchos aprendizajes de aquí, uno es sobre la manera en que la pedagogía – como verbalidad decolonial- es moldeada en y a través de la lucha en relación, esto es, en la relacionalidad que la modernidad ha tratado de destruir y negar (Vazquez, 2014). Para finalizar estas notas, regreso a vos, Paulo, como antiguo compañero de lucha y presente ancestro, abuelo y guía. Tanto en Pedagogía de la Esperanza como en Pedagogía del Corazón vos criticaste a los intelectuales de la posmodernidad (tanto a los de Derecha como a los de Izquierda) que describen los obstáculos de los tiempos pre- sentes para la liberación y los proclaman insupe- rables. “Aceptar la inexorabilidad de lo que acon- tece es una excelente contribución a las fuerzas dominantes en su desigual lucha contra los ‘con- denados de la tierra’”, dijiste en este último tex- to, apelando aquí a la expresión de Fanon (Freire, 2007, p. 43). En Pedagogía de la Esperanza, en- tre tus numerosas referencias a Fanon, hay una referencia a la necesidad de que los colonizados y oprimidos se distancien del colonizador-opre- sor, “para ubicarse ‘por fuera’ como diría Fanon” (1993, p. 47). Ambas advertencias dialógicas ad- quieren relevancia aquí. La autocomplacencia en- tre muchos, incluyendo la tan llamada Izquierda, permanece, como permanece la inhabilidad de comprender la condena de la cual Fanon habló: un factor del capitalismo y la lucha de clases pero más ampliamente de la colonización y la matriz de poder colonial que se reactualiza. Esta ubica- ción política “en el afuera”, en los márgenes y las grietas decoloniales, como he sostenido aquí, tie- ne una historia de más de 500 años en Abya Yala y una presencia que es cada vez más visible, en lucha y en multiplicación. Mientras que las pedagogías de este “afuera” y/ como la otredad decolonial estaban fuera de tu vista y alcance, creo que hubieran sido parte de tu curiosidad epistemológica y de tu preguntar si estuvieras vivo hoy. Sin embargo, el propósito de estas notas no fue empujarte hacia mi lado o presuponer tu caminar conmigo. Mi intención en cambio fue contarte sobre los caminos que he elegido y los senderos que he hecho pregun- tando y caminando. Pero también quise someter a consideración- con vos y los lectores aquí-, las pedagogías decoloniales como acciones que pro- mueven y provocan la fisuración y agrietamiento del orden moderno/colonial, las que hacen posi- ble y dan sustento y fuerza a un modo muy otro de estar en y con el mundo. Este es Paulo mi pro- yecto pedagógico-político, ubicación y posiciona- miento hoy, el curso de mi caminar y preguntar desde Abya Yala. pp.17-31
- 56. 28 Revista Entramados - Educación Y Sociedad Año 1 Número 1- 2014 Referencias Alexander, J. (2005). Pedagogies of Crossing. Meditations on Feminism, Sexual Politics, Memory, and the Sacred. Durham, NC: Duke University Press. Bautista, R. (2009). “Bolivia: del Estado Colonial al Estado Plurinacional [Bolivia: From the Colonial State to the Plurinational State].” Documento inédito, La Paz, 25 enero. Ferrera-Balanquet, R. (2014). “La Decolonización del imaginario tiempo cósmico sonoro. Territorio imaginado, memoria ancestral y movimiento desplazado”. Propuesta de tesis doctoral, Duke Universi- ty, Durham, NC. Freire, P. (1970/1974). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Continuum. Freire, P. (1993). Pedagogía de la esperanza. Mexico: Siglo XXI. Freire, P. (2004). Pedagogy of Hope. Reliving Pedagogy of the Oppressed. London: Bloomsbury Pub- lishing. Freire, P. (2007). Pedagogy of the Heart. New York, NY: Continuum. Glissant, E. (1997). Poetics of Relation. Ann Arbor: University of Michigan Press. Gomez, D. (2014) “Of Love, Blood, and the Belly: The Politicization of Intimate Ties of Caring and Be- longing in Colombia.” Avance de tesis doctoral, University of North Carolina, Chapel Hill. Grande, S. (2008). “Red Pedagogy. The Un-Methodology.” En N. Denzin, Y. Lincoln, y L.T. Smith (eds.), Handbook of Critical and Indigenous Methodologies (pp.233-254). London: Sage. Kumar, C. (Ed.). (2013). Asking We Walk, The South as Political Imaginary. Book Four In the Time of Spring. Bangalore: Streelekha. Lander, E. (2010). “Crisis civilizatorio: El tiempo se agota,” En I. Leon (coord.), Sumak Kawsay/Buen Vivir y cambios civilizatorios (pp. 27-40). Quito: Fedaeps. McLaren, P. (1997). Revolutionary Multiculturalism. Pedagogies of Dissent for the New Millennium. Boulder, Co: Westview Press. Mignolo, W. (2011). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham: Duke University Press. Quijano, A. (1992/2007). ‘Coloniality and Modernity/Rationality.” Cultural Studies, 21(2-3), 22-32. Smith, L.T. (1999). Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples. London: Zed. Subcomandante Marcos. (1994, diciembre 13) “La historia de las preguntas”, La Jornada. http://pala- bra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994_12_13.htm Vargas, I. (2014, abril). “Vibrations Telling Stories: Meditations of Decoloniality, Plants and Embodied Knowledge.” Ponencia presentada en el Congreso de Geográfos Americanos . Tampa, Florida. Vázquez, R. (2012). “Towards a Decolonial Critique of Modernity. Buen Vivir, Relationality and the Task of Listening” (pp. 241: 252). En R. Fornet-Betancourt (ed.). Capital, Poverty, Development, Denktradi- tionen im Dialog Vol 33, Wissenschaftsverlag Mainz: Aachen. Vazquez, R. (2014, mayo). Ponencia en el Taller Internacional Decolonialidad, indigeneidad, @rte, Duke University, Durham, NC. Walsh, C. (1991). Pedagogy and the Struggle for Voice: Issues of Language, Culture, and Schooling for Puerto Ricans. Westview, CT: Bergin and Garvey. Walsh, C. (Ed.). (1996). Education Reform and Social Change. Multicultural Voices, Struggles, and Vi- sions. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Walsh, C. (2012). Interculturalidad crítica y (de)colonialidad. Ensayos desde Abya Yala. Quito: Ediciones Abya-Yala e Instituto Científico de Culturas Indígenas. Walsh, C. (2013a). “Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos” (pp.23-68). En
- 57. 29 Catherine E. Walsh Pedagogías decoloniales caminando y preguntando.Notas a Paulo Freire desde Abya Yala C. Walsh (ed.). Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Quito: Ediciones Abya-Yala. Walsh, C. (Ed.). (2013b). Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Quito: Ediciones Abya-Yala. Walsh, C. (2014). “Notas pedagógicas desde las grietas decoloniales”. E-misférica, 11(1). . http://hemis- phericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-111-gesto-decolonial/walsh Notas 1 Este trabajo es publicado en su versión en español con el consentimiento de su autora. Pertenece en la versión original en idioma inglés al International Journal of Lifelong Education, Vol. 34, No. 2, Special Issue on Education and Decolonization, 2015, en prensa. La traducción al español rioplatense fue rea- lizada por María Marta Yedaide y Carlos Rafael Domínguez. 2 Catherine Walsh es una intelectual-militante, con una larga trayectoria de involucramiento con los procesos y movimientos de transformación social. Es Profesora y Directora del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, coordinadora de la Cátedra de Estudios Afro-Andinos y parte del equipo coordinador del Fondo Documental Afro- Andino. 3 Esas palabras, así como el título de este ensayo evocan el cuarto volumen de la colección de Corinne Kumar Asking We Walk, the South as Political Imaginary (Preguntando caminamos, el Sur como ima- ginario político). 4 Véase, por ejemplo, mi primer libro que refleja este empezar a entender y comprometerme con lo (de)colonial (Walsh, 1991). 5 “Colonialidad”, un concepto introducido por el sociólogo peruano Aníbal Quijano a principios de la década de 1990, refiere a un modelo de poder global permanente – un nuevo orden mundial- que co- menzó con la invasión europea a Abya Yala y la formación de las Américas y el Caribe, y tiene sus bases en la idea de “raza” (y eurocentrificación) como el fundamento para la clasificación social y el control de la subjetividad, el trabajo, la naturaleza, las relaciones de género y las perspectivas del conocimien- to (Ver Quijano, 2007, originalmente publicado en 1992). 6 Para una discusión detallada de la influencia de Fanon en Freire, y en Fanon como pegagogo, véase Walsh (2013a) 7 Para Alexander, este todo conjunto y ansia de pertenecer “no debe confinarse a una membrecía o ciudadanía en una comunidad, movimiento político, nación, grupo o pertenencia a una familia… La fuente de esta ansia es el profundo conocimiento de que somos de hecho independientes… (Alexan- der, 2005, p.282) 8 Mientras que el colectivo modernidad/colonialidad comenzó a usar el término decolonialidad en 2004, su herencia es mucho más amplia que este grupo. Las feministas chicanas queer como Chela Sandoval y Emma Perez se referían -a la decolonialidad y lo decolonial en las décadas de 1980 y 1990. En las décadas de 1950 y 1960, Fanon pensó en la descolonización en términos similares a los que pen- samos la decolonialidad hoy. Y, por supuesto, los pueblos indígenas han, por más de 500 años, hecho pp.17-31
- 58. 30 Revista Entramados - Educación Y Sociedad Año 1 Número 1- 2014 evidente la importancia de la lucha decolonial. En este sentido, el colectivo no inventó el concepto o término. En su lugar, ha contribuido con su visbilidad (particularmente en el mundo académico-inte- lectual) y su utilización como una analítica. 9 Introduje esta idea del cómo decolonial por primera vez en una conferencia en el Taller Internacional “Decolonialidad, indigenidad y @rte”, en la Universidad Duke, el 1º de mayo de 2014. 10 Véase también el trabajo performático de Brittany Chavez (www.brittanychavez.org) y Raul Moar- quech Ferrera Balanquet (http://ww.youtube.com/watch?v=n95bM1-A4Nw). La referencia a la “piel” en este punto viene del trabajo en desarrollo de Vargas (2014).




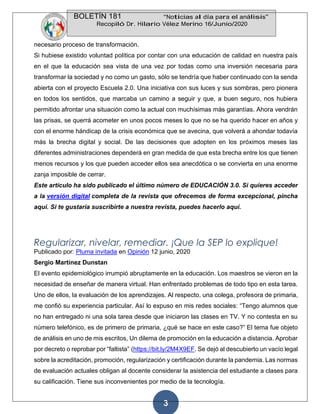













































![22
Revista Entramados - Educación Y Sociedad
Año 1 Número 1- 2014
búsqueda y mi hacer senderos nuevos y diferen-
tes, preguntando y caminando.
En los años desde entonces, la colaboración con-
tinua con los movimientos, luchas, procesos y
proyectos afrodescendientes empujaron aún más
mis des-aprendizajes, y mis re-aprendizajes para
aprender al lado de, desde y con conocimientos
y formas de ser en el mundo que la modernidad
y las ideologías occidentales han retratado como
invisibles y continúan negando. Esto, por supues-
to, ha engendrado giros en mis lecturas y mi es-
critura, en las elecciones de y con quién dialogar,
y en el cómo, qué y por qué tal diálogo y sus im-
plicancias para la práctica y la praxis.
Hastahacerelativamentepoco,tustextosquevia-
jaron conmigo a Ecuador permanecieron intactos
en el estante. Aunque nunca dejé de pensarme
como una pedagoga y la enseñanza nunca dejó
de ser una parte importante de mi praxis- esto
es, de mi acción-reflexión-acción política dedica-
da a la transformación social estructural- la edu-
cación no era ahora mi preocupación primaria.
Mi interés, en cambio, estaba – y aún está- en las
luchas vividas – sociales, políticas, epistémicas y
existenciales o basadas en la existencia – en Ecua-
dor, en los Andes, y más ampliamente en Abya
Yala contra matrices de poder colonial vigentes y
hacia creaciones de lo decolonial. Como explicaré
más adelante, hoy este interés está mayormente
en el cómo. Es decir, con cómo lo decolonial es
construido, reconstruido, engendrado, preserva-
do y mantenido en la lucha, la práctica y la vida. Y
es en el cómo pensar con, al lado de y desde estas
luchas, conocimientos y transformaciones en mis
propias prácticas, incluyendo, pero no únicamen-
te, la educación superior, donde la evasión de la
realidad vivida y la reificación de los marcos de
análisis eurocéntricos son predominantes.
Es el cómo lo que recientemente ha incitado mi
regreso a la pedagogía y, de alguna manera Pau-
lo, mi regreso a vos, ahora desde este posicio-
namiento y lugar del “Sur”, desde una postura
y perspectiva decolonial, y desde y en diálogo,
compromiso y praxis con otras compañeras y
otros compañeros que comparten este proyecto,
perspectiva y lucha.
II- Notas a lo largo del camino: la emergencia de
las pedagogías decoloniales
A medida que regreso a tus enseñanzas, Paulo,
más claramente percibo ahora tu comprensión
de la pedagogía como una práctica y proceso
sociopolítico productivo- como una metodolo-
gía esencial e indispensable- fundamentada en
la realidad de las personas, sus subjetividades,
historias y luchas. Es en los contextos de lucha
social, política, epistémica y de existencia donde
“los líderes y los pueblos, mutuamente identifica-
dos, juntos, crean las líneas directrices de su ac-
ción [educativa, política y de liberación]”, dijiste
(1974, p. 183). Para vos, las luchas sociales son
enclaves pedagógicos para aprender, desapren-
der, reaprender, reflexionar y actuar. El carácter
educativo de la lucha es lo que más te interesó,
junto con la práctica pedagógica de trabajar hacia
la liberación individual y colectiva.
Como tal, creo que estarías de acuerdo con mi
evaluación de que la pedagogía es más un ver-
bo que un sustantivo; para usar la expresión de
Rolando Vázquez (2012), es una “verbalidad”.
No estoy interesada en la pedagogía como una
disciplina, ni tampoco lo estabas vos. En lugar de
eso, estimo su significatividad en el accionar, en
las prácticas, las metodologías, las estrategias y
las maneras de hacer que se entretejen con y son
construidas en resistencia y oposición, así como
en insurgencia, afirmación y re-existencia, al ima-
ginar y construir un mundo diferente. Esta postu-
lación de la pedagogía constituye la base de mi
trabajo a medida que me comprometo a una bús-
queda más profunda que incita pedagogizaciones
de lo decolonial.
Acá nuestros senderos de caminata a la vez se
cruzan y divergen. Se cruzan en los lazos de lo
político-pedagógico y lo pedagógico-político. Y se
cruzan en un interés compartido y una valoración](https://image.slidesharecdn.com/boletn181-220123200258/85/Boletin181-50-320.jpg)

![24
Revista Entramados - Educación Y Sociedad
Año 1 Número 1- 2014
ma instancia alimentar ese lugar profundo dentro
nuestro: ese espacio de lo erótico, … el Alma, … lo
Divino” (Alexander, 2005, p.282). Para esta auto-
ra, las pedagogías deben ser concebidas en este
sentido; se apela y conjura lo decolonial.
Aquí su compresión múltiple de las pedagogías es
particularmente relevante:
Como algo dado, como entregado en la mano,
revelado; como algo que irrumpe transgredien-
do, perturbando, dislocando, invirtiendo con-
ceptos y prácticas heredados, utilizamos esas
metodologías psíquicas, analíticas y organiza-
cionales para conocer lo que creemos que cono-
cemos en pos de hacer posibles diferentes con-
versaciones y solidaridades; como un proyecto
tanto epistémico como ontológico amarrado a
nuestro modo de ser y, por lo tanto, semejante
a la formulación de Freire de la pedagogía como
metodología indispensable. Pedagogías [que]
convocan conocimientos subordinados que son
producidos en el contexto de las prácticas de
marginalización para que podamos desestabili-
zar las prácticas existentes de conocer y así cru-
zar estas fronteras ficticias de exclusión y margi-
nalización. (Alexander, 2005, p.7)
Alexander parece estar pensando a la vez con vos
y más allá de vos. Ella sitúa su perspectiva de las
pedagogías como semejantes a las tuyas; esto es,
como metodologías indispensables de y para la
transformación. Y, al mismo tiempo, revela los
límites de la psicología de la liberación que, por
supuesto, fue constitutiva de tu trabajo. Sin em-
bargo al hacerlo, no te rechaza. En cambio, vos
sos, Paulo, parte de las intersecciones que evoca
e invoca, de las corrientes cruzadas de genealo-
gías, teorizaciones8
, políticas y prácticas que ella
concibe, por supuesto, no por tus contribuciones
al feminismo, la política sexual o lo sagrado, sino
más bien por tu significatividad política y el uso
de la pedagogía en concepto y praxis.
La lectura de Alexander fue, en parte, lo que me
regresó a la pedagogía y a vos. En su comprensión
y posturas de las pedagogías encuentro resonan-
cia, consuelo, sentido y acompañamiento. Tam-
bién encontró una forma distintiva de implicarte
e implicar tu pensamiento que no fuera compar-
timentalizante (es decir, ubicándote simplemente
dentro de la modernidad y la Izquierda occiden-
tal). En cambio, se trataba de avanzar más allá del
impasse existencial y la división que la coloniali-
dad ha propuesto.
Este “hallazgo” hizo que me diera cuenta de la
continua presencia tuya todos estos años, no
como una voz autoritaria, sino como un abue-
lo, un ancestro, un guía pedagógico-político.
Comencé a reflexionar sobre las diferencias de
caminos así como sobre las intersecciones, los
puntos de encuentro y reencuentro que rompen
la linealidad del tiempo y esbozan movimientos
espiralados y serpenteantes. Estas meditaciones
también fueron clave en conducirme más allá
de la discusión sobre el qué, el por qué y el para
qué de la colonialidad y la decolonialidad, el foco
principal de lo trabajado hasta ahora por quienes
nos implicamos en el proyecto colectivo moder-
nidad/(de)colonialidad. El movimiento fue aquí
para mí hacia el cómo decolonial, sus pedagogías
y praxis9
.
El movimiento hacia el cómo se fundamenta en el
reconocimiento que lo decolonial ha existido en
Abya Yala desde la llamada conquista o invasión
colonial. Es un fenómeno, realidad y práctica de
larga duración que siempre ha estado atravesado
por lo político, lo epistémico, lo estético, lo espi-
ritual, lo territorial y los dominios basados en la
existencia. Interrogar al cómo también implica
preguntar sobre el “con quién” y “desde dónde”,
preguntas que ponen en escena la importancia
de la relacionalidad y la relación (Véase Glissant,
1997 y Vazquez, 2012). Raramente se ha presta-
do atención a las formas en que lo decolonial ha
operado – sigue operando- dentro y en los már-
genes del orden moderno/colonial. Es decir, a las
pedagogías de resistencia, insurgencia, rebelión,
ruptura, transgresión y re-existencia que constru-
yen y hacen posible este “modo otro” que hemos
venido señalando; las pedagogías que atraviesan
la memoria colectiva, el cuerpo, los sentimientos,
formas de conocer y ser (humanas y otras) con/y/](https://image.slidesharecdn.com/boletn181-220123200258/85/Boletin181-52-320.jpg)



![28
Revista Entramados - Educación Y Sociedad
Año 1 Número 1- 2014
Referencias
Alexander, J. (2005). Pedagogies of Crossing. Meditations on Feminism, Sexual Politics, Memory, and
the Sacred. Durham, NC: Duke University Press.
Bautista, R. (2009). “Bolivia: del Estado Colonial al Estado Plurinacional [Bolivia: From the Colonial
State to the Plurinational State].” Documento inédito, La Paz, 25 enero.
Ferrera-Balanquet, R. (2014). “La Decolonización del imaginario tiempo cósmico sonoro. Territorio
imaginado, memoria ancestral y movimiento desplazado”. Propuesta de tesis doctoral, Duke Universi-
ty, Durham, NC.
Freire, P. (1970/1974). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Continuum.
Freire, P. (1993). Pedagogía de la esperanza. Mexico: Siglo XXI.
Freire, P. (2004). Pedagogy of Hope. Reliving Pedagogy of the Oppressed. London: Bloomsbury Pub-
lishing.
Freire, P. (2007). Pedagogy of the Heart. New York, NY: Continuum.
Glissant, E. (1997). Poetics of Relation. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Gomez, D. (2014) “Of Love, Blood, and the Belly: The Politicization of Intimate Ties of Caring and Be-
longing in Colombia.” Avance de tesis doctoral, University of North Carolina, Chapel Hill.
Grande, S. (2008). “Red Pedagogy. The Un-Methodology.” En N. Denzin, Y. Lincoln, y L.T. Smith (eds.),
Handbook of Critical and Indigenous Methodologies (pp.233-254). London: Sage.
Kumar, C. (Ed.). (2013). Asking We Walk, The South as Political Imaginary. Book Four In the Time of
Spring. Bangalore: Streelekha.
Lander, E. (2010). “Crisis civilizatorio: El tiempo se agota,” En I. Leon (coord.), Sumak Kawsay/Buen
Vivir y cambios civilizatorios (pp. 27-40). Quito: Fedaeps.
McLaren, P. (1997). Revolutionary Multiculturalism. Pedagogies of Dissent for the New Millennium.
Boulder, Co: Westview Press.
Mignolo, W. (2011). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options.
Durham: Duke University Press.
Quijano, A. (1992/2007). ‘Coloniality and Modernity/Rationality.” Cultural Studies, 21(2-3), 22-32.
Smith, L.T. (1999). Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples. London: Zed.
Subcomandante Marcos. (1994, diciembre 13) “La historia de las preguntas”, La Jornada. http://pala-
bra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994_12_13.htm
Vargas, I. (2014, abril). “Vibrations Telling Stories: Meditations of Decoloniality, Plants and Embodied
Knowledge.” Ponencia presentada en el Congreso de Geográfos Americanos . Tampa, Florida.
Vázquez, R. (2012). “Towards a Decolonial Critique of Modernity. Buen Vivir, Relationality and the Task
of Listening” (pp. 241: 252). En R. Fornet-Betancourt (ed.). Capital, Poverty, Development, Denktradi-
tionen im Dialog Vol 33, Wissenschaftsverlag Mainz: Aachen.
Vazquez, R. (2014, mayo). Ponencia en el Taller Internacional Decolonialidad, indigeneidad, @rte, Duke
University, Durham, NC.
Walsh, C. (1991). Pedagogy and the Struggle for Voice: Issues of Language, Culture, and Schooling for
Puerto Ricans. Westview, CT: Bergin and Garvey.
Walsh, C. (Ed.). (1996). Education Reform and Social Change. Multicultural Voices, Struggles, and Vi-
sions. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Walsh, C. (2012). Interculturalidad crítica y (de)colonialidad. Ensayos desde Abya Yala. Quito: Ediciones
Abya-Yala e Instituto Científico de Culturas Indígenas.
Walsh, C. (2013a). “Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos” (pp.23-68). En](https://image.slidesharecdn.com/boletn181-220123200258/85/Boletin181-56-320.jpg)

