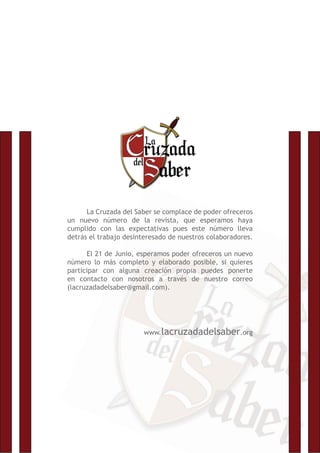Lcds n6
- 1. HistoriaHistoria El Marqués de Pombal HistoriaHistoria Japón en la hera Heian Arte y LiteraturaArte y Literatura La Catedral de Florencia Arte y LiteraturaArte y Literatura Enfrentamiento entre Lope Y Góngora In MemoriamIn Memoriam Miguel delibes Homenajeamos al genial escritor Ciencia y Tec.Ciencia y Tec. Hormigas: mundo en miniatura www.lacruzadadelsaber.org NºVI Marzo 2010 SeccionesSecciones Curiosidades Científicas CulturasCulturas Tromsø y la aurora boreal Aunque la mona se vista de seda...vista de seda... ...muda se queda, intentos de comunicación animal...muda se queda, intentos de comunicación animal Cruzada Saber del La
- 2. Dirección Javier Rodríguez Casado J. Miguel Núñez Martín Redacción Javier Rodríguez Casado Maquetación J. Miguel Núñez Martín Sitio web Javier Torio Sánchez J. Miguel Núñez Martín La Cruzada del Saber Nº 6 ISSN: 1989-2500 Colaboran en este número: J. Miguel Roncero Martín Gustavo Álvarez Rico Pedro Díaz San Miguel Eduardo Bazo Coronilla Victor González Manivel Ramón Sánchez César Gómez Pinto Javier Ramos Daniel Fernández Gámez Victor Asensio García Kevint Troulé Lozano www.lacruzadadelsaber.org lacruzadadelsaber@gmail.com Editorial Miguel Delibes, el alma del castellano como muchos han venido a llamar, nos ha dejado, ha emprendido el camino que todos de- bemos realizar en algún momento. Y lo hace dejando una huella de genialidad y sensatez en nuestros corazones. Don Miguel era un genio, no cabe duda, pero además, y aunque pueda parecer tópico, era una gran persona. Sencillo y apasiona- do de la naturaleza, nunca buscó reconocimiento, le vino puesto. Enamorado de su ciudad, Valladolid, nunca quiso dejar su hogar en busca de mayor gloria. Fruto de este amor sobradamente co- rrespondido nació la que para muchos es la más importante de sus obras: El hereje. Centrada en la España rural, la carrera de Delibes ha sido un incesante goteo de éxitos. Obras como La sombra del Ciprés es alargada, Diario de un cazador, Las ratas, Los Santos inocentes, El hereje, y otras tantas son operas primas del castellano moder- no y además le hicieron merecedor de premios como el Nadal, Nacional de Literatura, Príncipe de Asturias, y el Cervantes. Delibes nos deja ahora la mejor de sus obras, su vida. Obra que más que cualquier otra debería estudiarse en los colegios, servir modelo para futuras generaciones de un mundo cada día más enfermo. Adiós, Don Miguel Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales “ “ Miguel Delibes
- 3. Sumario Japón durante el periodo Heian Propaganda y comunicación durante el Franquismo El Marqués de Pombal, reconstructor de Lisboa Curiosidades de la Historiapg. 4 Noticias de Arqueologíapg. 7 La Inquisición en Nueva Españapg.11 pg.16 pg.23 pg.28 Historia Tromsø y la aurora boreal Rapa Nui pg.37 pg.44 Culturas La Catedral de Florencia Premios Goya 2010 Lópe y Góngora, símbolos del Barroco In Memoriam, Miguel Delibespg.47 pg.50 pg.59 pg.65 ArteyLiteratura Hormigas, un mundo en miniatura Aunque la mona se vista de seda... muda se queda Neurociencia Curiosidades Científicaspg.78 pg.81 pg.87 pg.94 CienciayTecnología
- 4. Curiosidades Historia E n ocasiones la historia nos ofrece curiosos episodios que pocas veces aparecen enlos libros pero que son igualmente interesantes. Personajes con ideas disparatadas, leyes extravagantes, ingeniosas respuestas, y frases o refranes que todos hemos dicho alguna vez pero que nunca hemos sa- bido de dónde vienen, nos muestran la cara más divertida de nuestra historia: www.lacruzadadelsaber.org De la Historia
- 5. Creced y multiplicaos En el sigo XV el padre Francisco Costa, más conocido como El Abad de Trancoso, se tomó muy en serio estas palabras. Y es que a lo largo de su vida, al más puro estilo Gengis Khan, este religioso del norte de Por- tugal alcanzó la asombrosa suma de 275 hijos de 54 mujeres diferentes. Cuando la Inquisición descubrió su faceta reproductora, lo juzgó y con- denó a ser descuartizado, dictando que su cabeza sería llevada a Guarda, sus brazos a Viseu y sus piernas a Castelo Branco. Sin embargo, el Rey D. João II decidió concederle el perdón real por “haber contribuido fuertemente al poblamiento de aquella región de Beira Alta, tan despoblada en aquel momento”. La Cosa va de medias A lo largo del siglo XVI las disputas entre las ciudades de Venecia y Florencia estaban a la orden del día. En una de las frecuentes discu- siones entre ellas, el tema derivó tanto que se acabó discutiendo sobre quiénes, venecianos o florentinos, tenían el pene más largo. El florentino Poggio Bracciolini dijo: “Evidentemente, los hombres mejor dotados son los venecianos, puesto que su miembro viril tiene tal longitud que cubre enormes distancias. ¿Cómo se explica si no que, cuando permanecen varios años a cientos de millas de su hogar a causa de sus viajes por mar, se encuentren a su regreso que son padres de dos y hasta tres criaturas?”. La operación Bernhard Esta operación, también conocida como Krüger, fue puesta en práctica por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Consistía en intro- ducir una gran cantidad de billetes falsos en el mercado de Inglaterra con la idea de producir una inflación y así debilitar su economía. La falsificación e introducción del dinero en el mercado fueron un éxi- to, pero el Banco de Inglaterra, que descubrió rápidamente el engaño y la procedencia de los billetes, decidió permitir su circulación legal. Lo que dijeron antes de morir Algunos personajes de la Historia pronunciaron frases realmente in- geniosas en su lecho de muerte. Ahí va una pequeña recopilación de las mejores: Nerón – “¡Qué artista muere conmigo!” Winston Churchill – “Es todo tan aburrido” Bela Lugosi – “Yo soy el Conde Drácula, el rey de los vampiros, soy inmortal” Balzac – “Ocho horas con fiebre, ¡me habría dado tiempo a escribir un libro!” James Joyce – El escritor irlandés estaba profundamente preocupado porque la crítica había calificado de incomprensible su obra “Finnegans Wake”. Sus últimas palabras fueron: “¿En serio que nadie la entiende?” Lewis Carroll – “Quíteme esa almohada, que ya no la necesito” Ana Bolena – Justo antes de ser decapitada dijo exclamó: “No le dará ningún trabajo: tengo el cuello muy fino”
- 6. Yo me voy de camping, que no me fio... Tras el terremoto que destruyó Lisboa casi por completo en 1755, el rey D. José I desarrolló una fuerte claustrofobia que hizo que trasladara toda la corte a un lujoso complejo de tiendas de campaña en el Alto da Ajuda, donde viviría el resto de sus días. La guerra de la barba En 1152, la reina Leonor rompió con su marido, Luís VII de Francia, bajo el pretexto de que no se afeitaba la barba. Una vez divorciada se casó con Enrique II de Inglaterra, lo que no le gustó nada al monarca francés, sobre todo porque se le obligaba a devolver la dote de la que fuera su mujer. Francia le declaró la guerra a Inglaterra y esa contienda pasó a la historia como “La Guerra de la Barba”. Craso error En el año 53 a.C., confiando en la superioridad numérica de sus tropas en una batalla contra los sirios y dispuesto a acabar con el enemigo, el general romano Licinio Craso decidió ahorrar tiempo cortando el camino al ejército sirio en un valle muy estrecho. Fue la peor decisión de la historia militar: los sirios cerraron las dos únicas salidas del valle y el ejército de Licinio, incluido él, fue masacrado. El jefe del pelotón norcoreano pidió refuerzos y una vez llegaron vol- vió a solicitar el cese de la actividad. De nuevo fueron ignorados. Y de su boca surgió la orden; Matadlos. La orden fue obedecida y se inició una confrontación en la cual se usaron como armas las propias hachas de la poda. La respuesta a tal agresión fue la operación Paul Bunyan en la cual se desplegaron casi de mil hombres pero asegurar no ya solo la poda sino la tala total del árbol. La operación recibió ese nombre en honor a un mítico leñador llamado del mismo modo. El palacio del rey Niño En pleno corazón de Ávila se encuentra el conocido como palacio del rey Niño, recibe este nombre porque en él estuvo instalado el futuro rey Alfonso XI, bajo la tutela del obispo Don Sancho, cuando le trasladaron a Ávila para protegerle hasta que se nombrase un tutor regente. El primer judío Cuando Adolf Hitler impuso a los judíos daneses que llevasen un bra- zalete identificativo con la estrella de David, la mayoría de ciudadanos se rebelaron ante este mando. A ellos se unió el propio rey, Cristian X, que pronunció las siguientes palabras: “Yo soy el primer judío de mi país”.
- 7. www.lacruzadadelsaber.org Historia Noticias Arqueología De L a arqueología es vital para comprender mejor nuestra Historia. Miles de arqueólogos trabajan duro en todo el mundo para recuperar los ves- tigios de aquellos pueblos que habitaron la Tierra antes que nosotros, y a los que tanto debemos. Desde la “Cruzada del Saber” queremos homenajear a estos arqueólogos y, en la medida de lo posible, ayudar a difundir sus descubri- mientos en esta sección:
- 8. La excavación de la tumba de Amen- Hotep-Huy nos pondrá a la vanguardia de la Egiptología mundial Francisco J. Martín, director de la misión arqueoló- gica española en la necrópolis de Assasif “La tumba de Amen-Hotep-Huy es una de las tum- bas más grandes de la XVII dinastía. El hecho de que a España se le hayan concedido los derechos para excavarla es un altísimo honor, ya que nos va a poner a la cabeza de la Egiptología mundial, junto a los norteamericanos y los franceses. La respon- sabilidad es enorme. Cuando vayamos publicando los resultados, van a estar pendientes de nosotros porque lo que encontremos en esta tumba puede iluminar cinco años del reinado de Amenhotep IV, sobre los cuales no se sabe nada. De su propietario, Amen-Hotep-Huy, se conocen muy pocos detalles: existen tres inscripciones, dos estatuas sin cabeza y su tumba. De momento, nada más. Es evidente que su memo- ria fue execrada durante el reinado de Amenhotep IV (Akhenaton) por ser partidario acérrimo del culto a Amón, como puede deducirse de las ins- cripciones. Este perosonaje fue, por otra parte, el responsable de regular el ingreso pecuniario de los templos, lo cual le convirtió en un enemigo a abatir cuando Akhenaton retiró todos los medios econó- micos al clero de Amón, para dedicarlos a su nuevo culto. Amen-Hotep-Huy fue probablemente víctima de una purga llevada a cabo entre los cortesanos de Amehotep III, cuando su hijo, tras un periodo de coregencia, alcanzó el poder absoluto e inició una verdadera revolución teológica, social y política. La tumba en cuestión parece estar inacabada y hay indicios de que puede ser de una calidad equivalen- te a la de Ramose, de quien parece fue sucesor en el cargo de visir. Amen-Hotep-Huy parece haber mantenido su estatus entre el año 30 del reinado de Amenhotep III (fecha de su jubileo en el trono) hasta el año 36. Después se pierde todo rastro de él”. Fuente: Diario siglo XXI Las Huellas más antigüas de animales con cuatro patas En una antigua cantera del sur de Polonia se han descubierto unas huellas que pueden cambiar la idea que se tenía hasta ahora de los primeros animales que, procedentes del medio acuático, colonizaron la tierra firme. Son unos rastros y algunas huellas individuales de varios animales, de entre 0,40 y 2,5 metros de longitud, con patas delanteras y traseras, así como dedos en algunos casos. No hay rozaduras que indiquen que aquellos animales se arrastrassen. Con una antigüedad bien datada de 395 millones de años, estas icnitas son 18 millones de años anterio- res a los fósiles de tetrápodos (animales con cuatro patas) que se conocían hasta ahora. Fuente: Diario El país Neandertales y Humanos modernos tenían la misma capacidad intelecutal La capacidad intelectual de los neandertales en Europa era similar a la de los primeros humanos modernos en África, según un estudio que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Es la conclusión a la que ha llegado un equipo de científicos tras analizar las conchas marinas perforadas encontradas en la Cueva de los Aviones y en la Cueva Antón, ambas en Murcia. Además de su uso como colgantes, el análisis de los pigmentos hallados junto a las conchas sugiere que tuvieron un uso cosmético. Los científicos señalan que ésta es la primera vez que se reconoce en los neandertales la práctica de ornamentación del cuer- po, que los arqueólogos consideraban hasta ahora una conducta y un pensamiento simbólico caracte- rísticos de los humanos modernos. Fuente: Diario El país
- 9. Descubren en Brasil las ruinas de una antigua civilización amazónica Los signos de lo que podría ser una civilización antigua previamente desconocida están saliendo de debajo de los árboles talados del la región ama- zónica. En total son 260 enormes avenidas, largos canales de riego y cercados para el ganado que han sido divisadas desde el aire casi en la frontera entre Bolivia y Brasil. Nuevas imágenes satelitales y sobrevuelos por la zona han revelado más de 200 enormes obras te- rrestres geométricas labradas en la cuenca del alto Amazonas, cerca del límite de Brasil con Bolivia. Cubriendo más de 240 kilómetros, hay cuadrados y otras formas geométricas formando una red de ave- nidas y veredas que se construyeron antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo. Algunos se remotan al año 200 AC , y otros al año 1283. “En la arqueología amazónica siempre se tiene esta idea de que se encuentra a diferentes pueblos en diferentes ecosistemas”, dijo Denise Schaan, de la Universidad Federal de Pará, en Belém, Brasil. Según su cálculo, la construcción de estas obras ne- cesitó del trabajo de unas 60 mil personas, mientras posiblemente aún quedan miles de construcciones semejantes en el fondo de la selva por descubrir. La visión tradicional es que antes de la llegada de los españoles y portugueses en el siglo XV no exis- tían sociedades complejas en la cuenca amazónica, en contraste con la región de los Andes, al oeste, donde los Incas construyeron sus ciudades. Ahora la deforestación, el aumento de los viajes aéreos y de las imágenes de satélite están contando una historia diferente. Fuente: spanish.peopledaily.com La Biblia se escribió diez siglos antes del nacimiento de Jesucristo Un profesor israelí descrifa la posible inscrip- ción hebrea más antigua, que sería coetánea del rey Salomón. Es una diminuta inscripción de sólo 15 centímetros de altura por 16,5 de anchura que apenas contiene cinco exiguas líneas de escritura, pero su intérprete, el profesor Gershom Galil de la Universidad de Haifa, asegura que se trata de una inscripción trascendente, la primera que fue escrita en hebreo y, sobre todo, sostiene que retrotrae en varios siglos el origen de los textos más antiguos de la Biblia. Existe una teoría que sostiene que la Biblia comen- zó a escribirse al mismo tiempo que se desarrolló la escritura en hebreo. Los textos más antiguos en esta lengua conocidos hasta ahora eran varios si- glos posteriores, del año 500 antes de Cristo. Por lo tanto, según la nueva teoría del profesor Galil, la Biblia se habría comenzado a escribir en el siglo X antes de Cristo, que es cuando se escribió la citada inscripción, o sea 500 años antes de lo que se creía hasta ahora. Según él, es un texto típico de la Biblia “que ha- bla de esclavos, viudas y huérfanos” y cuyo tema no se conoce en otras culturas de la zona que no sean la hebrea. También menciona que en el texto aparecen raíces que son típicas de la lengua hebrea y muy raras en otras lenguas semíticas de la zona, como serían los casos de las raíces eyn-shin-hey y eyn-bet-dalet. El mismo vocablo almana (viuda) se escribe de otra manera en las lenguas semíticas de la región, según Galil. Fuente: Diario Público
- 10. Encuentran huesos de un oriental en un yacimiento romano de Italia Investigadores que excavan un cementerio romano en un yacimiento en Italia han realizado un descu- brimiento sorprendente cuando extrajeron el ADN mitocondrial antiguo (ADNmt) de uno de los esque- letos enterrados: los viejos huesos de un varón de hace 2.000 años revelan una ascendencia materna de Asia oriental. Según Tracy Prowse, profesora de Antropología en la Universidad de McMaster y autor principal del estudio, los datos isotópicos indican que aproxima- damente el 20% de la muestra analizada hasta la fe- cha indica que los restos no corresponden a alguien procedente de los alrededores del yacimiento italia- no de Vagnari. El ADNmt es otra línea de evidencia que indica que al menos una persona era de origen de Asia oriental. Sobre la base de su trabajo en la región, se cree que el hombre de Asia Oriental, que vivió entre los si- glos primero o segundo antes de Cristo, en pleno Imperio Romano, era un esclavo o un trabajador. Los restos recuperados de su enterramiento sólo incluyen una olla, que los arqueólogos han utilizado para fijar la fecha del entierro. Durante el Imperio, Vagnari era una finca de propiedad imperial contro- lada por un administrador local. Los trabajadores estaban empleados en actividades industriales en el sitio, incluyendo la fundición de hierro y la produc- ción de azulejos y baldosas. El equipo de Prowse no puede precisar cuánto tiem- po hace que él o sus antepasados llegaron a Roma desde Asia oriental: podría haber hecho el viaje solo, o sus genes de Asia Oriental podrían proceder de un antepasado lejano por vía materna. Fuente: Europapress Descubierta muralla del S. X a. C. en Jerusalén Una sección de un muro de la ciudad antigua de Jerusalén del siglo X a.C.,-posiblemente construido por el rey Salomón- ha sido descubierto en las ex- cavaciones arqueológicas dirigidas por la Dra. Eilat Mazar y realizado bajo los auspicios de la Universi- dad Hebrea de Jerusalén. La sección descubierta de la muralla de la ciudad, de 70 metros de largo y seis metros de altura, está situada en la zona conocida como el Ophel, entre la ciudad de David y la pared meridional del Monte del Templo. Las excavaciones en la zona de Ofel se llevaron a cabo durante un período de tres meses con la finan- ciación proporcionada por Daniel Mintz y Meredith Berkman, una pareja de Nueva York interesados en la arqueología bíblica. Entre los complejos hallados se encuentran: una puerta interior para poder acce- der a los cuartos reales de la ciudad, una estructura real adjunta a la puerta de entrada, y en la esquina una torre que vigilaba una sección importante del valle de Cedrón adyacente. “Esta es la primera vez que una estructura, de ese momento, se ha encontrado, lo que puede correlacio- narse con las descripciones escritas de la construc- ción de Salomón en Jerusalén”, añadió Mazar. “La Biblia nos dice que Salomón edificó -con la ayuda de los fenicios, que eran constructores destacados- el Templo y su nuevo palacio rodeándolos con una ciudad, probablemente conectada a la muralla más antigua de la Ciudad de David”. Mazar cita especí- ficamente el tercer capítulo del primer libro de los Reyes donde se refiere: “hasta que él (Salomón) aca- bó de construir su propia casa, y la casa del Señor, y el muro de Jerusalén alrededor.” Fuente: mfa.gov.il
- 11. L a Inquisición estuvo presente durante el dominio español en América. ante la amplitud del tema haremos una aproximación a los primeros cien años de la actividad inquisitorial en la Nueva España. Víctor González-Manivel Historia www.lacruzadadelsaber.orgwww.lacruzadadelsaber.org Inquisición en la Nueva EEspaña la
- 12. Virreinato de La Nueva España L a Inquisición estuvo pre- sente durante los 300 años del dominio español en América. Ahora bien, la per- secución de las herejías y el con- trol de la moral de los habitantes de un territorio tan vasto como lo era la Nueva España se modi- ficó, a lo largo del tiempo, debido a varios factores: mayor o menor importancia de determinados deli- tos, modificación de la jurisdicción para perseguir las transgresiones contra la fe, situaciones política y económica en la metrópoli y, muy importante, la propia personalidad de los inquisidores. Dada la ampli- tud del tema, trataremos de acer- carnos a los primeros cien años de la actividad inquisitoria, desde la derrota de los mexicas o aztecas hasta el fin del reinado de Felipe III; lapso de tiempo en el cual se consolidó y alcanzó su mayor po- der el Tribunal del Santo Oficio; posteriormente, el tribunal decae- ría gradualmente, exceptuando los críticos años hacia 1640 de los que espero ocuparme en posterior ar- tículo, hasta su extinción en 1821. La primera fase inquisitorial en la Nueva España abarcó de 1522 has- ciados por blasfemias y proposi- ciones malsonantes, primeros deli- tos castigados en aquella época; en cambio, los dominicos ayudaron a la partida contraria a Cortés. Hay que hacer notar que, de manera general, las penas no fueron seve- ras: multas, penitencias, rara vez azotes y un quemado vivo acusado de criptojudaísmo. Desgraciada- mente, muchos archivos de aquella época se han perdido y no se sabe como transcurrió la mayoría de los procesos. ta 1532 y se encargaron de apli- carla las órdenes monásticas de los franciscanos y los dominicos. Como en aquellos años turbulentos que siguieron a la caída de Teno- chtitlán, la capital azteca, en 1521, no había casi sacerdotes seculares, el Papa otorgó, mediante una bula, poderes especiales al clero regular, autorizándoles todas las funciones propias de los obispos, incluyendo la facultad de perseguir los delitos contra la fe. Los franciscanos asu- mieron un papel preponderante hasta 1526 y serían sucedidos por los dominicos. Se trataba de una época en la cual iniciaba la evan- gelización a gran escala de los ori- ginales de las tierras americanas, asimismo los primeros conquista- dores españoles buscaban afianzar sus recientes dominios. De aquí que los problemas por cuestiones administrativas y los relacionados con el trabajo indígena estuvie- ran a la orden del día. Entonces, se formaron dos bandos antagóni- cos: los partidarios de Cortés y sus adversarios; las órdenes regulares no se mantuvieron al margen. Así, los franciscanos favorecieron a los adeptos a Cortés en los juicios ini- Carlos I de España
- 13. Las quejas continuas, enviadas a España por la parcialidad de los juicios inquisitoriales, y las reite- radas disputas, entre las órdenes regulares y los grupos en torno a Cortés, obligaron a la Corona a tomar medidas al respecto; ade- más, hay que tener en cuenta que el rey Carlos I no estaba dispuesto a permitir que los frailes regula- res, con gran influencia sobre los indígenas, y los partidarios de Cortés, propietarios de grandes extensiones de tierra, consolida- ran y aumentaran su poder. Por ello, en 1533, se transfirió el po- der inquisitorial al primer obispo de México, el franciscano Juan de Zumárraga, quien recibió po- testades como Inquisidor Apos- tólico de parte del Consejo de la Suprema. Zumárraga enfatizó la evangelización de los naturales y favoreció la traducción de catecis- mos a lenguas indígenas, ya que fue influido por el pensamiento de Erasmo y no deseaba fomentar el culto a la Virgen y a los santos. Hay que destacar, que utilizó un catecismo del doctor Constanti- no, que sería quemado por hereje años más tarde. Sin embargo, Zu- márraga poseía un excesivo celo evangelizador y no permitía que los nuevos cristianos recayeran en la idolatría, duramente persegui- da. Un cacique indígena, Carlos de Texcoco, había sido bautizado y volvió al paganismo. Entonces, el Obispo e Inquisidor le abrió un juicio, lo encontró culpable, y or- denó quemarlo vivo. Las críticas, en ambos lados del Atlántico, sur- gieron, pues muchos pensadores eclesiásticos consideraban que no se debía utilizar la misma dureza contra los naturales que contra los cristianos viejos. Cabe destacar que los nuevos bautizados, quienes no conocían el español, con la in- capacidad inherente a ello de com- prender conceptos como el miste- indígenas que habían conservado prácticas paganas, deseaban asus- tarlos con una hoguera prendida sin intención de quemarlos; pero el viento alentó las llamas y pere- cieron dos y otros tantos sufrieron quemaduras graves. En todo caso, se trató de una época en la cual se intensificaron los reclamos entre clero regular y el Obispo, quien empezó a solicitar a la Corona la formación de un Tribunal del Santo Oficio, independiente del Obispado, similar a los de España. Por otro lado, Montúfar se mos- tró más cauto con los indígenas, en cambio, sus principales pre- ocupaciones fueron castigar a los frailes que solicitaban a sus hijas espirituales durante la confesión y regular las uniones fuera del ma- trimonio, muy abundantes. El cli- ma espiritual había cambiado y se empezaron a perseguir ideas que en la época de Zumárraga no ame- ritaban la apertura de un proceso, ya que el protestantismo avanzaba en Europa y las ideas de Erasmo, muy difundidas en la Nueva Espa- ña, eran vistas como sospechosas. De aquí que se iniciara la perse- cución contra los poseedores de libros que pudieran contener ideas consideradas peligrosas. rio de la Trinidad o el del pecado original, y debían adaptarse a una nueva religión, rebasaba los cuatro millones de personas. Las críticas surtieron efecto y Zumárraga per- dió sus poderes como Inquisidor Apostólico en 1543. Sin embargo, las órdenes regula- res conservaban su dominio sobre muchas poblaciones indígenas, así, el siguiente obispo e inquisi- dor, Alonso de Montúfar, desde 1551, criticaría aquella situación. Le hacia ver a la Corona que mu- chos frailes seguían ostentándose como inquisidores entre las comu- nidades a su cargo, desconocien- do su autoridad. Además, en una ocasión, unos frailes franciscanos intentaron escarmentar a unos Iglesia de Santo Domingo, Ciudad de México Fray Juan de Zumárraga
- 14. El nuevo rey, Felipe II, otorgó, finalmente, la creación de un Tri- bunal del Santo Oficio de la Inqui- sición para la Nueva España en 1570, y el primer inquisidor, Pe- dro Moya de Contreras, llegaría al año siguiente. La intención de eri- gir un nuevo tribunal en territorio americano consistía en crear un poder neutral entre el Obispado y las órdenes mendicantes, el cual no favoreciera a ninguno. Aunque los frailes regulares empezaron a perder parte de su poder con la llegada de los jesuitas en 1572, la nueva institución novohispana tropezó con inesperadas dificul- tades. El primer inquisidor tuvo frecuentes roces con los virreyes que no se hallaban dispuestos a ceder en sus prerrogativas. Enton- ces los pleitos de jurisdicción so- bre determinados delitos, como la bigamia, perseguidos tanto por la Inquisición como por la Audiencia de México, encargada de la justi- cia civil y aliada del Virrey, flore- cieron. Sin embargo, el Virrey se encargaba de pagar los sueldos del puesto que sólo había, a veces, dos inquisidores y un comisario en las poblaciones de cierta importancia para investigar las desviaciones de la fe católica. Pese a ello, los primeros años del Santo Oficio como tal en la Nue- va España se caracterizaron por diversas persecuciones. En primer lugar, los extranjeros, entre los personal inquisitorial, por eso, el Santo Oficio elegía no meterse en problemas graves con el Virrey, aunque no con la Audiencia. Por otra parte, el nuevo tribunal abar- caba todo el territorio del actual México, Centro América, el sur de Estados Unidos y las lejanas islas Filipinas. Controlar y perse- guir la herejía en tan vasto terri- torio se dificultaba en grado sumo, Plano de la ciudad de México Antigüo palacio de la inquisición, Ciudad de Mexico
- 15. cuales destacaban antiguos cor- sarios e impresores, fueron con- siderados sospechosos de poseer ideas luteranas. Varios alemanes y franceses perdieron la vida en la hoguera al haber sido comprobada su simpatía por las tesis reformis- tas. Pese a lo escaso del personal inquisitorial, las investigaciones eran exhaustivas y las delaciones constantes, no hacerlo así equiva- lía a ser considerado cómplice de herejes, en los últimos años del si- glo XVI. Poco después, el tribunal empezó a perseguir a los cripto- judíos, quienes habían acumulado un considerable capital. Un caso muy importante fue el de la fami- lia Carvajal, su guía, Luis, había sido nombrado gobernador del Nuevo Reino de León en el norte del virreinato, extrañamente, Feli- pe II le había concedió la facultad de poblar las nuevas tierras con cien familias a quienes no se les pi- dió prueba de limpieza de sangre. Después de varias denuncias e in- vestigaciones, se comprobó que toda la familia de Carvajal había regresado al judaísmo en secreto, excepto, por raro que parezca, él. La mayoría de los acusados fueron reconciliados, es decir perdonados a cambio de penas de prisión y pe- cuniarias. Sin embargo un sobrino del Gobernador volvió a caer en las cárceles inquisitoriales y fue quemado vivo en 1595 por predi- car una mezcla mística de judaís- mo y cristianismo. Los años del reinado de Felipe III marcaron un claro declive en la actividad inquisitorial. Una de las causas se hallaba en el estado cada vez más frágil de la economía es- pañola que cada vez disminuía más el pago de los inquisidores, con el lógico aumento de la corrupción entre los miembros del tribunal. Otra causa fue que el nuevo rey ordenó suspender hacia 1605 to- das las causas emprendidas contra sospechosos de judaizar. Hay que hacer notar que el Santo Oficio sólo podía proceder contra la población española, mestiza o africana, los indígenas quedaron fuera de su jurisdicción, dada su condición de neófitos en la fe. Sin embargo, ello no significaba que los naturales libraran la vigilan- cia de sus ideas, pues los obispos se encargaban de hacerlo, depen- diendo del carácter de cada prela- do la mayor persecución o mayor tolerancia. Cabe destacar que ni si- quiera en los años de mayor perse- cución se alcanzaron las cifras de muertos en la hoguera que hubo en España. Tribunal de la inquisición , F. Goya
- 16. J apón disfrutaba de un largo periodo de paz, con la capital asentada en Kioto, las artes florecían, pero esta tranquilidad iba a llegar a su fin, dejando paso a un largo periodo de gobiernos militares. Pedro Díaz San Miguel Historia www.lacruzadadelsaber.orgwww.lacruzadadelsaber.org Japón Periodo Heian El paso de la sociedad noble a la sociedad guerrera. El del
- 17. J apón estaba regido por el em- perador o mikado, que tenía la corte en Nara. Este sistema imperial, había quedado estableci- do por la Constitución de dicisiete artículos promulgada en 602 por el principe Shotoku durante el gobierno de la emperatriz Suiko. También en esta época empezaron a llegar las letras y artes chinas, así como el budismo y las leyes chinas, que influyeron de mane- ra decisiva en la configuración de Japón. Se llevó a cabo la Reforma Taika promovida por emperador Kotoku, con la ayuda de un Ka- tami de la familia Fujiwara. Esta reforma hacía que despareciese el sistema de influencia directa de las familias nobiliarias y las conden- saba en dos ministros: Ministro de la Derecha y Ministro la Izquierda porque se sentaban a los lados del monarca y eran elegidos personal- mente. Solo estaban por encima de ellos el príncipe sucesor y el pro- pio emperador. Además para qui- tar poder a las familias nobiliarias se decretó que todas las tierras serían públicas y quedaría abolida la propiedad privada. Se envió a oficiales de la corte a medir las tie- rras y contar a las personas. Toda la tierra y las personas de Japón eran propiedad del emperador. En aquel tiempo el emperado tenía mucho poder y a penas hubo oposi- ción. Hacia el 663 se crearon códi- gos legales o ritsuryo, como Códi- gos Criminales y Códigos Civiles y Administrativos, que impusieron una estructura estatal elaborada sobre el país con poca atención a la antigua importancia de la nobleza. Posteriormente, el sistema ritsur- yo fue modificado en el 743 para alentar el desarrollo de las nuevas tierras de labranza y conquista de nuevos territoriosmediante la con- cesión de los derechos completos de propiedad a cualquiera que los explotara. Esta medida permitió que las grandes familias y templos corte y la política, para acojerse a la nueva normativa. Lo normal era hacer un invetario de parcelas ro- turadas, como territorios privados, así como de los terrenos trabajdos por sus colonos. Norlmalmen- te pasaban por el Ministerio de Asuntos Populares y se solicitaba la exención de impuestos. Se con- sidraban territorio extraterritorial y convertidos en aotónomos y pri- vados y por tanto señoríos. En las provincias apartadas los dueños de las tierras lo tenían que hacer a través del gobernador provincial, encargado de hacerlo llegar al Mi- nisterio. Este tipo de señoríos pri- vados y autónomos comenzaron a tener lugar hacia el siglo IX y llegaron a su máximo apogeo en el Siglo XII. Lacomunicaciónoficialenaquellos momentos era lenta y complicada. Así los papeles oficiales, permisos o contestaciones tardaban mucho en llegar cuando no se extravia- ban. Muchas veces los gobernado- res provinciales se aprovechaban de su situación para cambiar pa- peles y apoderarse de tierras que no eran suyas. Así que las familias, entre la lentitud de la burocracia y este tipo de corrupción, preferían vieran el camino abierto para ase- gurar su independencia y poder y a que Japón aumentara su terreno cultivable. Cambio del sistema de propiedad Todos los estamentos aborrecían pagar impuestos. Por eso para evitar que sus campos fueran in- cautados o controlados se servían de toda la influencia posible en la Salón del Fénix de Byodo Fujiwara Katamari
- 18. optar por otros métodos para soli- citar sus exenciones de impuestos. Buscaban la influencia de familias del Japón central más cercanas a la corte que tramitaran sus tierras a cambio de una comisión. De modo que las familias de provincianas cedían ficticiamente las tierras a estas fmilias centrales que no te- nían problemas en hacer llegar a la corte sus documentos y solicitu- des. Las familias de las afueras fue- ron quedando bajo el auspicio de familias centrales y estas empeza- ron a ejercer su influencia. Terra- tenientes y monasterios buscaban a familias que intercedieeran por ellos. Aparentemente las familias centrales fueron acumulando un montón de territorios a su nom- bre. De este modo se fue pasando de una sociedad en que los seño- res buscaban la ampliación de sus territorios roturados a una en que los nobles acumulaban propieda- des de otros, cobrando mucho po- der en la sociead japonesa. De pronto se empezó a dar un caso derivado. Algunos nobles del cen- tro buscaban a su vez a nobles con más influencia política dentro de la Fujiwara desde Katamari, no esca- timó esfuerzos en mantener, afian- zar y ampliar su influencia y su poder político, debilitando a otras familias nobiliarias y monaste- rios, cuando fue necesario. Así por ejemplo para debilitar la influen- cia del clan Otomo y de varios monasterios en torno a Nara, Los Fujiwara promovieron el cambio de capital a la actual Kyoto. Bajo el mandato del emperador Kanmu en 794, constryeron una nueva ca- pital y edificios para el emperador y todo el gobierno, incluídos ellos mismos se trasladaron a la nueva ciudad Heiankyo. Los Fujiwara casaban a sus hijas con la familia Imperial llegando a ser regentes a través de ellas mientras el em- perador alcanzaba la mayoría de edad. Así la oficina de los propios asuntos de la Familia Fujiwara llegó a ser un Ministerio del In- terior no oficial. Llegaron recibir tributos de 17.000 familias en 340 aldeas y contralaban casi el diez por ciento de señoríos de Japón. Al final los Fujiwara eran un clan in- menso con muchas subfamilias. Y llegarona estender sus tentáculos a familias de los territorios más corte, para asegurarse la exención de impuestos para las familias de provincias que confiaban en ellas estos trámites. Así se fue creando una estructura administrativa pa- ralela a la oficialidad, entre nobles principales, nobles protectores y nobles de provincias. Y los prime- ros tuvieron que empezara crear una estructura de administración de estas propiedades. Así empe- zaron a ser comunes los Gerentes Generales, los Mayorodomos y los Tesoreros en las estructuras administrativas de los nobles más poderosos. Lo que había empezado siendo una estructura económica interna de ciertos nobles, acabó por ser una nueva estructura de vasallaje, mediente la cual unos nobles se acababan sometiendo a otros. La Familia Fujiwara fue a este res- pecto, la más poderosa de Japón. Sus lazos llegan incluso hasta el Siglo XX, con dos primeros minis- tros descendientes de esta familia aristócrata, que siempre tuvo el favor del emperador, y que parti- cipó en la reforma Taika y fueron Minitros imperiales. El clan de los Pintura antigua sobre la batalla de Dan no Ura
- 19. alejados de Japón. De esta manera el emperador fue perdiendo poder al tener que pa- sar su autoridad, por la burocracia de los Fujiwara, que podían hacer y deshacer a su antojo. Así el em- perador Shirakawa, se retiró del gobierno entregándolo directa- mente a los Fujiwara, y e inaugu- ró la etapa de los ex-emperadores y las regencias de dicha familia, los ex emperadores comenzaron a hacerse personalemnte con tierras para ampliar los terrenos propia- mente suyos al estilo de los Fu- jiwara, para tratar de recuperar su influencia al estilo de los gran- des nobles japoneses. El propio gobierno constitucional se acabó desentendiendo de la política y la familia imperial llegó a poseer mil lugares en unas 60 provicnias. Cultura y religión de la época Heian Los siguientes emperadores, Zyunna y Ninmyo, se implicaron más en la vida cultural que en la vida política. Ordenaron la re- dacción de la historia japonesa y poemas de estilo chino. Hasta este momento, la cultura y arte japo- neses se basaban en la imitación de China. La construcción de la capital Heiankyo, se hizo con una fuera del matrimonio y para ello se servían de la poesía y tanto mu- jeres como hombres, mostraban su sensibilñidad a través de poemas. Muchas muejres no instruidas en las letras chinas, acababan por ser autodidactas con tal de poder es- cribir sus propios poemas, y poder reciratlos delante de hombres para conquistarles. A pesar del progresivo debilita- miento del sistema de gobierno en Japón, los nobles gozaban de una vida opulenta y elegante. Este re- finamiento creó una cultura y gus- to estéticos exquisitos. Muchas personas de talento empezaron a descatar en todas las artes. Pero especialmente dos mujeres han pa- clara influencia china. Sin embar- go, poco a poco durante esta época el arte chino fue adaptándose más al gusto japonés, y dando lugar a una porgresiva ‘independencia cultural’ japonesa frente a China. La aparición de los silabarios de 48 letras, derivados de la complicada escritura china, permitió mucha más libertad creativa y la creación de un estilo poético propiamente japonés. Los silabarios no se usa- ban en la escrritura oficial ya que todavía se consideraban privados o propios de la mujeres. Muchos nobles tenían tiempo libre, y nor- malmente en aquel tiempo los ma- trimonios eran de conveniencia, por eso muchos hombres y muje- res buscaban auténticos amantes Palacio imperal de Kioto
- 20. sado a la posteridad en literatura: Murasaki Shikibu y Seisho Nagon. Ambas escribieron grandes obras literarias. Murasaki Shikibu es- cribió Historia de Genji, una obra que narra las aventuras amorosas de un príncipe. Es una obra de una gran elegancia, profundidad y fuerza psicológica . Hoy día está considerada entre las más grandes obras de la literatura japonesa. La segunda mujer Seisho Nagon, dejó una obra ensayista spbre aconte- cimientos cotidianos. Un ensayo profundo y de aguda crítica social. En aquel tiempo el Budismo era la religión apoyada desde la corte. Pero los monasterios se habían ido corrompiendo, y los sistemas de admisión de nuevos monjes eran poco exigentes y muy laxos, en- trando a formar parte de los mo- nasterios todo tipo de gente de escasa calidad moral, que muchas veces sólo buscaban vivir bien o influencia política. Los Monaste- rios estaban exentos de impuestos, y los muchas veces buscaban am- pliar sus tierras de forma espúrea. Los emperadores Konin y Kanmu, llevaron a caba una reforma reli- giosa severa. Entonces aparecie- ron dos monjes reformistas de una gran talladura moral, e intelectual. Saicho y Kukai. El emperador les envío a China para aprender nue- vas teorías del budismo, y empa- parse de las novedades culturales de las altas clases Chinas. Saicho estuvo ocho meses en Japón y a su regreso fundo la escuela Tendai. El segundo Kukai, estuvo duran- te 3 años y regresó con pinturas, utensilios y libros así como nuevos conocimientos religiosos y poé- ticos. Creo una escuela llamada Shingon. La corte apoyó de fro- ma decidida la implantación de las nuievas dcotrinas del budismo, y se sirvió del budismo para forale- cer el régimen, dotarlo de mayor autoridad, moral y filosófica. Con estas nuevas teorías se reorganizó el país. En un principio la muerte era algo oscuro sucio y repugnante para los japoneses hasta que el budismo les mostró que podía haber algo des- pués de la muerte y lo oscuro se transformó en luz. La gente em- pezó a venerar a Amida esperan- do algo tras la muerte. Durante el siglo XI hubo un tiempo en que daba la sensación de que la gente no se podía valer por si misma y existía más preocupacíon por la vida ulterior que por la vida actual y tangible. El budismo hoy en día en Japón, sigue ligado a la muerte, en tanto que cuando alguien mue- re se busca a un monje budista. Lo paradójico es que aunque el bu- dismo también puede presidir ce- reminoas de nacimiento, en Japón estas son de tipo sintoísta y solo se vincula el budismo con el fin de la vida terrenal. Muchos hombres a la hora de morir si tenía remor- dimientos, salía de casa y se iba a un monasterio, se cortaba el pelo y esperaba la hora de su muerte, de alguna manera se consideraba que aquel monje ya había ido al otro mundo aunque aún no estuvise ‘carnalmente muerto’. La aparición de las clases guerreras En este momento el régimen ad- ministrativo japonés constaba de cuatro partes. El Gobierno cen- tral constitucional, la Regencia y super intendencia de los Fujiwara y el Gobierno de de los ex-empe- radores. En las épocas de Asuka y Nara las tierras eran de dominio público, mientras que en Heian coexisten las tierras de propiedad privada van sustituyendo a las de propiedad estatal. Se da de facto una lucha entre lo público y lo pri- vado. Los señoríos privados susti- tuyen paulatinamente a las hacien- das públicas y escapaban al control del Estado, por lo que esta manera la hacienda del gobierno constitu- cional se estaba derrumbando. Los más perjudicados eran los nobles de clase media de la burocracia Fujiwara Katamari Maqueta del palacio imperal de Kioto
- 21. estataly los monasterios. Algunos burócratas locales intentaban po- ner normas que prhibiesen la ro- turación de nuevos terrenos, y la anexión de nuevos campos priva- dos. Al finla no se podía aoblir el sistema ya que la economía corría el riesgo de colapsarse y contaría con la oposición de poderosos no- bles entre ellos los Fujiwara que eran los regentes de facto. Los hombres públicos iban progresi- vamente abandonando las tierras públicas y roturaban nuevas tie- rras privadas, con lo cual la pro- pia administación ni siquiera podía recaudar lo suficiente para mante- ner los ejérictos y la seguridad a lo largo y ancho de Japón. Así que se reformó el sistema militar y se pasó al reclutamiento voluntario en los feudos de manera que la de- fensa de los latifundios dependie- ra de ellos mismos. Los miliatres del Estado quedarían limitados a la corte de Kyoto, y las conquistas de nuevos territorios en el archi- piélago. Las familias de provincias tenían más posibilidades de reclutar gente y de sustentar un ejercito propio que las de zonas centrales y consiguieron reclutar grandes ejércitos de forma rápida. Estos latifundios fueron progresivamen- te uniendo sus ejércitos para tener más fuerza defensiva, y llegaron a convertirse en cuerpos armados federados que abarcaban varias comarcas o provicnias completas. Curiosamente las zonas alejadas y fronterizas pudieron formar mejo- res ejércitos, al ser más inaclanza- bles por la administración central, y al neceistar más defensa propia por estar más alejados. Hasta los propios monasterios habían tenido que crear grupos de defensa con- tra los levantamientos de campe- sinos en las tierras propiedad de los monasterios. Los nobles cor- tesanos que hacian de protectores y administradores de las familias provincianas, no tenían ningún vínculo de protección y defensa. Las familias nobles centrales al vi- vir cerca de Kyoto y tener tierras más pequeñas, no necesitaban tan- ta defensa como los latifundios de zonas lejanas. Así que las familias provincianas empezaron a tener una conside- rabla fuerza militar, y pronto qui- sieron ser ellos mismos los que tu- viesen influencia en el gobierno de Kioto, sin necesida de los nobles protectores. Tal es el caso de los Minamoto y los Taira. Los Taira controlaban un buen número de latifundios en el este de Japón, y tenían linaje directo con el empe- rador Kanmu. Tal empezó a ser su poder que el ex-emperador Shi- rakawa, confió a Taira la guardia de la parte norte del Palacio Im- perial. Los Minamoto descendían del príncipe Sadazumi del empera- dor Seiwa. Y extendieron su poder militar por las regiones del oeste de Japón. Además los Minamoto obtuvieron la confianza del clan Fujiwara. Las familias de nobles en las provicnias se fueron some- Minamoto Yorimitsu peleando contra una araña gigante Emperador Antoku, de l Clan de los Taira
- 22. tiendo a uno u otro bando, más por miedo que por necesidad de defensa. El país estaba dvidido en dos clanes militares. Los Minamo- to se encontraban mejor situados, ya que contaban con el favor de Fujiwara, que mantenían el con- trol político de Kioto en ocasio- nes detentando los ministerios de Derecha e Izquierda a la vez. Con esta dos familias Minamoto y Tai- ra, tuvo lugar el ocaso de la era de clase nobiliaria y el comienzo de la era de la clase guerrera, conocidos como bushido o samurai. Estas dos familias eran solamente supe- rados por el poder político del clan Fujiwara. Y como es lógico, dos familias tan poderosas militarmente pronto se convertirían en antagonistas y se iría avivando la rivalidad entre ambas. En 1156 y 1159 la rivali- dad se convirtió en enfrentamien- to directo estallando la guerra ci- vil en Japón, dividiendo a Japón en dos partes. El enfrentamiento en- tre los dos clanes se saldaron con la victoria del clan Taira. El ven- cedor Taira no Kiyomori obtuvo del regente la confianza necesaria par que fuera nombrado goberna- dor desplazando a los Fujiwara del control político. Si bien llega- rona tener dieciseis miembros en la gobernación, los Taira se limi- tarona copiar el método político, nobiliario y administrativo de los Fujiwara, y no supieron reformar la política japonesa. Esto les hizo perder apoyos en las provicnias que empezaron a retirar su apo- yo y sus hombres del ejército de Taira. Este gobierno duró solo 20 años, y tan rápido como fue su as- censo fue su ocaso. Y en 1185 con los Taira muy debilitados los Mi- namoto contratacaron en la bata- lla de Dan no Ura derrotando con masacre incluída a los Taira. El Japón quedó dividido en cuatro es- tructuras político administrativas. El debilitado régimen constitucio- nal, el poder político de la noble- za cortesana representada por los Fujiwara también en decadencia, la autoridad del Gobierno inde- pendiente de los ex emperadorees y la nueva clase guerrera arrolla- dora. Con todas estas divisiones, a los Minamoto no les resultó difícil arrebatar el poder político real a los nobles y el emperador. Los Mi- namoto trasladaron centro de de- cisiones a kamakura acabando con el poder político de Kyoto cono centro del gobiero. Se inauguraba así el primer Gobierno Militar o Shogunato que durarían siete si- glos. Terminaba la época de Heian y comenzaba la época Kamakura. Bibliografía DANIELL Lisseeff, Historia du Ja- pon, Editions du Rocher, París 2001 KAIBARA Yukio, Historia del Japón, FCE, México D.F. 2000 KONDO, Agustín Y, Japón Evolu- ción HIstórica de un pueblo hasta 1650, Nerea, Hondarribia 1999 SANSOM George, A history of Ja- pan to 1334, Stanford 1999
- 23. Historia U na de las primeras cautelas que tomaron los militares sublevados tras el alzamiento del 18 de julio de 1936 fue la de asegurarse el control de los pe- riódicos y las radios cuando ocupasen una ciudad, imitando el estilo propio de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. Javier RamosJavier Ramos www.lacruzadadelsaber.orgwww.lacruzadadelsaber.org
- 24. E ran conscientes de que los medios de comunica- ción se podían convertir también en poderosas armas de guerra para la difusión, espontá- nea primero y perenne durante la dictadura que se estableció, de su mensaje ideológico, mantener la moral en la población y desalentar al enemigo de izquierdas. El ejército sublevado clausuró pri- mero los medios de comunicación que encontraba a su paso, estable- ció la censura y organizó nuevos órganos dirigidos por colabora- dores fieles al nuevo régimen. La Junta de Defensa Nacional, consti- tuida bajo la presidencia del gene- ral Miguel Cabanellas, proclamó un bando de declaración de estado de guerra el 28 de julio de 1936, de aplicación en todo el territorio na- cional. Por él quedaban sometidas a la censura militar “todas las pu- blicaciones impresas de cualquier clase”. Asimismo, los periódicos tenían la “obligación de reservar espacio suficiente para insertar las noticias oficiales, únicas que po- drán insertarse”; también se casti- gaban las desviaciones respecto a la política oficial. Dos meses después, la Junta dictó la incautación de los bienes perte- necientes a los partidos u organi- zaciones que apoyaron a la Repú- blica o se opusieron al alzamiento, medida que legitimó a los rebeldes para apropiarse de los periódicos que encontraran a su paso. Unos fueron cerrados y destruidos, otros reformados. Dejaron de salir a la calle periódicos como Diario de Córdoba, El Noticiero Granadi- no, El Diario de Huesca, La Pren- sa (Gijón), La Región (Santander), República (Cuenca), La Libertad (Badajoz), El Liberal (Bilbao), El Pueblo (Valencia) y los madrile- ños El Socialista, Mundo Obre- ro, Política o Ahora. Mientras, el Ni rastro de la República El franquismo se cebó con los pe- riodistas no afines a su ideario. Eduardo de Guzmán, redactor político del diario republicano La Libertad dejó escrito que los pe- riodistas caídos en las primeras se- manas y meses de la Guerra Civil “centuplican con creces todas las víctimas del periodismo español durante los tres siglos preceden- tes”. El objetivo era prescindir de diario falangista Arriba (Madrid) se editaría, una vez finalizada la contienda, en los talleres de El Sol y La Voz; el diario Pueblo, de los sindicatos verticales franquistas, en los talleres de Claridad; Ma- drid, en los de El Liberal y Heral- do de Madrid. Una gran parte de lo que se convertiría en la Prensa del Movimiento se edificó sobre estos talleres expoliados por todo el país. Diario “La Vanguardia” alabando al generalísimo, 29 de enero de 1939
- 25. todos los profesionales que traba- jaron bajo la República, así como de convertir a la prensa en una institución nacional y al periodista en un funcionario. Estas premisas se plasmarán en la ley de abril de 1938 de Ramón Serrano Súñer, ministro del Interior y cuñado del general Francisco Franco. Al ser nombrado jefe del Gobier- no del Estado español a finales de septiembre de 1936, Franco cons- tituyó, en Salamanca, una Oficina de Prensa y Propaganda, a cuyo frente puso al general José Mi- llán Astray, el fundador de la Le- gión. Éste duró poco y, en enero de 1937, el caudillo decidió conso- lidar su aparato ideológico infor- mativo con la creación de la Dele- gación para Prensa y Propaganda. Pero la verdadera estructuración, en enero de 1938, llegó con la for- mación por Franco de su primer gobierno, mediante la creación del Ministerio del Interior y el nom- bramiento de Serrano Súñer como titular del departamento. Súñer, que era, además, jefe de Prensa y Propaganda de Falange, impulsó la Ley de Prensa 22 de abril de 1938. Inspirada en el decreto fas- cista italiano sobre la prensa, ha- cía de la misma una “institución Agencia EFE (monopolio estatal en la distribución de noticias), la Cadena de Prensa del Movimien- to o los Noticiarios y Documenta- les Cinematográficos NO-DO. De esta forma se prolongaría duran- te casi treinta años la guerra a la información libre. A principios de los cuarenta, el número de perió- dicos editados en España era de 109 y 19 las Hojas de los lunes, panorama que se mantuvo estable a lo largo de toda la dictadura. En 1970 la cifra se incrementó a 116 y 33 respectivamente. Un sorprendente ejemplo del con- tundente control informativo es el caso del corresponsal en Alemania de El Sol, José García Díaz, que tras hacer una crónica en la que el ministro Súñer no salía bien para- do se le rapó la cabeza al cero y se le obligó a beber aceite de ricino que les fue facilitado por el doctor del mismo ministro. La prensa del Movimiento El origen de la Prensa del Movi- miento se inició con las incauta- ciones habidas durante la Guerra Civil, que en su mayor parte die- nacional” al servicio del Estado; le facultaba, asimismo, a regular el número y extensión de las publi- caciones, designar al personal di- rectivo, vigilar la profesión perio- dística y ejercer la censura, cómo no. Asimismo, se creaba el Regis- tro Oficial de Periodistas, en el que serían inscritos aquellos profesio- nales autorizados para ejercer el periodismo, sólo aquellos afiliados a la Falange. De hecho, el carné de prensa número uno fue a parar a manos de Franco, y el segundo a Súñer. El ministerio podía castigar gubernativamente todo escrito que atentara contra el prestigio de la nación o el régimen, entorpecie- ra la labor del gobierno o difundie- ra ideas perniciosas. El férreo control de los medios de comunicación se amplió mediante la creación de organismos como la Cabecera del NO-DO Suñer (centro, traje oscuro) con destacados dirigentes alemanes y españoles
- 26. ron lugar al poderoso aparato de prensa del partido único, Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Su número también se es- tabilizó: de 57 publicaciones perió- dicas en 1943 se pasó a 49 en 1963, pero eso sí, repartidas en 34 pro- vincias españolas. Sólo 17 se que- daban sin cubrir. Su tirada también era acaparadora: 1.077.000 ejem- plares diarios (el 61% del total). El principal diario de la cadena fue el madrileño Arriba, verdade- ro órgano doctrinal del régimen. Pese a este fidedigno control, la lectura de periódicos era un hábito superficial que carecía arraigo en la sociedad española, debido, so- bre todo, a la escasez de pluralidad informativa amén del alto grado de analfabetismo. A finales de los sesenta, la Prensa del Movimien- to apenas representaba el 24% de pública o buen gusto. El número de emisoras que funcionaban en España en los años cuarenta era de 78 (63 privadas, 9 de la Falange y 6 del Estado). A finales de 1939 apareció la SER (Sociedad Española de Radiodifu- sión), que se convirtió en la prin- cipal emisora privada del país. La otra gran cadena institucional estuvo ligada a la Iglesia. Las pe- queñas emisoras parroquiales que emitían en las ciudades se agru- paron, en 1959, bajo la Cadena de Ondas Populares Españoles (COPE). La radio se convirtió, de esta forma, en el principal medio de comunicación del país como modo de evasión y entretenimien- to. Por la Orden del 21 de marzo de 1937 la censura fue ampliada a las proyecciones y las produccio- nes cinematográficas. Aparte de la toda la difusión. Los principales diarios fueron de propiedad pri- vada, casos del ABC, Pueblo y Ya de Madrid, que tiraban más de 100.000 ejemplares diarios, o La Vanguardia Española de Barcelo- na, también afines al régimen. La radio se uniforma en torno a RNE En el ámbito de la radiodifusión, el gobierno franquista creó Radio Nacional de España en enero de 1937. A través de la Orden del 6 de octubre de 1939 se imponía la censura de la programación de las emisoras comerciales y la obliga- ción de conectar con RNE para re- transmitir la información general. Asimismo, se prohibía la emisión de la llamada música negra, los bailables swing u otras composi- ciones que puedan rozar la moral Portadas del diario “Arriba”, perteneciente a la Falange y el diario “Pueblo“, perteneciente a los sindicatos
- 27. difusión del NO-DO en todas las salas de exhibición, también se es- tablecía la obligación de proyectar películas españolas durante una semana completa por cada seis se- manas de exhibición de filmes ex- tranjeros. Una vez asentado el régimen, la censura en los medios se atenuó de forma encubierta con la Orden del 23 de marzo de 1946. Delegaba en los directores de los periódicos la potestad de control que antes po- seía el aparato del Estado. En 1951 se creó el Ministerio de Informa- ción y Turismo, órgano que pasó a dirigir las actividades de prensa, propaganda, radiodifusión, cine- matografía, teatro y turismo, con- trolado por Gabriel Arias Salgado. Su labor se caracterizó por el inte- grismo católico y la intransigencia ideológica. La idea inicial de inter- venir militarmente los medios de comunicación para erradicar toda idea inmoral o marxista contrarias a la religión, la familia o la unidad de la patria, dio paso a otro control continuado, pero justificado aho- ra en el control de la propaganda orientada a la creación de una cul- tura popular y formación de una conciencia colectiva. La televisión, que era gestionada en régimen de monopolio por el Estado al considerarse un servicio público, se expandió rápidamente en los años sesenta, convirtién- dose pronto así en el medio ofi- cial de propagación ideológica del franquismo a través de Televisión Española. El ente tampoco escapó de la censura y el férreo control. Uno de sus directores generales fue Adolfo Suárez, quien durante la Transición sería nombrado pre- sidente del primer Gobierno de la democracia española al frente de la Unión del Centro Democrático (UCD). ¿Política aperturista? La Ley de Prensa aperturista, aprobada en 1966 a iniciativa del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, suspen- dió la censura previa y acabó con Diferentes medios anuncian la muerte de Franco el sistema de consignas a los me- dios de comunicación, si bien los secuestros de publicaciones con- tinuaron. Le sucedieron los ex- pedientes y cierres de periódicos. Multitud de editores y periodistas fueron multados e incluso encar- celados. Paradójicamente, con la nueva norma, las condiciones de la profesión periodística se endu- recieron. Desde su promulgación, el número anual de expedientes incoados a diarios y revistas perió- dicas no bajó nunca de un cente- nar. Tan sólo el paulatino debili- tamiento del régimen vislumbraba una mayor libertad de expresión. Tras el asesinato en diciembre de 1973 del que ya se apuntaba como heredero político del franquismo, el almirante Luis Carrero Blanco, el régimen comenzó a desintegrar- se progresivamente. El aparato es- tatal que controlaba los medios se extinguió en 1975 con la muerte del generalísimo. Suponía también el final de la dictadura en España.
- 28. A principios del siglo XVIII Portugal vivía momentos muy difíciles. El país ya no contaba para el resto de naciones europeas, que lo dejaban fuera de las conferencias internacionales donde se decidían los designios del mundo, y del gran imperio que fue ya no quedaba más que el recuerdo y algunos navíos aban- donados en el Tajo. Javier Rodríguez Casado Historia www.lacruzadadelsaber.orgwww.lacruzadadelsaber.org Marqués de Pombal Reconstructor de Lisboa
- 29. E ra el siglo del Absolutis- mo. Por todo el continen- te gobernaban reyes más ocupados en acudir a cacerías y grandes banquetes que en aten- der correctamente los problemas de estado. Eran reyes por derecho divino, todo el poder recaía en sus manos y no estaban sujetos a nin- guna ley más que a la de Dios. La nobleza había perdido su poder y se dedicaba a vivir de los favo- res del rey, conservando sólo el privilegio de alzarse a los puestos más altos del ejército y su carácter arrogante y ocioso. Ya no tenía la misma fuerza, pero seguía rondan- do por la corte y mirando al resto por encima del hombro. La burguesía por su parte iba acu- mulando riqueza con la que com- praba pequeñas prerrogativas y tí- midamente se hacía con un hueco en la sociedad, aunque todavía es- taba muy por debajo de la nobleza y siempre vigilada de cerca por el soberano y la Iglesia. Y en cuanto al pueblo, la historia de siempre. Constituía la clase más numerosa y pobre. Ya fuera en el campo o en la ciudad, estaba con- denado a trabajar de sol a sol por una miseria que a duras penas le permitía alimentar a una familia. Y por supuesto no disfrutaba del beneficio de nadie. Vivía explota- do por las clases más adineradas sin que a éstas les importara lo más mínimo y sin tener acceso a educación o medicinas. La situación del clero era muy di- ferente. Desde el siglo anterior, tanto en Portugal como en el res- to de Europa, las órdenes milita- res –sobre todo los jesuitas, con quienes tuvo que batallar nuestro protagonista– se infiltraron en los puestos de poder, llegando inclu- so al cargo de primeros ministros, como ocurrió con el famoso Car- denal Richelieu en Francia, que gobernó casi por encima del rey piras donde se cumplían condenas absurdas. La gente moría sin llegar a entender porqué. Era un verda- dero imperio del terror al servicio de la Iglesia y de sus propósitos. Los puertos portugueses no pa- raban de recibir constantemente barcos cargados de oro y diaman- tes de Brasil. En Europa se pensa- ba que Portugal era un país rico, aunque la realidad era otra muy diferente. Las arcas del reino esta- ban vacías, y el oro y los diamantes que entraban se perdían al segun- do siguiente en forma de banque- tes y fiestas en la corte y enormes tributos a Inglaterra como pago por una sobrevalorada y deficiente protección. No existía un plan de actuación. Los negocios se trataban según llegaban y las cuentas del estado Luis XIII. Los padres ejercían una enorme influencia sobre la familia real. Se habían convertido en sus conseje- ros, en sus ministros, en los maes- tros de los príncipes y en sus men- tores espirituales. En Portugal no se tomaba ninguna decisión que no hubiera sido sugerida o apro- bada por el clero. El miedo se había instalado en- tre la gente. Los clérigos lanza- ban sus sermones y amenazaban con el Infierno y las torturas de la Inquisición para aquellos que no siguieran los preceptos de la Iglesia. Cualquier “salida de tono” era merecedora de una acusación de blasfemia o herejía. No se po- día pensar, no se podía cuestionar nada. En las plazas de los pueblos y ciudades se levantaban enormes Retrato Marqués de Pombal
- 30. se confundían con las de la casa real. Las tierras en su mayoría no se cultivaban y la industria direc- tamente no existía. Todo se com- praba fuera, todo se traía de fuera. El mercantilismo inglés imperaba en Portugal, y eso daba lugar a una situación casi de vasallaje. El ejército portugués era nulo – por no decir inexistente–, lo que hacía del país un juguete en manos de las potencias europeas, que in- tentaban “ficharlo” para beneficiar sus intereses. En la mente de los portugueses aún estaba muy re- ciente la dominación española. Te- nían miedo, e Inglaterra lo sabía y jugaba sus cartas. Prometía pro- tección (que no siempre llegaba) a cambio de mucho oro y tratados desiguales. Francia hacía lo propio sólo para perjudicar a sus enemi- gos ingleses, y España se acercaba a Portugal con buenas palabras y tratados de paz para distraerla y volver a atacar. El país tampoco daba grandes mentes. El siglo XVIII portugués vio muchos filósofos, escritores y pensadores, pero casi ninguno de calidad. Sólo se salvaron algunos como Bocage, que intelectualmen- te ya pertenecían al siglo siguien- te. No interesaba la cultura. En las clases y en los cafés se discutía sobre necedades, sobre pequeños problemas que no tenían relevan- cia en nada. La Universidad estaba controlada por los jesuitas. Sus programas eran anticuados y en ellos el latín y la religión destacaban por encima del resto de disciplinas. Mientras en las universidades europeas se hablaba de los últimos adelantos científicos, los estudiantes portu- gueses que conseguían acabar su carrera no tenían conocimientos del mundo moderno, pero estaban perfectamente adiestrados para tío, Paulo de Carvalho. Según pa- rece nunca llegó a matricularse en la universidad, lo que no supuso un obstáculo –todo lo contrario viendo los anticuados programas académicos– para su formación. Él fue todo un autodidacta. Entre juergas, amoríos y peleas, como era normal para los jóvenes de la épo- ca, siempre tuvo tiempo para los libros. Era sumamente inteligente y quería aprenderlo todo. Devora- ba todo lo que caía en sus manos, sobre todo si trataba de Historia o Derecho, disciplinas en las que a lo largo de su vida demostró tener amplios conocimientos. A los 27 años dejó Soure y volvió a Lisboa para probar suerte como soldado. Quería triunfar en la vida, y las armas podían catapultarlo ha- cia la gloria en una época en la que corrían rumores de una posible guerra contra España. Sin embar- go en Portugal no importaba estar preparado para un puesto. Todo se conseguía mediante influencias, respaldar el régimen absolutista y religioso en el que vivían. Los ministros portugueses repar- tidos por las diferentes cortes eu- ropeas se daban cuenta de que su país necesitaba urgentemente un lavado de cara. Intentaban infun- dir ánimo de cambio en Portugal. Querían que Portugal siguiera las directrices europeas y volvie- ra a ser alguien importante en el concierto internacional. Pero era como predicar en el desierto. Sus propuestas caían en la indiferencia que desbordaba la corte portugue- sa, y no se atrevían a insistir por miedo a la Inquisición. Primeros pasos del Marqués Sebastião José de Carvalho e Melo vino al mundo el 13 de mayo de 1699. El lugar de nacimiento pa- rece que fue Lisboa, aunque algu- nos hablan de Soure, una pequeña ciudad donde la familia tenía al- gunas posesiones. De su infancia no se tienen datos muy precisos. Sabemos que su padre fue Manuel de Carvalho e Ataíde, un peque- ño hidalgo de provincia que había servido en la marina portuguesa y que fue capitán de caballería; y que su madre era D. Teresa de Men- doça e Melo, descendiente de una familia de hidalgos establecidos en Brasil. Su abuelo paterno se había casa- do con una mujer negra, segura- mente una esclava, llamada Marta Fernandes, hecho que los detrac- tores del Marqués siempre le re- cordaron como una deshonra, in- tentando desprestigiarlo. Para la conciencia de la época, un hombre con antepasados negros, por muy remotos que fueran, no podía estar al frente de un país. Cuando contaba con pocos años de edad su padre murió y él se tras- ladó a Soure bajo la tutela de su
- 31. siendo el amigo o el pariente de. Y aunque Sebastião José de Carval- ho e Melo tenía aptitudes suficien- tes para escalar en los puestos del ejército, nunca pasó de un simple cabo de escuadra, lo que le pro- vocó una enorme decepción y un tremendo enfado. Seguramente en ese momento se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en su país y tomó la determinación de hacer lo posible por cambiarlo. En 1735, viendo que su carrera como soldado no iba a dar más de sí, dejó las filas del ejército para buscar otros caminos. Dos años antes se había casado con una viu- da estéril llamada D. Teresa de No- ronha e Almada, que provenía de una familia muy bien acomodada con serias aspiraciones en la cor- te. Sebastião José no podía ofrecer mucho, no tenía dinero y sus ante- pasados negros, de sobra conoci- dos, ponían en duda su hidalguía. La familia de Teresa se opuso fé- rreamente a la relación y amenazó con desheredarla si seguía viéndo- se con aquel soldaducho, pero ella estaba tan enamorada de Sebas- tião José que decidió dejarlo todo y escapar por la ventana de su casa para reunirse con él. Se casaron en 1733 en Lisboa, en una ceremonia muy íntima, y se trasladaron a vivir a Soure. Él no era rico y ella llegaba con una dote que no excedía los pocos ahorros que había conseguido reunir, pero ambos se amaban y con eso tenían suficiente. Algunos contrarios al Marqués dijeron que se casó con ella para utilizarla como trampo- lín a la corte, aunque esa afirma- ción no parece muy creíble viendo cómo se desarrollaron los aconte- cimientos. Vivieron en Soure hasta 1738, donde él se dedicó a cultivar la tierra y a seguir formándose en Derecho e Historia. Durante esos años se olvidó de la vida militar y El puesto al que acababa de acce- der estaba ocupado por un primo suyo, Marco António de Azeve- do Coutinho, quien seguramente también llegó ahí gracias a la tu- tela de Paulo de Carvalho. Duran- te ocho meses el primo le enseñó todo lo necesario para llevar a cabo su trabajo. Sebastião estaba pletó- rico, no descansaba ni un segundo. Se interesó por la sociedad, por la economía, por el ejército, por la in- dustria, por el comercio... Lo ano- taba y lo estudiaba todo. Quería aprenderlo todo para después lle- varlo a Portugal. Inglaterra era la potencia mundial por excelencia, y su ejército y sus mercaderes se paseaban por el mundo sin que na- die osara hacerlos frente. El futuro Marqués de Pombal no paraba de enviar cartas a D. João V contando las virtudes de Inglaterra y lo bien que le haría al país seguir su mo- delo. Aunque, como era de espe- rar, aquellas misivas caían en saco roto. Cualquier cosa que no trata- ra de oro y diamantes de Brasil no interesaba al rey portugués, más distraído en aumentar su riqueza y en quedar bien con la Iglesia ahora que no le restaban muchos años de vida. en su mente comenzó a pertrechar un nuevo plan. Quería ser diplo- mático, conocer de cerca los países europeos sobre los que tanto había leído en sus libros y sobre los que tanto debía aprender Portugal. Sin embargo sabía que sin contac- tos no tenía opciones a nada, por lo que debía conseguir un apoyo, alguien que lo pusiera en contacto con las más altas esferas del país. Y la persona indicada era su tío, Paulo de Carvalho, cuyos trabajos como profesor en la Universidad de Coimbra y arcipreste de la cate- dral le habían otorgado una buena agenda. Paulo de Carvalho apreciaba a su sobrino y no dudó en ayudarlo. Lo recomendó ni más ni menos que al cardenal D. João da Mota, primer ministro del rey D. João V, y no cabe duda de que la recomenda- ción fue efectiva, pues en 1738, un año antes de la muerte del propio Paulo de Carvalho, Sebastião José fue nombrado ministro de Portu- gal en Londres. Era el puesto más alto que alguien podía soñar fuera de Portugal, y él lo había conse- guido. Ministro en Londres
- 32. Entre tanta euforia le llegaron pé- simas noticias desde Lisboa: había fallecido su mujer, su compañera, Teresa de Noronha, que no había viajado con él por temor a que su mala salud no resistiera el duro clima inglés. Sebastião estaba tris- te, muy triste. Pero dicen que la muerte de su esposa le proporcio- nó más fuerzas si cabe para apro- vechar su estancia en Londres. A partir de ahora lo haría por Portu- gal, pero también por ella. Por aquel tiempo un conflicto en- volvía a toda Europa. El empera- dor Carlos VII de Alemania había muerto en octubre de 1740, dejan- do el trono a su hija María Teresa. Inglaterra tenía derechos suceso- rios al trono, algo que el resto de potencias europeas no iba a per- mitir. Cuando se desató la guerra Portugal se declaró neutral, aun- que sus puertos seguían estando abiertos para el abastecimiento de los navíos ingleses que iban a gue- rrear contra España y Francia. El país ni si quiera tenía un ejército con el que defender su neutrali- dad. Inglaterra estaba al corriente de la vergüenza portuguesa y ha- cía lo que quería sin preguntar. Y aquí es cuando nuestro protago- nista tomó una de esas decisiones rápidas y determinantes que tanto le caracterizaron a lo largo de su vida. Cansado de la ineptitud y la pasividad del rey y sus ministros, resolvió tomar el asunto por su cuenta y escribir al primer minis- tro inglés amenazándolo con pro- hibir la entrada de barcos ingleses a los puertos portugueses. Esto suponía un duro golpe para el co- mercio británico, cuya soberanía sobre el Atlántico y el Mediterrá- neo dependía en gran medida de esos puertos. Además amenazó también con abandonar la neutralidad y firmar una alianza con Francia y España. Walpole, primer ministro inglés, se había creído el farol y estaba preparado para negociar con Por- tugal. Sin embargo en una vuelta de los acontecimientos fue des- tituido y al cargo llegó un nuevo ministro que no cayó en la trampa. Este analizó el problema y se dio cuenta de que Portugal nunca en- traría en una alianza con España por miedo a que ésta acabara por invadirle; y que además no tenía nada con lo que defender sus puer- tos frente a los navíos ingleses, porque el ejército portugués por no tener no tenía ni uniformes. Las negociaciones nunca llegaron y los ingleses continuaron hacien- do y deshaciendo a su propósito. Nunca recibió apoyos desde Por- tugal, ni en este ni en otros asun- tos. En octubre de 1742, cansado y solo en una lucha que nunca iba a dar sus frutos, decidió dejar el cargo de embajador y volver a Lis- boa. Regreso a Lisboa y nueva misión en Viena Cuando llegó a Lisboa trabajó in- cesantemente en un plan que ha- bía ido elaborando durante su es- tancia en Londres. Se había dado cuenta de que uno de los secretos del éxito comercial inglés era su “Compañía de las Indias”, y pen- só en crear una igual para Portu- gal. Para esta empresa contó con la ayuda de Cleland, un caballero inglés que trabajó para la Compa- ñía de las Indias inglesa. Ambos se esforzaron para hacer realidad esa idea, pero una vez más se dieron de bruces contra la indiferencia de la corte portuguesa. Cada vez que Sebastião José aparecía con una nueva propuesta, el rey y sus mi- nistros se encogían de hombros y no hacían el más mínimo caso. Al fin y al cabo ellos tenían su poder y sus banquetes, todo marchaba bien en Portugal. Si Sebastião José comenzaba a sen- tir odio hacia la corte, no eran me- nos el desprecio y la inquina con los que ésta le trataba a él. Esta- ban cansados de aquel pobre hi- dalgo que se quejaba de todo, que pretendía saber y manejar más que ellos. Querían deshacerse de él, y a tal efecto lo enviaron a una mi- sión inútil, suicida en términos di- plomáticos, donde lo dejaron con las manos atadas y sin libertad de decisión ante un problema que no tenía aparente solución y que le dejaría en muy mal lugar. El propio Sebastião sabía que que- rían alejarlo de Lisboa a toda cos- ta, pero no podía hacer nada al res- pecto. Llegó a Viena en mayo de 1745 y se dispuso a intentar tra- bajar. El problema que se discutía era el mismo con el que se había encontrado hacía algunos años en Londres: la subida al trono ale- mán de Maria Teresa, reina de Hungría. El Vaticano y Alemania tenían intereses comunes en la pe- nínsula italiana y habían entrado en conflicto diplomático. El minis- tro de Portugal en Roma, Manuel Pereira de Sampaio, tuvo una idea según la cual Portugal mediaría entre los dos contendientes y él se llevaría el honor de haber sido el artífice de que las negociaciones
- 33. llegaran a buen puerto. En su plan él iba a actuar desde Roma, al lado de Benedicto XV, y necesitaba un hombre que hiciera lo propio en Viena, junto a la reina Maria Te- resa. Por supuesto ese hombre se- ría una marioneta dirigida en todo momento desde Roma, y cuando llegara la hora del reconocimiento su nombre no aparecería por nin- guna parte. El elegido fue, como ya se habrá adivinado, Sebastião José. Durante las negociaciones, que por cierto no fueron tan fructuosas como le hubiera gustado a Manuel Perei- ra de Sampaio, se sintió atrapado, sin libertad. Escribió numerosas cartas a su primo Marco António contándole que se reían de él, que en la corte de Viena el resto de di- plomáticos no le trataban como a uno más, que sabían que desde su propio país se le desacreditaba. Sin embargo también se ganó el cariño de mucha gente, como el de la propia reina Maria Teresa sin ir más lejos, quien le recibía como a un amigo con el que disfrutaba de largas conversaciones y no como a un aburrido político. Y ahí, en- tre los pasillos y habitaciones del palacio de Maria Teresa llegó el momento de su segundo gran amor, personificado en la figura de una joven austriaca más de veinte años menor que él llamada Leonor Daun. De nuevo ella no tenía di- nero –de hecho su familia pasaba grandes apuros económicos- y él no era nadie, pero el amor surgió rápidamente entre ellos y decidie- ron casarse en julio de 1745, ape- nas dos meses después de haberse conocido. Sebastião ni se imagina- ba que esta boda sería determinan- te en su carrera hacia el poder. Muerte del rey y ascenso de Sebastián El 31 de julio de 1750 se produjo una de esas carambolas que sólo ocurren en la historia y que be- nefició tremendamente al futuro Marqués de Pombal. D. João V murió, y el trono pasó a su hijo, D. José I. Su madre y viuda de João V era D. Maria Ana de Austria, quien había hecho muy buenas migas con su compatriota Leonor Daun, la mujer de Sebastião José. A esta amistad se le sumó Luís da Cunha, hombre muy cercano a la reina, que en su testamento políti- co recomendaba encarecidamente a D. José la contratación de Sebas- tião como primer ministro. Y así ocurrió. La primera medida de D. José como rey fue nombrar a Se- bastião José de Carvalho e Melo su primer ministro. A partir de ese momento comen- zó una explosiva carrera. El rey depositó toda su confianza en el protegido de su madre, y éste no le defraudó. En su mente tenía la idea de que sólo él podía sacar a Portugal del pozo en el que se en- contraba. Solo él era una mente lúcida en todo aquel entramado de ministros vagos e ignorantes. En poco tiempo su determinación a la hora de tomar decisiones y su enorme capacidad de trabajo eclip- saron al resto de ministros, a quie- nes sólo les quedaba mirar. El rey, que como todos los reyes del XVIII prefería darse gran- des festines e ir de caza antes que atender los asuntos realmente importantes, no podía estar más contento. Su ministro hacía todo el trabajo por él. Sebastião José hacía y deshacía a su antojo. No dejaba actuar a nadie. Cualquier problema que surgiera, por ínfi- mo que fuera, debía ser atendido por su mano. El rey tenía todo el tiempo del mundo para dedicarse a otros menesteres. Incluso dicen que el propio Sebastião engañaba a la mujer del rey diciéndola que tenían largas reuniones nocturnas para que D. José pudiera irse con sus amantes sin preocuparse, y de paso dejar vía libre al ministro para su trabajo. Sebastião José cayó en el despotis- mo. Pero queremos pensar que no lo hizo a propósito. En sus años en Londres se autoconvenció de que era la única persona en todo Por- tugal que tenía la llave para el pro- greso. No dejaba hacer a los de- más no porque fuera egoísta, sino porque no se fiaba de su capacidad. Estaba tan seguro de sí mismo que no necesitaba al resto, que sólo lo retrasaría en su misión de refor- mar Portugal. Y lo cierto es que al querer acaparar todo fue él quien retrasó los asuntos de gobierno. Una simple firma podía tardar días y días. Estaba desbordado de trabajo y el no querer ayuda de na- die acabó perjudicando al país. Recuperó el sueño de una Com- pañía de las Indias portuguesa y dio más oxígeno al comercio de diamantes, oro y tabaco de Bra- sil. Quería crear un libre mercado al estilo inglés, pero de nuevo su excesiva autoconfianza frustró los planes. Lo que iba a ser mercado libre se convirtió en un mercado totalmente controlado por el go- bierno, o lo que es lo mismo, por él. Intentaba que el mercado por- tugués estuviera a la misma altura que el inglés, olvidándose de que Portugal no estaba preparado para ello. La mente anticuada y bien moldada de los portugueses no aceptaría un cambio tan drástico, y el país tampoco disponía de la in- fraestructura suficiente para obte- ner y transportar tantos recursos como el Imperio Británico. 1755: Terremoto en Lisboa El 1 de noviembre de 1755 Lisboa sufrió la peor catástrofe de su his- toria. Sobre las 9:45 de la maña-
- 34. na un terremoto hizo temblar la capital portuguesa. El seísmo fue terrible. Un capitán de barco que se encontraba en el Tajo afirmó que la vio moverse de atrás hacia delante. Las calles se estrecharon y los edificios parecían tocarse. Era el día de Todos los Santos, y la gente que había salido a lucir sus mejores galas y a comprar una comida especial ahora corría a es- conderse en las iglesias. El terremoto fue lo suficientemen- te fuerte como para derrumbar los edificios más bajos, pero no fue tan devastador como la segunda sacudida, que llegó cinco minutos después. Ésta duró apenas 3 minutos, pero consiguió que prácticamente toda la ciudad se viniera abajo. Sólo 1/3 de la capital portuguesa quedó en pie. Además a esta primera répli- ca le sucedieron otras. Y cuando parecía que todo había acabado, el Tajo se desbordó e inundó la ciudad. Y los incendios se propa- garon por todas partes. Una nube de humo y polvo cubría Lisboa. La gente caminaba entre los escom- bros llorando y buscando a sus seres queridos. Aún no alcanza- ban a entender qué había ocurrido. Caminaban sin saber bien donde ir, porque las calles no existían o habían quedado irreconocibles. No quedaba nada. Todo se había perdido. Nunca se supo cuántos muertos hubo, aunque algunos ha- blan de más de sesenta mil. En el momento del terremoto la familia real se encontraba en su palacio de Belém, como era cos- tumbre en días festivos como este. Su palacio no se derrumbó. Como tampoco lo hizo la residencia de Sebastião José. En cuanto ocurrió la catástrofe acudió a ver al rey, que según di- cen se encontraba sollozando con las manos en la cara mientras re- petía “Qué se puede hacer ahora?”, a lo que Sebastião José acertó a responder: “¡Señor, sepultar a los muertos y cuidar de los vivos! En medio del caos, de nuevo él se alzaba como la única persona se- rena y decidida. El resto de minis- tros o no hizo nada o directamente huyó fuera de la ciudad. Pero él se quedó para dirigir las tareas de limpieza y reconstrucción. Colocó su carruaje entre los escombros y lo convirtió en su lugar de trabajo. Durante días trabajó sin descanso, sin apenas dormir y alimentándo- se solo de algunos tazones de cal- do que su esposa, trepando entre los escombros, le hacía llegar. Sus primeras órdenes fueron abas- tecer de agua y comida a la pobla- ción, retirar los escombros de las calles e incinerar los cadáveres para que no se propagaran las en- fermedades. Pidió al comandante supremo del ejército, por enton- ces el Marqués de Abrantes, que dispusiera de todos los efectivos posibles para ayudar en la reti- rada de escombros y la extinción de fuegos. Como suele suceder en estos casos, la pillería y los robos se acentuaron, y Sebastião José lo sabía y no iba a ser indulgente en este sentido. Dio orden de colgar de altos patíbulos a todo aquel que fuera pillado robando. Su cuerpo quedaría colgado durante días, expuesto a los cuervos y a las re- plicas del propio pueblo. En medio del caos algunos navíos españoles desembarcaron en el Tajo y tam- bién se dedicaron al pillaje. Se- bastião José tuvo noticias de este hecho y dio orden de que ningún barco saliera o entrara del puerto. Se construyeron hornos y cocinas donde se hacía comida para los que no tenían nada y se cercó Lisboa para evitar que nadie saliera de ella. El terremoto fue absolutamente devastador. Pero con él al frente no hubo hambre, se enterró a los muertos evitando la peste, se abri- gó y alimentó a los vivos y, sobre todo, se sintió que había alguien velando por la población. Y como curiosidad diremos que tras el te- rremoto, el rey D. José I desarrolló una fuerte claustrofobia que hizo que trasladara toda la corte a un lujoso complejo de tiendas de cam- paña en el Alto da Ajuda, donde viviría el resto de sus días. Los jesuitas mientras tanto apro- vecharon la catástrofe para arre- meter contra su gran enemigo.
- 35. Por toda la ciudad predicaron que Dios había causado el terremoto para castigar a Portugal por su falta de fe, y que la única manera de obtener el perdón era deshacer- se de ese diablo llamado Sebastião José de Carvalho e Melo. Sin em- bargo estas palabras no tuvieron mucho alcance entre la población, que ahora más que nunca apoya- ba al hombre que cuidaba de ella y que estaba entre los escombros, trabajando como uno más, en la reconstrucción de Lisboa. Primeros problemas con los Jesuítas Los orígenes de la tensión entre la Compañía de Jesús y el Marqués de Pombal se encuentran en tie- rras del Brasil, donde las disputas entre jesuitas y colonos en torno al tratamiento a los nativos cre- cían por momentos. Desde los ini- cios de la colonización los portu- gueses, como el resto de potencias colonizadoras, esclavizaron a los indios y los utilizaron como mano de obra. Se los sacaba de sus aldeas y se los separaba de sus familias para conducirlos a los campos de cultivo, donde eran tratados como animales. Muchos huían hacia los bosques, donde se ocultaban entre los árboles. Pero ni si quiera ahí estaban seguros. Los portugueses organizaban verdaderas partidas de caza para atraparlos. El nativo no era nadie, solo unos brazos y unas piernas que proporcionaban fuerza para mover molinos o ma- nejar herramientas de cultivo. Los misioneros y las órdenes mili- tares, sobre todo la de los jesuitas, alzaron la voz contra estos críme- nes. Un siglo antes el padre An- tónio Vieira había conseguido, con mucho esfuerzo, que desde Lisboa se firmaran decretos que prome- tían un trato más humanitario del indio y un salario –muy pequeño, eso sí- por su trabajo. Dejaban de ser, al menos sobre el papel, escla- vos, y pasaban a ser trabajadores. Pésimamente pagados, pero tra- bajadores remunerados al fin y al cabo. Esto perjudicaba a los colo- nos, que tenían que gastar dinero donde antes sólo daban un men- drugo de pan y un poco de agua. Lo que resulta curioso es que los mismos que se tomaron tantas molestias en defender los intere- ses del indio no hicieron lo mismo con los del negro. Seguían llegan- do barcos cargados de esclavos negros de África y a nadie parecía molestarle. Los misioneros se preocuparon por entablar relación con los in- dígenas. Aprendieron sus lenguas y se interesaron por sus culturas. Sin embargo tenían segundas in- tenciones. No todo era caridad religiosa. Se ganaron la confian- za de los indios para entrar des- de dentro, y cuando el gobierno portugués se quiso dar cuenta, los jesuitas ya controlaban aldeas y regiones enteras. La colonia espa- ñola de Paraguay, por ejemplo, es- taba de tal manera controlada por los jesuitas que se podría decir que constituía un estado jesuita vasa- llo de España. El gran problema de todo esto lle- gó a la hora de definir las fronteras de Brasil entre España y Portugal. En el tratado que se firmó Portu- gal cedía Sacramento a cambio de la región de Río Grande del Sur, lo que obligaba a España a aban- donar unos territorios al este de Uruguay donde los jesuitas tenían siete colonias. Se dio permiso para salir a toda la población, tanto na- tivos como religiosos, y estable- cerse en zonas cercanas que estu- vieran bajo dominio español. Sin embargo ni unos ni otros estaban dispuestos a abandonar su tierra. Los nativos porque era suya por derecho, y los misioneros porque no querían abandonar la posición de privilegio que habían forjado durante años. Aunque el general de la orden, el padre Retz, los obli- gó a salir, ellos no cedieron, y el problema se convirtió en toda una rebelión. Las tropas portuguesas y españo- las se emplearon a fondo y acaba- ron con las expectativas de los mi- sioneros, obligándolos a salir del territorio. Sebastião José eliminó todos los derechos que tenían los jesuitas en Brasil, lo que suponía su ruina, y amenazó con duras re- presalias si volvían a osar levan- tarse contra él. Aquí comenzaron
- 36. los jesuitas a ver como un enemigo al futuro Marqués de Pombal. Expulsión de los Jesuítas Tras la revuelta de Brasil los des- acuerdos entre Sebastião José y la Compañía de Jesús fueron comu- nes. Los jesuitas, además de predi- car contra él tras el terremoto, or- questaron una revuelta popular en Oporto para acabar con la “Com- pañía de las Viñas del Alto Duero” que acababa de fundar. Sebastião José estaba cansado. Quería aca- bar de un plumazo con todos sus enemigos, y qué mejor excusa que el intento de atentado al rey del 3 de septiembre de 1758, del que se acusó a la familia Távora y a los propios jesuitas. Resuelto a acabar con ellos, el 13 de diciembre de ese mismo año soldados portugueses cercaron las casas de los jesuitas. Se los conde- nó a “arresto domiciliario”. No po- dían salir y no se les dejaba tran- quilos. Los soldados entraban y salían en mitad de las ceremonias y registraban todo minuciosamen- te en busca de armas o pruebas de su participación en el regicidio. Les fueron confiscados todos sus bienes, tanto en Portugal como en las colonias, y se les obligó a des- hacer las compañías. Los jesuitas estaban atados de pies y manos. El único obstáculo para su expulsión llegaba de Roma, del nuevo Papa, Clemente XIII, quien siendo muy favorable a los jesuitas protestaba incesantemente por el trato que se les estaba dando. Tras el fracaso de la diplomacia con el Vaticano, a Sebastião José se le ocurrió un nuevo e infalible plan: Justo un año después del intento de regicidio, el 3 de septiembre de 1759, publicó un decreto don- de se exponían los crímenes de los jesuitas contra Dios y contra el rey. Este último se vio obligado a declararlos fuera de la ley y a ex- pulsarlos de sus dominios. Sebas- tião José de Carvalho e Melo ha- bía conseguido su propósito. Los jesuitas habían sido expulsados de Portugal y él tenía de nuevo el ca- mino libre. Últimos años de vida En reconocimiento a sus años como primer ministro, y quizá como agradecimiento por la esta- tua ecuestre que había mandado levantar para él en 1775, el rey le nombró Conde de Oeiras en 1760 y Marqués de Pombal diez años después. Los últimos años de su vida fueron muy fructíferos. Creó el Colegio de los Nobles en 1781, la Imprensa Regia en 1768 y apro- bó, en 1772, una reforma de la Universidad de Coimbra y una ley sobre la instrucción primaria. El 7 de febrero de 1777 el propio Marqués pidió que se le retirara del cargo de ministro, pues ya era demasiado mayor y la enfermedad se había instalado en su cuerpo. Unos días después, el 24 de ese mismo mes moría D. José I y subía al trono D. María. Ésta odiaba al Marqués, y sus primeras acciones como reina fueron contra él. Re- tiró todos los cargos a la familia Távora y a los jesuitas, y emitió una ley por la que el Marqués no podía acercarse a ella a menos de 20 millas. Incluso si en viaje pasa- ba cerca de su casa, Sebastião José debía salir de ella y alejarse todo lo posible. El 15 de mayo de 1782 Sebastião José de Carvalho e Melo moría en su casa. Aquel hombre fuerte, serio, vigoroso, lleno de poder y determinación moría solo y entre dolores, seguramente recordando feliz sus mejores años, aquellos en los que lo tuvo todo, aquellos en los que nadie, ni si quiera el rey, estuvo por encima de él.
- 37. Tromsøy la aurora boreal CulturasdelMundo T romsø es una ciudad noruega situada muy, muy al norte, dentro del círculo polar ártico. Es la ciudad de más de 50.000 habitantes más al norte del planeta, y cuenta además con la universidad más hiperbórea del mundo. J. Miguel Roncero Martín www.lacruzadadelsaber.orgwww.lacruzadadelsaber.org
- 38. E stoy completamente con- vencido de que todos los lectores han leído y visto vídeos o fotografías de un mágico y verdaderamente bello fenómeno natural que se produce en las zo- nas polares del planeta. Estoy ha- blando, por supuesto, de la aurora boreal. Una de las cosas que dejé en la lis- ta de pendientes tras vivir un año en Noruega fue salir a la caza de la aurora. Creo que puedo afirmar sin temor a equivocarme que toda persona que haya oído hablar de este misterioso fenómeno sueña con poder presenciarlo en algún mo- mento de su vida. Sin embargo, casi todos los que hemos fantasea- do con este magnífico espectáculo de la naturaleza somos conscien- tes de que para poder ver la auro- ra hay que adentrase en los polos durante los meses más fríos del in- vierno polar. Mientras disfrutaba de mi tiempo en Bergen, planeé en varias oca- siones una escapada al norte con la intención de cazar a la aurora. Aunque en aquél momento no fue posible, en enero de 2010 uno de mis grandes sueños, contemplar la aurora boreal, se vio por fin reali- zado. Permítame, querido lector/a, con- tarle mi experiencia. Tromsø, la capital del norte Tromsø es una ciudad noruega si- tuada muy, muy al norte, dentro del círculo polar ártico. Es la ciu- dad de más de 50.000 habitantes más al norte del planeta, y cuenta además con la universidad más hi- perbórea del mundo. Su población estable es de unos 65.000 habitan- tes, aunque dicho número varía en función de la época del año, debido es vía aérea. Tromsø está conecta- da por aire con las grandes ciuda- des noruegas. Personalmente, yo volé desde Bergen en un impre- sionante viaje al atardecer sobre la costa noruega de unas dos horas y medias de duración. Tromsø no cuenta con red ferroviaria, así que para acceder por tierra hay que usar carreteras. El único problema es que Tromsø se encuentra a unos 1200 kilómetros al norte de Oslo o Bergen, los principales núcleos de población del país, y las autovías noruegas no son, por decirlo de alguna forma, aptas para circular a más de 100 km/h. De hecho, en al número de estudiantes y turis- tas que visitan la ciudad. La mayor parte de la ciudad (in- cluido el aeropuerto) se encuen- tra sobre la isla Tromsøya; varios puentes conectan la ciudad con el continente y otras islas adyacen- tes. No obstante, sobre Tromsøya encontraremos el casco histórico de la ciudad, y la mayoría de las atracciones y monumentos que ca- racterizan a la localidad. Llegar a Tromsø puede ser algo complicado. La forma más cómoda y rápida (y probablemente barata) Volando sobre Noruega Tromsø, cerca de Havnegata
- 39. una buena parte de los tramos la velocidad máxima permitida será de 60 ú 80 km/h. Una tercera op- ción es la costa, llegar a Tromsø por mar gracias al “Expreso de la Costa”, o Hurtigruten, una serie de ferries y cruceros que navegan continuamente desde Bergen has- ta Kirkenes, conectando todos los núcleos relevantes del maravilloso litoral escandinavo, y otra de mis actividades pendientes en Norue- ga. La costa de este país nórdico es sin duda alguna una de las zonas más bellas del mundo. Una vez hayamos llegado a Tromsø, encontrar alojamiento no será difícil, si bien en inverno la oferta hotelera es más reducida que en verano. Sí recomiendo, sin duda alguna, alojarse en el centro. Si bien Tromsø no es excesiva- mente grande, y literalmente po- demos recorrer a pie el centro ur- bano de una punta a otra en unos 10 minutos (dependiendo siempre de lo heladas que estén las calles) no debemos olvidar que casi todo lo que Tromsø ofrece al visitante está en el centro histórico. La calle principal de Tromsø es Storgata, con un encanto nórdico producciones y películas, tomando como referencia las islas Svalvard, aunque también existe una peque- ña exposición fotográfica sobre la aurora boreal. Muy interesan- te dentro del museo es el acuario, donde pueden verse diferentes es- pecies marinas árticas, siendo las estrellas un grupo de tres focas amaestradas. El edificio del museo es una obra de arte moderno en sí mismo que ningún visitante debe perderse. Además, justo enfrente del museo se encuentra la sede del Instituto Polar Noruego. Volviendo sobre nuestros pasos hacia la Domkirke, y desde allí en dirección este, caminaremos en di- rección al puerto por la Kirkegata para visitar el Museo de Arte del Norte de Noruega, que en enero de 2010 ofrecía gratuitamente las vi- sitas a toda su exposición. En este calle, prácticamente en frente del museo, se sitúa la Oficina de Infor- mación y Turismo, desde donde podremos contratar excursiones y pequeñas escapadas. El perso- nal de la oficina es increíblemente amable y se desvive por aconsejar y ayudar a los visitantes. Desde ese punto podemos seguir propio. Sus edificios son de dos o tres plantas, generalmente cons- truidos en madera, todos ellos bajo la armonía y el estilo arquitectóni- co propia de las ciudades noruegas. En ella encontraremos la Domkir- ke, la catedral protestante más al norte del mundo, construida com- pletamente en madera. Siguiendo Storgata hacia el sur-suroeste se encuentra el museo-acuario Pola- ria, una vez más, el más al norte dentro de su categoría. Este mu- seo se centra en la vida ártica y polar a través de fotografías, re- Vista panorámica de Tromsø desde la cima del Strotsteinen Tromsø, Domkirke
- 40. caminando dirección norte para llegar a la otra calle principal de Tromsø, Havnegata. En ella se encuentra el Bryggen, el puerto, con casas de madera típicamen- te escandinavas, además del Mu- seo Polar. Havnegata es un punto céntrico donde paran la mayoría de autobuses. Existen tres puntos en Tromsø adonde no podremos llegar caminando fácilmente, por lo cual es recomendable usar el transporte público: la universidad y su museo sobre la historia y la cultura de los sami y de Tromsø; la iglesia Tromsdalen (Troms- dalenkirke), más conocida como “Catedral del Ártico”, aunque en realidad no es una catedral; y el teleférico que nos llevará en unos minutos hasta la cima del monte Strotsteinen, desde donde se pue- de disfrutar de una impresionante y sobrecogedora vista panorámica de Tromsø y las montañas que la rodean a 421 metros sobre el nivel del mar. La noche polar y la aurora boreal Noruega es sin duda alguna una tierra de extremos y excitantes contrastes. Durante los meses más cerrados del invierno polar, cuando llega la tarde. Empero, el día polar ofrece cierta calma y es- piritualidad. Los noruegos com- baten la falta de luminosidad con café, complejos vitamínicos, cama- radería y compañerismo. Tromsø no es una ciudad para personas solitarias en invierno. Aun como visitante temporal uno puede sen- tir que los habitantes de Tromsø velan los unos por los otros y se cuidan mutuamente. El gran contraste se produce en ve- rano, donde es de día veinticuatro horas al día. La vida, tanto natural en Tromsø no sale nunca el Sol. Durante el verano, no se pone nunca. En enero, entre las 9am y las 2pm, aproximadamente, se disfruta de cierta claridad lumí- nica, pero el Sol no llega nunca a verse. En esencia, los habitantes de la urbe viven en un crepúsculo que se torna en penumbra durante unas cuantas horas, y en la oscu- ridad profunda de la noche ártica el resto del día. La sensación que uno experimenta es extraña, pero interesante al tiempo. Ciertamen- te, como el lector podrá suponer, uno se siente cansado, en especial Vista nocturna de la parte continental de Tromsø, destacando la Tromsdalenkirke y el Strotsteinen Aurora boreal vista desde Kvaløya, Tromsø
- 41. como humana, no puede ser más plena durante los meses estivales, y es muy normal que tus vecinos estén charlando animadamente en la calle a las doce o la una de la madrugada, tomando el sol. El Sol de Medianoche, el Sol que nunca se pone, es el gran espectáculo del verano. Pero en invierno la oscuri- dad es casi perpetua y es tiempo de salir a la caza de la aurora boreal. La aurora polar (boreal en el he- misferio norte y austral en el sur) recibe su nombre de la diosa ro- mana del amanecer, Aurora. En esencia, la aurora es un fenómeno lumínico que se produce cuan- do partículas subatómicas pro- cedentes del sol son atraídas por el campo magnético de la Tierra hacia los polos, donde chocan en la atmósfera con otras partículas desprendiendo energía en forma de luz. Aunque la explicación científica pueda sonar poco apasionante, la aurora es uno de los espectáculos más impresionantes y magníficos de la naturaleza, y sin duda alguna una de las rarezas más abrumado- ras y conmovedoras que he teni- do la oportunidad de contemplar. a otro, así como su forma y posi- ción; los trazos de la aurora giran sobre sí mismos, se expanden o contraen, mientras se desplazan lentamente en el firmamento. El color de la aurora varía, y aunque las más comunes son las verdes, pueden verse auroras que abarcan absolutamente todas las tonalida- des. La suerte es un factor fundamen- tal para poder presenciar este fe- nómeno. Uno depende de las nu- bes, y por encima de todo de la Si uno tiene suerte, si el tiempo lo permite y siempre en direc- ción este a oeste, podrá disfrutar contemplando las impresionantes trazas de luz que conforman la au- rora; trazas de colores luminosos en el cielo, brillantes, imponentes y extremadamente bellas, y que parecen danzar para los especta- dores. La aurora, así es, se mueve. Su intensidad varía de un minuto Aurora boreal vista desde Kvaløya, Tromsø Aun como visitante temporal uno puede sentir que los habitantes de Tromsø velan los unos por los otros y se cuidan mutuamente. actividad de las auroras en sí, que actualmente está en niveles míni- mos. Casi se podría decir que la aurora es tímida y esquiva, pero con paciencia y tiempo suficiente recompensará a aquellos que la buscan con su indescriptible be- lleza. He de reconocer que he sido extremadamente afortunado, ya que aún con una actividad mínima y sólo un puñado de noches dispo- nibles, pude deleitarme admiran- do la delicada finura esplendorosa graciosidad de Aurora. Existen muchas leyendas acerca de la aurora boreal, o las luces del norte (nordlys), como son cono- cidas en Noruega. Para los sami, antiguos pobladores nómadas de la zona, las luces de la noche in- vernal son antiguos espíritus que podían llevárselo en un funesto y tenebroso secuestro. Dentro de la mitología nórdica, la aurora era un puente – arco iris que separaba Asgard, la tierra de los dioses, de Midgard, el mundo de los huma- nos. A través de este puente - arco iris, los gigantes malvados y los trolls podían atacar a los dioses. Para aumentar al máximo las po- sibilidades de presenciar una au- rora, debemos tener en cuenta que el mejor momento para salir a su caza es la tarde, entre las entre las cuatro de la tarde y la madrugada. Conviene alejarse de la ciudad, ya que si la intensidad de la aurora no es muy potente, la contamina- ción lumínica eclipsará el fenó- meno. Con todo, los habitantes de Tromsø afirman que cuando la au- rora es verdaderamente potente,
- 42. uno puede verla desde la cocina de su casa, mientras prepara la cena. En la oficina turística de Tromsø ofrece varias atractivas ofertas para realizar actividades típicas del polo mientras se espera a la au- rora. Lo mejor de estas actividades es que le alejan a uno de la ciudad, aumentando así las posibilidades de éxito. Por otro lado, también ofrecen interesantes experiencias genuinamente polares, como re- correr un circuito en trineo tira- do por perros, renos, o caballos noruegos. Muchas de las ofertas incluyen estancias en lavvus, vi- viendas típicas sami, así como ce- nas y bebidas calientes, normal- mente sopa de pescado y estofado de reno. Para los más frioleros existen posibilidades más senci- llas, como el “autobús de la aurora boreal”, o recorridos particulares en coche. En cualquier caso, sea cual sea la actividad que elijamos, ¡hará frío! Es Noruega, es invier- no, es de noche, y va a hacer mu- cho frío, creedme. La temperatura puede llegar fácilmente a los -15º, y la sensación térmica puede estar aún varios grados por debajo. Uno siempre debe ser consciente de que va a estar varias horas en el exte- rior esperando a la aurora. Si reali- zamos alguna actividad organiza- da, probablemente equipo térmico especial y pieles de reno nos sean provistas. De lo contrario, uno debe usar la ropa que mejor pro- tección térmica le ofrezca, siendo muy recomendables las prendas con aislantes térmicos basadas en cámaras de aire. Por últimpo, es bueno saber que la mayoría de las actividades y excursiones tienen lugar en Kvaløya, la isla de la ba- llena, al oeste de Tromsø. Tromsø como punto de partida Tanto en verano como en inver- no, pero especialmente en vera- no, Tromsø es un punto perfecto para visitar el norte de Noruega: en invierno, a la caza de la aurora boreal, y en verano, con el objeti- vo de disfrutar del Sol de Media- noche. Desde Tromsø podemos tomar el ya mencionado Expreso de la Cos- ta, Hurtigruten, para llegar has- ta Kirkenes bordeando el Cabo Norte (Nordkapp), popular punto geográfico considerado errónea- mente el punto más septentrional de Europa. En realidad este honor lo disfruta el cabo Nordkinn, pero debido a las dificultades de acceso, Nordkapp es sencillamente más popular. Al Nordkapp también se puede acceder por carretera, medio que también podemos usar para llevar a Alta, Hamerfest o al mismo Kir- kenes. Desde allí, Rusia está a tiro de piedra. Si pasamos por Alta, no podemos dejar de visitar sus pe- troglifos, Patrimonio de la Huma- nidad. Trineo tirado por perros Interior de un Lavvu
- 43. Hacia el sur, y especialmente reco- mendables en primavera y verano, se encuentran las islas Lofoten, mundialmente famosas por su ex- traordinaria belleza. Las ciudades de Bodø y Narvik serán puntos de interés en el área. Un poco más al sur encontramos el archipiélago de Vega, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Otra posibilidad es usar Tromsø como punto de partida para visi- tar la región Laponia, que abarca gran parte del norte noruego, sue- co y finés, e igualmente Patrimo- nio Natural de la Humanidad. Por supuesto, toda la zona está sal- picada de impresionantes fiordos, montañas, y naturaleza impolu- tamente conservada. Senderismo, montañismo, pigaüísmo y esquí (en inverno) son algunas de las ac- tividades que podemos realizar en Tromsø y alrededores. Más información sobre Tromsø: Destinajson Tromsø, web oficial de la ciudad, en inglés; http://www.destinasjontromso.no/english Visit Norway, Tromsø, en espa- ñol; http://www.visitnorway.com/es/Articulos/Des- tinos/Norte-de-Noruega/Tromso/Que-ver-en- Tromso Comprueba la actividad de la au- rora boreal; http://www.gedds.alaska.edu/auroraforecast Texto y Fotografía: J. Miguel Roncero Martín Aurora boreal vista desde Kvaløya, Tromsø Oso polar disecado dentro del Instituto Polar Noruego
- 44. rapa Nui CulturasdelMundo L a isla de Pascua es sin lugar a dudas un lungar con encanto, misterioso e intrigante, que nos enseña retazos de lo que hoy sólo alcanzamos a ima- ginar que fué o pudo ser. Ramón Sánchez
- 45. L a Isla de Pascua o Rapa Nui esta situada en el corazón del Oceáno Pacífico. Geo- gráficamente la ubicamos en el grupo de islas de la Polinesia. Polí- ticamente pertenece a la República de Chile. Tiene una superficie de unos 164 km2 y una población de 3.800 habitantes. Isla de Pascua delimita el com- plejo Polinesio en su parte sures- te siendo uno de los vértices que delimitan el triángulo de las islas Polinesia junto con Nueva Zelan- da y Hawaii. Las islas de la Polinesia tienen una historia común que se remonta al quinto siglo antes de cristo, cuan- do los primeros polinesios inicia- ron la colonización de las islas desde las islas de Tonga y Samoa hacia el este, llegando hasta las islas de Cook, Tahiti, Tuamotus, Marquesas y Australes. Estos co- lonizadores, que se desplazaban entre las islas con canoas, eran pertenecientes a la cultura hoy co- nocida como Lapita, la cual exten- dieron por la Polinesia. El actual Triángulo de la Poline- sia no se concretaría hasta varios siglos más tarde; cuando los Po- linesios ya asentados en las islas colonizadas volvieron a hacerse al mar para llegar hasta Hawaii y las Islas Sandwich, hacia el 200 – 400 d.c. delimitando el triángulo al norte; La Isla de Pascua, hacia el 400 d.C. que delimitaría el vértice enormes centros ceremoniales y se levantaron los grandes Moais. La fase Huri Moai comprende los años en los que desarrollaron los grandes conflictos que acabarían enfrentando a los linajes de Rapa Nui y llevarían al derribo de los Moai. Esta fase se ubica entre los años 1680 y 1864, cuando llegan a la isla misioneros católicos. En este periodo que comprende casi dos siglos cobró fuerza el culto al ‘Tangata Manu’ o Hombre Pájaro. Una de las culturas más desconocidas Su descubridor para el mundo Oc- cidental fue Jacob Roggeven, el 5 de abril del año 1772. Ese día era el día de la pascua de resurrec- ción y desde entonces se le conoce como isla de pascua. al este y Nueva Zelanda, al suroes- te de Samoa hacia el 800 – 1000 d.C. Los arquéologos definen tres grandes fases prehistóricas para la Isla de Pascua, que serían la fase de poblamiento, la fase Ahu Moai y la fase Huri Moai. Existe muy poca información fia- ble para determinar el periodo exacto en el que los polinesios co- mienzan a desarrollar la cultura megalítica que les abandera. Este inicio debe ubicarse entre los años 400 y 800 d.C. La fase conocida como Ahu Moai, es la fase de máximo explendor de la cultura Rapa Nui. El inicio de esta fase se situa hacia el 800 d.C. y concluiría en 1680. En este periodo de tiempo se contruyeron Interior del crater Rano Kau, isla de pascua Panorama de la playa de Anakena
- 46. Cuando Roggeven descubrió la isla lo que allí se encontró fue una tierra erosionada por la falta de árboles y una población enfrenta- da en una guerra interna entre las dos etnias de la isla. Esa población era poseedora de una de una mis- teriosa cultura ancestral, politeís- ta y aún en la actualidad una de las culturas mas desconocidas de la tierra. Es curioso ver como en una so- ciedad dominada por la tecnolo- gía, donde hablamos de realidades virtuales, de estudiar la superficie de Marte y construir edificios de mas de 800 metros de altura; dón- de nuestros científicos luchan para alargar la vida y los físicos tra- tan de crear antimateria, aún so- mos incapaces de comprender las obras arquitectónicas y los medios y herramientas de los que dispo- nían algunas de las civilizaciones antiguas más significativas, como la egipcia o la olmeca. Uno de esos casos que los estudiosos aún tratan de dilucidar es el misterio que envuelve Isla de Pascua. A día de hoy sólo existen teorías sobre como desplazaban los moais y cual era la finalidad de las ‘carreteras’ que extienden por la superficie de la isla. Los moais se distribuyen por toda la isla de Rapa Nui. Se tiene cons- tancia de unos 550 moais, cuya al- tura varia entre los 4 y los 20 me- tros y su peso puede superar las 50 toneladas Además existen casi otros 400 moais en varios procesos de elabo- ración en la ladera del volcán Rano Raraku, que nos permiten deducir su forma de elaboración, como po- dremos observar en las ilustracio- nes del cuadro de la derecha. Existen teorías a cerca de como eran transportados los moais des- de el volcán hasta su lugar de em- plazamiento. Hay teorías que insi- núan que antiguamente la isla se hayaba recubierta de palmeras que sirvieron para fabricar medios de tranporte para los moais. El motivo por el que los habitantes de Rapa Nui construyeron estas inmensas esculturas debemos atri- buirlo a motivos de carácter reli- gioso y espiritual, probablemente eran construídos en memoria de los ancestros. Los moais dejaron de producirse de forma súbita, quizás fue por la guerra interna que tuvo lugar en- tre los pobladores de Rapa Nui, quizás fué por la falta de recursos, como la madera, o quizás las tres cosas estuvieron relacionadas. Algunos de los moais llevan en su cabeza un cilindro a forma de som- brero, denominado pukao. Estas piedras a diferencia de los moais son rojizas, de escoria volcánica y no se esculpían en el volcán Rano Raraku, si no en el volcán Puna Pao. Se cree que los pukao eran transportados por unos caminos hechos para tal efecto, pero sigue siendo un enigma la forma en la que colocaban estas rocas, de tone- ladas de peso encima de los moais. Los constructores de estas enormes figuras esculpían el moai directamente en la lava de la ladera del volcán. Una vez esculpido, dejaban una pared de lava que lo mantenía unido a la ladera del volcán. En la pared que unía al moai a la roca hacían incisiones que socavaban esta unión, para li- berar el moai. El moai, sujetado con sogas fuertemente, comenzaba a deslizarse ladera abajo. Posteriormente se dejaba caer en un soca- vón previamente realizado, donde, esta- ba preparada una base de madera para su transporte. Antes de ser transportada a su emplaza- miento se retocaban los restos de la pared de unión al volcán que el moai pudiera tener en la parte posterior. Una vez en el emplazamiento, cuando se colocaban sobre una plataforma llamada ahu, supuestamente mediante una rampa de piedras, se procedía a hacer los ojos, a base de coral y obsidiana o escoria volcánica. La tradición oral nos dice que esa era la forma de activar el maná, el poder del moai.
- 47. ArteyLiteratura www.lacruzadadelsaber.orgwww.lacruzadadelsaber.org Su vida N ace en Valladolid en 1920. Estudia Comer- cio y Derecho y es catedrático en la Escuela de Comercio de su ciudad Natal. Empiez a aejercer el periodismo en El Norte de Castilla, dia- rio nacido en el Franquismo, pero con claras aspi- raciones democráticas, del que llegó a ser director. La doecencia y el periodismo no frenaron su carrera de novelista. Es miembro de la Real Academia de la Lengua Española, desde 1974. Ideológicamente profesa un humanismo cristiano democrático, comprometido con su tiempo. Sus libro profesasn una crítixca hacia la sociedad burguesa ca- ciquil de postguerra, y el progreso hecho a espaldas del hombre y de la tierra. Siempre ha mantenido una una postura ecologista antes de que naciera el ecolo- gismo como tal. Su obra muestra pasión por la natu- raleza y las gentes sencillas. Hay dos hechos que afectan especialmente la vida de Miguel Delibes. La muerte de su muejr Ángeles de Castro en 1974 y un cáncer de colon en 1998 que le aparta casi definitivamente de la vida literaria y aca- ba causánsole su muerte en 2010. Su Obra Los dos grandes temas son el mudno burgués y el mundo rural. En ambos campos muestra nota- bles dotes de narrador, y su capacidad para trans- portarnos a los ambientes que el recrea. Excep- cional es su conocimiento del idioma, que permite abarcar los más variados registros, destacando sobretodo un profundo conocimeinto de la len- gua española rural, de la vieja Castilla, con un amplio helenco de vocablos casi perdidos sobre la naturaleza y las costumbres rurales así como del habla de las gentes (pella, rilaba, ahíta, unción, carnutas, mochuelo, etc...). De los comienzos hasta Las Ratas Delibes se dio a conocer al ganar el Premio Na- dal de 1947 por su obra La sombra del cirpés es alargada. Novela que muestra una profunda inquietud existencial propia del momento. En 1950 inicia su acercamiento a la realidad aldeana, construyendo un mundo inolvidable en torno a tre niños. La burguesía provinciana encuentra un implacable ejemplo en Mi idolatrado hijo Sisí de 1953. En Diario de un cazador de 1955, muestra toda su capacitación para referirse a la naturaleza MMiguel DDelibes In Memoriam
- 48. y el habla popular. En 1962, aparece la que es considerada su obra maes- tra, Las ratas. insuperable cuadro de la vida de un pueblo castellano con sus maravillas su dureza y sus miserias. Nini resulta un testigo callado figura de un niño poseedor de de una excepcional sabuduría so- bre la naturaleza y que vive con su tío dedicado a la caza de ratas como mísero alimento. Es una parefecta foptografía de la realidad social rural castellana, cru- da, real palpable pero a la vez con un tono poemático. En esta obra Delibes demuestra estar en plena madu- rez como escritor. Quizás dentro de esta época se haye también un li- brito interesante que no es estrictamente una novela: Viejas historias de Castilla la Vieja (1964). De Las Ratas a Los Santos Inocentes, su plenitud narrativa. En los años siguientes Delibes es sensible a las pre- ocupaciones de las innovaciones técnicas en pleno desarrollismo tecnócrata de la última década del Franquismo. Podríamos considerar Cinco horas con Mario como el comienzo de su segunda etapa litera- ria. Esta obra de 1966 es un importante monólogo interior de una mujer que vela a su marido muerto. Resulta una cruda disertación sobre la mentalidad tradicional, representada por la protagonista. Parábola del naufrago (1969), refleja la alienación del hombre en la sociedad capitalista, escrita con una destacable combinación de estilos. Es la obra de Deli- bes que más se acerca al experimentalismo. Las novelas posteriores de Delibes no siguieron esta senda y vuelve a la sencillez y narrativa. Una nove- la urbana como El príncipe destronado, y una rural como El disputado voto del señor Cayo son sus si- guientes novelas. En 1981 escribe otra de sus grandes novelas, Los santos inocentes. Una nueva incursión en el mundo campesino aunque esta vez extremeño. Una intensa denuncia de la miseria, la injusticia del campo. Vuel- ve a destacar en esta obra la riqueza y autenticidad léxica, lo que demuestra un amplio conocimiento no solo de Castilla sino también de otras regiones como Extremadura. El reconocimiento y sus últimas obras. En los años 80 y 90, le llegan los reconocimientos. Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1982, Doctor honoris causa por la Universidad de Vallado- lid en 1983, Premio de las Letras de Castilla y León, en 1984, y ese mismo año los libreros españoles le nombraron autor del año, recibiendo el Libro de Oro como reconocimiento. En 1985 es nombrado Ca- ballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa, en 1990 es investido Doctor honoris causa por la Universidad del Sarre en Alemania y en 1991 recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas, otorgado por el Ministerio de Cultura. Durante esta década, publicó libros sobre caza, cuentos, y recopila- ciones de artículos de prensa, más que novelas. En 1985 publica El tesoro, un gran relato sobre la codicia, el recelo, y lo relativo de la palabra tesoro. Tesoro es sinónimo de fortuna o tal vez de conflictos según Delibes. En la Castilla profunda es inútil ha- blar de ciencia o cultura cuando lo que reinan son las pasiones más elementales. Señora de rojo sobre fondo gris de 1991, es una her- moso homenaje a su esposa fallecida en 1974. Trata la admiración, el respeto y la compresión de la perso- na amada y es toda una lección de cómo se debe amar, y cómo se debe ser amado. Escrita en primera perso- na, se dice que es de alguna manera una autobiografía del autor, y un tributo a su mujer. Delibes acostumbra a una narración sencilla, y recia, sorprende al mundo con una obra donde trata el verdadero amor. Su última obra es El hereje de 1998. Resulta su texto más extenso y supone su primer acercamiento a la novela de ambientación histórica. Los hechos y pro- tagonistas narrados están basados en hechos reales y cuenta el proceso y ejecución de un grupo de refor- mistas en el Valladolid de la Contrarreforma. A tra- vés de las peripecias vitales y espirituales de Cipriano Salcedo, Delibes dibuja un retrato de la Valladolid de la época de Carlos I de España. Pero El hereje es so- bre todo una indagación sobre las relaciones huma- nas. La historia de unos hombres y mujeres en lucha consigo mismos y con el mundo que les ha tocado vivir. tro artesano podría generar enemistades y retrasos en sus proyectos. Brunelleschi sólo daba a cada arte- sano un simple boceto de una parte; luego, él mismo unía todas las partes para formar la máquina
- 49. Obras * La sombra del ciprés es alargada (1947). Premio Nadal * Aún es de día (1949) * El camino (1950) * El loco (1953) * Mi idolatrado hijo Sisí (1953) * La partida (1954) * Diario de un cazador (1955). Premio Nacional de Literatura. * Siestas con viento sur (1957). Premio Fastenrath. * Diario de un emigrante (1958) * La hoja roja (1959). Premio de la Fundación Juan March. * Las ratas (1962). Premio de la Crítica. Adaptada * Europa: parada y fonda (1963) * La caza de la perdiz roja (1963) * Viejas historias de Castilla la Vieja (1964) * Usa y yo (1966) * El libro de la caza menor (1966) * Cinco horas con Mario (1966) * Parábola del náufrago (1969) * Por esos mundos : Sudamérica con escala en las Canarias (1970) * Con la escopeta al hombro (1970) * La mortaja (1970) * La primavera de Praga (1970) * Castilla en mi obra (1972) * La caza de España (1972) * El príncipe destronado (1973) * Las guerras de nuestros antepasados (1975) * Vivir al día (1975) * Un año de mi vida (1975) * SOS : el sentido del progreso desde mi obra (1976) * Alegrías de la Caza (1977) * El disputado voto del señor Cayo (1978). * Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo (1978) * Un mundo que agoniza (1979) * Las perdices del domingo (1981) * Los santos inocentes (1982) * El otro fútbol (1982) * Dos viajes en automóvil: Suecia y Países Bajos (1982) * Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso (1983) * La censura en los años cuarenta (1984) * El tesoro (1985) * Castilla habla (1986) * Tres pájaros de cuenta (1987) * Mis amigas las truchas (1987) * 377A, Madera de héroe (1987) * Mi querida bicicleta (1988) * Dos días de caza (1988) * Castilla, lo castellano y los castellanos (1988) * Mi vida al aire libre (1989) * Nacho, el mago (1990) * Pegar la hebra (1991) * El conejo (1991) * Señora de rojo sobre fondo gris (1991) * La vida sobre ruedas (1992) * El último coto (1992) * Un deporte de caballeros (1993) * 25 años de escopeta y pluma (1995) * Los niños (1995) * Diario de un jubilado (1996) * He dicho (1997) * El hereje (1998). Premio Nacional de Literatura. * Los estragos del tiempo (1999) * Castilla como problema (2001) * Delibes-Vergés. Correspondencia, 1948-1986 (2002) * España 1939-1950: Muerte y resurrección de la novela (2004) * La tierra herida: ¿qué mundo heredarán nuestros hijos? (2005). Galardones * Premio Nadal, por “La sombra del ciprés es alarga- da” (1947). * Premio Nacional de Narrativa, por “Diario de un cazador”. (1955). * Premio Fastenrath de la Real Academia Española, por “Siestas con viento sur” (1957). * Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1982). * Investido Doctor Honoris Causa por la Universi- dad de Valladolid (1983). * Premio de las Letras de Castilla y León (1984). * Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa (1985). * Nombrado Hijo Predilecto de Valladolid (1986). * Investido Doctor Honoris Causa por la Universi- dad Complutense de Madrid (1987). * Investido Doctor Honoris Causa por la Universi- dad de El Sarre (Alemania) (1990).
- 50. LLa cúpula octogonal de santa María del Fiore es una obra arquitectónicaa cúpula octogonal de santa María del Fiore es una obra arquitectónica única. La construcción del conjunto marcó la transición del gótico alúnica. La construcción del conjunto marcó la transición del gótico al Renacimiento, e hizo avanzar la ingeniería y la técnica consiguiendoRenacimiento, e hizo avanzar la ingeniería y la técnica consiguiendo una nueva imagen acorde con los nuevos ideales.una nueva imagen acorde con los nuevos ideales. Gustavo ÁlvarezÁlvarez Rico ArteyLiteratura www.lacruzadadelsaber.orgwww.lacruzadadelsaber.org Cúpula Catedral Fllorrennciia de lala
- 51. E n 1294, las autoridades religiosas y civiles de Flo- rencia deciden ampliar la pequeña iglesia de Santa Reparata y dedicarla a Santa María. Más de 100 años después, los ciudadanos florentinos pudieron ver los mu- ros de la catedral de Santa María del Fiore elevarse en el centro de su ciudad, a falta de una cúpula que rematase el conjunto. Cubrir o abovedar el espacio abierto de la estructura suponía un reto tecno- lógico, y hacia 1418, los adminis- tradores de la obra de la catedral, llamada Opera del Duomo, esta- ban en un callejón sin salida. Los arquitectos que se habían su- cedido en el diseño de la catedral a lo largo de los años (principalmen- te Arnolfo di Cambio, Francesco Talentini y Giovanni di Lapo Ghi- ni) habían construido los ocho mu- ros del crucero donde se instalaría el altar mayor. Los muros estaban destinados a soportar una majes- tuosa cúpula. Pero abovedar un octógono, y particularmente uno enorme (45.6 m.) no tenia prece- dente. Los tradicionales métodos de construcción y las máquinas de la época no podían salvar la dificul- tad presentada por las estructura. Una de esas técnicas heredadas consistía en llenar el espacio in- terior del octógono con un entra- mado de madera (cimbra), para soportar las bóvedas de piedra de la cúpula mientras fraguaba el mortero. Pero la madera era cara e insuficiente en la Toscana, además se necesitaban vigas de madera de gran tamaño, difíciles de encon- trar, por lo que había diferencias de opinión respecto al método de construcción. Por consiguiente la Opera del Duomo y el gremio de tejedores anunciaron un concurso de arquitectos, para conseguir la construcción de la cúpula, según era costumbre en los gremios de la republica de Florencia. ción de una cúpula de doble bó- veda, con un cascarón interior y otro exterior, algo que no se ha- bía realizado hasta entonces. Di- cha cúpula debía construirse sin las costosas cimbras. Esta innova- ción permitía hacer cada nivel de construcción lo suficientemente fuerte para soportarse por si mis- mo mientras los trabajadores le- vantaban el siguiente nivel. Para acometer esta nueva técnica, de una forma rápida y segura, Bru- nelleschi inventó varias máquinas: una cabria reversible y grúas con brazos para situar la carga. Brunelleschi, considerado funda- dor de la arquitectura del Rena- cimiento, buscó en los edificios de la antigua Roma los elementos de En 1420 fueron elegidos dos maestros arquitectos. Filippo di Ser Brunelleschi (1377-1446), es- cultor y orfebre florentino, que había descrito aunque aún no pre- sentado, un modelo para construir la cúpula por un método novedo- so y revolucionario. Su principal contrincante, Lorenzo Ghiberti (1378-1455), también escultor y orfebre, era popular entre los re- presentantes de la comunidad y de los gremios porque había ganado el concurso para ejecutar, en 1420, las puertas de bronce del baptiste- rio frente a la catedral. Brunelles- chi había sido el perdedor en dicho concurso. Brunelleschi propuso la construc- Antigüo dibujo de la cúpula de Santa María de la Fiore
- 52. los órdenes clásicos, alterando sin embargo el diseño de sus obras posteriores. Aplicó también los principios matemáticos conocidos en la época para obtener un siste- ma de proporciones arquitectóni- cas que estuviese a la escala de las proporciones humanas. Los logros técnicos de Brunelleschi, inclui- dos en sus innovadoras máquinas y el diseño de los nuevos edificios, permitieron avanzar los métodos arquitectónicos del Renacimiento. Brunelleschi superó las limita- ciones tecnológicas que causaban serios problemas a algunos de sus contemporáneos. El historiador renacentista Vasari nos lo descri- be fascinado por “el tiempo, el mo- vimiento, los pesos y las ruedas, como las ruedas pueden ser gira- das y desplazadas, de manera que construyo algunos buenos y bellos relojes”. También pinto cuadros para ilustrar la perspectiva, intro- duciendo el concepto de fuga en su famosa pintura del baptisterio. Con ello, revolucionó alguno de los principios de la pintura rena- centista, introduciendo la ilusión de tridimensionalidad para los objetos representados sobre una superficie plana. En el uso de las proporciones y de la geometría, fue influido por el matemático y el proyecto de la cúpula, en 1418, la idea de Brunelleschi, era con- trovertida porque el método de construcción que propuso no te- nía precedentes. Las cúpulas que se habían hecho hasta entonces eran pequeñas, semiesféricas, tales como las de las catedrales de pisa y Siena o el Panteón de Roma. El Panteón era una bóveda de sim- ple cascarón semiesférico con una abertura en la coronación u óculo, que constituía la única fuente de luz natural para el interior. Esta cúpula y las bóvedas romanas en ruinas pudieron haberle servido de guía para encontrar una solu- ción. Finalmente, los florentinos le au- torizaron empezar su trabajo, pero los documentos de la Opera del Duomo sobre las reuniones para analizar el procedimiento mues- tran que sus miembros permane- cían cautos al respecto. Brunelleschi deseaba ser el úni- co arquitecto del proyecto, pues- to que solo el conocía la técnica a emplear, y ansiaba vengarse de la humillación sufrida en el concur- so de las puertas del baptisterio. Ideó una estratagema para apartar a Ghiberti de la construcción de la cúpula, el arquitecto fingió una astrónomo florentino Paolo del Pozzo Toscanelli. Además de sus conocimientos de matemáticas y mecánica, Bru- nelleschi pasó cierto tiempo en Roma midiendo y estudiando las ruinas junto a Donatello. Estas construcciones le proporcionaron claves materiales de las técnicas romanas para la construcción de grandes bóvedas. Según Vasari, Brunelleschi había examinado las cimentaciones de cada edificio en Roma antes de 1428, anotando los procedimientos para la construc- ción de aparejos de ladrillos, junto con los métodos de corte y trans- porte de sillares, que podía distin- guir por sus muescas y marcas de cantero. Algunas de las caracterís- ticas de la cúpula de Santa María del Fiore son el resultado de esos descubrimientos. En particular, sus estudios le ayudaron a resol- ver el problema de estabilidad de la cúpula de la catedral. En el momento del concurso para Planta de Santa Maria del Fiore, donde se muestra el crucero octogonal que rodea el altar mayor y la cimentación de la iglesia de Santa Reparata, que está sepultada debajo Una estatua enorme de Brunelleschi se en- cuentra fuera del Palazzo dei Canonici en la Piazza del Duomo, mirando pensativamente hacia su mayor logro, la cúpula que domi- na el panorama de Florencia. Es todavía la cúpula más grande de mampostería en el mundo.
- 53. enfermedad, dejando a Ghiberti solo en la dirección de los obreros. Entonces Ghiberti no supo como proceder, con lo que el trabajo sufrió un parada hasta que Bru- nelleschi volvió a la obra, tras lo cual su autoridad salio reforzada y Ghiberti abandonó el proyecto. Por ironía de las cosas, los dibujos más detallados de las máquinas de Brunelleschi para la construcción llegaron de la mano del nieto de Ghiberti, Buonaccorso Ghiber- ti. Usando estas fuentes gráficas, combinadas con los archivos ya publicados de la Opera del Duomo se consigue esclarecer como Bru- nelleschi utilizó esos ingenios para construir la doble bóveda y tam- bién cómo colocaron, más tarde, creando una estructura adecuada que pudiese absorber el peso de la cúpula a medida que se iba elevan- do. El peso se transmitía a los pila- res y muros del octógono. Pero esto aún no era suficiente para que la cúpula se mantuviese en pie, entonces inventó un sis- tema de cadenas de sillares para juntar las bóvedas. Estos sillares, unidos a los nervios de ambas bóvedas, se reforzaban con gra- pas de metal en forma de cruz. Los sillares unen cada estrato de las bóvedas horizontal y vertical- mente, reforzando la construcción. Sin ellos, los nervios reventarían, hundiendo la cúpula, este sistema se emplea cinco veces a lo largo de el orbe y la cruz en lo alto de la linterna. Abovedar sin construir una cim- bra fue tal vez el logro más no- table de Brunelleschi. Los arcos góticos del crucero octogonal de santa María del Fiore (conside- rados antagónicos a los arcos de medio punto romanos) no estaban construidos hasta la altura en la que debía comenzar a construir- se la cúpula. Además, en los de la cabecera habían utilizado soportes de madera. Para la cúpula, sin em- bargo, Brunelleschi determinó que los ladrillos debían colocarse en ángulo unos con respecto a otros, según una antigua técnica roma- na denominada “espina de pez”, Vista de la cúpula desde el centro del crucero, se puede apreciar las ventanas en el tambor y el óculo en el centro de la cúpula. Los frescos, son una representación de El Juicio Final, y fueron acabados en 1579
- 54. la cúpula, en intervalos regulares. Los ocho nervios apuntados que se pueden ver desde el exterior son sólo una parte de los utilizados en la sustentación de la cúpula, ya que entre cada nervio principal se encuentran dos nervios ocultos. Brunelleschi incorporó en su mo- delo otros artificios prácticos. Se construyeron canalones en el ex- terior y aberturas en las bóvedas externas para disipar la fuerza del viento que, además, disminuyen el riesgo de tensiones estructura- les en los movimientos de tierra. Colocó anillos de hierro para que prestaran soporte a los andamios para que los artistas pudieran pintar frescos o colocar mosaicos e incluso instaló una cocina en lo alto de las bóvedas y andamios para que los operarios no perdie- sen tiempo en descender al nivel de la calle para comer. Proyectó el cascarón exterior de la cúpu- la para proteger el interior, con una estructura reforzada contra el asalto del viento y la lluvia. El espacio entre ambas cúpulas sirvió para colocar pasos y escaleras que permitían a los operarios cons- truir ambas bóvedas y repararlas. En la coronación de la cúpula, en el lugar donde convergen los ner- vios verticales de la bóveda exte- rior e interior, diseñó un cierre de piedra circular, denominado sera- llo; éste rodea los muros del óculo, que mide 6 metros de diámetro y entre 3.7 y 4.6 metros de ancho. El óculo sirve de clave para los ocho arcos de la cúpula, en cada lado tiene tres ventanas que franquean el paso de la luz y el aire al serallo. Las ventanas sirvieron también para otro propósito, una prueba más del genio con que Brunelles- chi concibió su diseño y su fun- ción. Pueden colocarse largas vi- gas de madera entre las ventanas a través del óculo. Cuando se han puesto suficientes, forman un piso provisional que permite colocar las grúas durante la construcción de la linterna y la instalación del orbe y la cruz. Todos los materia- les necesarios para la linterna se izaron a través de una abertura en la plataforma. La linterna era el elemento crítico de la obra para la cúpula de doble cascarón proyectada en 1418, así que se anunció un concurso para su diseño cuando la cúpula estuvo terminada. En 1436 ganó el mo- delo de Brunelleschi en el cual los ocho contrafuertes de la linterna trabajan para transmitir el peso a los nervios de la cúpula y luego, en descenso vertical, a los ocho gran- des pilares del octógono. Su modelo sirvió como guía para los artesanos durante la realiza- ción de la obra, pero fue realiza- do intencionalmente incompleto, para asegurar su control sobre la construcción, este modelo de ma- dera y ladrillo se conserva aún. La habilidad política de Brunelles- chi fue reforzada gracias a su inge- nio arquitectónico, una de las ocho columnas de la linterna está hueca y contiene una escalera de gran pendiente que permite el acceso al pináculo cónico, la estructura que da soporte al orbe y la cruz. En el momento de presentar su modelo a las autoridades, dejó la escalera cuidadosamente escondida, mos- trándola sólo cuando los jueces preguntaron cómo podrían acce- der los trabajadores a lo alto para construir el pináculo, puesto que las catedrales en Italia están a me- nudo coronadas con un orbe y una cruz, símbolos de poder de los car- denales y de San Pedro de Roma, ello le valió el reconocimiento y el favor de quienes decidieron su construcción. Para realizar cada una de las in- novaciones de Santa María del Fiore, Brunelleschi ideó máquinas capaces de elevar enormes pesos a grandes alturas, de tal modo que fuesen accesibles a los operarios que debían colocarlos en su lugar. Abarcaban esos ingenios una ca- bria, grúas con brazos para situar la carga y amarradores especial- mente diseñados, que evidencian su conocimiento de la mecánica y su visionario sentido de la cons- trucción, las máquinas también eran seguras y permitían comple- tar el trabajo con relativa rapidez. A causa del espíritu de competiti- vidad artística que reinaba en Flo- rencia, Brunelleschi se mostraba
- 55. muy reservado sobre su modelo para la cúpula y también acerca de sus máquinas. Temía que sus ideas pudiesen ser copiadas y por ello nunca las reflejó en un papel (las patentes eran aún desconocidas en Florencia y acababan de entrar en uso en Venecia). En consecuen- cia, llegó tan lejos su desconfianza como para encargar cada pieza de una máquina a un artesano dis- tinto, todos tenían en común una característica, vivían fuera de Flo- rencia, porque Brunelleschi estaba implicado en las cambiantes alian- zas y rivalidades de la ciudad, y elegir a uno u otro artesano podría generar enemistades y retrasos en sus proyectos. Brunelleschi sólo daba a cada artesano un simple bo- ceto de una parte; luego, él mismo unía todas las partes para formar la máquina completa. Las máquinas de Brunelleschi fue- ron partes fundamentales de su técnica para construir la cúpula. La cabria demostraba claramen- te la maestría de Brunelleschi en mecánica y su habilidad inventora, algunas piezas de la cabria eran di- ferentes de lo fabricado hasta en- tonces y la grúa con el brazo para situar la carga era completamente novedosa. La cabria estaba fijada en el suelo, en el centro del crucero. Allí per- maneció hasta que fueron elevados primero la cúpula, luego la linter- na, y finalmente, el orbe y la cruz. La cabria levantó durante 50 años materiales de construcción (silla- res, bloques de mármol, mortero y largas vigas de castaño). La máquina era relativamente sencilla de manejar. Un extremo de la soga estaba unido a un tam- bor, cuando el material estaba listo para ser elevado, se aseguraba al otro extremo de la cuerda por me- dio de unos amarradores de silla- res (un ingenio romano, semejante a unos estribos, que se introduce en la piedra y fue redescubierto por Brunelleschi). Caballos o bue- yes enganchados a una barra pivo- tante hacían funcionar al maquina. Cuando las ruedas de la cabria ha- cían girar el tambor, enrollando la cuerda, la carga se elevaba desde el suelo hasta el lugar necesario de la bóveda. Cuando llegaba arriba, el operario avisaba a los encargados de la cabria que hiciesen detener la maquina. Brunelleschi ideó ingeniosamente el modo de hacer reversible la ca- bria por medio de dos ruedas su- perpuestas; una servía para subir la soga y la otra para bajarla. El engranaje de madera colocado en el centro de la cabria podía ajustar- se de tal modo que sólo una rueda podía engranar a un tiempo. Este sistema de engrane reversible per- mite que el animal de tiro pueda caminar en una sola dirección para mover la máquina, sin necesidad de desatar al animal, cambiarle de sentido y volverle a atar (la cuerda pesaba 500 kg. y fue confecciona- da por constructores de barcos de Pisa). Brunelleschi concibió también nuevos componentes mecánicos para la cabria llamados palei (ro- dillos de madera giratorios ajus- tados en hierros de sección en U) Castello o grúa Grúa para construir la linterna Grúa para construir el pináculo Cabria reversible
- 56. que obraban como dientes de en- granaje de baja fricción. Había 91 palei en la rueda principal. Estos rodillos sirvieron para reducir las perdidas de energía por fricción en la rueda conductora. Para sus máquinas, Brunelleschi adaptó unos sistemas de amarres de piedras, o grapas de cuña, que ajustaban dentro de unos huecos de los sillares cuando se transpor- taban por el aire. Estas grapas de cuña, entonces conocidas como holivelas, ajustaban a presión en los sillares evitando su caída. Unos torniquetes con unos enganches asían estas holivelas y las elevaban para asegurar su transporte. Las holivelas estaban formadas por tres piezas de hierro en forma de cuña, que encajaban en una ranura hecha en el sillar de forma similar a los sistemas de caja y espiga, evi- tando de esta manera que pudie- sen soltarse Una vez que la carga se izaba por la cabria reversible, una grúa es- pecial llamada castello, también ideada por Brunelleschi, la colo- caba en el lugar de trabajo. Esta grúa giraba, y su brazo transpor- taba los materiales donde fuese ne- cesario realizar la obra. El situa- dor de carga deslizaba el material horizontalmente, mientras que un husillo situado en el extremo, des- cendía la carga, acercándola a la posición deseada. La grúa con su brazo situador de carga estaba co- ordinada con la cabria reversible. Otra grúa fue proyectada para construir la linterna. Este apara- to descansaba sobre una corona de rodillos, permitiéndola pivotar li- bremente. La grúa para la linterna incluía el brazo situador de carga diseñado por Brunelleschi. El con- junto del aparato estaba instalado a través del óculo, y sus vigas se insertaron en las ventanas del se- rallo. Las notas de Leonardo da Vinci, quien copio todos los dibujos de Buonaccorso sobre las ideas de Brunelleschi, arrojan alguna luz sobre la manera de trabajar de la grúa para construir la interna. Leonardo lo describe como: “cua- tro husillos de madera que levan el andamio; una vez levantado, puede construirse una fuerte pla- taforma bajo el”. Se diseñó otra grúa más para construir el pináculo cónico. Su proyecto puede ser atribuido a Brunelleschi, porque la linterna responde a su estilo. Por potra parte, el modelo de la linterna de Brune- lleschi, incluye el orbe y la cruz, de donde se deduce que había pro- yectado también los ingenios por medio de los cuales pudie- ran instalarse. El desplaza- dor del aparato para construir el pináculo consistía en un puente-grúa del que cuelga un sistema de sogas y poleas. El dibujo de Buonac- corso muestra únicamente los componentes básicos de la grúa para el pináculo, sin representar el fuerte andamio necesario para asegurarle en su lugar, y sin nin- guna indicación de cómo giraba la plataforma circular. Su dibujo, sin embargo, ofrece el aparato com- pleto erigido en el saliente de la cornisa de mármol de la linterna. También señala la abertura en el vértice del pináculo, dentro de la que se fijarían el orbe y la cruz con ayuda de cuatro vigas de madera. Cuando Brunelleschi murió en 1446, aún no estaba termina- da la linterna, que- daban por instalar, el orbe y la cruz. Como hay muy pocos documen-
- 57. tos e ilustraciones para deducir las técnicas de Brunelleschi, son nece- sarias para reconstruir el método original, las noticias de la Opera del Duomo acerca del penoso tra- bajo para instalar la linterna, el orbe y la cruz, y reinstalarlos des- pués de un desastre natural. Estas descripciones complementan los dibujos de Buonaccorso y Leonar- do. En 1468 el escultor florentino An- drea del Verrocchio (1435-1488) fue comisionado para realizar la armadura de cobre del orbe (de la cruz se ocuparon otros artífices, que la instalaron sobre el orbe en una posterior etapa). La Opera del Duomo especificó que Verrocchio debía hacer el orbe en ocho seccio- nes con un cuello de bronce. El ex- tremo del cuello debía ajustar en el orificio del pináculo, siguiendo el modelo de Brunelleschi para la linterna. En ese mismo año, des- pués de que las ocho secciones se soldaran fuera de la linterna, en la terraza de casi tres metros de anchura, se colocaba en su lugar el orbe de más de dos metros de diámetro por medio de una cabria de forma piramidal, esta forma re- cuerda la de la grúa para construir el pináculo. Aunque no hay más detalles, el aparato descrito en los dibujos de Buonaccorso de la grúa para el pi- náculo debió haber servido para desplazar las piezas del orbe la- teralmente, una vez elevadas a la altura correcta. En 1602, Gherardo Mechini di- señó un andamio similar y re- construyó el pináculo de mármol, después de que éste, orbe y cruz fueran derribados por un rayo. Es- tas piezas se desparramaron por el suelo, pero las secciones del orbe quedaron intactas y volvieron a utilizarse, los rayos fueron una causa corriente de desperfectos para Santa María del Fiore. Los hubo en 1492, 1494, 1495, 1408, 1511, 1536, 1542, 1561, 1570, 1577, 1578, 1586, pero el del 1600 fue tan devastador que la Opera del Duomo fue persuadida por me- dio de un decreto papal para con- sagrar unas reliquias en el interior de la cruz como protección ante futuras tormentas. Las memorias escritas por Mechi- ni describen la altura del andamio y en que punto iba a ser recons- truido el pináculo para instalar el orbe: “el piso alto del andamio lle- ga a nivel del orbe; por consiguien- te, para colocar el orbe en su lugar, será necesario construir otro piso de aproximadamente 7.3 metros de alto”. Con toda probabilidad, el andamio ideado por Brunelleschi para instalar la linterna y el orbe tenía la misma altura. Los dibujos de Mechini prueban también la función de los óculos de Brunelleschi y la linterna. Puesto que las tres cuartas partes del pi- náculo de la linterna fueron demo- lidas por el rayo de 1600, Mechini construyó el primer piso del an- damio para poder estar a la altura de los contrafuertes de la linterna. Construyó un piso a través del óculo, colocando vigas entre las ventanas en el serallo. Realizó un simple trípode con una grúa en uno de los pisos superiores; una abertura en este permitía el paso de pequeños bloques de mármol para el pináculo y varias largas vigas de castaño que asegurarían la colocación del orbe en su lugar, al ser elevado desde el pavimento hasta la terraza. El andamio de Mechini no se diferenciaba apenas del de Brunelleschi. Después de que, en 1602, los ar- tesanos hubiesen forjado las ocho secciones del orbe, cada pieza fue
- 58. subida por separado y transporta- da, a través de las estrechas venta- nas de la linterna, hacia la terraza, donde fueron soldadas en forma de esfera. Los trabajadores controla- ron el fuego usado en la soldadura para que no ardiese el andamiaje. Años después de la muerte de Bru- nelleschi, su linterna continuaba produciendo sorpresas. En 1511, los administradores de la opera del duomo autorizaban la perforación de una abertura de unos 25 milí- metros enmarcada por un anillo de bronce. El orificio debía dejar que los rayos solares incidieran en un gnomon (reloj de sol), colocado en el piso del crucero. Los rayos de sol generaban una sombra cuya longitud o posición indicaba los solsticios de verano e invierno. Este artificio astronómico de la linterna y el gnomon fue redescu- bierto en 1744 por el padre Leo- nardo Jiménez, jesuita astrónomo. Deseaba observar los solsticios de verano e invierno y recalibró el gnomon. Hasta hace poco, los his- toriadores pensaban que el orificio astronómico era de su creación. Pero en 1979, el archivero de la Opera del Duomo, publicó el do- cumento de un pago realizado, en 1475, por un anillo de bronce “para ser colocado en la linterna con ob- jeto de ver donde caen los rayos del sol en determinados días del año”. El inventor de este artificio para el gnomon fue el matemático y astrónomo florentino Toscanelli, que había iniciado a Brunelleschi a estudiar geometría. Los conocimientos matemáticos y mecánicos de Brunelleschi le convirtieron en un precursor del modero diseño estructural. Aun- que sus inmediatos sucesores que construyeron cúpulas no usaron sus maquinas y volvieron a los in- genios tradicionales de cabestran- tes y poleas, algunos elementos de sus maquinas se anticiparon a los de la revolución industrial. Desde el exterior, la cúpula defi- ne por si sola una nueva imagen de la ciudad, tanto desde la visión próxima, en cuanto presencia om- nipresente desde la perspectiva de las calles, como volumen que se incorpora al panorama geográfico general y se identifica simbólica- mente como montaña sagrada. Todo el entorno queda, desde en- tonces, poseído por su fuerza grá- cil y su presencia irremplazable, según palabras del también arqui- tecto Leon Battista Alberti:”desde fuera, desde lejos, parece cobijar a toda la ciudad de Florencia y sus gentes” Bibliografía Historia de la técnica Selección de Nicolás García Tapia Prensa Científica, D.L. Historia del arte E.H. Gombrich ed. Phaidon Breve historia de la arquitectura Ramón Rodríguez Llera ed. Ibsa Brunelleschi: Studies of his technology and inventions Frank D. Prager and Gustina Scaglia MIT Press, 1970 Filippo Brunelleschi: the cupola of Santa Maria del Fiore Howard Saalman A. Zwemmer, 1980 The city of Brunelleschi Electa 1991
- 59. CComo cada año la academia de las ciencias y las artes cinematográficas deomo cada año la academia de las ciencias y las artes cinematográficas de españa entrega sus premios a las mejores creaciones, esta año la gala seespaña entrega sus premios a las mejores creaciones, esta año la gala se convirtió en la coronación de Daniel Monzón como director de Celdaconvirtió en la coronación de Daniel Monzón como director de Celda 211, clara triunfadora de la noche con 8 premios Goya211, clara triunfadora de la noche con 8 premios Goya César Gómez Pinto ArteyLiteratura www.lacruzadadelsaber.orgwww.lacruzadadelsaber.org Goya 2010
- 60. D ejando a un lado el ves- tuario exhibido por los asistentes a la gala, he de decir que ha sido una de las entre- gas de premios más amenas que he visto. En buena parte debido a ese gran presentador que es Andreu Buenafuente. Aunque con esto no quiero decir que haya partes de la gala que podrían haberse recor- tado o eliminado completamente, como por ejemplo el momento Musical que se marcan los actores Secun de la Rosa y Javier Godino. Respecto a los premios, en gene- ral, han sido designados de mane- ra justa. El gran momento de la gala fue el discurso pronunciado por el Pre- sidente de la Academia de las Ar- tes y Ciencias Cinematográficas de España, Alex de La Iglesia. En éste, hace un llamamiento a la hu- mildad para todos los integrantes de la profesión cinematográfica, ya que considera que hay otros oficios mucho más importantes, como es salvar vidas en un hospi- tal. E insta a cambiar la forma de pensar de los del gremio, porque éstos pecan (él se incluye) de ser egoístas y sentirse por encima del resto. Cito una frase pronunciada por el Presidente que resume todo esto: “Tenemos posters de ombli- gos en casa”. Además destaca que las películas se hacen para el públi- co, así que hay que estar agradeci- dos. Dice que hay que hacer Cine muy variado, para llegar al máxi- mo número de espectadores posi- ble, además de ofrecer más calidad al público. Está muy contento, ya que el año 2009 ha sido un gran año para el Cine Español y la taquilla ha res- pondido mejor que nunca. Hace también alusión a la producción por parte de Televisión Española, ya que sin ésta no serían posibles muchas de las películas que se rea- lizan en el panorama español, de- bido a que el resto de productoras televisivas privadas lo hacen por otro tipo de intereses que no son culturales. Por último, hace mención a los profesionales del Cine Español, que en condiciones tanto físicas como climatológicas desfavora- bles, han tirado hacia delante. Cierra el discurso con la frase “Fuerza y Honor”. No sé exactamente si esta últi- ma frase tiene relación con el gran Juan Antonio Cebrián, creador del programa Radiofónico “La Rosa de los Vientos”, ya que éste era uno de sus lemas. El momento emotivo de la Gala fue el Goya de honor, concedido al Director Antonio Mercero. Éste no pudo recibir el premio perso- nalmente, debido a problemas de salud. Como esto lo sabía con ante- lación Alex de la Iglesia, se perso- nó en casa del Director y le hizo la entrega del Goya honorífico. Este momento se grabó y se emitió en la gala. En él, Antonio Mercero dijo lo siguiente: “Doy las gracias a la Academia por este premio, que me hace muy muy feliz. Un fuerte abrazo para todos vosotros”. Antonio Mercero ha realizado una gran cantidad de títulos, entre los que destacan: La cabina, cortome- traje protagonizado por Jose Luis López Vázquez (fallecido el pasa- do año), La hora de los valientes y Planta Cuarta. Rodó su últi- ma película en 2007 ¿Y tú quién eres?, ésta trata de dos personas mayores que sufren de Alzheimer, dónde actuó también como prota- gonista Jose Luis López Vázquez junto con Manuel Alexandre, en- fermedad de la que está afectado el director. Aunque se le conoce más popularmente por dos famo-
- 61. sas y exitosas series de televisión: “Farmacia de Guardía” y “Verano Azul”, guardando un bonito re- cuerdo y formando parte de la in- fancia de muchos españoles. Sus hijos subieron a la palestra agradeciendo el premio recibido y resumieron en una frase lo cruel que es la enfermedad del Alzhei- mer: “Lo único bueno que tiene el Alzheimer es que puedes ver quinientas veces ‘Cantando bajo la lluvia’ como si fuera la primera vez”. Las Películas Malamadre Este año hemos recibido por parte del Cine Español un gran Thriller, que ha sido el ganador en la gala, algo a lo que no estamos acos- tumbrados. Entre muchos de los premios, que enumeraremos más tarde, se ha llevado el Premio a la mejor película. Daniel Monzón (Premiado mejor director) ha sabido transmitirnos en una trepidante y, a la vez, dra- mática película, la historia ficticia de unos presos que en una celda Ojos, en la cual interpretaba a un maltratador. Con esta sinopsis, algunas perso- nas pensarán que no es nada que no hayamos visto antes, pero a la trama hay que añadirle presos te- rroristas de E.T.A. y otras cues- tiones de índole política que no os desvelaré. Momentos después de producirse el motín, el personal de la cárcel intenta negociar con Malamadre para poder resolver tal desaguisa- do. De este grupo de funcionarios de la cárcel, cabe destacar a dos actores. Uno de ellos es el premio a Mejor Actor Revelación, Alber- to Ammann, que interpreta a Juan en su primer día de trabajo en la española provocan un motín. El líder de este motín se hace llamar Malamadre, que es interpretado magistralmente por Luis Tósar. El personaje tiene una voz muy característica debido a su ronque- ra, por lo que Luis Tósar tuvo que entrenar su voz durante varios meses para conseguir ese mag- nífico timbre. Malamadre es ese anti-héroe fiel a sus principios, que aunque intenta resolver las injus- ticias que él y los presos sufren en la cárcel de manera políticamente incorrecta, hace que por sus argu- mentos te pongas de su lado. No es la primera vez que Luis Tó- sar nos deleita con una gran ac- tuación. Ya lo hizo en Te doy mis
- 62. cárcel. Juan va a tener un hijo con Elena, interpretada por Marta Etrura, premiada con el galardón de Mejor Actriz Femenina de Re- parto. El papel de Elena tendrá una gran importancia en la tra- ma. Alberto Ammann en realidad adquiere dos personalidades en la misma película, debido a las cir- cunstancias tan graves e hirientes que se producen en el transcurso de Celda 211, dando lugar a una transformación bastante lograda en el personaje del funcionario. El otro funcionario de la prisión a destacar es el Alcaide Utrilla, in- terpretado por Antonio Resines. Resines demuestra que es un gran actor interpretando a este violento personaje, a pesar de sus más que dudosas actuaciones, consideran- do la baja calidad de éstas, como por ejemplo en la vulgar serie Los Serrano. En esta ocasión la Academia de consagra como un actor de cine con mayúsculas. Si este año no se ha llevado un Goya a Mejor Ac- tor Principal (ya que hace méritos más que suficientes para ello), es debido a que la sombra de Mala- madre es alargada y a que Celda 211 se ha llevado el Goya a la Me- jor Película. Volviendo al personaje intepretado por Antonio de la Torre, Enrique, debido a sus experiencias persona- les y a su vida fácil mal llevada (por los altos ingresos que recibe de di- cho producto), comienza a coger peso de una manera incontrolable. Por este motivo, la empresa que fabrica Kilo Away decide apartarlo del mundo de la publicidad, cómo es lógico. Así que pasa de la noche a la mañana de ser un rico presen- tador a ser una persona muy obesa y con la autoestima por los suelos, por lo que decide acudir a un gru- po de terapia para perder peso y Cine Español ha acertado al pre- miar generosamente a una de las mejores películas del año a nivel mundial. Kilo Away Gordos gira en torno a varias per- sonas que están dispuestas a per- der peso con tal de sentirse mejor con ellos mismos y con los demás. La película comienza con Antonio de la Torre, que interpreta a En- rique, un modelo que vende por televisión, al estilo tele-tienda, un producto para adelgazar: Kilo Away. Se usa así mismo de cobaya, ya que antes de usar el producto tenía sobrepeso y gracias a Kilo Away consiguió adelgazar y es- tar feliz consigo mismo. A Anto- nio de la Torre quizá lo conocéis por sus anteriores actuaciones en Una palabra tuya o en Azul Oscu- ro Casi Negro, dónde ya demues- tra sus grandes dotes como actor. Pero aquí, en Gordos, es dónde se
- 63. volver a ser el de antes físicamen- te, y así recuperar su trabajo. Ade- más de todo esto, Enrique tiene un especial idilio con la mujer de su Representante, ya que él es ho- mosexual. Ella es interpretada por Pilar Castro, nominada este año a Mejor Actriz de Reparto. Nomina- ción más que merecida. Los secundarios Abel es el responsable de tratar al grupo de terapia para obesos. Está casado con Paula, interpretada de manera notable por Verónica Sán- chez (nominada a Mejor Actriz de Reparto) y van a tener un hijo. Lo que parecía ser una pareja perfecta, ya que son atractivos y se fascinan mutuamente, de manera física e intelectual, se tuerce por culpa del embarazo, ya que Abel no acepta- rá fácilmente la nueva morfología que tendrá su mujer, lo que dará lugar a problemas conyugales. Andrés es otro de los integran- tes de la Terapia. Es interpretado por Fernando Albizu (nominado a Mejor Actor Revelación), y no es el único integrante de su familia que es obeso, ya que su madre e hija también lo son. Esta última, debido a su masa corporal, será ridiculizada y vilipendiada conti- nuamente por su hermano (esbel- to) tanto en el colegio como en el ámbito familiar. La hermana se re- fugiará en casa de su profesora de Educación Física, Paula, anterior- mente mencionada. Por último, haré referencia a mi pareja favorita: Álex y Sofía, am- bos interpretados por Raúl Aréva- lo (premio Goya a Mejor Actor de Reparto) y Leticia Herrero (Nomi- nada a Mejor Actriz Revelación). Sofía y Alex se van a casar, y como ella desea que salga todo perfecto y no quiere sentirse rechazada por Álex, acude al grupo de terapia. Álex es ultra-católico y cree que se debe llegar virgen al matrimo- nio, aunque está deseoso de acudir una y otra vez a un prostíbulo para reparar una máquina que, casual- mente, siempre está rota. La película está dirigida por el Di- rector de Azul Oscuro, casi negro. Daniel Sanchez Arévalo nos per- mite ver más allá de lo que es la propia obesidad de los personajes, ya que lo que ellos buscan es el peso ideal de la felicidad. Radicalismo religioso Nos encontramos en la Alejandría del siglo IV, en un momento en que Egipto forma parte del Impe- rio Romano. Hipatia, interpretada por Rachel Weisz, a quien posible- mente conoceréis por su actuación en El Jardinero Fiel, enseñaba en
- 64. sus clases a alumnos de diversas creencias religiosas y siendo una apasionada de los estudios, no osa casarse con un hombre debido a la libertad que goza actualmen- te para pensar, enseñar y llevar a cabo sus estudios de ciencias exactas. En esta época comienza el declive del Paganismo y surge un movimiento muy radical por parte de un grupo cristiano, promovido por Cirilo. Esto provocará gran- des trifulcas entre los alumnos y el resto de habitantes de Alejandría. Orestes, uno de los alumnos de Hipatia, con el paso de los años llega a ser Prefecto de Egipto. Se convierte al Cristianismo y tendrá que solventar el gran conflicto que hay entre cristianos y resto de cre- yentes en Alejandría. Mientras tanto Hipatia se centra en sus estudios e investigaciones, aunque no está muy de acuerdo con la situación actual de la ciu- dad. Ágora nos muestra, aparte de la interesante vida de Hipatia, cómo el Cristianismo comienza a cre- cer de forma exponencial en Ale- jandría. Y cómo algunos de sus habitantes, cegados tanto por las buenas intenciones de quienes lo practican (ayuda a los tullidos, en- fermos, etc), como por los pasajes de la Biblia, se unen a la causa para eliminar cualquier manifestación contraria a la Fé Cristiana. Dirigida por Alejandro Amená- bar, que lo conoceréis por Abre los Ojos, consigue trasladarnos al Siglo IV en Alejandría con el rea- lismo propio de una Superproduc- ción estadounidense. Sus premios, cómo es lógico, han recaído principalmente para el apartado técnico: Mejor Guión Original Mejor Fotografía Mejor Dirección de Producción Mejor Dirección Artística Mejor Maquillaje y Peluquería Mejores Efectos Especiales También necesita enamorarse En Yo, también nos encontramos a Daniel (Pablo Pineda), un joven sevillano de 34 años. Es el primer europeo con Síndrome de Down que ha obtenido un título universi- tario. Éste comienza su periplo la- boral en la Administración Públi- ca Andaluza y aquí conoce a Laura (Lola Dueñas). Daniel intenta de todas las maneras llamar la aten- ción de Laura, ya que se enamo- ra de ella y no cesa en su intento. Laura no tendrá más remedio que “hacerle caso” y se dará cuenta de que Daniel, aunque tenga limita- ciones genéticas, tiene mucho que aportarle. Esperaba más de esta película, ya que no llega a transmitirte esa frustración o alegría que tiene Daniel durante el transcurso de la película, ni los esfuerzos y sen- timientos que produce en sus pa- dres. No con esto quiero decir que Lola Dueñas no sea merecedora del Goya a Mejor Actriz Protagonis- ta, ni mucho menos. Sólo que no es uno de sus mejores papeles, aunque demuestra su autonomía interpretativa.
- 65. L a Poesía, surgida siempre desde el alma viva del poeta, siente y sufre con éste, y tomando el alma como lo único, refleja a través de las palabras la realidad que le atraviesa. La belleza, la desesperanza o el amor, un latido que siempre permanezca propagándose, en fin, todo lo que exalte vida invade con su eco en el alma, en el poeta, en la Poesía. Así, cada época ha sido definida por unos determina- dos principios, y el Barroco (Siglo XVII) tuvo su propia estética: el claroscuro. Daniel Fernández GámezDaniel Fernández Gámez ArteyLiteratura www.lacruzadadelsaber.orgwww.lacruzadadelsaber.org GóngorayLope SímbolosdelBarroco
- 66. D espués del renacer que se produjo desde la segunda mitad del siglo XV hasta la primera del XVI, el sueño del Humanismo se vio sobrepasado por la crudeza de la realidad, y así, en oposición al vitalismo rena- centista aparece la visión negativa del Barroco, íntimamente ligada al desengaño y pesimismo de la épo- ca. Una época, comenzado el siglo XVI, que en España es aún más triste, pues la decadencia del país (tras el esplendor más hermoso y fecundo que ha visto la Historia) hundirá sus miserias y desengaños tan dentro de las personas, que los poetas no encuentran otro alien- to posible más que el estoicismo (aceptar y soportar): “Si culpa, es concebir; nacer, tormento; Guerra, vivir; la muerte, fin humano; Si después de hombre, tierra y vil gusano, Si después de gusano, polvo y viento.” Lope de Vega La vida es un ir muriendo, pero en ella, durante su breve caminar, se produce la lucha entre luz y sombra, y semejante guerra es en sí mismo el Barroco. En palabras de Dámaso Alonso ha sido defini- do así: “Barroquismo es el choque frontal de tradición secular y des- enfrenada osadía nueva, del tema de la lánguida hermosura y los monstruosos ímpetus: el barro- quismo no se explica por ninguno de estos dos elementos, sino por su choque. El barroquismo es una enorme coincidentia appositorum.”1 Dentro de la poesía sola, el choque al que hace referencia don Dáma- so Alonso se ve en la oposición de estilos, conceptos y búsqueda de belleza que existió entre Luis de Góngora y Lope de Vega: aquel es idealista, refinado; este vivísimo, el poeta de la calle. Lope de Vega es el poeta del día a día, que busca lo universal y a las gentes; Luis de X). Ante esta herencia tan extensa que había desarrollado ya un de- terminado sistema de versificación y cuyos temas eran parte de la his- toria de España, Lope y Góngora se propondrán -y conseguirán- lle- var todo ello a sus nacientes poe- sías y a su época, renovando así el gran género tradicional. Si los temas del Romancero Viejo versifican momentos de las bata- llas fronterizas con Al-Ándalus, elogian a los héroes o cantan a la muerte del ser amado, el Roman- cero Nuevo describirá sobre todo un mundo pastoril, bucólico (locus amoenus) donde el pastor canta al amor o a la desdicha, a la soledad y a la Naturaleza. El espíritu mismo del romance sufre una evolución para acomodarse a una nueva épo- ca, pero ante todo surge un nuevo estilo: el burlesco. Y es aquí donde Lope y Góngora se encontrarán, pues lo que ambos poetas pro- ducen entre 1580 y 1590 son ro- Góngora es el aristocrático, que se reconoce tan sólo en una mino- ría culta. Dichas divergencias, que en la teoría podrían parecer rea- lidades inertes, tuvieron su tras- cendencia final en la vida de estos dos poetas españoles, pues ambos, uno desde Madrid, el otro desde Andalucía, chocan y se enfrentan durante toda su vida y desde edad temprana (ya en sus primeros es- critos de la década de 1580 al 90 con el Romancero Nuevo). El surgir de la rivalidad: reflejo de dos vidas opuestas La canción popular, como géne- ro primitivo, siempre ha existido en todos los pueblos, y desde sus inicios tuvo un uso práctico: des- de seducir, facilitar el trabajo y proclamar o lamentarse de una si- tuación vivida hasta describir a un personaje. El romance es una na- rración de génesis oral (el Roman- cero Viejo se recoge por escritor en el Siglo XV) y cantado en con- textos celebrativos que nació de la lírica popular juglaresca y mozá- rabe y de la épica provenzal (Siglo Apolo desollando a Marsias 1. D. Alonso, Poesía española: ensayo de mé- todos y límites estilísticos: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngo- ra, Lope de Vega, Quevedo, págs. 388-389.
- 67. mances, y serán los romances los primeros campos de batalla donde burlarse el uno del otro. “Ningún género literario –afirma Juan Millé- sobrepuja en estos tiempos el auge del Romancero, el cual constituye una verdadera crónica poética de España desde 1580 más o menos, en adelante.”2 De hecho, había alcanzado tal po- pularidad que llegaba a todas las clases sociales, y tanto Lope como Góngora conseguirán que todos canten sus romances. Por ello, cuando Lope era señalado en la Corte como el poeta más popular y mejor dotado, Góngora –reco- nocido en Córdoba y Granada- re- novaría acosta de aquél el romance satírico. El primer ataque se produjo des- pués de que Lope escribiera en 1583 un romance pastoril sobre un episodio de amor con Elena Oso- rio, su entonces amada. Góngora, que ya buscaba ser admirado por el resto, hizo relucir todo su inge- nio y burla, además de sus dotes poéticas, rehaciendo el romance de Lope. Y aunque se ofrecieron de forma anónima, ello contribuía a avivar la rivalidad. He aquí algu- nas partes del romance de Lope: “Ensílleme el potro rucio, arremete con toda conciencia de dónde herir, tomando como mo- tivo un romance que el poeta an- daluz dedicaba al río Tajo, sím- bolo de la poesía y de la historia. Sin proponérselo, Góngora había enojado al cristiano viejo que des- cansaba en Lope al despreciar a Castilla; y si antes se había trata- do simplemente de un choque pu- ramente literario, ahora el poeta madrileño acusará a Góngora de tener ascendientes árabes, de ser converso: “Gran locura fue querer Saber si sois bien nacido, Y de las sierras de Cuenca daros por asiento el sitio. Y por ser desto fiscal Guadalquivir el morisco, Que a lo menos, si es hidalgo, No lo dice el sobrescrito, Y con su árabe apellido, Que a pesar de tantos tiempos, Guardáis el nombre latino.” A partir de entonces la relación entre los dos es de respeto y a la vez de constantes ataques, habrá obsesión y desprecio, orgullo an- daluz frente a orgullo castellano, pero ante todo admiración, pues Del Alcaide de los Vélez; Denme la adarga de Fez Y la jacerina fuerte; Una lanza con dos hierros, Entrambos de agudo temple; Aquel acerado casco, Con el morado bonete Que tiene plumas pajizas Entre blancos martinetes, Y garzotas medio pardas, Antes que mi vista, denme. “[…] Mira, amiga, mi retrato, Que abiertos los ojos tiene, Y que es pintura encantada Que habla, que vive y siente.” Y aquí las partes que correspon- den del romance de Góngora pues, en oposición y choque con el ante- rior, surge como visión burlesca: “Ensílleme el asno rucio De el alcaide Antón Llorente, Denme el tapador de corcho Y el gabán de paño verde, El lanzón en cuyo hierro Se han orinado los meses, El casco de calabaza Y el vizcaíno machete, Y para mi caperuza Las plumas del tordo denme, Que por ser de Martín el tordo, Servirán de martinetes. “[…] Cuando sola te imagines, Para que de mí te acuerdes, Ponle a un pantuflo aguileño Un reverendo bonete.” Las dotes de ambos poetas roman- cistas se iban desarrollando desde los temas pastoriles y bucólicos de la tradición renacentista has- ta los moriscos o los romanceros puramente burlescos. Compartían los dos las alabanzas y ya eran co- ronados como los grandes poetas del Romancero de su tiempo, pero ni Lope olvidaría la burla que don Luis había hecho de los romances moriscos, género donde había can- tado sus amores y desdichas con Elena Osorio, ni Góngora podría controlar los arrebatos de señorito andaluz. Si al comienzo Lope no quiere dar más importancia a la actitud jac- tanciosa de su oponente, pronto Crónica Sarracina o del Rey Don Rodri- go con la destrucción de España Cancionero de romances 2. Juan Millé y Giménez, Sobre la génesis del Quijote. Cervantes, Lope, Góngora, el “Ro- mancero general”, el “Entremés de los Ro- mances”, etc. Parte V, pág. 37
- 68. si Lope admiraba en Góngora su arte y su saber poético, éste admi- raba en él su gallardía y fecundi- dad. Pero el respeto no anulaba los principios opuestos que separaban a los dos grandes poetas. Dos tem- peramentos tan distintos debían alejarse: Góngora como hombre andaluz que busca los deleites de la vida, cristiano nuevo y poeta que siente la poesía tan perfecta e ideal que tan sólo escribe cuan- do las musas se convocan en él; y Lope de Vega, el Fénix de los In- genios y cristiano viejo, siempre conciso e inteligible en su poesía, a la que veía como el arte surgido de su vida diaria, de cada día que sen- tía morir. Dos hombres, dos vidas y dos estéticas de poesías contra- rias: aquel sería tildado de oscuro, éste de llano. Y todo ello iba acre- centándose para el momento en que la distancia se viera rota por el encuentro personal. Plenitud jovial de Góngora Fecundidad y cetro teatral de Lope Poco después de 1587, mientras Góngora gozaba de la vida rodea- do de amigos y distrayéndose en los toros o con el juego, la monar- quía cómica estaba en manos de Lope, él era el poeta más popular y el dramaturgo cuyas obras eran más solicitadas. Cervantes nos los dice así, recordándolo: “Dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de la naturale- za, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica; avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes; llenó el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y tantas que pasan de diez mil pliegos los que tiene es- critos, y todas, que es una de las mayores cosas que puede decirse, significado para el teatro, explica- rá su idea sobre la estructura y la forma de sus obras teatrales: “Lo trágico y lo cómico mezclado, Y Terencio con Séneca, aunque sea Como otro minotauro de Pasífae. Harán grave una parte, otra ridícula; Que aquesta variedad deleita mucho. Buen ejemplo nos da Naturaleza Que por variedad tiene belleza. Adviértase que solo este sujeto Tenga una acción, mirando que la fábula De ninguna manera sea episódica, Quiero decir, inserta de otras cosas Que del primer intento se desvíen; Ni que della se pueda quitar miembro, Que del contexto no derribe el todo. No hay que advertir que pase en el período De un sol, aunque es consejo de Aristóteles, Porque ya le perdimos el respeto Cuando mezclamos la sentencia trágica A la humildad de la bajeza cómica. El sujeto elegido escriba en prosa, Y en tres actos de tiempo le reparta, Procurando, si puede, en cada uno No interrumpir el término del día.” Pero antes de intuir siquiera esta conciencia de lo propio, durante los dos últimos decenios del siglo XV quiere buscar su gloria por un camino más sublime: pondrá todo su interés e ímpetu en conquistar a los nobles y a los doctos. La Ar- cadia significará la primera gran publicación como novelista y poe- las ha visto representar u oído decir por lo menos que se han re- presentado; y si algunos, que hay muchos, no han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo.” 3 Lope renueva la forma de hacer comedia y reduce la extensión de la obra a tres actos (anteriormente constaba de cinco). Las gentes del estado llano se ven seducidas por este nuevo teatro y los aplausos retumbarán durante los siguien- tes años. La conciencia total con la que Lope aprecia la realidad del dramaturgo y las necesidades de su propia vida harán que florezca de él ese nuevo estilo de comedias. Debemos recordar que los poetas vendían su obra a los autores o representantes, quienes eran los verdaderos dueños de ella, tan- to que incluso podían modificar- la a su gusto. Las comedias eran creadas sin ninguna pretensión de inmortalidad; al contrario, su fina- lidad era ser representadas para luego sepultarse bajo las demás obras, lejos quedaba la posibilidad de leerlas en una sociedad mayo- ritariamente analfabeta. Por tanto, era natural que se pagase poco por una comedia; aunque la demanda del público, por otro lado, era insa- ciable. Pero Lope había sido dota- do de una fecundidad apabullante, además de estar constantemente inquietado por la pobreza y las necesidades. Estas incomodidades diarias no harán sino estimular la genialidad latente en él, pues to- das las épocas son necesariamente crueles con aquellas naturalezas poéticas: la eternidad de la vida terrena sólo es alcanzable a través de una lucha incesante. Lope sueña con la gloria, pero sólo después, en 1609, cuando em- pieza a ser consciente de lo que ha 3. Miguel de Cervantes y Saavedra, Entre- meses, prólogo Portada de Las Comedias de Lope
- 69. ta culto, con la que busca extender su fama desde los corrales donde se representan sus obras hasta la alta sociedad literaria. De hecho, esta obsesión por intentar aparen- tar ser noble le llevará, durante el proceso judicial con la familia de Elena Osorio en 1588, a afirmar que escribe comedias por entre- tenimiento, como otros muchos caballeros. Será dicha actitud pre- suntuosa lo que atacará Góngora tras el encuentro personal sucedi- do en el otoño de 1593. Las fuertes personalidades de ambos poetas no se enfrentarán en este primer encuentro, pues al menos exteriormente optaron por respetarse. Quizá a ninguno de los dos le interesaba una confron- tación que traspasara lo literario. Por un lado, desterrado de Madrid tras el juicio con la familia Ve- lázquez, Lope estaba asentado en Alba de Tormes, donde servía al joven duque de Alba, don Antonio Álvarez de Toledo, en calidad de gentilhombre; y Góngora, sin as- piraciones concretas, veía en Lope al poeta más importante de Ma- drid y de la Corte, para él era una figura social y literaria que, por el momento, le serviría para exhibir todo su arte e ingenio. Así, aunque en la distancia había estado aten- to el uno del otro, los frecuentes viajes de don Luis a la Corte des- pertaron en él una inquietud ya irremediable. Lope, mientras tan- to, encontraba cumplidas sus aspi- raciones, paradójicamente, gracias al destierro que sufría: en Toledo, recordemos, estaba junto al duque de Alba y otros nobles. De hecho, a partir del año 1590, con el cora- zón a flor de piel debido a la des- dicha final con Elena Osorio, pero totalmente en paz, calmado en su nueva vida hogareña con su espo- sa Isabel, se entrega a la creación literaria intentando, ante todo, lu- cirse como poeta culto que sigue la tradición renacentista. Él sabía muy bien que sólo por ese camino podría distanciarse del dramatur- go popular y alzarse como poeta culto cercano a los nobles. Siendo Lope más servil que libre, dejándose llevar por la ambición más que por el poeta vivísimo y real que nunca podrá silenciar, apa- rece Góngora en la Corte, caída así la frontera de tinta, papel y versos que ambos habían erigido. Pero Góngora se presentaba con una reducida obra escrita (sólo roman- ces, letrillas y algunas canciones), mientras Lope era popular por su teatro y por su creciente obra: co- menzaba a ser el monstruo de la naturaleza. No obstante esto, bien sabía el poeta madrileño que don Luis era famoso entre los nobles y los demás poetas del momento de- bido a su actitud renovadora. Di- cho contraste literario no era sino la manera opuesta de vivir la poe- sía: Lope hacía nacer sus versos de forma espontánea, leve, como un arroyo fecundo, sereno; Góngora componía con esfuerzo intelectual y complicación, como armonioso canto que debe ser constantemen- te afinado, debe ser pulcro. En 1598, terminado el destierro, asentado de nuevo en Madrid y habiendo dejado enterradas en Alba de Tormes a su esposa Isa- bel y a sus hijas, será cuando Lope publique la Arcadia. Y será tam- bién entonces cuando Góngora rompa su silencio con una crítica burlesca contra esta nueva obra, la primera novela culta de tradición renacentista que Lope componía. Aquí transcribimos el soneto de Góngora: Por tu vida, Lopillo, que me borres Las diez y nueve torres del escudo, Porque, aunque todas son de viento, dudo Que tengas viento para tantas torres. ¡Válgame los de Arcadia! ¿No te corres Armar de un pavés noble a un pastor rudo? ¡Oh tronco de Micol, Nabal barbudo! ¡Oh brazos Leganeses y Vinorres! No le dejéis en el blasón almena. Vuelva a su oficio, y al rocín alado En el teatro sáquenle los reznos. No fabrique más torres sobre arena, Si no es que ya, segunda vez casado, Nos quiere hacer torres los torreznos. Lope, incapaz de dominar su or- gullo y pretensión de caballero hi- dalgo, en las páginas de su Arcadia había estampado el escudo de los Carpio, que tenía diecinueve torres y la leyenda: “De Bernardo es el blasón/ las desgracias mías son”. Además, casado recientemente por segunda vez y ahora con la hija de un hacendado mercader de car- nes, las ansias de exaltar su propio nombre y situación le llevan tal vez a pecar de soberbio. Pero Gón- gora, aristócrata de familia, reac- ciona con burlas y desprecio ante la actitud que muestra el Fénix: para él sólo seguirá siendo “Lopi- llo”. Durante los primeros años del si- glo XVII, bullen en Góngora ilu- siones cortesanas de acercarse a Valladolid. En estos años quiere conseguir la amistad de los nobles aficionados a las letras, y tanto la fecundidad poética como los inten- tos de Lope por imponerse sobre los demás poetas, esa indomable fuerza por apoderarse de todo, esa esencia del Fénix, era considera- da por Góngora como un peligro para sus pretensiones. Por ello, durante este tiempo los ataques entre uno y otro se sucedieron con gran violencia verbal. Hasta tal punto llegaron, que Lope esta- lló con toda su virulencia ante los constantes desprecios de Góngora a su poesía. Y de nuevo lanzando sus dardos directos a lo personal. “Seas capilla, plumas o bonete, fraile, soldado, clérigo, estudiante oficial, escribiente o paseante
- 70. ¿quién con Lope de Vega te entremete? Si te ha ofendido en algo de las siete, vele a buscar y díselo delante; Bellaco, a las fruteras semejante, que hablas por soneto o sonsonete. No te piensa pagar con versos vanos mas de suerte que el mundo te desprecie, Bellaco, picarón, amujerado. ¡Qué palos te ha de dar!, lengua sin ma- nos, Cornudo y puto por la quinta especie y por la ley antigua chamuscado.” La adulación y el veneno “En aquella sociedad alegre y bu- lliciosa -escribe Artigas- [Gón- gora] se dio cuenta, sin duda, de que sus versos podían servirle para algo más que para expresar sus emociones y para reírse del prójimo. Aquellos magnates que celebraban las ocurrencias y fes- tejaban las agudezas del “andaluz poeta”, disponían de las mercedes del Rey, que blandamente reía, ju- gaba y rezaba con sus cortesanos. Las esperanzas cortesanas anida- ron en su corazón y en vano lu- charía, si es que luchar quiso, por ahuyentarlas.” 4 No cabe duda que la Corte atraía a Góngora, en ella podía mostrar todo su esplendor, mientras que en Córdoba había llevado una vida demasiado alegre e inconsciente. Él mismo cometa entre sus ami- gos: “Aquí me incitan motivos para trabajar, y a dejar el ocio con que Córdoba me persuade.”5 Pero ante todo buscaba las amistades nece- sarias para solucionar un pleito familiar, que hasta la fecha sólo parecía alargarse en el tiempo y a costa del dolor por la muerte dada a su sobrino por parte de dos ca- balleros. El honor y el amor de la familia se agotaban ante la lenti- tud de la resolución, pero Góngo- ra permanecería en la Corte y se acercaría a los nobles esperando obtener su favor. Muchas son las esperanzas, en efecto, que se anidan por entonces en el poeta cordobés: desde es- perar a que su sed de justicia sea saciada por los nobles, hasta creer que allí donde se encuentra la alta sociedad su poesía iba a ser mejor entendida y su ingenio al fin glori- ficado. Las luchas con otros poetas a las que se tiene que enfrentar en la Corte, como con un joven Que- vedo que busca importancia, las utilizará para destacar y conseguir un sitio entre los nobles. Desdicha- damente, todo ello le arrastrará a la mentira y a la ciega adulación. ¡Pobre Góngora cuando en su co- razón sintió cómo el veneno de los envidiosos extinguía sus sueños! Lope de Vega, por su parte, aun- que se encontraba por entonces en Toledo ha publicado Jerusalén conquistada, que consta de veinte cantos (cuatro más de los que ha- bía predicho), demostrando una vez más su fuerza creadora. La obra no es sólo resultado de su ambición por irrumpir en la poe- sía del momento, esta vez ha tra- bajado en ella con suma paciencia para que todos, incluido Góngora, supieran de su arte y de su cultu- ra. En Toledo brilla él sólo, no hay nadie en el ambiente literario que pueda eclipsarle. Se encuentra en un momento dulce, ya sabe lo que es ser respetado y aclamado por el público, y además hallará una gran ocasión para que el eco de su prestigio llegue hasta la Corte, pues con motivo del nacimiento del príncipe Felipe las autoridades de Toledo delegan en él la organi- zación de una gran justa poética. Pletórico y sabedor de lo que pue- de suponer, no desaprovechará la ocasión para lucir todo su esplen- dor literario y erudición. Elegirá este momento de comodidad que le concede su nueva posición lite- Felipe III, Velázquez 4. Miguel Artigas, Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico. Pág. 86 5. Recogido por el autor del Escrutinio
- 71. raria y social para erguirse sobre Góngora y su poesía manierista, no como oposición a ella sino con la pretensión de superar su estilo. La jugada le sale perfecta: una vez terminada su lectura le otorgaron el primer premio de la justa. En este punto de sus vidas, que será definitorio y el definitivo, aún por opuestos caminos los dos grandes poetas anhelan el mismo fin: la gloria que otorga un lugar distinguido en la Corte. Y también los dos utilizan la misma fórmu- la, que no es otra que adular a los poderosos y hacer de sus Musas meras sirvientas para alcanzar el favoritismo social y literario. Pero no debemos juzgarlo con perspec- tiva romántica, es decir, creyendo que ambos poetas traicionan su arte, pues es una realidad más de la época: los autores, desde Cer- vantes que moriría pobre hasta los muchos escritores que se ordenan sacerdotes para medrar, necesitan del mecenazgo y favor de los po- derosos. De hecho, la Poesía siem- pre ha servido a objetivos sociales, políticos o egoístas, sin que por ello se haya traicionado su esencia de virtud y belleza. El concepto postromántico de l’art pour l’art (el arte por el arte), juzgándolo bajo la exigencia histórica, es to- talmente contrario a la Poesía y el verdadero camino que ha seguido entre los hombres. Pero lo que sí es cierto es que en- tre Lope de Vega y Góngora se producirá una fractura y un dis- tanciamiento total en la manera de entender la poesía, que dará como resultado la oposición de estéti- cas, tanto en el ideal que buscarán como en la forma de sus respecti- vas obras. Por un lado siempre ha estado la poesía de Lope, basada en el conceptismo y en el acercamien- to a la realidad. Debemos recordar que el conceptismo, en palabras de Gracián, ha sido definido como “entendimiento, que exprime la correspondencia que se halla en- tre los objetos”; es decir, el poe- ta llega al objeto que quiere ex- presar mediante relaciones que él mismo establece, pues durante todo el Barroco hay un ansia de confundirlo todo (ya nos hemos referido antes a la unión entre co- media y tragedia en Arte nuevo de hacer comedias). Los dobles o incluso triples sentidos eran pe- didos por el público, ya que se trataba de un tipo de dificultad al que todos podían enfrentarse plá- cidamente. Incluso Quevedo, que complica al extremo sus juegos conceptuales, explica en uno de sus versos la claridad con la que se sabía comprendido: “Y Lope de Vega nos tenga a los clarísimos en su verso”. También existe otra tendencia dentro del conceptismo, más cul- ta y oscura en el léxico y en las construcciones sintácticas, que es la que crea Góngora. El poeta alcanzará dicha complicación en la paz de su Córdoba, después de huir de la Corte y de su entorno envanecido de envidia y ambición. Desde el mismo momento que ve cumplida su aspiración poética sabe muy bien cómo será recibida por la mayoría, una mayoría que no lo entenderá. Él mismo, tal vez para sentirse recompensado con el esfuerzo mismo que hace en pulir su estilo, contestando a una carta de Lope en la que codena de “versos desiguales y consonancias erráticas” a sus Soledades, escri- be a propósito de su renovador estilo: “Caso que fuera error, me holgara de haber dado principio a algo; pues es mayor gloria empe- zar una acción que consumarla”. Y en la misma epístola, acerca de su oscuridad, continúa explicando que “[la oscuridad de Ovidio] da causa a que, vacilando el enten- dimiento en fuerza de discurso, trabajándole (pues crece con cual- quier acto de valor), alcance lo que así es la lectura superficial de sus versos no puedo entender; luego hace de confesar que tiene utili- dad avivar el ingenio, y eso nació la oscuridad del poeta. Eso mismo hallará V. m. en mis Soledades, si tiene capacidad para quitar la cor- teza y descubrir lo misterioso que encubre.” 6 ¡Luchad con las palabras! ¡Tras- cended la forma!, parece gritar Góngora. Pero no habrá muchos que sean capaces de conseguirlo, no sólo durante su tiempo sino a lo largo de la historia que le ha su- cedido. Y Lope, que sí lo entiende pero no lo comparte, por un lado condenará tan sólo a aquellos que lo imitan sin tener su arte e inge- nio, y por otro negará toda la pro- fundidad que Góngora había con- seguido expresar, sentenciando: “Toda la dificultad del gongoris- mo reside en meras palabras”. Así también lo atacará públicamente y mediante cartas anónimas, mien- tras en la intimidad trataba inclu- so de desenvolverse en su estilo, pues sin duda siempre había habi- do y seguirá habiendo un mutuo respeto. Lope de Vega como hombre y poeta: “Erlebnis” en el Arte Fue Lope un alma indomable, poe- ta insigne que se desvive viviendo y en sencillos versos da voz a los más profundos sentimientos, a to- das sus andanzas. Por su poesía lo conoceremos a él y a todo lo humano que en nosotros mismos existe. Lope saborea el amor hasta 6. Ver Lope y Góngora, frente a frente, Emi- lio Orozco Díaz. Págs. 175-176 (carta de Lope), pág. 180-183 (respuesta de Góngo- ra).
- 72. sus últimas sonrisas, pero también soporta la amarga ausencia o la muerte de su familia en el momen- to dulce de sus existencias, para de nuevo caer vencido por el aroma femenino que siempre, fatalmente, le hechizó. Y en versos irá dejando su estela de desamores y dicha, y con él podemos hoy sentir la vida abrirse como él la comprendió, como una flor que sin remedio se marchita, como una vela encendi- da que a sí misma se devora. “Ir y quedarse y, con quedar, partirse, Partir sin alma y ir con alma ajena, Oír la dulce voz de una sirena Y no poder del árbol desasirse; Arder como la vela y consumirse Haciendo torres sobre tierna arena; Caer de un cielo y ser demonio en pena Y de serlo jamás arrepentirse; Hablar entre las mudas soledades, Pedir, pues resta, sobre fe paciencia, Y lo que es temporal llamar eterno; Creer sospechas y negar verdades, Es lo que llaman en el mundo ausencia, Fuego en el alma y en la vida infierno.” Con toda la pluralidad de pensa- mientos irrumpe con su vida (Er- lebnis) en el arte, porque él, como su obra, no sabe de límites ni pue- de respetar fronteras terrenales o divinas. Todo lo quiso, todo lo fue, unas veces se jactó, otras flageló su cuerpo hasta purificarlo, pero siempre convirtiendo en materia de arte la sustancia de su vida. Esta característica fue única en la poesía española y aun en la euro- pea. De hecho, en este sentido pue- de unirse con el Romanticismo. Tal vez la parte de la obra poéti- ca más representativa del estilo de Lope de Vega son sus poemas de amor entre pastores, a través de los cuales toca los dobles sec- tores de inteligencia (concepto), imaginación (fantasía) y humani- dad (sentimiento). En estas series de poemas construye su realidad literaria sobre el símbolo del pas- tor como caballero noble y apues- to galán, pero también introduce una anticipación del futuro tono burlesco que llegará con las Rimas de Tomé de Burguillos. El huerto tradicional representa el espacio idílico, locus amoenus, y el lugar donde se añora y recuerda la pre- sencia de la amada. Lope quedará representado en Belardo, el pastor, y sus amadas bajo el nombre de Filis y Belisa. Desde entonces po- demos revivir las penas, los celos y el juego amorío del pastor frente a su pastora, la vida hecha palabra: “Llenos de lágrimas tristes Tiene Belardo los ojos Porque muestra Belisa Graves los suyos hermosos. Celos mortales han sido La causa injusta de todo, Y porque lo aprenda dice Con lágrimas y sollozos: El cielo me condene a terno lloro Si no aborrezco a Filis y te adoro. Mal haya el fingido amado, lisonjero y mentiroso, que juzgó mi voluntad por la voz del vulgo loco; y a mí, necio, que dejé por el viejo lodo el oro, y por lo que es propio mío lo que siempre fue de todos. El cielo me condene a eterno lloro, si no aborrezco a Filis y te adoro.” La Naturaleza se hace copartícipe de las penas del enamorado, mien- tras los apetitos divergen el recto proceder de la razón, lo que lleva irremediablemente a la esclavitud sensual. El libre albedrío carece de verdad, está completamente anu- lado si los sentidos controlan el devenir del pastor-poeta. No hay cabida para el Fatum (Destino), el amor mismo se corona como Fa- tum fatal, pues no se puede evi- tar y además lleva a la condena. Veamos esa posesión del alma en los derroteros incontrolables del amor o, más bien, en poder de la mujer que ama: “La verde primavera De mis floridos años Pasé cautivo, amor, en tus prisiones, Y en la cadena fiera, Cantando mis engaños, Lloré con mi razón tus sinrazones, Amargas confusiones Del tiempo que has tenido Ciega mi alma y loco mi sentido. Mas ya que el fiero yugo Que mi cerviz domaba Desata el desengaño con tu afrenta, Y al mismo sol enjugo Que un tiempo me abrasaba La ropa que saqué de la tormenta, Con voz libre y esenta Al desengaño santo Consagro altares y alabanzas canto.” Lope como narrador lírico Ante todo es el Fénix un narrador que da importancia a la historia en sí y no tanto al modo de narrar. La fecundidad de toda su obra litera- ria –tanto en el teatro como en la poesía- es un reflejo de su riqueza vital, pues ha aprendido a amar la vida con todas sus carencias, pero también a exaltarla en su conti- nuo fluir. Las ganas de explorar su alma tienen repercusión en la for- ma y contenido de su arte. A dife- rencia de Góngora, que trabaja la forma de lo narrado, él se centra en la historia, a la que ya percibe como profunda y total sin ningu- na otra complicación más que la necesaria. A través de los versos 724-732 de Soledades y del poema Cupido, Amor vencedor obra de Michelangelo da Caravaggio
- 73. “Ángel divino…” de Lope pueden apreciar dichas diferencias. Prime- ro leamos cómo Góngora describe la hermosura de una muchacha en el día de su boda: “Beldad parlera, gracia muda ostenta: Cual del rizado verde botón donde Abrevia su hermosura virgen rosa, Las cisuras cairela Un color que la púrpura que cela Por brújula concede vergonzosa.” Góngora impone una dificulta en las palabras, que parecen luchar por describir el tímido rostro de la novia, al que finalmente compara con el recato de una rosa que abre- via o esconde su hermosura en un capullo por cuyos resquicios se adivina el color de la flor. Ahora leamos el poema de Lope, quien también canta a la belleza de una mujer, concretamente a la hermo- sura de Lucinda: “Ángel divino, que en humano y tierno Velo te goza el mundo, ¡oh!, no consuma El mar el tiempo, ni su blanca espuma Cubra tu frente en su nevado invierno; Beldad que del artífice superno Imagen pura fuiste en cifra y suma, Sujeto de mi lengua y de mi pluma, Cuya hermosura me ha de hacer eterno; Centro del alma, venturosa mía, En quien la armonía y compostura Del mundo superior contemplo y veo. Alba, Lucinda, cielo, sol, luz, día, Para siempre al altar de tu hermosura Ofrece su memoria mi deseo.” Aunque el estilo fue más depurado por Góngora, Lope escribió hasta cinco ensayos sobre poesía (1602, 1621, 1623 y 1624) en los que de- muestra toda su cultura y sus pen- samientos literarios. ¿Cuál era la estética de Lope? Tan sólo podre- mos intuir la respuesta después de leer algunos extractos de dichos ensayos, aunque por el momento partamos de la idea de que siem- pre se mantuvo fiel a la tradición castellana, es decir, al realismo vivo y el justo medio. Así, escribe en su ensayo de 1621: “Pero si por aquellas cosas que Platón llamaba teatrales, desterró los poetas de su república, el medio tendrá pacífi- cos los dos extremos para que no esté tan enervada la dulzura que carezca de ornamento, ni él tan frío, que no tenga la dulzura que le competa. Creo que muchas veces la falta del natural les causa de va- lerse de tan estupendas máquinas el arte.” 7 Las estructuras, los tropos o la Retórica son parte de la Poesía misma, pues ésta consta de unos determinados preceptos bien de- finidos. La facilidad de Lope para componer no debe hacer pensar que escribe sin tener una idea clara de lo que desea o que no se exige tanto como otros poetas. De hecho, los manuscritos que aún se conservan de él están llenos de ta- chaduras y de constantes correc- ciones. Bien es cierto que a veces duda, cambia de estilo, pero en el fondo permanece ese realismo de vitalidad y, por otro lado más lin- güístico, siempre le será la lengua española la mejor fuente de la que germinan los versos, sin voces la- tinas ni extranjeras que silencien a aquella: “Que no es enriquecer la lengua dejar lo que ella tiene pro- pio por el extranjero, sino despre- ciar la propia mujer por la ramera hermosa.” 8 La mejor manera de entender su Arte, lejos de interpretaciones parciales o erróneas, es dándole la palabra al excelentísimo poeta, co- Retrato de Lope de Vega 7.Obras escogidas / Lope Félix de Vega Carpio; estudio preliminar, biografía, biblio- grafía, notas y apéndices de Federico Carlos Sainz de Robles, pág. 1056 8. Ibíd. Pág. 1059
- 74. menzando por una de las cariáti- des donde sus ideas, sentimientos y versos se sustentan para poder lucir en todo su esplendor: “[…] Pero quien siente que no tie- ne fundamento la Retórica, ¿qué respuesta merece? O no entiende que le tocan las mismas obligacio- nes que al historiador, fuera de la verdad, o poca erudición muestra quien esto ignora, estando los re- tóricos llenos de ejemplos de poe- tas […].” Y más adelante, ante la dificultad de las palabras que sig- nifica el estilo y la obra de Gón- gora, antepone las ideas filosóficas como esencia de la Poesía: “Que el que no la sabe [la Lógica] no po- drá ser poeta, sino versista; porque la Filosofía es el arte de las artes, que es lo mismo que decir el fun- damento, como afirma Macrobio en el séptimo de sus Saturnales. Estas no son disputaciones dialéc- ticas, donde la verdad dudosa tiene necesidad de argumentos, cuanto es posible probables por la una y la otra parte de la contradicción.” 9 Quedémonos, pues, con que su vida tendió hacia todos los hori- zontes posibles, pero que en su poesía no quiso el ornamento ni lo artificioso, sino lo natural que fluye igual de libre. A través de esa unión de vida y obra hemos podido comprender los extremos tan opuestos que Lope tocó y amó experimentar, aunque por ello llo- rase de dolor. Sabemos que llegó a querer y que le quisieron, pero que también lo abandonaron. Sabemos por qué lucha contra Dios y lue- go cómo anhela acercarse a Él. A través de su poesía aparece libre, verdadero, sin mentiras, totalmen- te mortal. Fue adúltero y egoísta, sentimental y todo él poeta; fue, en definitiva, el hijo de la naturaleza. Sin forma poética ni estilo deter- minado, saltando desde la marea petrarquista a la gongorista, libre y creyéndose perdido, había deja- do como herencia para el mundo la vitalidad del barroco recogida en sus versos. Lo hemos escucha- do tan sólo en su vertiente poética y ya nos desborda, porque siempre habló desde el corazón y para el amor más real, más humanamente sincero. “Ya no quiero más bien que sólo amaros Ni más vida, Lucinda, que ofreceros La que me dais, cuando merezco veros, Ni ver más luz que vuestros ojos claros. Para vivir me basta desearos; Para ser venturoso, conoceros; Parar admirar al mundo, engrandeceros, Y para ser Eróstrato, abrasaros. La pluma y lengua, respondiendo a coros, Quiere al cielo espléndido subiros, Donde están los espíritus más puros. Que entre tales riquezas y tesoros, Mis lágrimas, mis versos, mis suspiros, De olvido y tiempo vivirán seguros.” Polifemo y Galatea: Delicadeza y monstruosidad Abatido y condenado a su desti- no de poeta, muertos ya todos los sueños cortesanos, Góngora aban- dona la Corte en 1609 y se recoge en Córdoba, donde escribirá sus dos grandes obras: Fábula de Po- lifemo y Galatea (1612) y Soleda- des (1613). Son años en los que el ocio que antaño le persuadía para que olvidara la poesía es vitalmen- te vencido por el arrojo del dolor, del desengaño y, ante todo, supe- rado por la fuerza poética que aún intacta aguardaba en él. Son años de soledad en la paz de su huerto, de silencio y dedicación necesa- rios para conjurar a las Musas. No cambiará su esencia poética, pero sobre ella intensificará su esfuerzo para purificar la forma, y persegui- rá una estética renovadora y total: al castellanismo de otros poetas opondrá los paisajes de Granada; ante la poesía de masas que Lope escribe impondrá sus dos obras más oscuras y sublimes. En ex- 9.Obras escogidas / Lope Félix de Vega Carpio; estudio preliminar, biografía, biblio- grafía, notas y apéndices de Federico Carlos Sainz de Robles, pág. 1062 Retrato de Góngora
- 75. presión de don Menéndez Pelayo, “el ángel de las tinieblas” nacerá apartado del mundanal ruido para dar a la poesía española el ejemplo perfecto de belleza barroca. La fábula de Polifemo proviene de la Odisea, cuando Ulises cie- ga al cíclope para poder escapar durante una de sus aventuras. El amor que siente por Galatea, sin embargo, se introdujo en la lite- ratura griega posteriormente, así como el personaje de Acis, el otro pretendiente y a la postre el ver- dadero amante. De forma directa y sencilla explica Dámaso Alonso la tradición que sufre esta fábula desde sus inicios hasta llegar a la época de Góngora: “Dentro aún de la tradición griega, menos conoci- do del público literario de España, pero más próximo a la tradición que sigue Góngora, es el idilio de Teócrito, donde Polifemo, sen- tado sobra las altas rocas, entona su canto de amor a la desdeñosa Galatea. Ese canto pasa a Ovidio, en quien la fábula con sus acciones y personajes (Polifemo, Galatea, Acis) aparece ya fijada para la tra- dición posterior. Una larga cadena de traductores e imitadores, tota- les o parciales, se vincula a través del siglo XVI español hasta los co- mienzos del XVII.” 10 En toda su plenitud canta Gón- gora la belleza de tan doloroso y fatal triángulo amoroso. Primero describe dónde sucederá la fábula mediante metáforas mitológicas que indican el lugar exacto: la isla de Sicilia. En sucesivas imágenes cada vez más ásperas, a cada paso con el que se adentra entre el bos- que, lejos la luz, oscuridad todo, va alcanzando la caverna donde entre sombras y rocas se oculta Polife- mo. Y luego de describir la fuerza monstruosa del cíclope, su feroci- dad y la terrible música que com- pone y que todo devasta, dedica su canto a la delicadeza de Galatea, que sencillamente bella descansa en otra parte de la isla. A la blanca ninfa se acerca el poeta a través de su origen y de su nombre, para re- tratarla mediante comparaciones con algunas diosas griegas: “Ninfa de Doris hija, la más bella, Adora, que vio el reino de la espuma. Galatea es su nombre, y dulce en ella El terno Venus de sus Gracias suma. Son una y otra luminosa estrella Lucientes ojos de su blanca pluma: Si roca de cristal no es de Neptuno, Pavón de Venus es, cisne de Juno.” Ella será el origen de muchas des- dichas, fatal musa de un atronador canto final, pero bajo la presencia de los pájaros, abrazada a Acis en el interior de una gruta, también encarnará la hirviente pasión. Aquí la tradición renacentista y de la poesía de Petrarca, donde el de- seo amoroso se silencia y tan sólo aspira el amado a contemplar la belleza de su dama (amor cortés), ha ido evolucionando durante todo el siglo XVI hasta concluir en una sutil sensualidad. Aún inconsciente y desdeñosa, blandamente se duerme Galatea sobre la hierba, con el dulce fluir de una fuente cercana, cuando hace su aparición Acis, el hermoso joven que será capaz de enamorar con su presencia a la hasta enton- ces orgullosa ninfa. Es la suya una descripción breve, pero desde el inicio está unido al encanto que Cupido lanza, por tanto ya pode- mos intuir qué trascendencia ten- drá en Galatea el sensual poder del joven: “Era Acis un venablo de Cupido, De un fauno, medio hombre, medio fiera, En Simetis, hermosa ninfa, habido, Gloria del mar, honor de su ribera. El bello imán, el ídolo dormido, Que acero sigue, idólatra venera, Rico de cuanto el huerto ofrece pobre, Rinden las vacas y fomenta el robre.” En la poesía de Góngora hay que vivir la imagen y desentrañar- la para experimentar cada brizna del paisaje, cada delatador suspi- ro de Galatea o de Polifemo; hay que avanzar lentamente hasta ser conscientes de la convulsión de 10. D. Alonso, Poesía española: ensayo de métodos y límites estilísticos: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngo- ra, Lope de Vega, Quevedo pág. 315 Paísaje con Polifemo, Nicolas Poussin
- 76. amor y sufrimiento, de arrebatado- ra belleza contra monstruosidad, que durante la fábula se viste con metáforas, bellos ritmos y senti- dos ocultos. El ritmo pausado que desde el comienzo va de la mano de cada personaje -primero con Polifemo, luego con Galatea, con cada uno de sus amantes y final- mente con Acis- consuma su ple- nitud cuando Galatea cae rendida en los brazos de Acis. La pasión, el paisaje bucólico y fértil donde ya sabemos que corre el agua de una fuente (siempre símbolo de unión pasional), fundirá su esencia con la unión carnal entre la ninfa y el joven. “El ronco arrullo al joven solicita, Mas, con desvíos Galatea suaves A su audacia los términos limita, Y el aplauso al concento de las aves. Entre las ondas y la fruta, imita Acis al siempre ayuno en penas graves: Que, en tanta gloria, infierno son no breve Fugitivo cristal, pomos de nieve. No a las palomas concedió Cupido Juntar de sus picos los rubíes, Cuando al clavel el joven atrevido Las dos hojas le chupa carmesíes. Cuantas produce Pafo, engendra Gnido, Negras vïolas, blancos alhelíes, Llueven sobre el que Amor quiere que sea Tálamo de Acis ya y de Galatea.” La terrible cólera de Polifemo La belleza de Galatea y la paz que invoca el paisaje están siempre amenazadas por la presencia de Polifemo y su gigantesca sombra. La amenaza no sólo se presiente en la forma monstruosa del cíclo- pe, es aún más penetrante, está más extendida. De hecho, parece como si existieran dos realidades contrarias pero a la vez necesi- tadas la una de la otra: una es la pasión y lo armonioso, otra es el amor insatisfecho y la fuerza. Se estremece Galatea de miedo cuan- do al despertar en los brazos de Acis, con los labios aún palpitan- tes, escucha lejanamente la flauta de Polifemo; corren los dos aman- tes por la playa ante el horroroso clamor y odio con el que el cíclope sacude árboles y todo aquel paisa- je anteriormente encantado. Pero ante todo podemos sentir indoma- bles el miedo y el deseo, la oscu- ridad o la luz, desde las palabras mismas y su ritmo. He aquí hecha la oscuridad: “Guarnición tosca de este escollo duro Troncos robustos son, a cuya greña Menos luz debe, menos aire puro La caverna profunda, que a la peña; Caliginoso lecho, el seno obscuro Ser de la negra noche nos lo enseña Infame turba de nocturnas aves, Gimiendo tristes y volando graves.” Por otro lado está la luz sobre el paisaje y el delicado rostro de Ga- latea. Está su belleza y cómo duer- me débilmente vencida sobre la hierba, ajena al amor que pronto la atravesará para siempre, incons- ciente como una niña de los celos que concluirán todo beso en un río de sangre. La bella ninfa es la ar- monía, he aquí su luz: “La fugitiva ninfa, en tanto, donde Hurta un laurel su tronco al sol ardiente, Tantos jazmines cuanta hierba es- conde La nieve de sus miembros, da a una fuente. Dulce se queja, dulce le responde Annibale Carracci
- 77. Un ruiseñor a otro, y dulcemente Al sueño da sus ojos armonía, Por no abrasar con tres soles al día.” Pero el caos vencerá. Desde el co- mienzo mismo en el que se nos ha presentado el amor imposible que siente Polifemo por Galatea exis- te algo que repele y atrae. Final- mente todo ello estallará en caos. Un caótico fin que se debe a la no correspondencia del amor, pues Polifemo, por muy monstruo que sea, siente verdadero amor por la blanca ninfa. Pero con sus tan sinceros sentimientos, al igual que con el sonido de su flauta, no ob- tendrá nada bueno, sólo sentirlos marchitarse hasta atraer la fatali- dad cuando vea a Galatea entre los brazos de Acis. El sentimiento de amor es una fuerza natural que no sólo aspira a tocar la realidad sino que la necesita para existir, para dejar de ser mero pensamiento. En el instante en el que muere incluso su posibilidad de ser, el resultado que le sigue es el irremediable caos. Polifemo siente amor por Galatea y sólo desea vivir en ella, pero ese vivir en el otro supone un desvivir si no se produce, y es por ello que Polifemo, no deseado, desata todo el caos que le quema desde dentro. El claroscuro en vida y obra: principio y final Nos hemos acercado a los gran- des destellos poéticos de la vida de Góngora y de Lope, que siempre permanecerán como el símbolo de su siglo y del Barroco. Hemos revivido sus enfrentamientos lite- rarios, unas veces llenos de rabia, otras como grito orgulloso de su casi siempre silenciosa admira- ción. Ellos, sus vidas y sus respec- tivas obras, son aún el Barroco es- pañol porque fueron la lucha entre luz y sombra, respeto y desdén. Explica muy bien Dámaso Alonso cómo ese claroscuro, que desde el principio del artículo venimos se- ñalando, se encuentra exaltado en la Fábula de Polifemo y Galatea. Es tal vez la mejor manera de ter- minar este artículo para compren- der la vida de dos poetas opuestos pero geniales: “Lo sereno y lo ator- mentado, lo lumínico y lo lóbrego; la suavidad y lo áspero; la gracia y la esquiveza y los terribles de- seos reprimidos. Eterno femenino y eterno masculino, que forman toda la contraposición, la pugna, el claroscuro del Barroco. En una obra de Góngora se condensaron de tal modo, que es en sí ella mis- ma como una abreviatura de toda la complejidad de aquel mundo y de lo que en él fermentaba. Sí, se condensaron – luz y sombra, nor- ma e ímpetu, gracia y mal augurio – en la Fábula de Polifemo, que es, por esta causa, la obra más repre- sentativa del Barroco europeo.” 11 Bibliografía 1.Dámaso Alonso, Poesía española: ensa- yo de métodos y límites estilísticos: Gar- cilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo. 5ª ed. Reimpresión de 1971. Madrid: Gre- dos. 2.Emilio Orozco Díaz, Lope y Góngora frente a frente. Madrid: Gredos, 1973 3.Obras escogidas / Lope Félix de Vega Carpio; estudio preliminar, biografía, bi- bliografía, notas y apéndices de Federico Carlos Sainz de Robles. 5ª ed. Madrid: Aguilar. Colección Obras eternas. 4.Miguel Artigas, Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico. 5.Miguel de Cervantes y Saavedra, Entre- meses; edición de Nicholas Spadaccini.7ª edición. Madrid: Cátedra, copia de 1989. 6.Juan Millé y Giménez, Sobre la génesis del Quijote. Cervantes, Lope, Góngora, el “Romancero general”, el “Entremés de los Romances”, Barcelona: Araluce, 1930. 7.Poesía selecta / Luis de Góngora; edi- ción de Antonio Pérez Lasheras y José María Micó. Madrid: Taurus, copia 1991. 8.Antología poética: Polifemo, Soledad primera, Fábula de Píramo y Tisbe, y otros poemas / Luis de Góngora; con cuadros cronológicos, introducción, bi- bliografía, notas [...] a cargo de Anto- nio Carreira. Edición corregida. Madrid: Castalia, cop. 198611. D. Alonso, obra citada, pág. 392 Polifemo y Ulíses, Jacob Jordaens
- 78. CuriosidadesCuriosidades CientíficasCientíficas E l universo esta formado por multitud de singularidades, detalles cu- riosos que pueden resultar contradictorios, chocantes o simplemente desconocidos por el común de los mortales, en esta nueva sección in- tentaremos contar algunos de estos hechos. www.lacruzadadelsaber.org Secciones
- 79. ¿Cuanta saliba producimos al día? Normalmente, nuestras glándulas salivales, que se encuentran en el in- terior de cada mejilla, en la parte inferior de la boca y debajo de la man- díbula (en la parte delantera de la boca), producen aproximadamente una media de 1 a 2 litros de saliva al día. Esta cantidad es variable ya que va disminuyendo conforme avanzan los años. Se calcula que a lo largo de nuestra vida podemos llegar a producir unos 34.000 litros (aprox.). La producción diaria de saliva puede variar en función a nuestra dieta, la toma de algún medicamento y la ingestión, olor o visión de alimentos (lo que familiarmente se conoce como “hacerse la boca agua”). Las personas que por alguna dolencia no producen saliva (Síndrome de la boca seca) padecen xerostomía. El color de los Dinosaurios ¿ Cómo saben los especialistas de qué color era la piel de las distintas especies de dinosaurios, si sólo han llegado hasta nosotros fósiles y huesos de los mismos? ¿Es un convencionalismo aceptado por todo el mundo en general, o existen motivos racionales para creer en las fran- jas características o los colores llamativos de algunos de ellos? La verdad es que, a día de hoy, no se sabe de qué color era la piel de los dinosaurios. A través de fósiles encontrados se ha podido interpretar como era su piel, la textura, rugosidad, si tenían franjas... pero no su color. Con los años de investigación, el paleontólogo de la Universidad de Montana y asesor en la saga de películas “Parque Jurasico”, Jack Hor- ner, determinó que muy probablemente la piel de los dinosaurios fuese colorida y muy parecida a la de los reptiles que conocemos actualmen- te. Ese colorido en sus pieles les habría servido para camuflarse. Por lo tanto, el color que se les ha otorgado a los dinosaurios puede ser aproximado, pero quizás no exacto. Un equipo de investigación de la Universidad de Yale, dirigido por el Profesor Derek Briggs, determinó que, a través de nuevas técnicas (na- nociencia), próximamente se podrán llegar a analizar microparticulas de la piel y plumas fosilizadas para conocer cual fue realmente el color de los dinosaurios. Hasta entonces hemos de conformarnos con los que les han asignado. La vida es un sueño... ...Literalmente, al menos para los Koalas, ya que pasan una media de 22 horas al día durmiendo considerado el animal más dormilón, el cam- peón de la siesta, aventajando en dos horas a otro gran dormilón como es el oso perezoso. Estos animalitos no beben nada a lo largo de toda su vida, lo poco que necesitan de las hojas de eucalipto que comen (se necesitan más de cien árboles de eucalipto para mantener a un solo ejemplar), de esta caracte- rística proviene su nombre Koala que en el lenguaje de los aborígenes australianos quiere decir “no bebe”.
- 80. Sin Plomo, por favor En los motores de combustión de los automóviles actuales, se queman hidrocarburos (gasolina) para obtener la energía propulsora. Como consecuencia de esto, a través de los tubos de escape de los vehículos, se expulsan a la atmósfera substancias que contribuyen a su contami- nación. Para reducir las cantidades emitidas, desde hace unos años los coches incorporan un dispositivo denominado conversor catalítico o “cataliza- dor”. Los gases procedentes del motor atraviesan el conversor catalítico antes de ser expulsados a la atmósfera. En el interior del mismo hay una sustancia denominada catalizador (con frecuencia platino, rodio u óxidos de metales de transición) que facilita la transformación de las substancias contaminantes en otras que no los son tanto. Los conversores catalíticos son muy efectivos lográndose unas reduc- ciones del orden del 85% en la emisión de gases contaminantes. Además del precio (los metales de los que se hacen son caros), otro inconveniente de los conversores catalíticos es que son incompatibles con los aditivos antidetonantes que contengan plomo. Aditivos de los combustibles como el tetrametil plomo(Pb(CH3)4), usado como agente antidetonante, “envenenan” el catalizador inutilizándolo. Este hecho es el responsable de que simultáneamente a la aparición de los converso- res catalíticos haya sido necesario desarrollar combustibles sin plomo. Estos combustibles incorporan otros aditivos antidetonantes que, como el metil t-butil eter (MTBE), no contienen plomo. ¿Cómo funciona un pañal? Los pañales modernos pueden retener “kilos” de orina y seguir pareciendo perfectamente secos. Esto es debido al tipo de sustancias químicas, casi todas sintéticas, presentes en él y en la forma en que se disponen estas sustancias al fabricar el pañal. La capa interna está hecha de un plástico de tacto suave que se mantiene seco. La parte central está hecha de un polvo “superabsorbente” combinado con celulosa “peluda”, además de una capa de fibra que evita que el fluido se remanse en un punto y le obliga a distribuirse por toda la superficie. La capa externa es de polietileno microporoso, retiene el fluido y deja pasar el vapor. El conjunto se une con puños de polipropileno hidrófobo, con una banda elás- tica en torno a los muslos para impedir la salida del fluido. El pañal se sujeta al bebé mediante bandas adhesivas o “velcro”. Los poliacrilatos son polímeros superabsorbentes debido a su estructura. En el caso del poliacrilato de sodio, los grupos carboxilato de sodio cuelgan de la cadena principal. Al contacto con el agua se desprenden iones sodio dejando libres grupos negativos. Estos, al estar cargados negativamente, se repelen entre sí, por lo que el polímero se “desenrolla” y absorbe agua. El poliacrilato de sodio es un polímero de masa molecular muy elevada, por lo que no se disuelve sino que gelifica. El poliacrilato de sodio puede absorber agua destilada hasta unas 800 veces su propia masa. Si además de agua destilada se encuentran presentes otras sustancias, como es el caso de la orina, la capacidad de absorción se reduce mucho.
- 81. Un mundo en miniatura Hormigas CienciayTecnología E l mundo de las hormigas apasiona a muchos porque parece ser, en más de una ocasión, un perfecto reflejo del funcionamiento de una sociedad humana compleja. Hay divisiones de trabajo, diferentes clases sociales, e incluso ofi- cios similares a los nuestros; constructores, soldados, transportistas… Victor Asensio García www.lacruzadadelsaber.org
- 82. S i bien la mayoría de ani- males tienen escondrijos o madrigueras donde viven, las hormigas comparten con los humanos la capacidad y necesidad de construir y vivir en grandes edificios con sus congéneres. To- das estas similitudes, superficiales en realidad, son las que hacen de la hormiga una de las especies más atractivas para la mayoría de no- sotros. Si bien las similitudes entre hu- manos y hormigas son evidentes, cabe decir que nosotros somos aún una especie joven, mientras que los formícidos tienen una historia mucho más extensa, reflejo de la eficacia de su diseño y su estruc- tura social. En el presente artículo pretendemos desarrollar los as- pectos vitales y los más curiosos de la vida de las hormigas, desde su concepción hasta su muerte. Pero para entender cómo unos in- sectos tan pequeños han logrado convertirse en una de las especies animales más longevas y numero- sas, debemos fijarnos primero en cómo aparecieron sobre la faz de la tierra. Los orígenes Imaginemos un mundo boscoso. Millones de hectáreas cubiertas por bosques de robles, hayas, no- gales y sauces, el sotobosque cu- bierto de matorrales y helechos. De repente empieza una explosión de color; han nacido las primeras flores, al principio sin pétalos, pero tan atractivas para los insectos de la zona como lo son las flores de hoy en día. Echamos un nuevo vis- tazo a la zona y vemos que el bos- que no está vacío. Todo lo contra- rio. Cientos de especies de insectos merodean por la zona. Hay grandes libélulas, escarabajos, grillos, moscas, y también avispas. adoptado y que les ha resultado más que efectiva. Las hormigas empiezan a formar colonias de no menos de 10.000 individuos y su número total también aumenta. Se cree que ya entonces, la de las hor- migas, era una de las especies ani- males más numerosas del planeta. Si en el Cretácico los reyes del mundo eran grandes reptiles, el Terciario comienza dominado por grandes aves en el cielo y sigue con grandes mamíferos en tierra, mientras que otros grandes se- res (tanto mamíferos como peces) pueblan los mares en abundancia. Pero en un mundo de gigantes, las pequeñas hormigas siguen su curso imparable bajo tierra. Se cree que las hormigas fueron la primera especie animal en crear colonias en el subsuelo. Sin duda ya entonces eran muy parecidas a las hormigas que conocemos en la actualidad. Desde este momento ya podemos decir que las hormigas se convier- ten en una especie eusocial, es de- cir, su comportamiento social les es innato e imprescindible para la supervivencia de sus individuos y la de la colonia en general. Los animales eusociales (en su gran mayoría insectos) se definen por Y es precisamente este último in- secto el que nos interesa. La avispa es precisamente la antecesora de nuestras protagonistas, las hormi- gas. Esa pequeña avispa que revo- lotea en un mundo del Cretácico Superior será la madre de toda una familia de insectos completamente nuevos que hacen aparición preci- samente en esta época. Hace unos 110 millones de años, en un mundo aún dominado por grandes dinosaurios, anterior al meteorito que supuestamente aca- bó con el imperio de los grandes reptiles, las hormigas se abren paso entre la multitud de insec- tos que pueblan el globo terrestre con una efectividad imparable. En poco más de 60 millones de años pasaron a ser la especie dominante del reino animal, aunque su impe- rio siempre ha sido silencioso. Es precisamente a principios del Terciario, tras la desaparición re- pentina de los dinosaurios, en el período Paleógeno (y para más señas en la época del Eoceno) cuando comienza un aumento de los restos fósiles de hormigas que han sido hallados en los estratos geológicos de esa época. Y este “boom” de hormigas coincide con una nueva forma de vida que han
- 83. tres características básicas. En pri- mer lugar, las especies con dicho comportamiento social, se dedican al cuidado de la progenie de forma cooperativa. Las hormigas cuidan conjuntamente de todas las larvas que pone la hormiga reina, aunque no sean hijas suyas. De hecho, las hijas de la reina son estériles. Éste es precisamente el segundo requi- sito necesario para formar parte de este club tan exclusivo de la eusocialidad. Por último, existe un traslape o solapamiento de las ge- neraciones en dichos animales. No existe una verdadera diferencia- ción entre generaciones de indivi- duos y puede que convivan hormi- gas separadas por varias puestas de huevos. Lo más inquietante de esta forma de división social, es que para las hormigas se ha convertido en algo tan perfecto que no cabe imaginar una colonia organizada de otra forma. A pesar de ello, las hor- migas no son los únicos insectos eusociales, aunque sí que es cierto que todos los Formícidos compar- ten esta característica tan singu- lar. Otra especie que ha logrado un gran éxito gracias a su orga- nización eusocial, es la de las ter- Algunos datos Los números suelen ser fríos y ca- rentes de una significación propia. Dar datos estadísticos sobre la dis- tribución o la cantidad de hormi- gas en la actualidad puede resultar tedioso y poco atractivo, por ello nos fijaremos en datos un poco más curiosos y vistos desde una perspectiva más amable. Una de las razones por las que las hormigas han sido consideradas como uno de los organismos más eficientes de la tierra es su gran expansión a lo largo y ancho del mundo. Todos los continentes, mitas, que aunque a menudo son confundidas con las hormigas, en realidad están separadas y muy le- janas en la clasificación biológica taxonómica. Ya conocemos los orígenes de las hormigas y sabemos que es una especie muy extensa en número. Pero aún nos queda saber algo más sobre ellas. A continuación nos fijaremos en algunas cifras re- presentativas que nos dejaran ver cómo las pequeñas hormigas han logrado hacerse con el cetro que las convierte en las reinas entre los insectos. Cuidando de otras especies, algunos insectos ofrecen dulces alimentos a las hormigas a cambio de protección ante depredadores
- 84. exceptuando la Antártida están poblados por hormigas. Groenlan- dia, Islandia y algunas islas de Po- linesia tampoco tienen poblaciones de hormigas. Las primeras por su estructura rocosa y su clima frío, que las hace poco atractivas a los pequeños insectos. El caso polinesio es distinto. Du- rante siglos, las hormigas han sido transportadas por todo el mundo de diversas formas. Sabemos que las hormigas reina fecundadas abandonan la colonia y vuelan con sus alas hasta un nuevo lugar pro- picio para fundar una nueva co- lonia. Es cierto que las hormigas reina pueden volar grandes dis- tancias, pero aun así, algunas de estas islas del Océano Pacífico, han permanecido vírgenes ante la visi- ta de formícidos y jamás han sido colonizadas. Este es el mismo caso de Hawai, que aunque sí tiene co- lonias de hormigas, su llegada se asocia con el transporte humano. A pesar de las pocas limitaciones en cuanto a su distribución plane- taria, las hormigas son fuertes allá donde van. Se estima que los for- mícidos representan entre un 15% y un 20% de la biomasa animal te- rrestre (es decir, hay más hormigas que todos los mamíferos juntos). En las zonas tropicales, este rango se incrementa hasta el 25%, es de- cir, un cuarto de los animales tro- picales son diminutas hormigas. Para aquellos que no dominamos bien los porcentajes, quizás es me- jor decir su número total aproxi- mado. Según el Doctor Edward O. Wilson, experto en hormigas de la universidad de Harvard y uno de los más famosos divulgadores en el ámbito de la mirmecología, en el mundo hay unas 1023 hormigas. Es decir 100.000.000.000.000.000. 000.000. El número es inconcebi- ble, y más si recordamos lo peque- ñas que son. Otros datos son más vidido en tres secciones, cabeza, cuerpo y abdomen. Tienen seis pa- tas y su cabeza es peculiar, siendo sus antenas en ángulo y sus pode- rosas mandíbulas lo que las hace destacar sobre otros insectos. Si alguna vez os habéis pregunta- do como respiran las hormigas (o otros insectos) la respuesta puede que os sorprenda. Las hormigas no tienen nariz, ni pulmones, ni branquias. En su lugar tienen unos minúsculos poros que atraviesan el exoesqueleto, llamado espirácu- los. Además, los formícidos tienen una sola gran arteria que divide su cuerpo y hace la función de co- razón, mientras que el resto del cuerpo se inunda de sangre que llega hasta las células y vuelve a la arteria principal mediante este sistema de válvulas internas. Si su aspecto exterior nos parece ex- traño, su interior es un verdadero “Picasso” médico. conservadores y hablan de “sólo” diez mil billones de ejemplares. Morgología No nos extenderemos mucho en hablar sobre la forma anatómica de las hormigas, pero sí que dare- mos unas pequeñas pinceladas. La última actualización del número de especies de hormigas catalo- gadas da un número de 12565 es- pecies de hormigas distintas. Esta gran variedad de hormigas conlle- va también una gran variedad de tamaños. Desde las más pequeñas, de unos 0.75 milímetros hasta las más grandes, de hasta 59 milíme- tros de largo. Pero si en tamaño pueden variar, lo que es inaltera- ble es su estructura básica. Como todos los insectos, las hormigas no tienen un esqueleto interno como tenemos los humanos. En su lugar tienen un recubrimiento duro o exoesqueleto. Su cuerpo está di- La Marabunta está considerada una de las especies más agresivas.
- 85. Otra curiosidad de las hormigas en cuanto a su anatomía, es que, al decender de los véspidos, con- servan un vestigio del aguijón abdominal. Sin embargo el agui- jón a desaparecido para dar paso a un poro que, en la mayoría de las hormigas sirve como glándula se- gregadora de distintas sustancias, en especial del ácido fórmico, que sirve a las hormigas como defensa ante los enemigos. Las castas Al principio el artículo hemos co- mentado que la sociedad de las hormigas está dividida por castas. Si quisiéramos ver un equivalente en nuestra sociedad, deberíamos imaginarnos un gran territorio de campos de cultivo, lleno de granje- ros y ganaderos que hacen sus la- bores incansablemente para dar su parte al señor feudal, quien, desde su poderoso castillo, y protegido con sus soldados, domina todos los territorios circundantes. Los hu- manos no somos seres que tenga- mos obediencia ciega. La paciencia tiene un límite, y de un momento a otro los apacibles granjeros pue- den coger sus rastrillos y tridentes e ir al asalto del despiadado señor feudal, acabando con la vida de los soldados y de todos los que se pongan en su camino. Las hormigas, sin embargo nunca se rebelarán a la reina. Su naci- miento las marca de por vida. Sí, “las” marca. La mayoría de hormi- gas son hembras, a excepción de unos pocos machos que servirán para fecundar a una nueva reina y morir. Y es que la vida de las hormigas está predestinada a ser- vir a la causa y morir por ella. Las obreras son las que se dedican a la recolección, transporte y alma- cenaje de los alimentos, así como a la construcción de túneles. Al- gunas colonias de hormigas más especializadas tienen sus propias ingenieras, que realizan trabajos de excavación y perforación mu- cho más precisos. Las explorado- ras son las que se aventuran en busca de lo desconocido. Viajan solas por los inmensos alrededo- res del nido (desde su minúsculo punto de vista) en busca del santo grial alimenticio: hojarasca, insec- tos o pequeños animales muertos, frutas o excrementos… Una vez encuentras lo que buscan siguen un rastro de feromonas que ellas mismas han ido soltando, como las La reina, una vez fecundada, busca un lugar para comenzar un nuevo nido miguitas de pan de “Hänsel y Gre- tel”, que ayudan a las exploradoras a volver a casa. En su camino de retorno, la exploradora remarca el territorio con más feromonas, para dejar claro el camino. Cuando las obreras van en busca del alimen- to, ellas mismas van abriendo un camino, como una autovía de dos direcciones que ayuda a un mejor transporte de alimentos a la colo- nia. Las obreras llevan la comida al nido y la almacenan en cavidades dentro de éste. Algunos de estos alimentos servirán para alimentar a las hormigas soldado sin embar- go, la mayoría de estas provisio- nes servirá para nutrir a la prole. Las hormigas niñeras son las que se dedican a alimentar a las larvas de hormiga regurgitando aliento para ellas y para la reina. Quizás los individuos más distin- tos al resto de la colonia, dejando de lado a la reina, son las hormi- gas soldado. Precisamente la casta guerrera es la que tienen, o suele tener, una mayor diferencia física a sus compañeras de colonia, y la razón es clara. En la guerra, aun- que sea en miniatura, el más fuerte
- 86. suele ganar. Por eso estas hormi- gas soldado suelen ser de mayor tamaño, incluso el triple que sus congeneres. Tienen las fauces más grandes y su objetivo es cla- ro, proteger a la colonia ante todo, incluso su vida. Las hormigas sol- dado tienen la peculiaridad de ser usadas en muchas ocasiones como cazadoras de grandes presas, ha- ciendo la doble función de atacar para defender y cazar para obtener alimentos. Sin embargo, lo más habitual es que las hormigas gue- rreras hagan “patrullas” entre sus compañeras, detectando hormigas intrusas u otras criaturas que se presentan sin invitación. La última de las castas, la que se encuentra en la cúspide de la pi- rámide social fórmica, es la de la Reina. Sólo ella ostenta ese cargo, aunque lo hace con devoción para el resto de su vida. Su camino co- mienza siendo una esbelta hormi- ga con alas que tras ser fecundada por los únicos machos de colonia de nacimiento la abandona para siempre y funda una nueva. En el lugar escogido pondrá los huevos de donde saldrá la primera ge- neración de hormigas del nuevo reino. Unas comenzarán la cons- trucción del nuevo nido, mientras que las otras se pondrán manos a la obra en busca de alimentos. En este momento, la vida de la reina se transforma para siempre. La reina, que ha perdido sus alas, se dedica el resto de su vida a poner huevos. Las larvas serán alimen- tadas por su misma progenie y el ciclo se repetirá cuando una nueva generación de reinas alce el vuelo nupcial en vistas a la expansión de la especie. La verdad es que la vida de las reinas no es fácil. La mayoría se quedan en “princesas” que caen en las redes de arañas u otros in- sectos o que nunca logran poner sus huevos. Otras sí que consiguen su objetivo, pero no logran tener una colonia equilibrada y esta aca- ba por colapsar. Lo cierto es que cuando estudiamos a las hormigas, solemos ver sociedades perfectas, basadas en unos principios que los humanos jamás podríamos adap- tar. Sin embargo, lo que es cierto es que la colonia perfecta esta pre- cedida de muchas colonias frustra- das. Rozando la perfección Como hemos visto, en el mundo animal lo que menos importa es el tamaño. Las hormigas han logra- do abrirse paso en un mundo he- cho para bestias más grandes, y no solo han sobrevivido, sino que han logrado con un éxito indiscutible crear una sociedad que protege de una manera compleja pero efectiva las generaciones futuras. Los for- mícidos pueden darnos horas de observación, estudio y análisis, y aun así seguiríamos descubriendo nuevas facetas de un mundo gran- dioso, pero en miniatura.
- 87. Aunque la mona se vista de seda... CienciayTecnología M uda se queda. Diversos experimentos pretendieron demostrar la capaci- dad de animales como los simios para el habla, en algunos casos se consi- guió, en otros no se tuvo tanto éxito. Kevin Troulé Lozano
- 88. L o que estamos haciendo en estos instantes es algo que los seres humanos lle- vamos realizando varios miles de años. La comunicación es la ca- rretera por la cual circulan unos vehículos destinados a causar im- pacto en el receptor. Nosotros, los seres humanos, poseemos un potente vehículo capaz de circular por el oído, la vista, el tacto y los olores, y de eso dan buena cuen- ta los publicistas. No obstante en la naturaleza convive una ingen- te masa de publicistas ávidos de vender sus productos al mejor postor. Pájaros con vivos colores que muestran ser la mejor pare- ja o serpientes que avisan de un peligro si osas acercarte demasia- do no son mas que una pequeña muestra de lo que la naturaleza nos vende. Por lo general, este tipo de ejemplos especifican dos mecanismos básicos, el de la co- municación entre individuos de una misma especie y el de una co- municación de relativa sencillez que muestra peligro o, como en algunos casos, cooperación. No obstante, desde el siglo pasado una especie ha intentado dar un paso más allá en los procesos de comunicación. Los seres humanos llevan varias décadas intentando que los pro- cesos comunicativos se realicen a una escala interespecifica, es decir, comunicación entre individuos de distintas especies, pero con una diferencia: hacer que los anima- les se comuniquen con noso- tros de la misma forma que lo hacemos cada día. Ciertamente hace siglos que mantenemos una comunica- ción con los animales. Nadie seria capaz de interpretar el acto de abalanzamiento de Dino sobre Pedro Picapie- dra cada vez que éste entra como si de un niño se tratase. Te- nían la idea de que las capacida- des comunicativas del chimpancé se asimilaban a las de un niño en las primeras etapas de su vida. Vicki era sometida a terapias de vocalización para facilitar la mo- vilidad de la mandíbula inferior y de esta forma realizar los movi- mientos necesarios para pronun- ciar palabras. El experimento re- sultó ser un fracaso. Al finalizar, Vicki tan solo fue capaz de pro- nunciar cuatro palabras tras seis años de aprendizaje; mamá, papá, cup(taza) y up(arriba). Pese a que bien pudiera ser un fracaso, las conclusiones del expe- rimento eran claras: los chimpan- cés no poseen un aparato fonador capaz de emitir las vocalizaciones necesarias para hablar. Simple- mente no está preparado para el uso que nosotros le damos. Las conclusiones podían parecer demoledoras: humanos y chim- pancés serían incapaces de man- tener una comunicación vocal. Tiempo más tarde, a finales de 1960, otro matrimonio, en este caso los Garden, decidieron ense- ñar a otro animal a comunicarse con los humanos. El animal volvía a ser un chimpancé, pero a dife- rencia de los intentos anteriores, los Garden habían aprendido una valiosa lección. Por ello, decidie- ron enseñar a Washoe (Septiem- bre 1965 – Octubre 30, 2007), que así es como se llamaba el chim- pancé, a comunicarse median- te el código ASL (Lenguaje Americano de Signos), usado por las personas con severas deficiencias auditivas para comunicarse. Los métodos de enseñanza fueron relativamente senci- llos. Un claro ejemplo de ello fue el aprendizaje del con- por la puerta como algo más que la enorme alegría que siente la mascota por la llegada de su due- ño a casa. Por otro lado, si ya es difícil en algunos casos descifrar los sentimientos que emiten otras personas, más aún es hacerlo con un animal de otra especie. ¿Esta- rá contento con la llegada de su dueño por el simple hecho de estar junto a el, o tal vez signifique algo distinto para lo cual nosotros le damos un valor humano? (antro- pocentrismo). Generalmente, los experimentos de comunicación con otras es- pecies se han dado con primates, debido a la proximidad evolutiva existente con nuestra especie y también a un fuerte carácter an- tropocéntrico. Uno de los más remarcables inten- tos comunicativos fue el protago- nizado por el matrimonio Hayes. Keith y Catherin Hayes realizaron sus experimentos con una chim- pancé llamada Vicki. Desde finales los cuarenta y prin- cipio de los cincuenta, el matrimo- nio Hayes se dedicó a criar a Vicki
- 89. cepto “más”. “Más” en el código ASL se transmite como un acerca- miento de las manos al pecho. Este mismo gesto solía ser utilizado por Washoe como un comportamiento de protección ante los cosquilleos a los que era sometido por sus cui- dadores. Los Garden, cada vez que observaban este comportamien- to retiraban las manos del pecho del chimpancé. Una vez realizada esta acción, Washoe tendía a rea- lizar el movimiento otra vez, tras lo cual los Garden volvían a hacer cosquillas al animal. Con el paso del tiempo, los movimientos de Washoe debían de ser más preci- sos para recibir las cosquillas por parte de sus cuidadores, de esta forma perfeccionaban los gestos del chimpancé. Más tarde, logró relacionar el con- cepto “más” con otras acciones. Washoe parecía aprender fácil- mente que este concepto podía ser aplicado a otros campos, general- mente para pedir más comida. Un importante paso que mostró que Washoe parecía comprender defi- nitivamente el mecanismo comu- nicativo fue la invención de nuevas palabras. La primera vez que Was- hoe divisó un cisne en el parque, gesticuló señalando pájaro-agua, en clara referencia al cisne como pájaro acuático. Otra mejoría no- table era la capacidad de Washoe para usar el lenguaje en sus cate- gorías naturales, es decir, un perro podría ser cualquier perro y no uno en particular, una flor se trata- ba el conjunto de flores existentes y no una sola flor. Viendo los éxitos cosechados por el matrimonio Garden, otro ma- trimonio, los Terrace, trataron de reproducir los experimentos a los que los Garden habían some- tido a Washoe. Esta vez, el chim- pancé fue llamado Nim Chimpsky (Noviembre 19, 1973 – Marzo 10, tendía demostrar que no solo los humanos poseen lenguaje, lo cual era defendido por Noam Choms- ky. Observaron que Nim era capaz de comunicarse, pero no les pare- cía que los resultados fueran tan asombrosos como los que los Gar- den parecían mostrar con Washoe. Nim fue capaz de aprender 125 signos frente a los 250 que pare- cía haber aprendido Washoe. Con esto Terrace concluyó que según la definición de Noam Chomsky, lo que Nim había demostrado no era lo suficiente como para deno- minarlo lenguaje. Si esto no fuera suficiente, Laura-Ann Petitto, una neurocientífica cognitiva, conclu- yó que el vocabulario real de Nim era un 80% menor del estimado por los Terrace, tan solo 25 pa- labras. No obstante otros colegas estaban en descuerdo con la visión de Laura del poco vocabulario usa- do por Nim. Nim era capaz de repetir los ges- tos de los instructores en el con- texto correcto, pero el lenguaje se define por una doble comunicación articulada y con un significado conciso. Un ejemplo clarificador y popular referente a esta comunica- ción articulada es la descripción de 2000), el nombre que recibió fue en honor al estudioso del lenguaje humano Avram Noam Chomsky. Los Terrace enseñaron a Nim el lenguaje ASL, al igual que Was- hoe. Pero Herbet Terrace quería llegar más allá. Su objetivo era rea- lizar un experimento con todas las de la ley. A diferencia de Washoe, que desde su nacimiento permane- ció en casa con su familia adoptiva, Nim permaneció los 10 primeros meses en el laboratorio antes de iniciar el estudio sobre el lengua- je. También se distinguen por las más rigurosas técnicas instrumen- tales a las que Nim fue sometida. Herbet Terrace tenía la convicción de que Nim sería capaz de comu- nicarse. El experimento en sí pre- Herbert Terrace Washoe y Allen Gardner
- 90. una mordedura de perro. Nim la describiría como; perro-muerde- persona, persona-muerde-perro. Sin el orden estricto la frase carece del significado correcto: ¿Es el pe- rro el que muerde al humano, o es el humano el que muerde al perro? Parece que tanto Nim como Was- hoe fueron incapaces de dominar este aspecto del lenguaje. Terrace concluyó que lo que Nim y Was- hoe mostraban no se diferenciaba de lo que una paloma sería capaz de mostrar mediante experimen- tos de condicionamiento operante. Incluso fueron mas allá, y dijeron que muchos de los resultados ob- tenidos gracias a Washoe se de- bían al efecto conocido como Cle- ver Hans (Hans el listo). La batalla estaba servida. Por un lado los Garden acusaban a los Terrace de no haber propiciado el aprendizaje debido al “aislamien- to” sufrido por Nim, mientras que los Terrace contraatacaban dicien- do que Nim nunca comenzaba una conversación. Las frases eran ex- cesivamente cortas, con menos de cuatro o cinco palabras y tal vez el punto más importante: tanto Nim como Washoe se limitaban a repetir los gestos de sus cuidado- res. Cada científico tenía sus argu- mentos para apoyar sus ideas, o al menos, refutar las ideas del otro grupo. Prácticamente una década más tarde, otro matrimonio, los Rum- baugh, decidieron trabajar con primates y realizar sus propios experimentos. Esta vez trabajaron con la otra especie de chimpancé existente el Bonobo (Pan panis- cus). Los Rumbaugh decidieron usar otro sistema. Mientras los grupos anteriores intentaron usar como vehículo de transmisión la comu- nicación verbal o mediante gestos Hans el listo Cinco años antes de que Albert Einstein publicara su teoría de la relatividad general, otro ser, de cuatro patas, largo cuello y cola, estuvo cerca de desbancar al genio Alemán. Este ser no era más que un simple caballo. Este equino alemán, al igual que su coetáneo físico, deslumbraba al mundo por ser capaz de resol- ver problemas matemáticos. Era capaz de sumar, restar, dividir, multiplicar, entender el alemán (difícil incluso para un caballo) y hasta saber qué día era el segundo martes del año anterior, o cualquier otro día. El caballo comunicaba los números golpeando al suelo con una de sus patas. Dos golpes indicaban un dos, tres golpes un tres y así sucesivamente. Tal era el asombro que en 1904 un grupo de expertos decidió estudiar al caballo, obteniendo como resultado que el caballo era capaz de entender a su dueño y por tanto no existía fraude alguno en aquel cuadrúpedo animal. El psicólogo Carl Stumpf, tras haber leído el informe de la in- vestigación anterior, decidió realizar su propio estudio. Stumpf observó que cuando el dueño del animal estaba presente cuando se le formulaba la pregunta, Hans acertaba en un 90% de las respuestas. En cambio cuando Osten no estaba delante de su ca- ballo el éxito descendía hasta un 6%. Stumpf concluyó que el ingenio del caballo se debía a reacciones involuntarias por parte del propietario, que advertían al caballo de hasta dónde debía contar. Esto se conoce como efecto clever Hans o Hans el listo, y tiene importantes efectos en experimentos con animales. De esta forma se evita sugestionar al animal para realizar una acción determinada o a que el propio investigador se vea sugestionado por el comportamiento de un animal, lo cual conduce a resulta- dos erróneos. No obstante Hans siguió paseándose por Alemania mostrando sus proezas y enriqueciendo a su dueño.
- 91. (ASL), los Rumbaugh decidieron usar los lexigramas. Un lexigra- ma es un símbolo que representa una palabra. En este caso el pri- mate tenía una especie de teclado en el que cada tecla representaba un símbolo que correspondía a una palabra. El nombre del primate en este caso seleccionado para el experimen- to era Matata. Desgraciadamente Matata fue incapaz de aprender nada, pero los Rumbaugh se die- ron cuenta que el pequeño Bonobo que acompañaba a Matata duran- te sus clases tenía dotes para los lexigramas. Kanzi, un pequeño Bonobo adoptado por Matata, es- taba siempre presente durante las enseñanzas de su madre. En poco tiempo Kanzi fue capaz de memorizar y aprender los diez lexigramas que los Rumbaugh ha- bían estado enseñando a Matata. Tiempo más tarde, Kanzi era ca- paz de señalar correctamente el lexigrama cuando sus cuidadores le presentaban verbalmente una palabra. Rumbaugh habla de las grandes capacidades de los bonobos de co- municarse mediante lexigramas con los seres humanos, e incluso se atreve a afirmar que las capaci- dades de estos primates se aproxi- man a las de un niño de dos años y medio. No obstante, Terrace critica los experimentos de Kan- zi diciendo que son frases excesi- vamente cortas, de una palabra y media normalmente, inferiores in- cluso a las de Nim, y que tampoco era capaz de comprender el orden del léxico (perro-muerde-perso- na…). Es más, Terrace se atreve a decir: “Si un chico consiguiera hacer exactamente lo que hace ese mono, de inmediato lo catalogaría- mos como retrasado”. Como se ha podido observar, con estos experimentos, que son los más representativos de los inten- tos comunicativos entre chimpan- cés y humanos, no hay nada claro. Están los que defienden ferviente- mente la imposibilidad de comu- nicación entre un primate no hu- mano y un humano, y en el otro bando los que defienden que sí es posible y ya se ha realizado. La comunicación animal-hombre no esta únicamente restringida a los grandes primates, y Rico es un ejemplo de ello. Él es un border co- llie que ha levantado el interés en algunos científicos por sus capa- cidades no menos sorprendentes. Si bien Rico no habla, es capaz de recordar cerca de 200 palabras, lo cual supone más que alguno de los primates anteriores. Juliane Ka- Herbert Terrace y Nim
- 92. minski, Antropóloga evolucionista del Instituto Max Planck, observó que Rico era capaz de mostrar- le una media de 37 objetos de 40 correctos. El experimento con- sistía en presentarle verbalmente al perro el nombre de un objeto, tras lo cual Rico se desplazaba y buscaba el objeto nombrado. Una vez seleccionado lo cogía y lo mostraba a la investigadora. Otro experimento realizado con Rico consistía en presentar una palabra que Rico nunca había escuchado antes y él debía de mostrar el ob- jeto nombrado. La memorización de esta nueva palabra se produce mediante fast mapping, hipóte- sis por la cual un nuevo concepto puede ser aprendido con una única exposición mediante un supuesto proceso mental. Rico se dirigía a la habitación contigua y a conti- nuación traía el nuevo objeto (siete objetos, uno de ellos nuevo, siendo el índice de aciertos de siete cada diez intentos). Presumiblemente esto lo realizaba por un proceso de eliminación. Conocía todos los objetos y el nuevo debía de ser el nombrado. Parce que Rico era ca- paz de aprender por fast mapping y exclusión. Como siempre exis- ten peros: Paul Bloom, de la uni- versidad de Yale, afirma que los perros, y en concreto Rico, solo aprenden gracias a recompensas por la correcta selección del obje- to “pedido”. Afirma, en una frase similar a la de Terrace, que; “Si un niño aprendiese palabras de la for- ma que lo hace Rico, los padres co- rrerían gritando al neurólogo mas próximo”. También afirma que los niños aprenden palabras de multi- tud de formas diferentes, mientras que Rico parece hacerlo de una única forma. Paul Bloom muestra sus dudas sobre la supuesta inteligencia de Rico, ¿Sería Rico capaz de apren- der a no tocar un objeto especifico –no tocar el calcetín–?, ¿Qué es lo que comprende Rico cuando se le pide que traiga el calcetín?, ¿Cal- cetín?, o ¿Dónde está el calcetín?. ¿Puede Rico aprender una palabra representante de un objeto que no es pequeño y atrayente?. Pese a es- tas dudas, algunos investigadores dicen que los experimentos con Rico demuestran que el canino es capaz de usar la lógica simple y descartar los objetos que conoce de los que no. Según estos inves- tigadores, esto demostraría que Rico está realizando un ejercicio que implica pensamiento. Hasta ahora únicamente se ha tra- tado de inteligencia en mamíferos. Alex fue un conocido loro gris africano (1976 - 6 de septiembre de 2007) propiedad de Irene Pe- pperberg. Alex pareció aprender multitud de palabras, y lo más importante, comprender el lenguaje humano. Pepperberg le enseñó usando el método conocido como modelo ri- val. Este tipo de enseñanza consiste en la actuación de dos personas, una realizando el papel de loro rival y otra de entrenador. El entrena- dor realiza una pregunta o mues- tra un objeto a lo cual el loro rival debe responder correctamente. Si lo hace así, el loro rival recibe un premio apetecible para el loro real, Lexigrama
- 93. aunque en ocasiones el loro rival falla intencionadamente, y cuando acierta tras el fallo recibe de nue- vo el premio. Más tarde esto se realiza con el loro real, que parece haber aprendido el mecanismo del “juego”. Pepperberg realizó una serie de cambios. El papel entrenador-loro rival era intercambiable, evitando así que el loro real no respondie- ra solo al entrenador. El premio recibido por el loro real era el objeto y no un premio cons- tante (por ejemplo siempre grano), así evitaba la aso- ciación del objeto a una recompensa. Alex era capaz de recono- cer formas, colores, e incluso categorías abstractas como igualdad, semejanza o la composición de un objeto (dame el objeto de madera). Como le gusta decir a Pepperberg: “exis- te una inteligencia compleja; no huma- na, no primate, no mamífera”. No obs- tante, y como en to- dos los experimen- tos anteriores, las críticas no han sido ajenas a Pepperberg y su loro. Algunos científicos han afirmado la posibilidad de que Alex actua- ra bajo el efecto de Hans el listo. Herbert Terrace dice que Alex más que la comprensión del fun- cionamiento del lenguaje ha usado la memoria. Otros piensan que el empleo del lenguaje se debe a con- dicionamiento operante (apren- dizaje en el cual la consecuencia agradable tiende a fortalecer una conducta, una recompensa es una consecuencia agradable). Pese a que Pepperberg sigue trabajando con otros loros parece que no ha obtenido los logros que se supone que consiguió con Alex. Como se ha podido observar con estos ejemplos, el campo que es- tudia las capacidades comunicati- vas de los animales es un mundo todavía por descubrir. Existen dos grupos claramente definidos. Por una parte están los que afirman que el animal que ha estudiado posee unas capacidades mínimas que le permiten una comunicación animal-humano, y por otra el gru- po encabezado por Herbert Terra- ce, que piensa que los animales no poseen las capacidades necesarias para esta comunicación. Tal vez la opción más lógica sería similar a la adoptada por Herbert Terrace. Una posición escéptica, no tanto debido al poco numero de pruebas, sino más bien a la baja reproduci- bilidad de los experimentos, a las dudas que siempre sobrevuelan sobre este tipo de experimentos debido al antropocentrismo y al sesgo causado por el experi- mentador, que de forma involuntaria puede generar un efecto so- bre el animal (Hans el listo), y al afecto debido a la estrecha relación entre ambos. Por el momento solo podemos esperar y ver qué dicen los ani- males. Alex
- 94. Breve introducción a la Neurociencia El estudioso del cerebro, esa masa grisácea que está presente en nuestras cabezas siempre ha supuesto un reto para el hombre. Desde antiguo, el hombre se planteó su estudio para desentrañar los más diversos enig- mas que aguarda en su interior, cómo está formado, qué provoca determinadas conductas, como el habla, qué centros regulan determinadas actividades… Eduardo Bazo Coronilla CienciayTecnología www.lacruzadadelsaber.org
- 95. C on el paso de los años, hemos ido sabiendo más acerca de esa estructura que nos hace pensar y tomar deci- siones (y del que depende en gran medida nuestro éxito reproduc- tor y evolutivo como especie). Las investigaciones en estos campos han estado en algunas ocasiones plagadas de controversia, algunas de las cuales duran hasta nuestros días. En otros casos, los avances han sido fortuitos o al menos no intencionados, y en otros casos, los avances son muy recientes pero igualmente muy importantes. Empecemos así, un breve viaje a lo largo de la Historia de la Neuro- ciencia. Espero que les sea ameno y que les entretenga. Golgi y la limpiadora Durante el siglo XIX, el estudio de la Neurofisiología y el sistema nervioso avanzaron a pasos agi- gantados. Nuevas técnicas como la fijación de las muestras del tejido cerebral por medio del formol per- mitieron endurecer por medio de la deshidratación a las mismas y mejorar sus cortes. Pero existía un problema, y es que el sistema nervioso no se veía bien al microscopio y debieron realizar tinciones para poder conseguir observar el cerebro a nivel celular. En un principio Franz Nissl desa- rrolló una tinción que le permitie- ra ver unos cuerpos basófilos (los gránulos de Nissl, en su honor) localizados en el citoplasma de las células nerviosas del pericarion o cuerpo celular de la neurona. La tinción desarrollada por Nissl se basaba en un compuesto orgá- nico conocido como anilina (o ami- nobenceno), el cual tiene un color amarillento característico y que permite colorear estos cuerpos de Se dice que estaba trabajando Gol- gi en su laboratorio con cortes histológicos del cerebro inten- tando demostrar su teoría reticu- lar (Golgi defendía que el sistema nervioso era una red densa y que el soma neuronal era el encargado de proporcionar alimento al siste- ma nervioso) en detrimento de la que defendía Cajal (la teoría celu- lar) cuando en uno de sus agota- dores días de trabajo, se marchó a dormir dejando las preparaciones desperdigadas por el laboratorio. Tenía contratada Golgi una mu- jer encargada de la limpieza de su laboratorio, y la mujer, ignorando lo que se traía Golgi entre manos, recogió aquel laboratorio caótico, con tan mala suerte, que al hacerlo derramó sobre las preparaciones un bote con nitrato de plata que Golgi tenía en su laboratorio. La mujer limpió aquello por miedo a las reprimendas del italiano, y dejó aquello limpio y recogido. (Ima- gen de Tinción de Golgi) A la mañana siguiente, al mirar al microscopio las preparaciones ob- servó que todas estaban coloreadas y eran fácilmente distinguibles. La técnica de tintado se basaba en una Nissl, pero su principal problema es que es tóxico si se inhala o si en- tra en contacto con la piel. La tin- ción de Nissl no funcionaba bien y no teñía todos los cuerpos celu- lares por igual, y por ello se hizo necesario crear una tinción menos específica quizás. Mediante las téc- nicas de tinción de células de esta época (como la de Nissl), una sec- ción de tejido neuronal se mostra- ba bajo el microscopio como una red compleja, y las células indivi- duales eran indistinguibles. Dado que las neuronas poseen un gran número de protuberancias neura- les (como era el caso de las células de Purkinje del cerebelo, con las que trabajan tanto él como Cajal), una célula individual puede llegar a ser muy larga y compleja, y pue- de resultar complicado distinguir una célula individual si ésta se en- cuentra estrechamente asociada con muchas otras células. Y aquí es donde entra en escena nuestro querido amigo Camilo Golgi (el mismo por el cual hay un orgánulo celular con su nombre), el que fuera premio Nobel de Me- dicina en 1906 compartido con su gran “rival” intelectual, el español Santiago Ramón y Cajal. Célula de Purjinke, que demuestra la teoría celular que defendía Santiago Ramón y Cajal
- 96. solución de plata y sólo tintaba una célula de cada cien; logrando aislar la célula para su visualiza- ción y mostrando que las células están separadas y no forman una red continua (como creía Golgi). Y aún más: las células afectadas por el tinte no eran marcadas parcial- mente (como en el caso de la tin- ción de Nissl o la de hematoxilina), sino que todas sus protuberancias recibían también el tinte. Ramón y Cajal alteró la técnica de tintado y la utilizó en muestras de cerebros jóvenes, menos mielinizados, pues la técnica no funcionaba en células mielinizadas. Paul Broca, el paciente mudo y el debate sobre el habla Desde antiguo no han sido pocos los intelectuales que han estudia- do el cerebro con la finalidad de conocer mejor eso que nos hace pensar, aprender o emocionarnos. Fue Hipócrates quien ya apuntaba que el cerebro era quien “interpre- taba las emociones y mediante el cual aprendemos y conocemos lo que nos rodea”. En definitiva, “es el centro donde reside la inteligen- cia”. ciencia porque su clasificación y localización de las funciones men- tales no se basaba en ningún tipo de evidencia científica, el auge que vivió en el siglo XIX preparó el camino a las teorías de Broca. Hacia mediados del siglo XIX, el antropólogo francés Pierre Paul Broca se hizo famoso por declarar en 1861 la localización del centro del lenguaje, conocida hoy en día como “Área de Broca” y ubicado en la tercera circunvolución fron- tal del hemisferio izquierdo. Este descubrimiento fue vital para esta- blecer una clasificación de uno de Por el contrario Aristóteles decía que el centro de la inteligencia re- sidía no en el cerebro, sino en el co- razón. “El corazón es un radiador que calienta la sangre y el cerebro lo enfría”. De la capacidad de refri- geración del cerebro se atribuía el carácter de una persona. Años más tarde, Galeno, el cual pudo examinar muchos cadáve- res de esclavos y ovejas, observó que en el interior del cerebro se hallaba un tuvo hueco. Con estas observaciones Galeno apoyaba la idea de los humores de los filóso- fos griegos (el cuerpo funcionaba por medio de líquidos esenciales que se movían por todo el cuerpo y del superávit o déficit de éstos, el ser enfermaba), la cual dura hasta el Renacimiento. Ya en el siglo XIX, Franz Joseph Gall crea la teoría de la frenología hacia 1802. Según Gall, la freno- logía consideraba que existían funciones mentales con una loca- lización diferenciada en el cerebro y que los defectos y características de una persona estaban relacio- nados con el tamaño de la cabeza. Aunque esta disciplina está consi- derada actualmente una pseudo- Mapa frenológico de Homer Simpson Ramón y Cajal, Camillo Golgi y Paul Broca
- 97. los síndromes neuropsicológicos por excelencia: la afasia. En la afasia de Broca fundamen- talmente está alterada la fluen- cia expresiva; permaneciendo la comprensión fundamentalmente preservada, es decir, el individuo afectado comprende el lenguaje hablado y escrito, pero es incapaz de reproducirlo porque es mudo. Es menos conocido que ya en 1836, (y por tanto 30 años an- tes que Broca), el médico francés Marc Dax había descrito un caso de parálisis derecha asociada a afa- sia, que él relacionó con un daño cerebral en el hemisferio izquier- do. Sin embargo, a Marc Dax nun- ca se le reconoció su gran descu- brimiento. En 1874, poco después de Broca, el médico alemán Carl Wernic- ke describe el síndrome afásico que lleva su nombre (síndrome de Wernicke) y que es parcialmente opuesto al descrito por Broca. La afasia de Wernicke se da por una lesión temporal-parietal iz- quierda. En ella, la comprensión es lo más alterado, siendo la fluencia normal. Sin embargo el conteni- do del lenguaje de estos pacientes también está alterado en la forma que a veces se ha denominado “en- salada de palabras” (las palabras están bien pronunciadas pero su nicke también quien tomó el rele- vo como defensor del funcionalis- mo y de las tesis de Flourens. John Hughlings Jackson, un médico in- glés, fue muy crítico con los apor- tes de Broca y Wernicke; negando la posibilidad de que se pudiesen encontrar localizaciones neuroló- gicas específicas para el lenguaje; por considerar a esta una capaci- dad demasiado compleja. (Imagen del cerebro del paciente de Broca) El debate que iniciaron Gall y Flo- urens y continuó Jackson entre lo- calizacionismo (Broca y Wernicke) y funcionalismo (Flourens y Jack- son) ha perdurado hasta el siglo XXI, y aún ahora forma parte de la neuropsicología actual. A pesar de este debate que llega hasta nuestros días, a quien le de- contenido solo se ajusta parcial- mente a la gramática y objetivo comunicativo del sujeto). (Imagen de Karl Wernicke y distribución área de Broca – área de Wernicke) Pero, ¿cómo determinó Broca que esa área era la encargada del ha- bla? Llegó a este descubrimiento estudiando los cerebros de pacien- tes afásicos (personas incapaces de hablar). Así, su primer pacien- te en el Hospital Bicêtre, llamado “Tan”, en 1861, tenía una lesión en un lado del cerebro, precisamente en el área que controlaba el ha- bla. En 1864, tras hacer estudios postmortem a casi una decena de afásicos, observó que todos tenían una lesión en la corteza prefrontal inferior del hemisferio izquierdo, que desde entonces recibe su nom- bre. Broca abrió con estos estudios una puerta a investigaciones posterio- res. Pero existía por entonces un científico, coetáneo de Broca, muy crítico con las ideas de la frenolo- gía. Marie-Jean Pierre Flourens. Este fisiólogo francés creía que era imposible localizar las funciones cerebrales con precisión, ya que las diferentes estructuras cerebra- les interactuaban entre sí creando sistemas funcionales. Argumento que a tenor de los experimentos de Broca y Wernicke no se sostenía. Fue un contemporáneo de Wer- Área de WernickeÁrea de Broca Karl Wernicke
- 98. bemos sin duda alguna nuestros agradecimientos es a “Tan”, el pa- ciente afásico de Broca, quien de un modo u otro y después de su muerte dio pie a otros tantos es- tudios del ruso Luria (considera- do el padre de la neuropsicología actual) que estableció afecciones en los procesos psicológicos como: atención, memoria, funciones eje- cutivas o cálculo. El hambriento cerebro de los obesos El estudio de la regulación ho- meostática de la conducta alimen- taria tiene una larga historia, pero sólo en la actualidad las diferentes piezas del puzzle empiezan a en- cajar y a darnos una visión global del proceso completo. Como veremos, la ingesta es es- timulada cuando las neuronas del hipotálamo detectan un descenso del nivel de una hormona liberada por las células grasas. Estas célu- las hipotalámicas se concentran en la zona periventricular, mientras que las neuronas que incitan a la conducta alimentaria se sitúan en el hipotálamo lateral. Todo aquel que haya seguido una dieta alguna vez no necesita que se le diga que el cuerpo trabaja mu- cho para frustrar cualquier inten- to de alterar la adiposidad. Cabe inducir la pérdida de grasa cor- poral en animales mediante una restricción intensa de su ingesta calórica. No obstante, una vez res- tablecido el libre acceso a la fuen- te de alimentos, el animal realiza una sobreingesta hasta conseguir que los niveles de grasa corporal se restablezcan por completo. Pero esto también ocurre a la inversa. Así, los animales sometidos a una alimentación forzada con la in- tención de que aumenten su masa grasa, una vez se les da libertad para regular su propia ingesta, comerán menos hasta que sus ni- veles de grasa vuelvan a ser los normales. Esta conducta motivada del animal no es consecuencia de su vanidad, responde a un meca- nismo homeostático de la energía. Esta idea de que el cerebro contro- la la cantidad de grasa corporal y que actúa defendiendo este alma- cén contra posibles alteraciones fue propuesta por Gordon Ken- nedy y actualmente se le conoce como teoría lipostática. La conexión entre la grasa corpo- ral y la conducta alimentaria su- giere que debe existir una comuni- cación entre el tejido adiposo y el cerebro. Inmediatamente se pensó que esta conexión estaría mediada por una hormona que sería trans- portada por el torrente sanguí- neo, idea que se confirmó gracias a Douglas Coleman gracias a sus trabajos sobre ratones modifica- dos genéticamente para ser obe- sos. El ADN de una de estas líneas de ratones obesos carece de ambas copias de un gen denominado ob (estos ratones fueron denomina- dos ob/ob). Coleman planteó la hipótesis de que la proteína codi- ficada por este gen es realmente la hormona que informa a las estruc- turas cerebrales que las reservas de grasa son normales. De esta manera, el ratón ob/ob, carente de esta hormona, lleva a pensar a su cerebro que su reserva de grasas están bajas, lo que des- encadena una motivación anormal del animal para la ingesta de ali- mentos. Para comprobar esta hi- pótesis, se realizó un experimento de parabiosis. La parabiosis con- siste en la unión anatómica y fi- siológica de dos individuos a largo plazo (como si se tratasen de dos gemelos siameses). Esta fusión se consiguió por medio de la cirugía, lo que dio como resultado a dos animales que comparten flujo san- guíneo común. Coleman encontró que cuando se unían de manera parabiótica un ratón ob/ob con uno normal su nivel de ingesta alimenticia y obe- sidad se reducían en gran medida, como si la hormona que faltaba hubiese sido restituida. A partir de ahí se puso en marcha la búsqueda de la proteína codifi- cada por el gen ob, hasta que en 1994, Jeffrey Friedman aisló la proteína, a la que denominaron leptina (palabra griega que signi- fica “delgado”). El tratamiento de los ratones ob/ob con leptina re- virtió la obesidad y el trastorno de la conducta alimentaria. La hormona leptina, liberada por las células grasas (adipositos) son las encargadas de regular la masa corporal actuando directamente sobre las neuronas del hipotálamo, lo que provoca la disminución de la sensación de apetito. Al igual que el ratón ob/ob, los humanos que carecen de leptina ingieren una cantidad de comi- da mayor que la de un individuo de iguales características sin esta afección. Además, presentan un metabolismo enlentecido, lo que les lleva a presentar obesidad mór- bida. Para estos individuos el tra- tamiento con leptina pudiese ser una cura milagrosa. Comparación entre un ratón OB y uno normal
- 99. Aunque las mutaciones que afectan al gen de la leptina son raras, con- tamos con una abrumadora evi- dencia de que existe una base ge- nética en la mayoría de las formas de obesidad humana. El descubri- miento de la leptina ha reducido el estigma de la obesidad, tratándola con carácter de enfermedad y no como una falta de voluntad por parte del paciente. La gente obesa, a tenor de lo expuesto anterior- mente está motivada para comer, experimentan un intenso apetito por la comida y al mismo tiempo presentan un metabolismo reduci- do. En el déficit de leptina el cere- bro y el cuerpo responden como si la persona estuviese hambrienta, a pesar de padecer obesidad. La leptina también era muy pro- metedora como tratamiento de la obesidad. Si se administraban su- plementos de leptina, parecía ló- gico que se pudiera reconducir el cerebro disminuyendo el apetito y aumentando el metabolismo. Des- graciadamente, a excepción de los raros individuos que presentan un déficit genético de la hormona, la mayoría de los pacientes obesos no responde al tratamiento con lepti- na. ¿A qué se debe que no respondan favorablemente con el tratamiento de leptina? Curiosamente, y con- trariamente a lo que cabría espe- rar, en muchos de estos individuos ya existen unos niveles anormal- mente elevados de leptina. Parece ser que el problema de estos pa- cientes consiste en un descenso de la sensibilidad de las neuronas ce- rebrales ante los niveles de leptina circulantes en la sangre. El pro- blema podría residir en una menor penetración de la leptina a través de la barrera hematoencefálica, una expresión reducida del recep- tor de leptina en las neuronas del hipotálamo periventricular o a una alteración de las respuestas del SNC a los cambios de la actividad hipotalámicas. Actualmente se están realizando importantes esfuerzos para iden- tificar dianas terapéuticas dentro del circuito de alimentación cere- bral que sigue a la acción de lep- tina. Bibliografía 1.- Bear, M.F., Connors, B.W. y Paradiso, M.A. Neurociencia. La exploración del cerebro 2.- Carlson, N.R. Fisiología de la conduc- ta. Ariel Neurociencia 3.- Delgado-García J.M., Ferrús A., Mora F. y Rubia F. Manual de Neurociencia 4.- Kandel, E.R., Schwartz, J.H. y Jessell, T.M. Neurociencia y conducta. 5.- Kolb, B. y Whishaw, I.Q. Cerebro y conducta. Una introducción. 6.- Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpa- trick, D., Hall, W.C., Lamantia, A.S., Mc- Namara, J.O., Williams, S.M. Neurocien- cia. 7.- Rosenzweig, M.R., Leiman, A.L. y Breedlove, S.M. Psicología biológica 8.- Squire, L.R., Bloom, F.E., McConnell, S.K., Roberts, J.L., Spitzer, N.C. y Zig- mond, M.J. Fundamental Neuroscience. Mapas frenológicos
- 100. La Cruzada del Saber se complace de poder ofreceros un nuevo número de la revista, que esperamos haya cumplido con las expectativas pues este número lleva detrás el trabajo desinteresado de nuestros colaboradores. El 21 de Junio, esperamos poder ofreceros un nuevo número lo más completo y elaborado posible, si quieres participar con alguna creación propia puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo (lacruzadadelsaber@gmail.com). www.lacruzadadelsaber.org





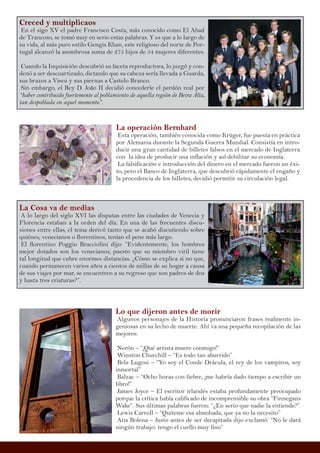





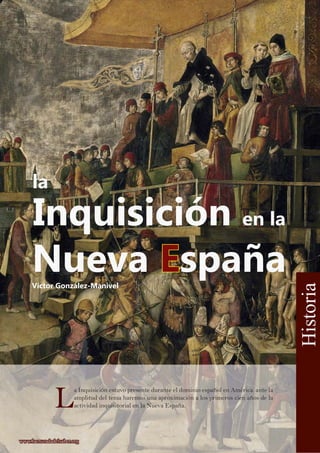























































![mances, y serán los romances los
primeros campos de batalla donde
burlarse el uno del otro.
“Ningún género literario –afirma
Juan Millé- sobrepuja en estos
tiempos el auge del Romancero,
el cual constituye una verdadera
crónica poética de España desde
1580 más o menos, en adelante.”2
De hecho, había alcanzado tal po-
pularidad que llegaba a todas las
clases sociales, y tanto Lope como
Góngora conseguirán que todos
canten sus romances. Por ello,
cuando Lope era señalado en la
Corte como el poeta más popular
y mejor dotado, Góngora –reco-
nocido en Córdoba y Granada- re-
novaría acosta de aquél el romance
satírico.
El primer ataque se produjo des-
pués de que Lope escribiera en
1583 un romance pastoril sobre un
episodio de amor con Elena Oso-
rio, su entonces amada. Góngora,
que ya buscaba ser admirado por
el resto, hizo relucir todo su inge-
nio y burla, además de sus dotes
poéticas, rehaciendo el romance de
Lope. Y aunque se ofrecieron de
forma anónima, ello contribuía a
avivar la rivalidad. He aquí algu-
nas partes del romance de Lope:
“Ensílleme el potro rucio,
arremete con toda conciencia de
dónde herir, tomando como mo-
tivo un romance que el poeta an-
daluz dedicaba al río Tajo, sím-
bolo de la poesía y de la historia.
Sin proponérselo, Góngora había
enojado al cristiano viejo que des-
cansaba en Lope al despreciar a
Castilla; y si antes se había trata-
do simplemente de un choque pu-
ramente literario, ahora el poeta
madrileño acusará a Góngora de
tener ascendientes árabes, de ser
converso:
“Gran locura fue querer
Saber si sois bien nacido,
Y de las sierras de Cuenca
daros por asiento el sitio.
Y por ser desto fiscal
Guadalquivir el morisco,
Que a lo menos, si es hidalgo,
No lo dice el sobrescrito,
Y con su árabe apellido,
Que a pesar de tantos tiempos,
Guardáis el nombre latino.”
A partir de entonces la relación
entre los dos es de respeto y a la
vez de constantes ataques, habrá
obsesión y desprecio, orgullo an-
daluz frente a orgullo castellano,
pero ante todo admiración, pues
Del Alcaide de los Vélez;
Denme la adarga de Fez
Y la jacerina fuerte;
Una lanza con dos hierros,
Entrambos de agudo temple;
Aquel acerado casco,
Con el morado bonete
Que tiene plumas pajizas
Entre blancos martinetes,
Y garzotas medio pardas,
Antes que mi vista, denme.
“[…] Mira, amiga, mi retrato,
Que abiertos los ojos tiene,
Y que es pintura encantada
Que habla, que vive y siente.”
Y aquí las partes que correspon-
den del romance de Góngora pues,
en oposición y choque con el ante-
rior, surge como visión burlesca:
“Ensílleme el asno rucio
De el alcaide Antón Llorente,
Denme el tapador de corcho
Y el gabán de paño verde,
El lanzón en cuyo hierro
Se han orinado los meses,
El casco de calabaza
Y el vizcaíno machete,
Y para mi caperuza
Las plumas del tordo denme,
Que por ser de Martín el tordo,
Servirán de martinetes.
“[…] Cuando sola te imagines,
Para que de mí te acuerdes,
Ponle a un pantuflo aguileño
Un reverendo bonete.”
Las dotes de ambos poetas roman-
cistas se iban desarrollando desde
los temas pastoriles y bucólicos
de la tradición renacentista has-
ta los moriscos o los romanceros
puramente burlescos. Compartían
los dos las alabanzas y ya eran co-
ronados como los grandes poetas
del Romancero de su tiempo, pero
ni Lope olvidaría la burla que don
Luis había hecho de los romances
moriscos, género donde había can-
tado sus amores y desdichas con
Elena Osorio, ni Góngora podría
controlar los arrebatos de señorito
andaluz.
Si al comienzo Lope no quiere dar
más importancia a la actitud jac-
tanciosa de su oponente, pronto
Crónica Sarracina o del Rey Don Rodri-
go con la destrucción de España
Cancionero de romances
2. Juan Millé y Giménez, Sobre la génesis del
Quijote. Cervantes, Lope, Góngora, el “Ro-
mancero general”, el “Entremés de los Ro-
mances”, etc. Parte V, pág. 37](https://image.slidesharecdn.com/lcds-n6-170827142336/85/Lcds-n6-67-320.jpg)


![¿quién con Lope de Vega te entremete?
Si te ha ofendido en algo de las siete,
vele a buscar y díselo delante;
Bellaco, a las fruteras semejante,
que hablas por soneto o sonsonete.
No te piensa pagar con versos vanos
mas de suerte que el mundo te desprecie,
Bellaco, picarón, amujerado.
¡Qué palos te ha de dar!, lengua sin ma-
nos,
Cornudo y puto por la quinta especie
y por la ley antigua chamuscado.”
La adulación y el veneno
“En aquella sociedad alegre y bu-
lliciosa -escribe Artigas- [Gón-
gora] se dio cuenta, sin duda, de
que sus versos podían servirle
para algo más que para expresar
sus emociones y para reírse del
prójimo. Aquellos magnates que
celebraban las ocurrencias y fes-
tejaban las agudezas del “andaluz
poeta”, disponían de las mercedes
del Rey, que blandamente reía, ju-
gaba y rezaba con sus cortesanos.
Las esperanzas cortesanas anida-
ron en su corazón y en vano lu-
charía, si es que luchar quiso, por
ahuyentarlas.” 4
No cabe duda que la Corte atraía
a Góngora, en ella podía mostrar
todo su esplendor, mientras que
en Córdoba había llevado una vida
demasiado alegre e inconsciente.
Él mismo cometa entre sus ami-
gos: “Aquí me incitan motivos para
trabajar, y a dejar el ocio con que
Córdoba me persuade.”5
Pero ante
todo buscaba las amistades nece-
sarias para solucionar un pleito
familiar, que hasta la fecha sólo
parecía alargarse en el tiempo y a
costa del dolor por la muerte dada
a su sobrino por parte de dos ca-
balleros. El honor y el amor de la
familia se agotaban ante la lenti-
tud de la resolución, pero Góngo-
ra permanecería en la Corte y se
acercaría a los nobles esperando
obtener su favor.
Muchas son las esperanzas, en
efecto, que se anidan por entonces
en el poeta cordobés: desde es-
perar a que su sed de justicia sea
saciada por los nobles, hasta creer
que allí donde se encuentra la alta
sociedad su poesía iba a ser mejor
entendida y su ingenio al fin glori-
ficado. Las luchas con otros poetas
a las que se tiene que enfrentar en
la Corte, como con un joven Que-
vedo que busca importancia, las
utilizará para destacar y conseguir
un sitio entre los nobles. Desdicha-
damente, todo ello le arrastrará a
la mentira y a la ciega adulación.
¡Pobre Góngora cuando en su co-
razón sintió cómo el veneno de los
envidiosos extinguía sus sueños!
Lope de Vega, por su parte, aun-
que se encontraba por entonces
en Toledo ha publicado Jerusalén
conquistada, que consta de veinte
cantos (cuatro más de los que ha-
bía predicho), demostrando una
vez más su fuerza creadora. La
obra no es sólo resultado de su
ambición por irrumpir en la poe-
sía del momento, esta vez ha tra-
bajado en ella con suma paciencia
para que todos, incluido Góngora,
supieran de su arte y de su cultu-
ra. En Toledo brilla él sólo, no hay
nadie en el ambiente literario que
pueda eclipsarle. Se encuentra en
un momento dulce, ya sabe lo que
es ser respetado y aclamado por
el público, y además hallará una
gran ocasión para que el eco de
su prestigio llegue hasta la Corte,
pues con motivo del nacimiento
del príncipe Felipe las autoridades
de Toledo delegan en él la organi-
zación de una gran justa poética.
Pletórico y sabedor de lo que pue-
de suponer, no desaprovechará la
ocasión para lucir todo su esplen-
dor literario y erudición. Elegirá
este momento de comodidad que
le concede su nueva posición lite-
Felipe III, Velázquez
4. Miguel Artigas, Don Luis de Góngora y
Argote. Biografía y estudio crítico. Pág. 86
5. Recogido por el autor del Escrutinio](https://image.slidesharecdn.com/lcds-n6-170827142336/85/Lcds-n6-70-320.jpg)
![raria y social para erguirse sobre
Góngora y su poesía manierista,
no como oposición a ella sino con
la pretensión de superar su estilo.
La jugada le sale perfecta: una vez
terminada su lectura le otorgaron
el primer premio de la justa.
En este punto de sus vidas, que
será definitorio y el definitivo,
aún por opuestos caminos los dos
grandes poetas anhelan el mismo
fin: la gloria que otorga un lugar
distinguido en la Corte. Y también
los dos utilizan la misma fórmu-
la, que no es otra que adular a los
poderosos y hacer de sus Musas
meras sirvientas para alcanzar el
favoritismo social y literario. Pero
no debemos juzgarlo con perspec-
tiva romántica, es decir, creyendo
que ambos poetas traicionan su
arte, pues es una realidad más de
la época: los autores, desde Cer-
vantes que moriría pobre hasta los
muchos escritores que se ordenan
sacerdotes para medrar, necesitan
del mecenazgo y favor de los po-
derosos. De hecho, la Poesía siem-
pre ha servido a objetivos sociales,
políticos o egoístas, sin que por
ello se haya traicionado su esencia
de virtud y belleza. El concepto
postromántico de l’art pour l’art
(el arte por el arte), juzgándolo
bajo la exigencia histórica, es to-
talmente contrario a la Poesía y el
verdadero camino que ha seguido
entre los hombres.
Pero lo que sí es cierto es que en-
tre Lope de Vega y Góngora se
producirá una fractura y un dis-
tanciamiento total en la manera de
entender la poesía, que dará como
resultado la oposición de estéti-
cas, tanto en el ideal que buscarán
como en la forma de sus respecti-
vas obras. Por un lado siempre ha
estado la poesía de Lope, basada en
el conceptismo y en el acercamien-
to a la realidad. Debemos recordar
que el conceptismo, en palabras de
Gracián, ha sido definido como
“entendimiento, que exprime la
correspondencia que se halla en-
tre los objetos”; es decir, el poe-
ta llega al objeto que quiere ex-
presar mediante relaciones que
él mismo establece, pues durante
todo el Barroco hay un ansia de
confundirlo todo (ya nos hemos
referido antes a la unión entre co-
media y tragedia en Arte nuevo
de hacer comedias). Los dobles o
incluso triples sentidos eran pe-
didos por el público, ya que se
trataba de un tipo de dificultad al
que todos podían enfrentarse plá-
cidamente. Incluso Quevedo, que
complica al extremo sus juegos
conceptuales, explica en uno de
sus versos la claridad con la que
se sabía comprendido: “Y Lope de
Vega nos tenga a los clarísimos en
su verso”.
También existe otra tendencia
dentro del conceptismo, más cul-
ta y oscura en el léxico y en las
construcciones sintácticas, que
es la que crea Góngora. El poeta
alcanzará dicha complicación en
la paz de su Córdoba, después de
huir de la Corte y de su entorno
envanecido de envidia y ambición.
Desde el mismo momento que ve
cumplida su aspiración poética
sabe muy bien cómo será recibida
por la mayoría, una mayoría que
no lo entenderá. Él mismo, tal vez
para sentirse recompensado con
el esfuerzo mismo que hace en
pulir su estilo, contestando a una
carta de Lope en la que codena de
“versos desiguales y consonancias
erráticas” a sus Soledades, escri-
be a propósito de su renovador
estilo: “Caso que fuera error, me
holgara de haber dado principio a
algo; pues es mayor gloria empe-
zar una acción que consumarla”.
Y en la misma epístola, acerca de
su oscuridad, continúa explicando
que “[la oscuridad de Ovidio] da
causa a que, vacilando el enten-
dimiento en fuerza de discurso,
trabajándole (pues crece con cual-
quier acto de valor), alcance lo que
así es la lectura superficial de sus
versos no puedo entender; luego
hace de confesar que tiene utili-
dad avivar el ingenio, y eso nació
la oscuridad del poeta. Eso mismo
hallará V. m. en mis Soledades, si
tiene capacidad para quitar la cor-
teza y descubrir lo misterioso que
encubre.” 6
¡Luchad con las palabras! ¡Tras-
cended la forma!, parece gritar
Góngora. Pero no habrá muchos
que sean capaces de conseguirlo,
no sólo durante su tiempo sino a
lo largo de la historia que le ha su-
cedido. Y Lope, que sí lo entiende
pero no lo comparte, por un lado
condenará tan sólo a aquellos que
lo imitan sin tener su arte e inge-
nio, y por otro negará toda la pro-
fundidad que Góngora había con-
seguido expresar, sentenciando:
“Toda la dificultad del gongoris-
mo reside en meras palabras”. Así
también lo atacará públicamente y
mediante cartas anónimas, mien-
tras en la intimidad trataba inclu-
so de desenvolverse en su estilo,
pues sin duda siempre había habi-
do y seguirá habiendo un mutuo
respeto.
Lope de Vega
como hombre y poeta:
“Erlebnis” en el Arte
Fue Lope un alma indomable, poe-
ta insigne que se desvive viviendo
y en sencillos versos da voz a los
más profundos sentimientos, a to-
das sus andanzas. Por su poesía
lo conoceremos a él y a todo lo
humano que en nosotros mismos
existe. Lope saborea el amor hasta
6. Ver Lope y Góngora, frente a frente, Emi-
lio Orozco Díaz. Págs. 175-176 (carta de
Lope), pág. 180-183 (respuesta de Góngo-
ra).](https://image.slidesharecdn.com/lcds-n6-170827142336/85/Lcds-n6-71-320.jpg)


![menzando por una de las cariáti-
des donde sus ideas, sentimientos
y versos se sustentan para poder
lucir en todo su esplendor: “[…]
Pero quien siente que no tie-
ne fundamento la Retórica, ¿qué
respuesta merece? O no entiende
que le tocan las mismas obligacio-
nes que al historiador, fuera de la
verdad, o poca erudición muestra
quien esto ignora, estando los re-
tóricos llenos de ejemplos de poe-
tas […].” Y más adelante, ante la
dificultad de las palabras que sig-
nifica el estilo y la obra de Gón-
gora, antepone las ideas filosóficas
como esencia de la Poesía: “Que el
que no la sabe [la Lógica] no po-
drá ser poeta, sino versista; porque
la Filosofía es el arte de las artes,
que es lo mismo que decir el fun-
damento, como afirma Macrobio
en el séptimo de sus Saturnales.
Estas no son disputaciones dialéc-
ticas, donde la verdad dudosa tiene
necesidad de argumentos, cuanto
es posible probables por la una y la
otra parte de la contradicción.” 9
Quedémonos, pues, con que su
vida tendió hacia todos los hori-
zontes posibles, pero que en su
poesía no quiso el ornamento ni
lo artificioso, sino lo natural que
fluye igual de libre. A través de
esa unión de vida y obra hemos
podido comprender los extremos
tan opuestos que Lope tocó y amó
experimentar, aunque por ello llo-
rase de dolor. Sabemos que llegó a
querer y que le quisieron, pero que
también lo abandonaron. Sabemos
por qué lucha contra Dios y lue-
go cómo anhela acercarse a Él. A
través de su poesía aparece libre,
verdadero, sin mentiras, totalmen-
te mortal. Fue adúltero y egoísta,
sentimental y todo él poeta; fue, en
definitiva, el hijo de la naturaleza.
Sin forma poética ni estilo deter-
minado, saltando desde la marea
petrarquista a la gongorista, libre
y creyéndose perdido, había deja-
do como herencia para el mundo
la vitalidad del barroco recogida
en sus versos. Lo hemos escucha-
do tan sólo en su vertiente poética
y ya nos desborda, porque siempre
habló desde el corazón y para el
amor más real, más humanamente
sincero.
“Ya no quiero más bien que sólo amaros
Ni más vida, Lucinda, que ofreceros
La que me dais, cuando merezco veros,
Ni ver más luz que vuestros ojos claros.
Para vivir me basta desearos;
Para ser venturoso, conoceros;
Parar admirar al mundo, engrandeceros,
Y para ser Eróstrato, abrasaros.
La pluma y lengua, respondiendo a coros,
Quiere al cielo espléndido subiros,
Donde están los espíritus más puros.
Que entre tales riquezas y tesoros,
Mis lágrimas, mis versos, mis suspiros,
De olvido y tiempo vivirán seguros.”
Polifemo y Galatea:
Delicadeza y
monstruosidad
Abatido y condenado a su desti-
no de poeta, muertos ya todos los
sueños cortesanos, Góngora aban-
dona la Corte en 1609 y se recoge
en Córdoba, donde escribirá sus
dos grandes obras: Fábula de Po-
lifemo y Galatea (1612) y Soleda-
des (1613). Son años en los que el
ocio que antaño le persuadía para
que olvidara la poesía es vitalmen-
te vencido por el arrojo del dolor,
del desengaño y, ante todo, supe-
rado por la fuerza poética que aún
intacta aguardaba en él. Son años
de soledad en la paz de su huerto,
de silencio y dedicación necesa-
rios para conjurar a las Musas. No
cambiará su esencia poética, pero
sobre ella intensificará su esfuerzo
para purificar la forma, y persegui-
rá una estética renovadora y total:
al castellanismo de otros poetas
opondrá los paisajes de Granada;
ante la poesía de masas que Lope
escribe impondrá sus dos obras
más oscuras y sublimes. En ex-
9.Obras escogidas / Lope Félix de Vega
Carpio; estudio preliminar, biografía, biblio-
grafía, notas y apéndices de Federico Carlos
Sainz de Robles, pág. 1062
Retrato de Góngora](https://image.slidesharecdn.com/lcds-n6-170827142336/85/Lcds-n6-74-320.jpg)

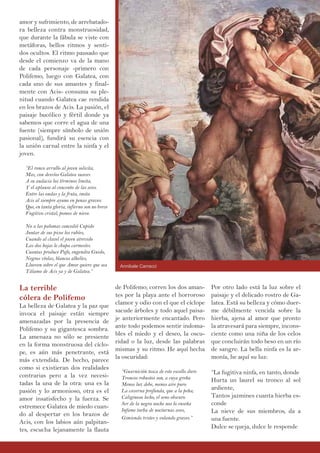
![Un ruiseñor a otro, y dulcemente
Al sueño da sus ojos armonía,
Por no abrasar con tres soles al
día.”
Pero el caos vencerá. Desde el co-
mienzo mismo en el que se nos ha
presentado el amor imposible que
siente Polifemo por Galatea exis-
te algo que repele y atrae. Final-
mente todo ello estallará en caos.
Un caótico fin que se debe a la no
correspondencia del amor, pues
Polifemo, por muy monstruo que
sea, siente verdadero amor por
la blanca ninfa. Pero con sus tan
sinceros sentimientos, al igual que
con el sonido de su flauta, no ob-
tendrá nada bueno, sólo sentirlos
marchitarse hasta atraer la fatali-
dad cuando vea a Galatea entre los
brazos de Acis. El sentimiento de
amor es una fuerza natural que no
sólo aspira a tocar la realidad sino
que la necesita para existir, para
dejar de ser mero pensamiento. En
el instante en el que muere incluso
su posibilidad de ser, el resultado
que le sigue es el irremediable caos.
Polifemo siente amor por Galatea
y sólo desea vivir en ella, pero ese
vivir en el otro supone un desvivir
si no se produce, y es por ello que
Polifemo, no deseado, desata todo
el caos que le quema desde dentro.
El claroscuro en vida
y obra: principio y final
Nos hemos acercado a los gran-
des destellos poéticos de la vida de
Góngora y de Lope, que siempre
permanecerán como el símbolo
de su siglo y del Barroco. Hemos
revivido sus enfrentamientos lite-
rarios, unas veces llenos de rabia,
otras como grito orgulloso de su
casi siempre silenciosa admira-
ción. Ellos, sus vidas y sus respec-
tivas obras, son aún el Barroco es-
pañol porque fueron la lucha entre
luz y sombra, respeto y desdén.
Explica muy bien Dámaso Alonso
cómo ese claroscuro, que desde el
principio del artículo venimos se-
ñalando, se encuentra exaltado en
la Fábula de Polifemo y Galatea.
Es tal vez la mejor manera de ter-
minar este artículo para compren-
der la vida de dos poetas opuestos
pero geniales: “Lo sereno y lo ator-
mentado, lo lumínico y lo lóbrego;
la suavidad y lo áspero; la gracia
y la esquiveza y los terribles de-
seos reprimidos. Eterno femenino
y eterno masculino, que forman
toda la contraposición, la pugna,
el claroscuro del Barroco. En una
obra de Góngora se condensaron
de tal modo, que es en sí ella mis-
ma como una abreviatura de toda
la complejidad de aquel mundo y
de lo que en él fermentaba. Sí, se
condensaron – luz y sombra, nor-
ma e ímpetu, gracia y mal augurio
– en la Fábula de Polifemo, que es,
por esta causa, la obra más repre-
sentativa del Barroco europeo.” 11
Bibliografía
1.Dámaso Alonso, Poesía española: ensa-
yo de métodos y límites estilísticos: Gar-
cilaso, Fray Luis de León, San Juan de la
Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo.
5ª ed. Reimpresión de 1971. Madrid: Gre-
dos.
2.Emilio Orozco Díaz, Lope y Góngora
frente a frente. Madrid: Gredos, 1973
3.Obras escogidas / Lope Félix de Vega
Carpio; estudio preliminar, biografía, bi-
bliografía, notas y apéndices de Federico
Carlos Sainz de Robles. 5ª ed. Madrid:
Aguilar. Colección Obras eternas.
4.Miguel Artigas, Don Luis de Góngora
y Argote. Biografía y estudio crítico.
5.Miguel de Cervantes y Saavedra, Entre-
meses; edición de Nicholas Spadaccini.7ª
edición. Madrid: Cátedra, copia de 1989.
6.Juan Millé y Giménez, Sobre la génesis
del Quijote. Cervantes, Lope, Góngora,
el “Romancero general”, el “Entremés
de los Romances”, Barcelona: Araluce,
1930.
7.Poesía selecta / Luis de Góngora; edi-
ción de Antonio Pérez Lasheras y José
María Micó. Madrid: Taurus, copia 1991.
8.Antología poética: Polifemo, Soledad
primera, Fábula de Píramo y Tisbe, y
otros poemas / Luis de Góngora; con
cuadros cronológicos, introducción, bi-
bliografía, notas [...] a cargo de Anto-
nio Carreira. Edición corregida. Madrid:
Castalia, cop. 198611. D. Alonso, obra citada, pág. 392
Polifemo y Ulíses, Jacob Jordaens](https://image.slidesharecdn.com/lcds-n6-170827142336/85/Lcds-n6-77-320.jpg)