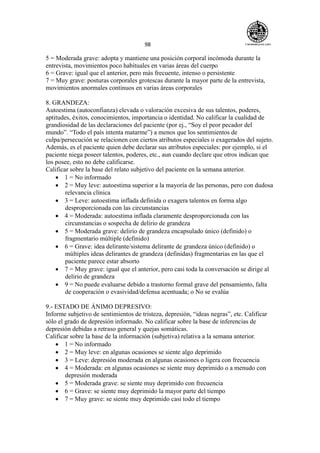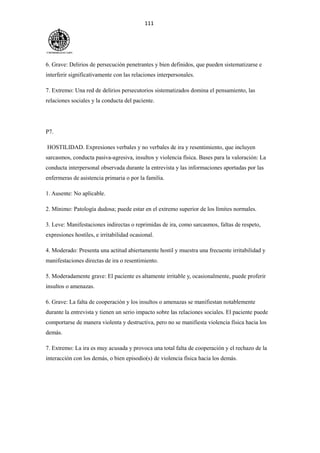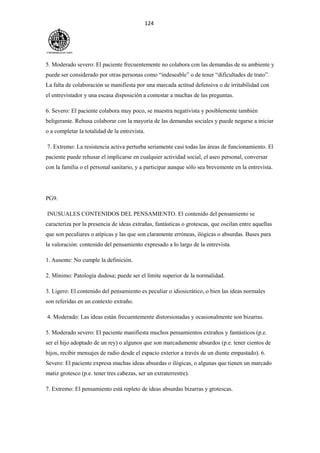Tfm definitivo carlo
- 1. 1 Universidad de Jaén – Máster en Psicología General Sanitaria - Curso académico 2015/16 “Propuesta de una batería para la valoración cognitiva y neuroconductual en la enfermedad de Parkinson” Trabajo de fin de máster de Carlo De Amicis NIE: X2106364-R Tutora : Carmen Sáez Zea
- 2. 2 ÍNDICE 1 LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 4 2 OBJETIVOS 12 2.1 Objetivo general 12 2.2 Objetivos específicos 12 3 METODOLOGÍA 12 4 DETERIORO COGNITIVO Y DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 14 13 4.1 Deterioro cognitivo leve 15 4.2 Demencia 16 4.3 Perfil neuropsicológico 19 5 INSTRUMENTOS NEUROPSICOLÓGICOS 25 5.1 The Mini Mental Parkinson (MMP) 25 5.2 The Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment Instrument (PANDA) 26 5.3 The Parkinson’s Disease-Cognitive Rating Scale (PD-CRS) 29 5.4 SCOPA-Cog 31 6 CAMBIOS NEUROCONDUCTUALES 33 6.1 La evaluación de la depresión 33 6.2 La evaluación de la ansiedad 34 6.3 La evaluación de los trastornos de los impulsos 36 6.4 La evaluación de los síntomas psicóticos 38 6.5 La evaluación de la apatía 40 7 BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA PROPUESTA 42 8 APLICACÓN DE LA BATERÍAA UN CASO ÚNICO 43 8.1 Historia clínica 43 8.2 Exploración psicológica 44 9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 49 10 ANEXOS 62
- 3. 3 Resumen: la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después de la enfermedad de Alzheimer. En estos pacientes la función cognitiva puede deteriorarse con el tiempo pudiendo incluso muchos desarrollar demencia mientras que en otros que también presentan al principio de la enfermedad déficits cognitivos o no evolucionarían a demencia o lo hacen a lo largo de un período de tiempo prolongado. El riesgo de desarrollar demencia se acrecienta según va progresando la enfermedad. En la enfermedad de Parkinson además se observan a menudo alteraciones neuroconductuales: entre ellas depresión, ansiedad, apatía, trastornos de control de los impulsos y síntomas psicóticos. En nuestro estudio hemos revisado las características psicométricas de las herramientas actualmente disponibles para proponer una batería indicada para la enfermedad de Parkinson en población española. Finalmente hemos aplicado dicha escala a un caso único. Abstract: Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disease after Alzheimer's disease. Cognitive function in Parkinson´s disease may impair over time. Many patients may eventually develop dementia while others that present a cognitive impairment too do not evolve to dementia or do it over a period of prolonged time. The risk of developing dementia increases as the disease progresses. In addition to cognitive impairment in Parkinson's disease often occur neurobehavioral alterations: including depression, anxiety, apathy, impaired impulse control disorders and psychotic symptoms. In our study we reviewed the psychometric characteristics of the tools currently available and we proposed a battery intended for Parkinson's disease in Spanish population. Finally we have applied this scale to a single case.
- 4. 4 1. LA ENFERMEDAD DE PARKINSON La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después de la enfermedad de Alzheimer y se calcula que afecte aproximadamente al 1% de la población mayor de 65 años y al 0,4% de la población mayor de 40 años (Garcés, Crespo Puras, Finkel, Arroyo Menéndez, 2016). La primera descripción clínica de la EP la ofreció a principios del siglo XIX el cirujano británico James Parkinson (1817). El doctor Parkinson empezaba su libro con la siguiente descripción de los síntomas: “Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported; with a propensity to bend the trunk forwards, and to pass from a walking to a running pace: the senses and intellects being uninjured.” (Parkinson, 1817 p. 1) 1 En su obra el autor le dio el nombre de “paralisis agitante” (la denominación actual de EP se debe a Charcot, y se remonta al 1880) y no mencionaba varios de los síntomas que posteriormente se han asociado con la enfermedad. Pese a ello, su trabajo supuso un notable avance en cuanto al conocimiento de la patología. Con posterioridad, autores como Trousseau, Charcot, Brissaud o Arvid Carlsson ampliaron el trabajo de Parkinson (Granieri, 2010). Se trata de un trastorno neurodegenerativo crónico caracterizado por la coexistencia de los siguientes síntomas cardinales (Calderón Álvarez-Tostado, 2010): Temblor de reposo 1 Traducción: “Movilidad involuntaria temblorosa con disminución de la fuerza muscular, en partes del cuerpo que están en reposo. Tendencia a inclinar el tronco adelante y a que el paso se convierta de pronto en carrera. No resultan afectados ni los sentidos ni la inteligencia”. Fig. 1 Portada de la edición original de “An Essay on the Shaking Palsy” del doctor Parkinson.
- 5. 5 Rigidez muscular Acinesia o bradicinesia Alteraciones de la postura de la marcha Los primeros síntomas de la EP son leves (Mínguez-Mínguez, 2013), al principio son típicos dolores en las articulaciones, dificultades para realizar movimientos y agotamiento. La escritura se suele volver lenta y pequeña (micrografía). Los síntomas comienzan normalmente en un solo lado del cuerpo y luego se generalizan, esto se da en aproximadamente el 80% de los pacientes. Asimismo, es frecuente observar irritabilidad o depresión sin causa aparente (Merello, 2008). Este conjunto de síntomas pueden mantenerse durante mucho tiempo antes de que aparezcan los signos clásicos que confirman el desarrollo de la enfermedad (Mínguez-Mínguez, 2013). Por esta razón, el diagnóstico en estadios tempranos de la EP es difícil: se ha descrito que existe un margen de error diagnóstico del 5-10% en la EPI (Estrada- Bellmann y Martínez Rodríguez, 2011). Por lo anterior, se han creado varios criterios clínicos para el diagnóstico de EP, entre ellos destacamos los propuestos por el Banco de Cerebros de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido (SEPRU) al ser los más utilizados al tener mejor sensibilidad2 (Estrada-Bellmann y Martínez Rodríguez, 2011). Según estos criterios (Anexo I), el diagnóstico puede realizarse en presencia de bradiquinesia, además de al menos uno de los siguientes: rigidez, temblor de reposo o inestabilidad postural (Estrada-Bellmann y Martínez Rodríguez, 2011). La confirmación histopatológica de la EP se hace basándose en los siguientes criterios (Estrada-Bellmann y Martín Rodríguez, 2011): Depleción sustancial de células nerviosas con gliosis acompañando en la sustancia nigra. 2 aplicando los criterios de la SEPRU la sensibilidad alcanza el 91% y el valor predictivo positivo el 98,6%. Si aplicamos los criterios propuestos por Gelb et al. (1999), la sensibilidad para el diagnóstico de EP posible es del 87% y para el de EP probable del 72%. Con los mismos criterios, el valor predictivo positivo de EP posible es del 93 % y de EPI probable del 92% (Williams & Lees, 2010).
- 6. 6 Al menos 1 cuerpo de Lewy en la sustancia nigra o en el locus ceruleus (para esto puede ser necesario examinar más de 4 secciones no superpuestas en cada una de esas áreas antes de concluir que los cuerpos de Lewy están ausentes). No evidencia patológica de otras enfermedades que producen Parkinsonismo (por ej. parálisis supranuclear progresiva, atrofia sistémica múltiple, degeneración gangliónica cortico–basal). En la exclusión de otras enfermedades que producen Parkinsonismo, los criterios publicados del consenso deberían ser utilizados cuando estén disponibles. Según la Escala de Hoehn y Yahr (ver tabla I) el progreso de la EP atraviesa por 6 estadios (Hoehn y Yahr, 1967): Tabla I Escala de Hoehn y Yahr eoehn y Yahr, 1967). Estadio 0 No hay signos de enfermedad. Estadio 1 Enfermedad exclusivamente unilateral. Estadio 1,5 Afectación unilateral y axial. Estadio 2 Afectación bilateral sin alteración del equilibrio. Estadio 2,5 Afectación bilateral leve con recuperación en la prueba de retropulsión. Estadio 3 Afectación bilateral leve moderada; cierta inestabilidad postural pero físicamente independiente Estadio 4 Incapacidad grave; aún capaz de caminar o de permanecer de pie sin ayuda. Estadio 5 Permanece en una silla de ruedas o encamado si no tiene ayuda. Si hacemos referencia al sustrato neuroanatómico de la EP observamos que los Ganglios Basales (GB) son una estructura fundamental. Son núcleos de localización subcortical que comprenden el estriado (caudado y putamen), Núcleo Sub- Talámico (NST), Globo Pálido lateral (GPl) y medial (GPm), la Sustancia Negra pars compacta (SNc) y pars reticulata (SNr). junto con el Cerebelo, el Tálamo Motor y la Corteza Frontal los GB aseguran la ejecución de patrones normales de movimiento (Alvárez-González, Alvárez-González, Macías-González y Pavón-Fuentes, 2001). Fig. 2 Ganglios basales y estructuras cerebrales relacionadas (Guyton, 2015 Tratado de fisiología médica).
- 7. 7 Los GB utilizan dos sistemas de proyección: la vía directa y la vía indirecta. Alexander (Alexander y Crutcher, 1990) propuso un modelo según el cual la activación cortical de la vía directa facilitaría los movimientos deseados, mientras que la estimulación de la vía indirecta provocaría una inhibición de los movimientos no deseados. La dopamina (en adelante DA) en este modelo desempeñaría una doble función: excitatoria sobre la vía directa e inhibitoria sobre la vía indirecta. El déficit de DA en el estriado y la posterior muerte de las neuronas dopaminérgicas nigrales está en la base de los síntomas de la EP. La pérdida de estimulación por DA afecta de forma diferente la vía directa y la indirecta (Álvarez-González, Álvarez- González, Macías-González y Pavón-Fuentes, 2001). Lo que ocurre sería lo siguiente: a) La vía directa disminuye su actividad de forma significativa. b) En el caso de la vía indirecta, la GPl se encuentra hiperactiva provocando así una reducción de la actividad inhibitoria que ejerce el GPl sobre el GPm y el NST. En otras palabras, debido a la ausencia de DA tiene lugar un incremento de la actividad del GPm y de la inhibición talámica. Estos incrementos de la actividad del GPm dificulta el cambio de programa en el área motora suplementaria y, por esta razón, la persona experimenta dificultad para iniciar el movimiento y cambiar de actividad (Álvarez- González, Álvarez-González, Macías-González y Pavón-Fuentes, 2001). Fig. 3 Vía motora directa(Esteller y Cordero, Fundamentos de Fisiopatología, 1998). Fig. 4 Vía motora indirecta (Esteller y Cordero, Fundamentos de Fisiopatología, 1998).
- 8. 8 Dentro de la organización funcional de los GB, una ubicación estratégica es la ocupada por el NST por las siguientes razones (Alvárez-González, Alvárez-González, Macías-González y Pavón-Fuentes, 2001): Es el único de los núcleos pertenecientes a los GB formado por neuronas de tipo excitatorio glutamaterérgico. Recibe de la corteza una aferencia monosinápticas glutamatérgicas ipsolaterales y aferencias contralaterales oligosinápticas. El NST influye tanto sobre las vías tálamo corticales (ascendentes), como sobre estructuras del tallo cerebral relacionadas con el control de la musculatura axial de la marcha (descendentes), permitiéndole modificar de forma simultánea tanto la actividad cortical como la segmentaria. El papel destacado del NST en la EP se ha puesto de manifiesto tanto en los estudios de lesiones del NST en sujetos no parkinsonianos, en investigaciones de modelos animales con lesiones del NST y en las experiencias clínicas del abordaje quirúrgico del NST en pacientes con Parkinson (Alvárez-González, Alvárez-González, Macías- González y Pavón-Fuentes, 2001). Asimismo, tenemos que señalar que existen otras alteraciones no-dopaminérgicas que involucran diversos neurotransmisores cerebrales contenidos en las neuronas colinérgicas del núcleo basal de Meynert, las neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus (regulan la atención y la excitación), las neuronas serotoninérgicas del rafé medio (regulan estado anímico, sueño, nocicepción, termorregulación, tensión arterial y actividad hormonal), las neuronas serotoninérgicas y noradrenérgicas de la formación reticular del mesencéfalo, protuberancia y médula espinal, y la afectación catecolaminérgica del sistema nervioso periférico (manifestándose como hipotensión ortostática, problemas de sudoración, disminución en la salivación, incontinencia urinaria, constipación e impotencia sexual) entre otras (Calderón Álvarez-Tostado JL, et al. 2010).
- 9. 9 Con respecto a su etiología se asume que la EP es una enfermedad de carácter multifactorial (Muñiz Casado, 2012). La hipótesis que recibe más apoyo es la ecogenética (Allam, 2001) la cual lleva asociados factores genéticos y ambientales (Allam, Castillo, Navajas, 2003), como el medio rural, el uso de agua de pozos, los traumatismos craneoencefálicos, el consumo de tabaco y la exposición a pesticidas (Muñiz Casado, 2012). Todavía muchos factores están por determinar por lo que la etiología exacta de la EP queda aún por esclarecer. Por último haremos referencia al tratamiento. En lo que primero tenemos que hacer hincapiés es que nos encontramos ante una patología crónica que, de momento, no tiene curación por lo que el objetivo del tratamiento es reducir la velocidad de progresión de la enfermedad y controlar los síntomas y los efectos secundarios derivados de los fármacos que se usan para combatirla. Los tratamientos pueden subdividirse entratamientos farmacológicos y tratamientos quirúrgicos (Juri y Chaná, 2006). - Tratamiento farmacológico: La DA no puede administrarse directamente ya que no puede pasar la barrera entre la sangre y el cerebro. Por este motivo se ha desarrollado una serie de fármacos que favorecen la producción de esta sustancia o retrasan su deterioro y que se administran en función de la gravedad de los síntomas. En la actualidad disponemos de medicación dopaminérgica y anticolinérgica: a la primera categoría pertenece la Levodopa - que es un precursor de la DA y la selegelina que es un inhibidor de la monoamino oxidasa de tipo B (IMAO-B). Entre la medicación dopaminérgica encontramos los agonistas dopaminérgicos de tipo ergótico (bromocripina, pergodina, y cabergolina) y de tipo no ergótico (el pramipexol, el ropinirol y la rotigotina). Entre la medicación anticolinérgica mencionamos el Biperideno, el Trihexifenidilo y la Prociclidina. En las primeras etapas, cuando los síntomas son leves, se utilizan los fármacos menos potentes, como los anticolinérgicos; mientras que para los casos severos y avanzados se utiliza la Levodopa, el fármaco más potente y eficaz hasta el momento para el tratamiento de los síntomas motores, especialmente la rigidez y la bradicinesia. Puede tener efectos
- 10. 10 secundarios como nauseas, vómitos, hipotensión ortostática, somnolencia, discinesias y alucinaciones ( Juri y Chaná , 2006). (Juri y Chaná , 2006). - Tratamiento quirúrgico: Como expusimos con anterioridad, la hiperactividad palidal y del NST desempeñan un papel de primer plano en la EP y es comprensible que se convirtieran en las dianas quirúrgicas de elección: la palidotomia centrando su intervención en el GPi, mientras que la subtalatomia y la estimulación cerebral profunda se han centrado en el NST. Palidotomía (Guiridi; Rodríguez-Oroz y Manrique, 2004): técnica consiste en producir una lesión en la porción motora del GPi para reducir así la hiperactividad palidal devolviendo el sistema a la normalidad. Sin embargo, como señala Guridi (Guridi y col, 2004) “los resultados entre distintos grupos quirúrgicos son variables en la condición ‘off’ motora, existiendo signos clínicos que corresponden mejor que otros, bien por la ubicación de la lesión o el volumen de la mismas pudiendo ambos ser factores determinantes en los resultados publicados” (Guridi; Rodríguez-Oroz y Manrique, 2004 p. 6). La palidotomía no ha ofrecido, en otras palabras, los resultados esperados y otras técnicas parecen ofrecer resultados más prometedores. Subtalamotomía: Esta técnica consiste en eliminar la zona del cerebro dañada mediante la implantación de un marcapasos en el área afectada para generar un campo eléctrico. Pese a que los resultados son prometedores, no son concluyentes (Guridi; Rodríguez-Oroz y Manrique, 2004). Fig. 5 Esquema que explica en que consiste la subtalamotomia (“La nación” Sábado 7 de junio de 2003)
- 11. 11 La estimulación cerebral profunda (ECP) es un procedimiento neuroquirúrgico que consiste en implantar un electrodo programable en el sistema nervioso central mediante técnicas estereotácticas (SENEC y SEN, 2009). En el caso de la EP, las dianas quirúrgicas incluyen el (NST) y el GPi. El procedimiento se realiza con registro fisiológico para localizar dicha diana y además es necesario realizar la estimulación intraoperatoria, con el fin de comprobar los efectos inmediatos de la estimulación evitando efectos secundarios indeseables (SENEC y SEN, 2009). A medio y largo plazo (5 años), los pacientes tratados con ECP mantienen una excelente respuesta a signos clínicos, especialmente rigidez, bradicinesia distal y temblor. Sin embargo, con el tiempo, tiene lugar un deterioro de elementos axiales (equilibrio y marcha), atribuido a la progresión de la enfermedad. Asimismo, se observa con ECP del NST una mejoría significativa en las distintas escalas de evaluación de la EP a medio plazo, tanto motoras como escalas de calidad de vida. (SENEC y SEN, 2009 y Gelabert-González, Relova Quin- teiro, Castro-García, 2013). La ECP es, en términos generales, un procedimiento bien tolerado. La tasa de complicaciones graves intraoperatorias oscila entre 1-3% e incluye fundamentalmente la presencia de hemorragia cerebral (SENEC y SEN, 2009). Fig. 6 Una operación para implantar electrodos cerebrales a un paciente con Parkinson en EE UU (El Pais 3/4/2007).
- 12. 12 2. OBJETIVOS: 2.1. OBJETIVO GENERAL: Posibilitar en EP evaluaciones más ajustadas a las características de cada paciente, detectando y diagnosticando con más precisión y tempestividad los casos de DCL y de demencia, así como las alteraciones neuro- conductuales asociadas a la EP. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Realizar una revisión exhaustiva sobre el deterioro cognitivo (DC) asociado a la EP: - DC en la EP: concepto de DC, DCL y demencia, criterios diagnósticos, y sustrato neuroanatómico. - Instrumentos neuropsicológicos específicamente diseñados para la detección y diagnóstico de DC en la EP. - Principales escalas neuroconductuales aplicadas en EP. Proponer una batería neuropsicológica y psicopatológica para la detección de DC y trastornos neuro-conductuales en EP. Aplicar la batería propuesta en un caso real. 3. METODOLOGÍA. Para realizar la búsqueda bibliográfica necesaria para llevar a cabo el presente TFG hemos utilizado las siguientes herramientas: PUBMED: Sistema de búsqueda PubMed es un proyecto desarrollado por la National Center for Biotechnology Information (NCBI) en la National Library of Medicine (NLM). Permite el acceso a bases de datos bibliográficas compiladas por la NLM: MEDLINE, PreMEDLINE (citas enviadas por los editores), Genbak y Complete Genoma. PsycINFO: Base de datos producida por la American Psychological Association (APA), contiene referencias bibliográficas y resúmenes de artículos de más de 1.300 revistas, libros y capítulos de libros sobre enseñanza, investigación y practica en psicología de mas de 45 países en mas de 30 idiomas. Incluye material relevante en disciplinas relacionadas, tales como medicina, psiquiatría,
- 13. 13 educación, ley, criminología, etc. Proporciona índices de jornadas, libros, informes técnicos y otros documentos. Se incrementa cada año con más de 55.000 referencias. DIALNET: portal de difusión de la producción científica hispana. Inició su funcionamiento en el año 2001 especializado en ciencias humanas y sociales. Su base de datos, de acceso libre, fue creada por la Universidad de La Rioja (España) y constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de las revistas científicas y humanísticas de España, Portugal y Latinoamérica. En el portal colaboran numerosas universidades españolas e hispanoamericanas que realizan los volcados de sumarios de revistas. También incorpora bases de datos con documentos en otros idiomas. GOOGLE ACADÉMICO: Google Académico es un buscador que te permite localizar documentos académicos como artículos, tesis, libros y resúmenes de fuentes diversas como editoriales universitarias, asociaciones profesionales, repositorios de preprints, universidades y otras organizaciones académicas. Los resultados aparecen ordenados considerando el texto completo, el número de citas recibidas, el autor, la publicación fuente, etc. Los parámetros de búsqueda utilizados han sido (1) EP. DCL y demencia (2) evaluación neuropsicológica y EP (3) evaluación neuroconductuales y EP. Para reclutar los dos casos clínicos que describimos en el presente TFG, se establecieron contactos con la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Neurológicas del Complejo Hospitalario de Jaén. Los pacientes han sido reclutados a conveniencia tras dar su consentimiento informado3 para participar en el estudio. 4. DETERIORO COGNITIVO Y DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON El envejecimiento normal se acompaña normalmente por una pérdida progresiva de las funciones cognitivas, específicamente en memoria, atención y velocidad del 3 El consentimiento informado se puede consultar en el apartado ANEXOS
- 14. 14 procesamiento de la información. Este DC depende tanto de factores fisiológicos como ambientales y tiene una considerable variabilidad interindividual (Valencia et al, 2008). La demencia, por el contrario se define como“… un síndrome caracterizado por la presencia de DC persistente que interfiere con la capacidad del individuo para llevar a cabo sus actividades profesionales, es independiente de la presencia de cambios en el nivel de conciencia (es decir, no ocurre debido a un estado confusional o delirio) y es causada por una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. La demencia es una enfermedad adquirida como el termino deterioro deja en claro” (Nitrini & Brucki, 2012 p. 76). Entre el envejecimiento normal y la demencia se sitúa el DCL, una alteración del sistema cognitivo en la cual los déficit cognitivos no interfieren de forma significativa sobre el funcionamiento en el trabajo o en las actividades diarias de la persona (Mora- Simón S, y Col. 2012). Queda aún por determinar de forma clara cuales son los componentes más afectados en el déficit cognitivo que frecuentemente se asocia a la EP. Sin embargo se puede aseverar que el deterioro de las Funciones Ejecutivas (FFEE) es un rasgo básico en el perfil neuropsicológico de la EP (Perea y Ladera 2012). La función cognitiva en la EP puede deteriorarse con el tiempo y muchos pacientes pueden desarrollar finalmente demencia mientras que en otros que también presentan al principio de la enfermedad déficits cognitivos o no evolucionarían a demencia o lo hacen a lo largo de un período de tiempo prolongado. La patología subyacente al DC en la EP no se conoce plenamente. Las investigaciones histopatológicas que han estudiado la demencia en la EP han encontrado alteraciones a nivel de tronco encefálico, cuerpos de Lewy límbicos y corticales, alteraciones coincidentes con la EA. Los estudios de neuroimagen han detectado en pacientes con DC atrofia, fundamentalmente en la cabeza del núcleo caudado y alargamiento de la región posterior de los ventrículos laterales. La cabeza del núcleo caudado pertenece al circuito prefrontal dorsolateral, así que una disrupción en el mismo puede causar déficits cognitivos prefrontales y deterioro de la memoria.
- 15. 15 Asimismo está demostrado que lesiones del núcleo caudado pueden provocar un síndrome disejecutivo, alteraciones de la atención y deterioro de la memoria inmediata y remota. La disfunción cognitiva temprana en la EP puede estar asociada con la dilatación ventricular. Algunos autores sugieren que el DC se debería a la alteración en los circuitos neurales que conectan los ganglios basales y el córtex cerebral (Carbon et al., 2004). Estudios con resonancia magnética sugieren que los déficits cognitivos específicos serían causados por cambios estructurales en la corteza cerebral. En pacientes con demencia se observa una pérdida de neurotransmisores, especialmente acetilcolina, y atrofia cerebral como sustrato patológico (Perea y Ladera 2012). 4.1. DETERIORO COGNITIVO LEVE Hay importantes lagunas en cuanto al conocimiento del DC en los pacientes con EP sin demencia, es decir DCL, sobre todo en lo que concierne a la frecuencia y al perfil neuropsicológico, al substrato neural, a la evaluación y a qué tipos de DC en la EP representan la primera etapa de un proceso de evolución a demencia (Barone et al., 2011). Es frecuente observar en estos pacientes alteraciones en atención, FFEE, memoria, habilidades visuoespaciales y velocidad del procesamiento de la información (Perea y Ladera 2012). Después de realizar una revisión de la literatura el grupo de trabajo del "The Movement Disorder Society Task Force" (Litvan et al., 2011) llegaron a las siguientes conclusiones sobre el DCL en EP:
- 16. 16 es común en pacientes con EP sin demencia, aumentando su frecuencia con la edad y la duración de la enfermedad (18,9%- 38,2%). existe heterogeneidad en el número y tipo de funciones cognitivas afectadas. es un factor de riesgo para el desarrollo de demencia. existen criterios específicamente diseñados para su diagnóstico (Litvan et al., 2011). es más frecuente el deterioro de una sola función cognitiva (DCL no amnésico es más frecuente que el amnésico) que el deterioro en varias funciones. El DCL en pacientes con EP es un factor de riesgo para desarrollar demencia (Perea y Ladera, 2012). 4.2 DEMENCIA Los datos de demencia asociada a la EP son muy variables. En una reciente revisión sistemática llevada a cabo por Aarsland, Zaccai y Brayne (2005) encontraron que la prevalencia de demencia en la EP se sitúa en un rango del 24% al 31%, siendo más común en las últimas etapas de la enfermedad, en las cuales entre un 15%-44% de los pacientes con EP presentan demencia (Aarsland, Zaccai y Brayne, 2005). Estas diferencias se deben con toda probabilidad a diferencias metodológicas, a la falta de consenso sobre los criterios clínicos empleados en la definición de demencia, a los test empleados para valorar el deterioro cognitivo y a la situación clínica de los pacientes en el momento de la evaluación (Perea y Ladera, 2012). Al día de hoy, los datos de las investigaciones existentes sobre los potenciales factores de riesgos para desarrollar demencia en estos pacientes, son débiles. Los principales factores de riesgo que se han señalado son (Perea y Ladera, 2012): Figura 7 Neuroimagen de la EP (Kullmann, 2016)
- 17. 17 parkinsonismo severo, síntomas no dopaminérgicos4 , edad avanzada, inestabilidad postural y trastornos de la marcha. El riesgo de desarrollar demencia se acrecienta según va progresando la enfermedad. Dicho riesgo se correlaciona con las etapas neuropatológicas y con la presencia de DC en fases iniciales de la enfermedad (Perea y Ladera 2012). Lo que no está aún bien establecido es la contribución de factores genéticos en el desarrollo de demencia. Tienen mayor riesgo de desarrollar demencia a lo largo del tiempo los pacientes con DCL. Asimismo, tienen mayor riesgo de sufrir demencia los enfermos con déficits de funciones posteriores corticales (tales como fluidez semántica y habilidades visuoconstructivas), que los que presentan deterioro en las FFEE. Apoyan estos hallazgos los estudios con neuroimagen cerebral, al sugerir que los déficits cognitivos en etapas tempranas de la enfermedad, sobre todo cuando tienen relación con alteraciones corticales posteriores, representan la primera fase de una demencia (Beyer et al., 2007). Las alteraciones en tareas neuropsicológicas típicas de disfunción neocortical indican a menudo la transición de EP sin demencia asociada a la EP (EP-D) (Perea y Ladera, 2012). Las alucinaciones visuales, que son bastante frecuentes en la EP, constituyen otro factor de riesgo para desarrollar demencia. Las alucinaciones visuales se asocian con una mayor tasa de DC y con un riesgo de desarrollar demencia más elevado (Aarsland y colaboradores, 2004). Esta asociación parece tener relación con la patología de los cuerpos de Lewy en el lóbulo temporal, así como con déficits colinérgicos. También la apatía, que es frecuente en la EP, ha sido asociada con el desarrollo de demencia (Pedersen, Alves, Aarsland, & Larsen, 2009). Las alteraciones cognitivas en demencia asociada e EP (EP-D), por lo general, constituyen el prototipo de una demencia subcortical (Cummings, 1986), caracterizada por un progresivo síndrome disejecutivo, déficit de atención, memoria y capacidades 4 La literatura científica clasifica como síntomas no dopaminérgicos las caídas, la asfixia, la disartria, así como la demencia, las alucinaciones visuales, la somnolencia diurna, la hipotensión postural sintomática, y incontinencia urinaria (Rektorova, Aarsland, Chaudhuri, & Strafella, 2011).
- 18. 18 visuoespaciales. Las alteraciones en el estado de ánimo y ansiedad son frecuentes (Schrag, Jahanshahi, & Quinn, 2001). Muchos casos de EP-D no han sido diagnosticados (Perea y Ladera, 2012) y esto se debe a que los criterios diagnósticos habitualmente utilizados para determinar la presencia de demencia en la EP no eran los adecuados. Los criterios propuestos por el Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.; DSM-IV) (American Psychiatric Association, 1994) señalaban como condición indispensable la existencia de un deterioro de la memoria. En el caso de la EP donde son la función ejecutiva y la atención más que la memoria las que pueden verse más perjudicadas, esto implicaba que muchos casos de EP-D no se diagnosticaran. En la actualidad afortunadamente contamos con criterios de consenso propuestos por el grupo de trabajo "The Movement Disorder Society” ((Emre et al, 2007): el diagnóstico de EP-D requiere de: (1) diagnóstico de EP de acuerdo con los criterios propuestos por la SEPRU (2) síndrome demencial caracterizado por un declive en relación al nivel premórbido de al menos dos áreas cognitivas, con repercusión en la actividades de la vida diaria (profesionales, sociales o cuidado personal). El perfil típico del deterioro cognitivo incluye deterioro en al menos dos de cuatro funciones cognitivas: atención (fluctuante), función ejecutiva, deterioro visuoespacial y evocación libre, la cual generalmente mejora con la utilización de claves. La presencia de al menos un síntoma conductual (apatía, alucinaciones visuales, delirios, depresión o ansiedad, somnolencia diurna excesiva) apoya el diagnóstico de la EP-D, pero la falta de síntomas conductuales no excluye el diagnóstico (Emre et al, 2007). En definitiva, podemos afirmar que las causas del DC y de la demencia en EP quedan aún por esclarecer. Existe una gran variabilidad que con toda probabilidad se debe a que resultan muy heterogéneas las características clínicas neuropsicológica en los pacientes con EP (Brenneis et al., 2003). En el siguiente apartado vamos a intentar describir el perfil cognitivo que frecuentemente asociado a éste tipo de pacientes.
- 19. 19 4.3. PERFIL NEUROPSICOLÓGICO A continuación vamos a exponer las alteraciones que se han observado en cada una de las principales funciones cognitivas: Memoria: Los rendimientos mnésicos en la EP muestran un perfil heterogéneo. Algunos sujetos tienen una memoria normal, otros presentan deterioro de evocación y otros aun manifiestan déficits en la codificación de la información. No todos los componentes de la memoria se ven comprometidos: los más afectados son la memoria de trabajo, la memoria episódica y el aprendizaje procedimental. En estos pacientes suele estar preservada la capacidad para codificar, almacenar y consolidar nueva información, mientras que sí manifiestan dificultades para evocar la información (Weintraub et al., 2004). Los EP sin demencia manifiestan déficits en el recuerdo libre, pero las tareas de reconocimiento suelen estar conservadas. Se trataría de déficit en la utilización de estrategias para evocar la información, por lo que algunos autores lo consideran como un reflejo de la alteración ejecutiva relacionado con el trastorno del circuito nigro- estriadotálamo-cortical que interconecta el estriado asociativo con el córtex dorsolateral prefrontal (Higginson et al., 2003). Es posible que en el caso de pacientes en fase leve o moderada, las alteraciones de la memoria sean secundarias al deterioro de la atención y función ejecutiva. Sin embargo, sobre este punto no hay consenso, puesto que según algunos autores los problemas mnésicos en la EP no pueden ser explicados por los déficits ejecutivos. (Whittington, Podd, & Kan, 2000). Un hecho que hace suponer que los déficits de memoria en la EP guarden relación con un problema de evocación, en contraposición a los déficits de codificación observados en la demencia tipo Alzheimer, es el hecho de que los rendimientos en memoria inmediata y demorada mejoran con la utilización de claves semánticas (Aarsland, Andersen, Larsen, Lolk, & Kragh-Sorensen, 2003). Hay que destacar que pese a que el deterioro de la memoria más común que presentan estos pacientes sea de tipo frontal, otros pacientes manifiestan un deterioro en
- 20. 20 la evocación y reconocimiento, es decir un perfil similar a lo encontrado en la demencia tipo Alzheimer (Perea y Ladera, 2012). Todo lo anterior apunta a que alteraciones a nivel del hipocampo, presentes en la EP, sean en parte responsables del deterioro de la memoria observado en estos pacientes. Higginson, Wheelock, Carroll y Sigvardt (2005), utilizando el "The California Verbal Learning Test", observaron que los EP sin demencia muestran déficits en las tareas de recuerdo con claves, mientras que su rendimiento en el reconocimiento demorado era similar al recuerdo libre (Higginson, Wheelock, Carroll y Sigvardt, 2005). Este deterioro de la memoria puede guardar relación con las alteraciones en regiones del lóbulo temporal medial. La corteza entorrinal y la formación hipocampal están significativamente dañadas en la EP y las lesiones en el cortextemporal anteriomedialse pueden observar ya en las fases tempranas de la enfermedad (Braak et al., 2005). FFEE: Son un conjunto de funciones directivas que incluyen aspectos muy variados de la programación y ejecución de las actividades cerebrales, como las siguientes: Iniciativa, volición, creatividad; capacidad de planificación y organización; fluidez y flexibilidad para la ejecución efectiva de los planes de acción; procesos de atención selectiva concentración y memoria operativa (o de trabajo); procesos de monitoreo y control inhibitorio.
- 21. 21 La mayoría de estos aspectos claves de las FFEE han sido tradicionalmente relacionadas con los lóbulos frontales y especialmente con las regiones prefrontales de estos lóbulos. Hay tres regiones prefrontales (las denominadas áreas de Brodman) estrechamente ligadas a las funciones ejecutivas. A este conjunto de áreas conforman el llamado cerebro ejecutivo: Dorsolateral (AB 8, 9, 10), Orbitofrontal (AB 10, 11, 13) y Medial-Cingular (AB 24). Vamos ahora a exponer los principales déficits ejecutivos que los investigadores han encontrado. a) Atención: Los déficits atencionales en la EP se manifiestan en tareas complejas, tareas que requieren cambio y/o atención sostenida. Se trata de alteraciones que se deben, con toda probabilidad, a que (1) debido la perdida de proyecciones dopaminérgicas nigroestriales, se alteran los circuitos que comunican el caudado y el cortex prefrontal (2) se produce una pérdida directa de proyecciones dopaminérgicas ventrales tegmentales del tronco cerebral a áreas corticales (Carbon & Marie, 2003). b) Realización de tareas cognitivas simultáneas: Este tipo de tareas empeora en pacientes con EP. El hecho de que esta anomalía mejore de forma significativa con el tratamiento con levodopa, hace suponer que se trate de déficit que depende de la DA (Leiva-Antana y Álvarez-Saúco, 2006). c) Memoria de trabajo. Los enfermos de EP tienen prestaciones más pobres que los controles en memoria de trabajo. La levodopa mejora las prestaciones en la Fig. 8 Áreas cerebrales implicadas en las FFEE. http://equipocuatroneurociencias.blogspot.com
- 22. 22 mayoría de los pacientes pero no en todos (Leiva-Antana y Álvarez-Saúco, 2006). d) Aprendizaje discriminativo probabilístico, planificación, cambio extradimensional, cambio de tareas y otras funciones frontales. En pruebas de planificación y de cambio de actividad y set mental (test de la Torre de Londres, test de Stroop y test de las tarjetas de Wisconsin), se ha puesto de manifiesto la existencia de déficits en el aprendizaje discriminativo probabilístico, planificación, cambio extradimensional, cambio de tareas y otras funciones frontales (Leiva-Antana y Álvarez-Saúco, 2006). Alteraciones del aprendizaje de secuencias motoras y praxias: El aprendizaje de secuencias motoras puede verse comprometido. Con todo, los resultados en esta área son discordantes, puesto que algunos estudios muestran un deterioro severo, otros leve y en otros el aprendizaje de secuencias motoras es normal. Una hipótesis sostiene que los rendimientos en el aprendizaje de secuencias motoras dependerían de la fase de la enfermedad. En general, los enfermos de EP conservan la capacidad para adquirir dos secuencias en una sucesión corta, pero de una forma menos eficiente. En el caso de tareas de aprendizaje que no requieren de aspectos visuomotores, la ejecución es similar a la de los controles sanos (Perea y Ladera, 2012) Por lo que concierne a las apraxias, se ha observado la presencia bilateral de apraxia ideomotora para movimientos transitivos en un 27% de los pacientes estudiados. El error más común es de tipo espacial. Ninguno de estos pacientes mostró apraxia ideomotora en las tareas intransitivas y tuvieron errores en el reconocimiento de pantomimas, apraxia orofacial y respiratoria. Las puntuaciones en ejecución práxica correlacionan con el deterioro cognitivo, básicamente de tipo frontal, y eso demostraría la importancia de las conexiones cortico-estriatales en la función práxica ideomotora. Otro estudio realizado en 1983 por Sharpe et al. (Perea y Ladera, 2012) se comparó la ejecución de 15 pacientes con EP y controles sanos en dos tipos de tareas (1) la representación simbólica del uso de un objeto a la orden verbal y en imitación (2) la imitación de posiciones sin componente semántico en las manos, los pacientes con Enfermedad de Parkinson obtuvieron puntuaciones más bajas en la representación
- 23. 23 simbólica e hicieron más errores espaciales en las tareas sin componente semántico. En otra investigación, los pacientes con EP de Parkinson obtuvieron peor puntuación en la ejecución total de la función práxica y esta puntuación correlacionó con el deterioro visuoespacial, pero no con la severidad del deterioro motor. La mayoría de los errores encontrados se trataban de sustitución de una parte del cuerpo como objeto. Los errores espaciales producidos por los enfermos de Parkinson pueden estar reflejando un déficit en las funciones visuoespaciales, los cuales son bien conocidos en esta enfermedad (Chong-Espino, 2008). Alteraciones visuoespaciales /visoperceptivas: Por lo que concierne a las los pacientes con EP, pueden manifestar un déficit en orientación de líneas y en el reconocimiento facial memoria espacial rotación mental, construcción de bloques y copia de figuras. El deterioro resulta más pronunciado en EP con demencia que en pacientes con EA con igual grado de severidad de la demencia. El deterioro visuoespacial se atribuye a cambios estructurales en las sustancia gris neocortical frontal y temporoparietal. Se deben, con toda probabilidad, a la disfunción de los circuitos córticoestriatales que implican tanto al córtex prefrontal como al córtex parietal posterior (Perea y Ladera, 2012; Cronin-Golomb & Braun, 1997). Alteraciones de las gnosias: Entre de las alteraciones cognoscitivas descritas en la EPI están los problemas en las habilidades o gnosias visoespaciales, principalmente con dificultades para apreciar la posición relativa de los objetos en el espacio e integrarlos coherentemente dentro de un esquema (Cárdenas-Angulo, 2013). Alteraciones del lenguaje: Los problemas en el lenguaje en la EP guardan¸ con toda probabilidad, relación con el trastorno ejecutivo. El procesamiento y la comprensión de frases largas y complejas los pacientes con EP suelen ser más lentos y menos precisos que los sujetos normales. Se observan déficits de inflexión verbal, dificultades en la generación de verbos, trastornos en el priming semántico, y dificultad para comprender los significados metafóricos. Las alteraciones del habla (disartría, hipofonía y carencia de
- 24. 24 expresión emocional) son frecuentes. Asimismo, la escritura suele ser de tamaño pequeño, (micrografía), causada fundamentalmente por la bradicinesia. En fases avanzadas de la enfermedad suele aparecer una reducción del lenguaje espontáneo, como consecuencia de la afectación frontal (Trail et al., 2005). Alteraciones emocionales y conductuales: Las alteraciones conductuales y emocionales son frecuentes y causan gran impacto sobre la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores. Depresión, apatía, ansiedad, irritabilidad, alucinaciones, delirios y trastornos en el control de impulsos (TCI en adelante) pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad (Perea y Ladera, 2012). La depresión: es frecuente en la EP, con una prevalencia que varía del 40-50% al 5-20%, dependiendo de la población de estudio. Se caracteriza por pérdida de intereses, estado de ánimo deprimido, anhedonia, desesperanza, pesimismo, sentimiento de inutilidad, pérdida de peso, insomnio e hipersomnia (Schrag, Jahanshahi, & Quinn, 2001). a) Hipomimia, bradifrenia y alteraciones de la libido: son síntomas comunes de la EP sin depresión coexistente (Perea y Ladera, 2012). b) Alucinaciones: Por lo que concierne a las alucinaciones, las visuales son las más frecuentes, sin embargo también pueden manifestarse alucinaciones de tipo auditivo, olfativo y/o táctil (Williams & Lees, 2005) c) Trastornos de control de los impulsos: se ha observado que la EP se asocia con TCI. La ludopatía tiene una prevalencia del 1,7%, la conducta sexual compulsiva un 3,5%, las conductas alimenticias compulsivas un 8% y las compras compulsivas un 7.2% (Perea y Ladera, 2012). Las técnicas de evaluación neuropsicología están reconocidas y aceptadas como procedimientos neurodiagnósticos y siguen siendo la forma más sensible que existe para la evaluación de la función cerebral humana y de las capacidades cognitivas (Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of
- 25. 25 Neurology, 1996). Por todo ello es fundamental revisar los principales test, escalas y baterías neuropsicológicas disponibles en la actualidad, analizando minuciosamente sus puntos fuertes y débiles. 5 INSTRUMENTOS NEUROPSICOLÓGICOS 5.1 “THE MINI-MENTAL PARKINSON” (MMP) Es un test de cribado diseñado a partir del MMSE (Mahieux et al., 1995). El MMP incluye 7 subsecciones (Parrao-Diaz, Chaná-Cuevas, Juri-Claverías, Kusntmann y Tapia-Nuññez, 2004; Isella, Mapelli, Murielli, De Gaspari, Siri, Pezzoli, Antonini, Pletti, Bonnuccelli, Pichi, Napolitano, Vista, Greco, Apollonio, 2013). Su puntuación máxima total es de 32 puntos. Las subsecciones son: (1) Orientación temporal y espacial: 10 puntos; (2)Registro visual (memoria inmediata): 3 puntos; (3) Atención/control mental: 5 puntos; (4) Fluencia verbal: 3 puntos; (5) Recuerdo visual (memoria de evocación): 4 puntos; (6) Set de cambios (abstracción): 4 puntos; y (7) Procesamiento de conceptos (abstracción): 3 puntos. Tabla II Resumen de las principales características psicométricas de la esta escala. Extraído, traducido y adaptado desde Kulisevsky y Pagonabarraga, 2009) Escala Objetivo Consist encia interna Confiabilida d test-retest Confiabilida d entre observadore s Validez de Constructo Aceptabilida d de constructo Aceptabilida d Tiempo de administraci ón MMP Cribado del DC en EP ND ND ND ++ +++ - NA Consistencia interna: +++ α de cronbach = 0,71-0,90; Confiabilidad: + pobre (ICC o Kw ≤ 0,40; ++ (0,41-060); +++ (0,61-80); ++++ (> 0,80). Validez de Constructo: + pobre (coeficiente de correlación [CC]; ≤ 0,40), de moderado a bueno (CC 0,41-070); bueno (CC>0,70). Aceptabilidad: - no valuada o pobre (valores faltantes >5% o efecto techo/suelo); + buena valores faltantes <5%, ausencia de efecto techo/suelo). PD= Enfermedad de Parkinson; DC deterioro cognitivo; PDD=PD con demencia; ICC coeficiente de correlación interclases; Kw ponderado, ND= no disponible. En la tabla II señalamos las propiedades psicométricas de esta herramienta según la revisión realizada por Kulisevsky y Pagonabarraga, 2009. En un posterior estudio de validación, (Caslake, Summers, McConachie, Ferris, Gordon, Harris, Caie, & Counsell, 2013) se encontró una buena fiabilidad test-retest de la MMP (coeficiente de correlación intra-clase = 0,793). Según estos datos, un MPP de 28 puntos o menos de 32 detecta el deterioro cognitivo con una sensibilidad del 87% y 76% de especificidad. En un estudio que se realizó en 2005 en España utilizando el
- 26. 26 MMP (Parrao-Díaz, Chaná-Cuevas, Juri-Clavería, Kunstmann, Tapia-Núñez 2005), y en el que participaron 110 enfermos de EP, se observó una disminución en las puntuaciones del MMP con la edad, y especialmente en relación con el funcionamiento de la memoria. En cuanto a la gravedad, se rescontró un deterioro cognitivo, en especialmente en relación con la memoria, la orientación y la abstracción. Los datos de los que disponemos sugieren que el MMP es un instrumento de útil para el cribado del DCL y de la demencia en EP. Sin embargo no puede ser utilizado para una valoración más exhaustiva, puesto que no es esa su finalidad. 5.2 THE PARKINSON NEUROPSYCHOMETRIC DEMENTIA ASSESSMENT INSTRUMENT (PANDA) Es una prueba breve diseñada para evaluar las funciones cognitivas generalmente afectadas en la EP. Según sus creadores, es una herramienta adecuada para detectar la disfunción cognitiva y demencia en pacientes con EP en la práctica clínica y para los médicos generales (Kalbe et al., 2008). Consta de una parte en pruebas cognitivas e incorpora además una selección de síntomas depresivos y trastornos neuroconductuales frecuentes en esta población. Para la parte cognitiva hay 5 tareas que son cortas y fáciles de administrar y que evalúan funciones típicamente afectadas en la EP y que fueron diseñadas sobre la base de paradigmas de pruebas neuropsicológicas establecidas. El PANDA no está destinado a proporcionar un perfil de funciones individuales, sino más bien a tener una alta sensibilidad para detectar el deterioro cognitivo. Por esta razón, las tareas abarcan una diversidad de dominios (por ejemplo, velocidad de procesamiento, la función ejecutiva, y la atención). Todas las tareas de la versión final del PANDA son bien comprendidas y aceptadas por los pacientes y toman aproximadamente 8-10 minutos para su administración. Sin embargo, en algunos pacientes con etapas avanzadas de la demencia
- 27. 27 o con deterioro grave de procesamiento de la información, el tiempo de administración asciende a 20 min (Kalbe et al. 2008) o Tarea de aprendizaje de parejas de palabras asociadas, con recuperación inmediata y demorada: se registra el número de palabras correctamente recordado. La puntuación bruta máxima es de 12 para el recuerdo inmediato y 4 para la condición de memoria diferida (Kalbe et al., 2008). o Tarea de fluidez verbal alternante: Los autores del test eligieron una tarea de fluidez verbal alternando con 2 categorías semánticas (animales y muebles). Se pide a los sujetos que generen tantos ejemplos de estas categorías como le sea posible dentro de 1 minuto y de cambiar entre las categorías después de cada elemento. Se registran tanto el número de palabras correctas como los errores de cambio (Kalbe et al., 2008). o Tarea visuoespacial: se trata de una tarea de imagería espacial, que contiene 3 ítems: se presentan cuadrados con patrones de puntos, semi-cubiertos y se espera que el sujeto encuentre el patrón que emerge descubriendo la imagen (ver Fig. 9). La puntuación bruta máxima es de 3 (Kalbe et al., 2008). o Tareas de memoria de trabajo y de atención: En la versión definitiva del PANDA se presentan filas de números en un orden aleatorio (por ejemplo, "7-2- 8-6"), y el sujeto tiene que repetir estos números en un orden sistemático ("2-6- 7-8"). Se considera el número de elementos en la fila más grande repetida correctamente. La puntuación máxima es de 6 (Kalbe et al., 2008). o Cuestionario de estado de ánimo: consta de 3 preguntas que representan los aspectos centrales del estado de ánimo depresivo (estado de ánimo, el interés, la energía). En una escala de calificación de 4 niveles los sujetos evalúan en qué medida las declaraciones son correctas (4 puntos), bastante correctas, algo incorrecta, o incorrecta (0 puntos). La puntuación máxima es de 9 (Kalbe et al., 2008). El PANDA ha sido ya validado en otros países, en la validación francesa encontraron una correlación significativa entre la puntuación total del PANDA y del
- 28. 28 MMSE (r=0,42, p=0,001). También la validación para la población de habla italiana ha dado resultados positivos (Pignatti, Bertella, Scarpina, Mauro, Portolani, & Calabrese, 2014). Según informan los autores, su trabajo proporciona evidencia de la eficacia del PANDA en la evaluación de los déficits cognitivos también en pacientes con EP de lengua italiana, incluso cuando su grado patológico es aún muy inicial o leve. Una puntuación total de 13 en el PANDA parecía ser el punto de corte más adecuado, con una sensibilidad del 96,6% y una especificidad del 82,2%; utilizando el MMSE, el mismo valor de sensibilidad sólo se alcanzó mediante la adopción de un punto de corte de 28, pero con una especificidad del 72,4%. Además, con una puntuación comprendida entre 13 y 17 PANDA ya sugiere una posible alteración cognitiva (Pignatti et al., 2014). El análisis de las puntuaciones totales convertidas no mostraba ninguna correlación significativa con la edad (r=-0,19, p=0,14). Asimismo, después de la corrección para la educación, no había diferencia significativa entre el grupo de control de la muestra francesa y el del l estudio original (t = 1,50; p = 0,14) (Gasser, Kalbe, Calabrese, Kessler, Von Allmen, & Rossier, 2011. En un artículo de reciente publicación Gasser et al (Gasser, Calabrese, Kalbe, Kessler, & Rossier, 2016) compararon el PANDA con otros tres instrumentos para el cribado cognitivo e la EP encontrando que PANDA tenía una mejor capacidad de discriminación que otros test para detectar el deterioro cognitivo y la demencia. Tabla III Principales características psicométricas de la escala PANDA (Esquema extraído , traducido y adaptado desde Kulisevsky y Pagonabarraga, 2009) Escala objetivo Consist encia interna Confiabilida d test-retest Confiabilida d entre observadore s Validez de Construc to Aceptabili dad de constructo Aceptabi lidad Tiempo de administra ción PAND A Cribado del DC en pacientes con EP ND a Intervalo 6 meses. No se usó ICC ni Kw ND ++ +++ - 8-10 Consistencia interna: +++ α de cronbach = 0,71-0,90; Confiabilidad: + pobre (ICC o Kw ≤ 0,40; ++ (0,41-060); +++ (0,61-80); ++++ (> 0,80). Validez de Constructo: + pobre (coeficiente de correlación [CC]; ≤ 0,40), de moderado a bueno (CC 0,41-070); bueno (CC>0,70). Aceptabilidad: - no valuada o pobre (valores faltantes >5% o efecto techo/suelo); + buena valores faltantes <5%, ausencia de efecto techo/suelo). PD= Enfermedad de Parkinson; DC deterioro cognitivo; PDD=PD con demencia; ICC coeficiente de correlación interclases; Kw ponderado, ND= no disponible.
- 29. 29 Los autores afirman, con base es estos resultados, que el PANDA debería ser incluido en la práctica clínica rutinaria en EP, convirtiéndose en un instrumento de cribado privilegiado. En la tabla III señalamos las principales propiedades psicométricas de esta herramienta según un revisión realizada por Kulisevsky y Pagonabarraga en 2009. 5.3 THE PARKINSON’S DISEASE-COGNITIVE RATING SCALE (PD-CRS) Evalúa los déficits cognitivos asociados a la EP (Pagonabarraga et al., 2008). La PD-CRS está formada por 9 ítems en total, 7 para la evaluación de funciones subcorticales (atención, memoria inmediata, de trabajo y diferida, fluencia verbal de acción y alternante, y dibujo espontáneo de un reloj) y 2 para la evaluación de funciones corticales (denominación y copia de un reloj). Se obtienen, por suma, puntuaciones para: subescalas subcortical, subescalas cortical y la PD-CRS total. A mayor puntuación, mejor nivel cognitivo (ver tabla IV). Tabla IV Puntos de corte. Sensibilidad y especificidad de la PD-CRS (Pagonabarraga et al., 2008) Punto de corte Sensibilidad % Especificidad % Demencia asociada a EP < 65 94 94 DCL asociado a EP 65-81 73 84 Cognición normal >81 En la validación de esta escala (Pagonabarraga et al., 2008) se pudo observar que el PD-CRS, tiene una buena validez concurrente con el MDRS (ICC=0,86). Asimismo tiene una elevada consistencia interna (α de Cronbach=0,85) además de una buena fiabilidad test-retest (valores comprendidos entre 0,84 y 0,91) (ver tabla IV). En la tabla V señalamos las principales propiedades psicométricas de esta herramienta según un revisión realizada por Kulisevsky y Pagonabarraga en 2009.
- 30. 30 Tabla V Resumen de las principales características psicométricas de la esta escala. Extraído, traducido y adaptado desde Kulisevsky y Pagonabarraga, 2009) Escala objetivo Consist encia interna Confiabilida d test-retest Confiabi lidad entre observad ores Validez de Constructo Aceptab ilidad de construc to Aceptabili dad Tiempo de administra ción PD- CRS Finalizado ala investigación, pruebas de intervenciones, detección de patrones cognitivos, cribado de la demencia +++ ++++ ++++ +++ Inclusión de ítems subcorticales +++ + PD-ND 17’ PDD 26´ Consistencia interna: +++ α de cronbach = 0,71-0,90; Confiabilidad: + pobre (ICC o Kw ≤ 0,40; ++ (0,41-060); +++ (0,61-80); ++++ (> 0,80). Validez de Constructo: + pobre (coeficiente de correlación [CC]; ≤ 0,40), de moderado a bueno (CC 0,41-070); bueno (CC>0,70). Aceptabilidad: - no valuada o pobre (valores faltantes >5% o efecto techo/suelo); + buena valores faltantes <5%, ausencia de efecto techo/suelo). PD= Enfermedad de Parkinson; DC deterioro cognitivo; PDD=PD con demencia; ICC coeficiente de correlación interclases; Kw ponderado, ND= no disponible. La aceptabilidad también resultó muy buena (valores perdidos <5% y ausencia tanto de efecto techo como de efecto suelo). Martínez-Martín P. et al llevaron a cabo una validación independiente para la población española, llegando a la conclusión de se trata de una batería específica, fiable y válida para el diagnóstico de demencia asociada a la EP y detecta déficit sutiles fronto-subcorticales (Martínez-Martín P. Prieto-Jurczynska C., Frades-Payo B. 2009). En un estudio el análisis de regresión permitió demostrar que la PD-CRS diferencia entre pacientes con PD y cognición normal y pacientes con PD y DCL (Fernandez de Bobadilla, Pagonabarraga, Martinez-Horta, Pascual-Sedano, Campolongo, & Kulisevsky, 2013). En un estudio (Llebaria, Pagonabarraga, Martínez-Corral, García-Sánchez, Pascual-Sedano, Gironell, & Kulisevsky, 2010) sobre pacientes con alucinaciones visuales estudiados con el PD-CRS se observó que pacientes con alucinaciones visuales y ausencia de insight mostraban un mayor deterioro en el PD-CRS en la puntuación cortical posterior y el ítem copiar el reloj.
- 31. 31 Se trata indudablemente de un instrumento con muy buenas características y que puede resultar de gran utilidad. 5.4 SCOPA-Cog La SCOPA-Cog (Marinus J, Visser M, Verwey NA, Verhey FR, Middelkoop HA, Stiggelbout AM, et al., 2003) contiene 10 ítems relacionados con 4 dominios cognitivos típicamente afectados en EP (ver tabla VI). Se trata de dominios no influenciados por la actividad motora fina. Tabla VI. SCOPA-Cog: dominios y puntuaciones máximas Dominio cognitivos explorados Puntuación máxima por cada dominio Memoria (verbal y visual, recuerdo inmediato y tardío) 22 Atención (series inversas) 4 Función ejecutiva (planificación motora, fluidez verbal de categorías y cambio de tarea), 12 Función visuoespacial (ensamblaje de figuras) 5 La puntuación total de la escala va de 0 a 43 puntos, siendo 0 el nivel cognitivo mínimo y 43 el máximo. La SCOPA-Cog se desarrolló como un instrumento sencillo para evaluar los trastornos cognitivos característicos de la EP. Los autores al validarla encontraron una fiabilidad test-retest de 0,78 (coeficiente de correlación intraclase) y oscilando entre 0,40 y 0,75 para los elementos individuales (kappa ponderado). El α de Cronbach fue de 0,83. La validez de constructo de la escala fue apoyada por las correlaciones esperadas con el Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) y el MMSE. Así como por las diferencias que se encontraron entre los grupos de participantes clasificados según su estado de demencia y entre los pacientes agrupados según la gravedad de la enfermedad. La escala mostró una clara tendencia a la baja de las calificaciones de la cognición de los pacientes con EP más avanzada. El coeficiente de variación de la SCOPA-Cog fue mayor que la de la CAMCOG o el MMSE, lo que indica una mejor capacidad para detectar diferencias entre individuo (Marinus J, Visser M, Verwey NA, Verhey FR, Middelkoop HA, Stiggelbout AM, et al., 2003).
- 32. 32 La SCOPA-Cog, ha sido validada para la población española (P. Martínez- Martín, et Al., 2008) con una muestra de 387 pacientes. No mostró efecto techo ni efecto suelo. La consistencia interna fue buena (α =0,83) y la correlación ítem-total fue igual o superior a 0,45. Sin embargo su validez convergente con otros instrumentos ha sido débil (rs>0,35) exceptuando el ítem “estado cognitivo de la Clinical Impresssion of Severity Index – Parkinson’s Disease (CISI-PD) por el cual la índice de correlación era mayor (rs=0,51). Tabla VII. Resumen de las principales características psicométricas de la esta escala. Extraído, traducido y adaptado desde Kulisevsky y Pagonabarraga, 2009) Escala objetivo Consiste ncia interna Fiabilidad test-retest Fiabilidad entre observadores Validez de Constructo Aceptabilidad de constructo Aceptabili dad Tiempo de adminis tración SCOP A-Cog Comparar grupos en la investigación +++ +++ ND + +++ + 10’-15’ Consistencia interna: +++ α de cronbach = 0,71-0,90; Fiabilidad: + pobre (ICC o Kw ≤ 0,40; ++ (0,41-060); +++ (0,61-80); ++++ (> 0,80) Validez de Constructo: + pobre (coeficiente de correlación [CC]; ≤ 0,40), de moderado a bueno (CC 0,41-070); bueno (CC>0,70) Aceptabilidad: - no valuada o pobre (valores faltantes >5% o efecto techo/suelo); + buena valores faltantes <5%, ausencia de efecto techo/suelo) PD= Enfermedad de Parkinson; DC deterioro cognitivo; PDD=PD con demencia; ICC coeficiente de correlación interclase; Kw ponderado, ND= no disponible. En una investigación realizada por Serrano Dueñas et al. (Serrano Dueñas, Calero, Serrano, Serrano & Coronel, 2010) en el que compararon la propiedades psicométricas del SCOPA-Cog y del MMP concluyeron que el SCOPA-COG tiene algunas ventajas sobre la MMP, la principal su capacidad de discriminación. El análisis jerárquico multinivel aclaró además la necesidad, cuando se utilizan estas escalas, de estratificar la población con PD de acuerdo con su formación académica, los años enfermedad, y la etapa H&Y. En la tabla VII señalamos las principales propiedades psicométricas de esta herramienta según un revisión realizada por Kulisevsky y Pagonabarraga en 2009.
- 33. 33 Aunque la SCOPA-Cog no se diseñó para cribado, se ha propuesto un punto de corte 19/20 al producir los resultados más equilibrados de sensibilidad y especificidad entre pacientes con y sin demencia (clasificación correcta en el 76% de los casos) (Martínez-Martín et al. 2008). Martínez-Martín et al aseveran que “La Scopa-Cog, versión en castellano, posee unos atributos satisfactorios por lo que se refiere a aceptabilidad, consistencia interna, validez de constructo y precisión. Es una medida útil para la evaluación de la función cognitiva en la EP, tanto en práctica clínica como en investigación. (Martínez-Martín et al 2008, p.341). Indudablemente se trata de un instrumento con características psicométricas aceptables, con todo teniendo en cuenta la baja validez convergente y las limitaciones del estudio que los mismos autores reconocen, creemos que necesita ser estudiado más en profundidad. 6. CAMBIOS NEUROCONDUCTUALES EN EP Con anterioridad explicamos que la depresión, la ansiedad, la apatía, las alucinaciones, los delirios y los trastornos en el control de impulsos (TCI) pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad (Perea y Ladera, 2012). Analizaremos ahora las principales herramientas de evaluación para estos trastornos en EP. 6.1 LA EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN Los síntomas de la EP tienen una considerable superposición con los de la depresión y, por esta razón, las escalas estándar para la evaluación de la depresión pueden no resultar apropiadas en esta situación cargadas de síntomas “somáticos“ o “vegetativos“ que reducen su validez. En un estudio Rickards (2005) comparó tres de las escalas que normalmente se utilizan para evaluar la depresión utilizando la entrevista clínica como un estándar de oro. Quedó patente que el inventario de depresión de Beck (BDI) no es una escala de clasificación útil en la EP. La escala de depresión de Montgomery Asberg (MADRS) y la Escala de Depresión de Hamilton
- 34. 34 (HAM-D) cuyas validaciones para la población general fueron llevadas a cabo por Lobo et al. (Lobo A, Chamorro L, Luque A, Dal-Re R, Badia X, Baro E., 2002) han obtenido mejores resultados (Rickards, 2005). Sin embargo, estudios posteriores no llegaron a las mismas conclusiones respecto al BDI. Williams et al. (Williams et al., 2012) compararon 9 escalas: (1) el Beck Depression Inventory II (BDI-II), (2) la Center for Epidemiologic Sudies of Depression in PD Rating Scale-Revised (CESD-R), (3) la Geriatric Depression Scale GDS-30, (4) el Inventory of the Depressive Symptoms- Patient (IDS-SR), (5) el Patient Health Questionnaire (PHQ-9), (6) la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale Depression (UPDRS-Depression), (7) la Hamilton Rating Scale for Depression (Hamd-17) (8) el Inventory of Depressive Symptoms- Clinician (IDS-C) y (9) la Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). La conclusión a la que llegaron es que 8 de las 9 escalas estudiadas eran instrumentos validos en EP (exceptuando la UDPRS-Depresión), aunque la GDRS-30 por sus propiedades psicométricas, brevedad de su administración y por no estar protegida por el copyright, tiene un gran atractivo en EP (Martínez-Martín et al., 2015). 6.2 LA EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD A pesar de ser muy frecuentes, los trastornos de ansiedad en EP han recibido menos atención que los trastornos depresivos (Martínez-Martín, 2015). El grupo de trabajo de la Movement Disorder Society (Leentjens, Dujardin, Martínez-Martín, Richard & Starkstein, 2008) en una revisión identificó 6 escalas de calificación de la ansiedad que, o bien han sido validadas o usadas en la EP. Se trata del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), la escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS), la Escala de Ansiedad de Zung auto-administrada (SAS), el inventario de ansiedad estado (lASI), el inventario de ansiedad rasgo de Spielberger (STAI) y la escala de Hamilton para la ansiedad (HARS) . Además, incluyeron 5 ítems (ansiedad) del NPI también se incluyeron en la revisión. Sus conclusiones fueron que ninguna de estas escalas cumplía los criterios para ser "recomendada" por lo que todas ellas fueron clasificadas como "sugeridas" al
- 35. 35 faltarles información esencial clinimétrica. El grupo de trabajo recomendaba más estudios sobre estos instrumentos y, en el caso de que éstos no fueran concluyentes, proponen desarrollar una nueva escala para evaluar la ansiedad en la EP. Tabla VIII - Puntos de corte recomendados, y prestaciones de la PAS (Martínez-Martín et al., 2015) Punto de corte Sensibilidad % Especificidad % Índice Youden Evaluada por clínico 13-14 71 91 1,61 Puntuación total 9-10 76 89 1,65 Persistente 3-4 100 84 1,84 Episódica 3-4 81 88 1,69 Auto evaluada 13-14 81 74 1,54 Puntuación total 10-11 89 77 1,66 Persistente 5-6 100 86 1,86 Episódica 4-5 70 84 1,54 Con posterioridad, han sido validadas dos herramientas más aunque no todavía en nuestro país. La Parkinson Anxiey Scale (PAS) (en la tabla VIII señalamos sus Puntos de corte recomendados, y prestaciones), el único instrumento diseñado específicamente para la EP, tiene buenas propiedades clinimétricas y validez divergente con escalas para la evaluación de la depresión (Martínez-Martín, 2015). El Geriatric Anxiety Inventory (GAI) (Martínez-Martín et al., 2015) con un punto de corte de 6-7, una sensibilidad de 0,88 y una especificidad de 0,86, pese a ser una escala que necesita de más estudios, ofrece la ventaja de poder aplicarse a personas con DCL (Martínez- Martín et al., 2015). Tabla IX Punto de corte recomendados, y prestaciones del BAI en pacientes con EP hispanohablantes (Lastra-Andrade, 2006) Punto de corte Sensibilidad % Especificidad % Valor positivo predicho % Valor Negativo predicho% 15 77 84 83 78 Entre las escalas “sugeridas” por el grupo de trabajo de la Movement Disorder Society, (Leentjens, Dujardin, Martínez-Martín, Richard & Starkstein, 2008) el BAI es el único que ha sido validado para la EP en población hispanohablante (Lastra Andrade 2006)5 . En la tabla IX señalamos el punto de corte recomendado, y prestaciones del BAI en pacientes con EP hispanohablantes. Pese a sus limitaciones, el BAI (Beck, Epstein,Brown, & Steer, 1988) resulta el instrumento más apropiado del que 5 La validación se llevó a cabo en Ecuador en 2004/5 y se publicó en 2006.
- 36. 36 disponemos en España para evaluar la ansiedad en EP y población española (Leentjens, Dujardin, Martínez-Martín, Richard & Starkstein, 2008) . 6.3 LA EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONTROL DE IMPULSOS Por lo que concierne a los instrumentos de evaluación para los (TCI) y trastornos relacionados en la EP, disponemos de opciones muy limitadas. Weintraub y su equipo han validado el Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson’s Disease (QUIP) (Weintraub et al., 2009) que es el único instrumento específico validado para la detección de TCI y otras conductas compulsivas en la EP. Es un cuestionario auto-administrado, de 12 ítems y 3 secciones: (1) TCI, (2) comportamientos compulsivos y (3) el uso compulsivo de medicación. Cada sección incluye al menos una pregunta de introducción con una definición del trastorno y los ejemplos seleccionados. Los criterios existentes se utilizaron para probar la capacidad de cribado de las secciones respectivas. Las puntuaciones de corte recomendadas para cada componente cuestionario aparecen en la Tabla X. Tabla X- Puntos de corte recomendados sensibilidad y especificidad del QUIP (adaptado de Martínez-Martín et al. 2015) Punto de Corte Sensibilidad % Especificidad % Valor positivo predicho % Valor Negativo predicho % Juego de azar 1-2 91 97 71 99 Sexo compulsivo 0-1 100 89 47 100 Compras compulsivas 0-1 80 89 33 98 Comida compulsiva 1-2 86 89 26 99 Hobbysmo - 93 90 61 99 Punding - 63 93 50 96 Ir y venir - 60 97 43 99 La versión española de la QUIP ha sido recién validada (Sobreviela-Auré, 2015), siendo su consistencia interna buena (α de Cronbach=0,91) al igual que su validez de constructo: los 6 factores que resultan del análisis factorial tienen saturaciones
- 37. 37 comprendida entre 0,48 y 0,92 (ver tabla XI). La validez convergente se llevó a acabo calculando las correlaciones entre las subescalas y las puntuaciones totales del cuestionario, resultando todas ellas positivas (α=0,01). Asimismo, el cuestionario demostró unas buenas sensibilidad y especificidad. TABLA XI Puntos de corte recomendados sensibilidad y especificidad del QUIP versión española (Sobreviela-Auré, 2015) Punto de Corte Sensibilidad % Especificidad % Juego de azar 2 96 99 Sexo compulsivo 1 93 98 Otras Conductas compulsivas (hobbismo, punding, ir e venir) 1 60 76 Compras compulsivas 1 93 99 Abuso de medicación 2 97 97 Comida compulsiva 2 81 81 Una escala de evaluación de la gravedad (frecuencia) de los TCI se ha derivado de la QUIP, el Cuestionario de Trastornos impulsivo-compulsivo en la Enfermedad- Parkinson Rating Scale (QUIP-RS). Se trata de una escala para evaluar los TCI (ver tabla XII) diseñada específicamente para pacientes con EP y con base en el DSM (Weintraub, Stewart, Shea, Lyons, Pahwa, Driver-Dunckley, ., … Voon. 2009). Tabla XII - Puntos de corte recomendados sensibilidad y especificidad del QUIP-RS (adaptado de Martínez- Martín et al. 2015) Punto de Corte Sensibilidad % Especificidad % Juego de azar 5-6 100 97 Compras compulsivas 7-8 82 95 Sexo compulsivo 7-8 100 89 Comida compulsiva 6-7 87 80 Hobbysmo 6-7 84 83 La QUIP-RS es un cuestionario, estructurado en 7 preguntas que exploran los principales TCI (juegos de azar, compra compulsiva, hipersexualidad, hobbysmo, realización repetidas de actividades sencillas y actos compulsivos, ingesta compulsiva de medicación dopaminérgica). Las preguntas se realizan acerca de 4 aspectos fundamentales: a) ideación predominantemente orientada hacia el trastorno del comportamiento, b) el deseo e
- 38. 38 impulso hacia la conducta patológica, c) la incapacidad para inhibir la conducta patológica, d) la realización de conductas anormales dirigidas a la realización de la conducta compulsiva. El paciente contesta a cada pregunta utilizando una escala de tipo Likert que va de 0 (nunca) a 4 muy a menudo. La fiabilidad entre calificadores y la fiabilidad test-retest son ≥ 0.90. La validez discriminante también es buena. En la tabla X indicamos los puntos de corte y el rango de cada subescala. Los puntos de corte se determinaron con sensibilidad y especificidad ≥ 0.80. En 2014, las QUIP-RS ha sido validada con buenos resultados para la población de habla alemana (Probst, Winter, Möller, Weber, Weintraub, Witt, … van Eimeren, 2014). En un reciente estudio realizado en México ( Rodríguez-Violante et al., 2014), la utilización del QUIP-RS permitió determinar que los TCI eran significativamente más frecuentes entre pacientes con EP que entre controles sanos. Sin embargo, el estudio no descarta la posible influencia de factores socioeconómicos. La QUIP y la QUIP-RS son, de momento, los únicos instrumentos validados para la EP y sus características psicométricas son buenas. La QUIP es la única de ellas a haber sido validada para la población española, por esta razón tiene que ser considerada el instrumento de elección. 6.4 LA EVALUACIÓN DE LOS SÍNTOMAS PSICÓTICOS La escala de psicosis en Parkinson (PPRS) y el cuestionario de psicosis en Parkinson (PPQ) fueron diseñados con el fin de evaluar la psicosis inducida por medicamentos. Reciéntemente se han publicado las propiedades clinimétricas de la escala modificada de PPRS (mPPRS, modified Parkinson’s Psychosis Rating Scale) (Martínez-Martín et al, 2015). Sin embargo, aún deben mejorarse su validez de contenido y consistencia interna. Recientemente Shine et al. (Shine, Mills, Qiu, O'Callaghan, Terpening , Hallida, Naismith & Lewis. 2015) han validado el Psychosis and Hallucinations Questionnaire in Non-demented Patients with Parkinson's (PsycH-Q). Como se refleja en la tabla XIII, los datos de validez concurrente son buenos. También señalan una buena fiabilidad de la escala: el coeficiente α de Cronbach era 0.90.
- 39. 39 Tabla XIII - Coeficiente de orden de rango de Spearman (ρ) para las correlaciones entre en la sección I de Psych-Q Subescalas (frecuencia x severidad) y NPI-Q (gravedad), PPQ, y subescalas SCOPA-PC en la EP (n = 197), lo que demuestra la validez concurrente de la Psych-Q. (Shine et al., 2015) PsycH-Q NPI-Q Ρ PPQ ρ SCOPA-PC Ρ Significatividad estadística: **P < 0.01. Q1–10 Alucinaciones 0.37 ** Alucinaciones 0.58** Alucinaciones 0.64** Q11–13 Ilusiones 0.51 ** ilusiones 0.38** Ideación 0.34** Asimismo señalamos la validación, siempre en 2015, por parte de Ondo et al. (Ondo, Sarfaraz, & Lee, 2015; Ondo, & Peng (2012) de una nueva escala para valorar la psicosis en EP. Se trata de una escala fácil de utilizar y que tan solo requiere 10-15 minutos. La escala demostró una muy buena fiabilidad inter observadores (ICC=0.81 en el grupo de pacientes con psicosis y e ICC=0.92 para no psicóticos). Asimismo los autores informan de una buena validez de contenido basada en la UPDRS (media= 17,23 para puntuaciones >0 vs 0,36 por 0). Se trata de una escala que al igual de la anterior necesita ser estudiada más en profundidad y al igual que aquella necesita ser validada para la población española. Así que podemos afirmar que pese a los avances, no disponemos aún de un instrumento suficientemente validado para valorar los síntomas psicóticos en la EP (Martínez-Martín et al., 2015). Pese a ello, algunas de las escalas que se utilizan normalmente con pacientes psicóticos sin EP, pueden utilizarse con bastantes buenos resultados en la EP (Fernández et Al. 2008), en especial la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) y la Positive and Negative Sindrome Scale (PANSS). Se recomienda utilizar la BPRS para valorar la psicosis en EP, sobre todo en población cognitivamente intacta. Es especialmente útil para realizar un seguimiento de la respuesta al tratamiento y a otras intervenciones. La PANSS es una escala que se puede administrar tanto a pacientes intactos como deteriorados, debido a que tiene en cuenta no sólo la información aportada por el paciente, sino también la observación realizada por el clínico durante la entrevista y la información aportada por los cuidadores. Resulta especialmente útil para realizar el
- 40. 40 seguimiento de la respuesta al tratamiento. Pese a no disponer aún de una escala de referencia para psicosis en EP, la BPRS y la PANS pueden resultar de utilidad. 6.5 LA EVALUACIÓN DE LA APATIA Lille Apathy Rating Scale (LARS): consiste en una entrevista estructurada. Incluye 33 ítems, divididos en 9 dominios (Sockeel, et al. 2006). Las respuestas se califican en una escala dicotómica. De los 9 dominios explorados por la LARS, 8 se refieren a las principales manifestaciones clínicas de la apatía: (1) reducción en la vida cotidiana; (2) productividad diaria; (3) falta de interés; falta de iniciativa; (4) extinción dela búsqueda de la novedad (5) perdida de motivación; (6) embotamiento emocional; (7) falta de preocupación; (8) vida social pobre. El noveno dominio (extinción de la conciencia de sí mismo) se refiere a un particular, manifestación de la apatía puesto de relieve por Stuss et al, que consideró que la consciencia de sí mismo y la conciencia social son una capacidad meta-cognitiva que es necesaria para mediar la información entre un pasado social personal y la historia actual y sus proyecciones en el futuro. El principal impacto de la apatía sobre esta facultad sería una reducción en la autocrítica y el ajuste del comportamiento a las exigencias sociales en interés propio (Sockeel, et al. 2006). Los rangos de puntajes globales van de 236 a +36, donde a mayor puntuación se corresponde un mayor nivel de apatía (Sockeel, et al. 2006). La consistencia interna se determinó tanto en términos de fiabilidad split half como de coeficientes estandarizados α de Cronbach. Los valores α entre- elementos y entre-subescalas fueron 0,80 y 0,74, respectivamente. La fiabilidad split half fue de 0,73 y llegó a 0,84 después de la corrección con la "fórmula profecía'' de Spearman Brown. Cuando se evaluó en un subgrupo de 35 pacientes, el coeficiente de correlación test-retest fue de 0,95.entre los calificadores fiabilidad se comprobó mediante la correlación intraclase (ICC=0,98).
- 41. 41 Los autores evaluaron la validez concurrente, en primer lugar, por la correlación entre las puntuaciones de AES y LARS, y en segundo lugar, mediante la comparación de las distribuciones de frecuencia entre las diferentes puntuaciones punto de corte y juicios de expertos. Observaron una fuerte correlación entre las puntuaciones globales de la AES y los LARS (r=0,87). Asimismo, la falta de interacción entre la apatía medida con el LARS y la depresión medida con la MDARS indican que nos encontramos ante un instrumento con buena validez discriminante. Las propiedades psicométricas de esta escala son satisfactorias (Sockeel, et al. 2006). Asimismo, se trata de una escala validada para la población española (García-Ramos, Villanueva, Catalán, Reig-Ferrer, & Matías-Guíu, 2014). En la muestra española, la fiabilidad entre evaluadores era muy buena (0.93), también es buena la consistencia interna (α de Cronbach=0.81 y fiabilidad split-half=0.82). También la validez de la escala es buena, siendo 0.61 el índice de correlación entre la LARS y el NPI. En un reciente estudio (Muhammed, Manohar, & Husain, 2015), la clasificación de pacientes de EP según dos grupos, “alta motivación” y “baja motivación”, se hizo utilizando las puntuaciones en la LARS y permitió observar como los pacientes de alta motivación tienen mayor respuesta pupilar la recompensa que los pacientes de baja motivación. La apatía es un fenómeno muy frecuente en la EP, es importante poder diagnosticarlo correctamente evitando confundirlo con otros trastornos como la depresión. En su revisión Clarke et al (2014) afirman “…no existe un instrumento estándar de oro para evaluar la apatía, existe numerosos instrumentos de medida bien validados, de diagnóstico genera[…] y específico” (Clarke et al, 2014, p. 15). Sin embargo, podemos afirmar que entre los instrumentos de los que disponemos en castellano, la escala LARS es al momento la que ofrece mayores garantías (Martínez-Martín et al, 2015).
- 42. 42 7. BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA PROPUESTA En la EP se produce con frecuencia DC que en ocasiones desemboca en demencia y en otras sólo se manifiesta como DCL. Los cambios que se producen a nivel cognitivo no son los únicos que afectan a la calidad de vida de estos enfermos y de sus familiares, sino que también pueden producirse importantes cambios neuroconductuales, como depresión, apatía, ansiedad, irritabilidad, alucinaciones, delirios y TCI. En nuestro trabajo hemos revisado las principales escalas utilizadas en cada una de estas áreas con el fin de proponer una batería que permita evaluar con mayor rigor y flexibilidad los pacientes con EP. Revisando la bibliografía existente sobre la materia hemos llegado a las siguientes conclusiones: La PD-CRS es la batería neuropsicológica breve que posee características psicométricas superiores a las demás escalas revisadas. Se trata de una prueba de cribado que habría que administrar de forma rutinaria a todos los pacientes con EP, debido que el DCL puede en ocasiones pasar desapercibido y un retraso en su diagnóstico puede ser perjudicial. Por los que concierne la evaluación de los trastornos neuro-conductuales, recomendamos que esta se lleve a cabo sólo cuando hay indicios de un posible trastorno. En este sentido será fundamental prestar especial atención a la anamnesis realizada al paciente y al cuidador-familiar. Para depresión la MADRS dispone de datos fiables para la EP en España y es el instrumento que más garantías ofrece. La BAI es el único instrumento que evalúa ansiedad y que proporciona datos para EP en población hispanohablante. Se trata de un instrumento “clásico” con buenas propiedades psicométricas. TCI: El QUIP es en la actualidad el único instrumento validado en lengua española y tiene muy buenas propiedades psicométricas. Para apatía la LARS es la única escala validada en España y con muy buenas propiedades. Además es la herramienta que está generando el mayor número de publicaciones en los últimos años.
- 43. 43 La BPRS y la PANS pueden utilizarse para valorar los síntomas psicóticos, la primera se utilizará en pacientes poco deteriorados, mientras que la segunda tendrá que utilizarse cuando el paciente manifiesta un deterioro mayor 8. APLICACIÓN DE LA BATERÍA A UN CASO ÚNICO 8.1 HISTORIA CLÍNICA: FHG: varón de 65, casado, con dos hijos, una hija de 37 años y un hijo de 33. Vive con su esposa. Realizó estudios secundarios completos. Ha estado trabajando en la hostelería hasta 2014 cuando se prejubiló. Acudió a la consulta de neurología en junio de 2015, derivado desde traumatología. Desde hace aproximadamente un año el paciente refiere perdida de equilibrio con frecuentes caídas. La hija informaba de la presencia de temblor en la mano derecha, temblor que el interesado no reconocía. FHG manifestaba dificultad para levantarse de una silla o hacer giros en la cama, así como dificultades para caminar que el paciente atribuye a artrosis en la rodilla. No presenta alucinaciones, ni alteraciones esfinterianas ni en la deglución. El paciente informa de quejas cognitivas subjetivas y de la presencia en su entornos de estresores que le han hecho perder las ganas de salir de casa. En la exploración se observan hipomimia facial, rigidez en MSD muy leve y bradicinesia en MSI. No se evidencia temblor ni hipofonia. En noviembre de 2005 se le realizó una TAC craneal y una SPECT-I-F: la primera prueba detectó atrofia cortico-subcortical y lesiones vasculares crónicas de pequeño vaso, la segunda una disminución de transportadores presinápticos de la DA en ambos estriados, con afectación severa del putamen derecho y moderada en el caudado izquierdo. Los resultados de estas pruebas se realizó el diagnóstico de Posible EP y se empezó el tratamiento con Levodopa. En enero de 2006 la RMN craneal confirmó la presencia de lesiones isquémicas crónicas de pequeño tamaño y de atrofia cortico- subcorticales. Desde que se prejubiló hasta junio de 2016, el paciente ha manifestado un cuadro de tipo depresivo, aunque refiere cierta mejora de esta sintomatología en los últimos meses. El paciente no fuma, no consume drogas, ni se le conocen problemas relacionados con el alcohol.
- 44. 44 8.2 EXPLORACIÓN PSICOLÓGICA: Tras la anamnesis clínica se ha considerado conveniente realizar una evaluación para detectar la posible presencia de DC y de trastornos conductuales relacionados por lo que hemos aplicado la batería neuropsicológica anteriormente propuesta seleccionando aquellas escalas que mejor se ajustaran al perfil del paciente. Se consideró necesario administrarle la PD-CRS y la MADRS al haber claros indicios de deterioro cognitivo y de depresión en la exploración clínica. Se descartó aplicarle la QUIP para los Trastornos de Control de Impulsos, la BPRS y la PANS para síntomas psicóticos, al no haber indicios de TCI ni de sintomatología psicótica. A lo largo de la entrevista se valoraría la oportunidad de aplicarle la BAI y la LARS. Aunque por la historia clínica se hubiera podido descartar la presencia de dichos trastornos, cabía la posibilidad de que la sintomatología depresiva los hubiera enmascarado. De haber sido ese el caso, se hubieran podido detectar indicios de ello a lo largo de la entrevista y sólo en ese caso aplicar las herramientas pertinentes. La conducta observada durante la evaluación confirmó la ausencia de indicios de Apatía, Ansiedad. Así que finalmente se administraron solo la PC-CRS y la MADRS. Actitud durante la exploración: el paciente se muestra colaborador durante toda la evaluación, plantea las dudas que tiene y mantiene durante todo el proceso una actitud positiva hacia el evaluador. Lo observado durante la entrevista permite inferir que FHG preserva buenas habilidades de relación, pese a llevar una vida bastante retraída. Resultados del paciente en la PD-CRS: Memoria inmediata 6 sobre 10 Denominación 13 sobre 20 Atención sostenida 8 sobre 10 Memoria de trabajo 4 sobre 10 Dibujo de un reloj Copia de un reloj Memoria diferida 4 sobre 12 Fluencia verbal de acción 7 (no tiene puntuación máxima) Fluidez verbal alternante 3 (no tiene puntuación máxima) Puntuaciones funciones sub corticales 36
- 45. 45 Puntuaciones funciones corticales 23 (sobre 33) Puntuación Total: 59 - Demencia Leve La puntuación indica que el DC del paciente es posiblemente superior al esperado: no se trata de un DCL sino de una demencia, aunque el grado de afectación sea leve. Pese a que el PD-CRS sólo tiene puntos de cortes para la puntuación general y no para las subescalas, parece que todos los dominios con la excepción de la atención, están afectados. A nivel cualitativo podemos afirmar que: En la tarea de memoria inmediata se le pidió al sujeto que leyera en voz alta las palabras escritas en 12 tarjetas y que recordara el mayor número de palabras después de cada lectura. La curva de aprendizaje de material escrito tras 3 ensayos fue de 3/4/6 ítems respectivamente (plana, ascendente o descendente). Además señalamos que el paciente al realizar la prueba informaba de haber observado una pérdida de memoria significativa. Todo lo anterior indica claros déficit de memoria. En la tarea de denominación le pedimos al sujeto que nombrara los dibujos que se muestran en 20 tarjetas consecutivas, sin limitar el tiempo de respuesta, No se administran al sujeto pistas semánticas ni fonéticas. Las tarjetas se administran una sola vez. El paciente pudo nombrar sólo 13 de los 20 dibujos que se le presentaban, pese a reconocerlos y poder describir sus funciones, lo que indica que hay déficits en denominación por confrontación visual, es decir, dificultad en el acceso al léxico. Sin embargo, no se observaron parafasias fonéticas ni semánticas en el trascurso de toda la tarea. En tarea de atención sostenida se leen al sujeto una serie ascendente de letras y números solicitándole que diga el número de letras presentes en cada secuencia. Se leen 10 secuencias de números, de dificultad ascendente. El hecho de que el paciente acertara 8 veces sobre 10 indica que se trata de una función preservada.
- 46. 46 En la tarea de memoria de trabajo hemos leído al sujeto una serie aleatoria de letras y números de complejidad creciente. Después de cada secuencia de letras y números le pedimos que ordenara la información presentada evocando primero los números en orden ascendente y después las letras ordenadas alfabéticamente. La puntuación de 4 sobre 10 indica un claro déficit en este dominio. En las tareas de dibujo de un reloj y copia de un reloj pedimos al sujeto que dibujara la esfera de un reloj en una hoja en blanco y que colocara las manecillas del reloj marcando las “diez y veinticinco”. Posteriormente se le pide al sujeto que copie un reloj que marque las “diez y veinticinco”. Las puntuaciones obtenidas por el paciente (4 sobre 10 en la primera prueba y 10 sobre 10 en la segunda) indican con toda probabilidad déficits relacionados con la memoria y las funciones ejecutivas. En la tarea de memoria diferida pedimos al sujeto que recordara el mayor número de palabras de la lista presentada al principio de la escala. La puntuación de 4 sobre 12 indica que también este dominio presenta un claro déficit. En la tarea de fluidez verbal de acción le solicitamos al paciente que durante 60 segundos, dijera tantas cosas diferentes como pudiera pensar que la gente hace. En la tarea de fluidez verbal alternante el paciente tenía que evocar 60 segundos el mayor número de palabras posibles alternando dos categorías, palabras que empiecen con la letra ‘S’ y prendas de ropa. La prueba de fluidez verbal alternante generó al principio cierta confusión en el paciente por el hecho de no ser categorías mutuamente excluyentes (palabras que empiezan por “s” y ropa), así que hizo falta explicarlo con más detenimiento. En ambas pruebas de fluidez verbal el paciente presenta una ejecución inferior a la esperada por su edad y nivel educativo, obteniendo una puntuación de 7 y 3 elementos evocados en cada una de las tareas respectivamente. Fig. 9 Ejecución realizada por el paciente d las tareas dibujo de un reloj (izquierda), y copia del reloj (derecha)
- 47. 47 Resultados de la MADSR: durante la administración de la MADSR el paciente informaba de importantes mejoras de la sintomatología depresiva (antes se aislaba completamente y presentaba ideación suicida). Mientras recordaba los momentos peores de la depresión la cara de FHG expresaba una profunda tristeza y ganas de llorar, poniendo de manifiesto como la mejora es aún inestable. Puntuación en la MADSR del paciente ha resultado ser 23/60 que indica “depresión moderada”. El cuadro depresivo está evolucionando de forma positiva, pero aun no está resuelto. Conclusiones: la aplicación de la batería propuesta a un caso único ha permitido evaluar la gravedad del DC en un paciente con EP y la severidad de la depresión que padece. En ambos casos la gravedad ha resultado ser superior a la informada por el paciente lo que pone de manifiesto la importancia de administrar una batería neuropsicológica a pesar de que no existan claros indicios de deterioro cognitivo-conductual. Tras realizar la evaluación neuropsicológica llegamos a la conclusión de que el paciente presenta DC, siendo éste de suficiente magnitud como para interferir en su desempeño funcional por lo que podría realizarse el diagnóstico de demencia, aunque en grado leve. En el caso de los síntomas depresivos, tanto los resultados obtenidos tras la administración de la MADSRS así como la observación realizada durante la entrevista y la información de la historia clínica nos ha permitido realizar una interpretación dinámica del estado anímico del paciente. Nos encontramos ante un cuadro depresivo que está evolucionando de forma favorable y que sin embargo necesita consolidar los progresos alcanzados y emprender nuevos avances. Las escalas seleccionadas han resultado de utilidad en el caso que hemos analizado. El tiempo de administración ha sido el indicado por los autores y no ha sido considerado excesivo por el paciente que siempre ha mantenido una actitud de colaboración. Queremos destacar la importancia de utilizar estas herramientas de una forma dinámica e integradora. Los resultados numéricos no son suficientes, necesitan que el
- 48. 48 psicólogo general sanitario que los integre, junto con las conductas observadas durante la interacción psicólogo-paciente, en la historia personal del paciente.
- 49. 49 9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Aarsland, D., Andersen, K., Larsen, J.P., Lolk, A., Nielsen, H., & Kragh- Sorensen, P. (2001). Risk of dementia in Parkinson’s disease: A community- based, prospective study. Neurology, 56, 730-736. Aarsland, D., Andersen, K., Larsen, J. P., Lolk, A., & Kragh-Sorensen, P. (2003). Prevalence and characteristics of dementia in Parkinson disease: an 8-year prospective study. Archives of Neurology, 60(3), 387- 392. Aarsland, D., Andersen, K., Larsen, J. P., Perry, R., Wentzel-Larsen, T., Lolk, A., & Kragh-Sørensen, P. (2004). The rate of cognitive decline in Parkinson disease. Archives of Neurology, 61, 1906-1911. Aarsland, D., Zaccai, J., &Brayne, C. (2005).A systematic review of prevalence studies of dementia in Parkinson’s disease. Movement Disorders, 20(10), 1255-1263. DOI: 10.1002/mds.20527 Ahmed Allam MF (2001) Metaanálisis de los factores de riesgo en la enfermedad de Parkinson . Tesis doctoral. Córdoba: Universidad de Córdoba. Alexander, G. E., Crutcher, M. D., & DeLong, M. R. (1990). Basal ganglia- thalamocortical circuits: Parallel substrates for motor, oculomotor, “prefrontal” and “limbic” functions. Progress in Brain Research, 85, 119-146. DOI:10.1016/s0079-6123(08)62678-3 American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.DOI:10.1176/appi.books.9780890423349 M.F. Allam, M.F. .del Castillo A.S,. Navajas R.F.-C (2003) Factores de riesgo de la enfermedad de Parkinson. Revista de Neurología; 36 (8): 749-755 Alonso Cánovas A, LuquinPiudo R, García Ruiz-Espigac, P. Burguera J.A., Campos Arillo V., Castrof , A. Linazasorog, G. López del Val J., VelaiL.y Martínez Castrilloa J.C. (2014) Agonistas dopaminérgicos en la enfermedad de Parkinson.Neurología;29(4):230-241. DOI:10.1016/j.nrl.2011.04.012
- 50. 50 Alvárez-González, E., Alvárez-González, L., Macías-González, R., y Pavón-Fuentes, N. (2001). Conceptos actuales sobre la función de los ganglios basales y el papel del núcleo subtalámico (NST) en trastornos del movimiento. Rev Mex Neuroci; 2(2) : 77-85. Apostolova, L. G., Beyer, M., Green, A. E., Hwang, K. S., Morra, J. H., Chou, Y. Y., et al. (2010). Hippocampal, caudate, and ventricular changes in Parkinson's disease with and without dementia. Movement Disorders, 25(6), 687-695. Beyer, M. K., Janvin, C. C., Larsen, J. P., & Aarsland, D. (2007). A magnetic resonance imaging study of patients with Parkinson’s disease with mild cognitive impairment and dementia using voxel-based morphometry. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 78, 254-259. Braak, H., Rüb, U., Jansen Steur, E. N., Del Tredici, K., & de Vos, R. A. (2005). Cognitive status correlates with neuropathologic stage in Parkinson disease. Neurology, 64, 1404-1410. Brenneis, C., Seppi, K., Schocke, M. F., Müller, J., Luginger, E., Bösch, S., et al. (2003). Voxel-based morphometry detects cortical atrophy in the Parkinson variant of multiple system atrophy. Movement Disorders, 18, 1132-1138. Burns, A., Folstein, S., Brandt, J., &Folstein, M. (1990). Clinical assessment of irritability, aggression, and apathy in Huntington and Alzheimer disease.The Journal of nervous and mental disease, 178(1), 20- 26. DOI:10.1097/00005053-199001000-00004 Calderón Álvarez-Tostado J.L. ,Bolaños-Jiménez R., Carrillo-Ruiz J.D., Rivera-Silva G.(2010) Interpretación neuroanatómica de los principales síntomas motores y no-motores de Parkinson. Revista Mexicana de Neurociencias; 11(3): 218-225 Carbon, M., Ma, Y., Barnes, A., Dhawan, V., Chaly, T., Ghilardi, M. F., &Eidelberg, D. (2004). Caudate nucleus: influence of dopaminergic input on
- 51. 51 sequence learning and brain activation in Parkinsonism. Neuroimage, 2, 1497-1507. Carbon, M., & Marie, R. M. (2003). Functional imaging of cognition in Parkinson’s disease. Current Opinion in Neurology, 16, 475-480. Cárdenas-Angulo, A. (2013). Características de las funciones ejecutivas en la enfermedad de Parkinson. México DF: Tesis doctoral Facultad de Estudios Superiores Iztacala Carod-Artal FJ, Martinez-Martin P, Vargas AP. (2007) Independent validation of SCOPA-psychosocial and metric properties of the PDQ-39 Brazilian version. . Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society.;22 (1):91- 98.DOI: 10.1002/mds.21216 Caslake R, Summers F, McConachie D, Ferris C, Gordon J, Harris C, Caie L, Counsell C. (2013). The mini-mental Parkinson's (MMP) as a cognitive screening tool in people with Parkinson's disease. Current Aging Science; 6(3):273-279. Chong Espino, Y. (2008) Evaluación comparativa de la función práxica en pacientes con enfermedad de Alzheimer versus pacientes con enfermedad de Parkinson. Tesis doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca. Coronel-Oquendo, A.P. (2006). Validación del minimental Parkinson en el deterioro cognitivo de la enfermedad de Parkinson (tesis de medicina) Quito: Pontificia Universidad Católica de Ecuador. http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4228. Cronin-Golomb, A., & Braun, A. E. (1997). Visuospatial dysfunction and problem solving in Parkinson’s disease. Neuropsychology, 11, 44-52. Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S,Carusi DA, Gornbein J. (1994). The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology44(12):2308-2314.DOI:10.1212/wnl.44.12.2308
- 52. 52 Das D, Biswas A, Roy A, Sauerbier A, Bhattacharyya KB.(2016) Cognitive impairment in idiopathic Parkinson's disease.Neurol India;64:419-427. doi:10.4103/0028-3886.181533. Díaz, F. (2013). Selegilina y enfermedad de Parkinson: inhibición de la MAO. Revista de Neuro-Psiquiatria, 61(5), S51-S57. Emre, M., Aarsland, D., Brown, R., Burn, D. J., Duyckaerts, C., Mizuno, Y. et al. (2007). Clinical diagnostic criteria for dementia associated with Parkinson’s disease. Movement Disorders, 22(12), 1689-1707. Estrada Bellmann, I. y Martínez Rodríguez, H.R. (2011). Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Avances; 25 (8): 16-22. Fabbrini G, Abbruzzese G, Marconi S, Zappia M. (2012) Selegiline: a reappraisal of its role in Parkinson disease. Clin Neuropharmacol.;35(3):134-40. DOI:10.1097/WNF.0b013e318255838b. Farheen SA, Shah P, Gill M, Ayaz S, Singh S, et al. (2015) Translational Science of Psychosis in Parkinson’s Disease. Clin Depress 1: 102. doi:10.4172/cdp.1000102 Fernandez de Bobadilla R, Pagonabarraga J, Martinez-Horta S, Pascual-Sedano B, Campolongo A, Kulisevsky J. (2013).Parkinson's disease- cognitive rating scale: psychometrics for mild cognitive impairment. Movement disorders;28(10):1376-1383. DOI:10.1002/mds.25568 Garcés, M., Crespo Puras, C., Finkel L., Arroyo Menéndez M. (2016). Estudio sobre las enfermedades neurodegenerativas en España y su impacto económico y social. Madrid: Neuroalianza. García Ramos, R.; Villanueva, C.; del Val J. y Matías-Guíu, J. (2010) Apatía en la enfermedad de Parkinson. Neurologia (Barcelona, Spain) 25(1):40-50. doi: 10.1016/S0213-4853(10)70021-9 García-Ramos , R. (2010) Validación al castellano de la escal LARS de apatía en la enfermedad de Parkinson. (Tesis doctorial) Madrid: Universidad Complutense. Descagrada desde: http://eprints.sim.ucm.es/10839/1/T31494.pdf
- 53. 53 García-Ramos, R, Villanueva C. , Catalán, M.J. , Reig-Ferrer, A, & Matías-Guíu, J. (2014) Validation of a Spanish Version of the Lille Apathy Rating Scale for Parkinson’s Disease. The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 849834, 7 pages, 2014. doi:10.1155/2014/849834 Gasser, A.-I., Kalbe, E., Calabrese, P., Kessler, J., Von Allmen, G., &Rossier, P. (2011).French translation and normation of the Parkinson neuropsychometric dementia assessment (PANDA). Journal of the Neurological Sciences, 310(1-2), 189–193. doi:10.1016/j.jns.2011.06.044 Gasser, A.-I.,., Calabrese, P., Kalbe, E Kessler, J., & Rossier, P. (2016) Cognitive screening in Parkinson's disease: Comparison of the Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment (PANDA) with 3 other short scales. Revue Neurologique; 172(2): 138-145. Doi: 10.1016/j.neurol.2015.08.004. Granieri (2010). Studi sperimentali sull’efficacia di interventi di Promozione di AttivitàMotoria e di SostituzioneSensorialenel recupero deidisordinidellamarcia e dell’equilibrio nelle patologie neurologiche croniche disabilitanti. Tesis doctoral: Università degli Studi di Ferrara. Guiridi; Rodríguez-Oroz y Manrique, 2004 Tratamiento quirúrgico para la enfermedad de parkinson. Neurocirugia;15(1):5-16. 10.1016/s1130- 1473(04)70498-4 Gelb D. J., Oliver E., Gilman S. (1999) Diagnostic criteria for Parkinson disease. Arch Neurol.; 56: 33-39. Higginson, C. Wheelock, V.L. Carroll, K.E.&Sigvardt, K.A. (2005), Recognition memory in Parkinson's disease with and without dementia: evidence inconsistent with the retrieval deficit hypothesis.J Clin. Exp. Neuropsychol.; 27(4):516-528. Herrera Tejedor, J. Fármacos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Boletín Farmacoterapéutico de Castilla La Mancha. XI (5): 1-8.
- 54. 54 Hoehn MM, Yahr MD. (1967) Parkinsonism: onset progression and mortality. Neurology; 17(5) :427-442. DOI: 10.1212/wnl.17.5.427 Isella, V. V., Mapelli, C., Morielli, N., De Gaspari, D., Siri, C., Pezzoli, G., ...Appollonio, I. M. et al. (2013). Diagnosis of possible Mild Cognitive Impairment in Parkinson's disease: Validity of the SCOPA-Cog.Parkinsonism& Related Disorders ,Volume 19 , Issue 12 , 1160 -1163. DOI:10.1016/j.parkreldis.2013.08.008 Isella, V., Mapelli, C., Morielli, N., De Gaspari, D., Siri, C., Pezzoli, G., ...Appollonio, I. M. (2013). Validity and metric of Mini Mental Parkinson and Mini Mental State Examination in Parkinson's disease. Neurological Sciences, 34(10), DOI: 751-1758. 10.1007/s10072- 013-1328-6 Juri C, C, Chaná C, P (2006) Levodopa en la enfermedad de Parkinson. ¿Qué hemos aprendido? Revista Médica de Chile; 134: 893-901. DOI: 10.4067/s0034-98872006000700014 Kalbe, E., Calabrese, P., Kohn, N., Hilker, R., Riedel, O., Wittchen, H. U., ...& Kessler, J. (2008). Screening for cognitive deficits in Parkinson's disease with the Parkinson neuropsychometric dementia assessment (PANDA) instrument.Parkinsonism & related disorders, 14(2), 93-101.DOI:10.1016/j.parkreldis.2007.06.008 Kulisevsky J, Pagonabarraga J. (2009) Cognitive impairment in Parkinson's disease: tools for diagnosis and assessment. Movement disorders. 2009 Jun 15;24(8):1103-1110. DOI:10.1002/mds.22506 Lastra-Andrade, P.M. (2006) Validación de la escala de ansiedad de Beck en su correlación con los criterios diagnósticos del CIE-10, en pacientes con enfermedad de Parkinson que acudieron al Hospital Carlos Andrade Marín desde noviembre de 2004 hasta febrero de 2005. Quito: Anuarios de Investigaciones Médicas 2005 de la Universidad Pontificia Católica de Ecuador: 95-112. http://www.puce.edu.ec/documentos/Medicinav5.pdf
- 55. 55 Leentjens AF, Dujardin K, Marsh L, Martinez, Martin, Richard, Starkstein, Weintraub, Sampaio C, Poewe W, Rascol O, Stebbins GT, Goetz CG. (2008). Apathy and anhedoniarating scales in Parkinson's disease: critique and recommendations.. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society ;23(14):2004-2014. DOI:10.1002/mds.22229. Leentjens, A.F.G, Dujardin, K., Marsh, L., Martinez-Martin, P., Richard I.H,. Starkstein, S.E, Weintraub D., Sampaio, C., Poewe, W., Rascol,O., Stebbins, G.T.,. Goetz, C.G. (2008). Anxiety rating scales in Parkinson's disease: Critique and recommendations.Movement Disorders; 23(14): 2015-2025.DOI: 10.1002/mds.22233. Leiva-Antana, C. & Álvarez-Saúco, M. (2006). Levodopa y alteraciones cognitivas en la enfermedad de Parkinson. Revista de Neurología;43(2):95-100. Litvan, I., Aarsland, D., Adler, C. H., Goldman, J. G., Kulisevsky, J., Mollenhauer, B., et al. (2011). MDS task force on mild cognitive impairment in Parkinson's disease: Critical review of PDMCI. MovementDisorders, 26(10), 1814- 1824 Llebaria, G., Pagonabarraga, J, Martínez-Corral, M, García-Sánchez, C, Pascual- Sedano, B., Gironell, A., Kulisevsky, J. (2010) Neuropsychological correlates of mild to severe hallucinations in Parkinson's disease. Movement Disorders; 25(16): 2785-2791. Doi: 10.1002/mds.23411 Lobo A, Chamorro L, Luque A, Dal-Re R, Badia X, Baro E. (2002) Validación de las versiones en español de la Montgomery-AsbergDepression Rating Scale y la Hamilton Anxiety Rating Scale para la evaluacion de la depresion y de la ansiedad. Med.Clin.; 118(13):493-499. DOI:10.1016/s0025-7753(02)72429-9 Mahieux F, Michelet D, Manifacier M, Boller F, Fermanian J, GuillardA. (1995). Mini- mental Parkinson: first validation study of a bedside test constructed for Parkinson’s disease. BehavNeurol; 8: 15-22. DOI:10.3233/BEN-1995-8102
- 56. 56 Marin, RS, Biedrzycki, RC, Firinciogullari, S (1991). Reliability and Validity of theApathy Evaluation Scale, Psychiatry Research, 38:143-162. DOI:10.1016/0165-1781(91)90040-V Marinus J, Visser M, Verwey NA, Verhey FR, Middelkoop HA, Stiggelbout AM, et al., (2003) Assessment of cognition in Parkinson's disease. Neurology 61:1222-1228. DOI:10.1212/01.wnl.0000091864.39702.1c Marsden, C. D. Obeso, J. A. (2004) .The functions of the basal ganglia and the paradox of stereotaxic surgery in Parkinson's disease. Brain; 117 (4) 877- 897; DOI: 10.1093/brain/117.4.877. Martínez-Martín, B. Frades-Payo, C. Rodríguez-Blázquez, M.J. Forjaz, J. de Pedro- Cuesta, Grupo ELEP. (2008) Atributos psicométricos de la ScalesforOutcomes in Parkinson’sDisease-Cognition (SCOPA- Cog), versión en castellano. Revista de Neurología 2008; 47:337- 43 Martínez-Martín P. Prieto-Jurczynska C., Frades-Payo B. (2009). Atributos psicométricos de la Parkinson’sDisease-Cognitive Rating Scale. Estudio de validación independiente. Revista de Neurología; 49 (8): 393-398 Martinez-Martin, P., Leentjens, A.F.G., de Pedro-Cuesta, J., Chaudhuri, K.R.,. Schrag, A.E Weintraub, D. (2015) Accuracy of screening instruments for detection of neuropsychiatric syndromes in Parkinson's disease. Movement Disorders; 31(3): 270- 279 Minguez-Mínguez, S. (2013) Enfermedad de Parkinson, estudios sobre la adherencia al tratamiento, calidad de vida y uso del meta-análisis para la evaluación de los fármacos. Albacete: Tesis doctoral; Universidad de Castilla la Mancha. Mora-Simón S, García-García R, Perea-Bartolomé MV, LaderaFernández V, Unzueta- Arce J, Patino-Alonso MC, et al. (2012) Deterioro cognitivo leve: detección temprana y nuevas perspectivas. Revista de Neurología; 54: 303-10.
- 57. 57 Muhammed K, Manohar S, Husain M. (2015) Mechanisms underlying apathy in Parkinson's disease. Lancet (London, England). 385: S71. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60386-5 Nitrini, R, &Dozzi-Brucki S.M (2012).Demencia: Definición yClasificación.Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias;12(1) 75-98 ISSN: 0124-1265 Ondo,W.G. Sarfaraz, Lee, S., M.J. (2015). A novel scale to assess psychosis in patients with parkinson's disease. Journal of Clinical Movement Disorders.2(1) Doi: 10.1186/s40734-015-0024-5 Ondo, W.G., Peng, H.; (2012) Metric evaluation of a novel scale to assess psychosis in patients with Parkinson's disease . Movement Disorders [abstract];27 Suppl 1 :322 Pålhagen S, Heinonen E, Hägglund J, Kaugesaar T, Mäki-Ikola O, Palm R; Swedish Parkinson StudyGroup. (2006) Selegiline slows the progression of the symptoms of Parkinson disease. Neurology. 25;66(8): 1200-6. DOI: 10.1212/01.wnl.0000204007.46190.54 Pagonabarraga J, Kulisevsky J, Llebaria G, Garcia-Sanchez C, Pascual-Sedano B, Gironell A. (2008) Parkinson's disease-cognitive rating scale: a new cognitive scale specific for Parkinson's disease. Movement disorders; 23: 998-1005. DOI:10.1002/mds.22007 Pagonabarraga, J. y Kulisevsky, K. (2014).Tratamiento dopaminérgico en la enfermedad de Parkinson: ¿qué puede ofrecer cada familia terapéutica?.Revista de Neurología; 58:25-34. Papapetropoulos, SKatzen, H.,Schrag,A Singer,Carlos Scanlon,B.K., Nation, D,Guevara,A., Levin B (2008) A questionnaire-based (UM- PDHQ) study of hallucinations in Parkinson's disease.Neurology 8( 1) 21 Parrao-Diaz T., Chaná-Cuevas, P., Juri-Claverías,C., Kusntmann, C., & Tapia-Nuñez, (2005) Evaluación del deterioro cognitivo en una población de
- 58. 58 pacientes con enfermedad de Parkinson mediante el test minimental Parkinson. Revista de Neurología40:339-344 Parkinson, J. (1817). Anessayonthe Shaking Palsy. Londres: Whittingham & Rowland (El ensayo ha sido recientemente reeditado J Neuropsychiatry. Clin. Neurosci. 14:2, Spring 2002, asimismo es disponle en google book. Pedersen, K. F., Alves, G., Aarsland, D., & Larsen, J. P. (2009). Occurrence and risk factors for apathy in Parkinson diseasea 4- year prospective longitudinal study. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 80, 1279-1282. Pedersen, K. F., Alves, G., Larsen, J. P., Tysnes, O.-B., Møller, S. G., & Brønnick, K. (2012). Psychometric Properties of the Starkstein Apathy Scale in Patients With Early Untreated Parkinson Disease. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 20(2), 142–148. doi:10.1097/jgp.0b013e31823038f2 Perea M.V , Ladera, V. (2012) Neuropsicología de la Enfermedad de Parkinson Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, , Vol.12, Nº1, pp. 219-241 Pignatti, R., Bertella, L., Scarpina, F., Mauro, A., Portolani, E., &Calabrese, P. (2014). Italian version of the parkinsonNeuropsychometric Dementia Assessment (PANDA): A useful instrument to detect cognitive impairments in Parkinson's disease. Journal of Parkinson's Disease, 4(2), 151-160.doi:10.3233/JPD-130270 Postuma, R.B, Berg D., Adler, C.H, Bloem, B.R , Chan . P., Deuschl G.,. Gasser, T., Goetz, C.G., Glenda Halliday G., Joseph L.. Lang A.E. Liepelt- Scarfone, I., Litvan I, Marek , K., Oertel, W. Olanow C.W. , Poewe, W , Stern, M. 2015 MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. Movement Disorders 30(12):1591-1601 · DOI: 10.1002/mds.26424
- 59. 59 Rektorova, I., Aarsland, D., Chaudhuri, K. R., &Strafella, A. P. (2011).Nonmotor symptoms of Parkinson's disease. Parkinson's disease, Vol. 2011, 1-2. 10.4061/2011/351461 Rickards, H. (2005) Depression in neurological disorders: Parkinson’s disease, multiple sclerosis an stroke. J. NeurolNeurosurg Psychiatry;76(Suppl I):148-152. DOI:10.1136/jnnp.2004.060426 Robert, P., Clairet, S., Benoit, M., Koutaich, J., Bertogliati, C., Tible, O.,Caci H, Borg M, Brocker P, Bedoucha, P. (2002). The apathy inventory: assessment of apathy and awareness in Alzheimer's disease, Parkinson's disease and mild cognitive impairment. International Journal of Geriatric Psychiatry, 17, 1099-1105. DOI:10.1002/gps.755. Rodríguez-Violante. M., Cervantes-Arriaga A., de la Fuente-Sandoval, C., Velázquez- Osuna S., Corona-Vázquez, T. ( 2014). Comparación de instrumentos clínicos para psicosis en enfermedad de Parkinson. Arch Neurocien (Mex) 19( 2): 79-82; 2014. Sanz, J. (2014) Recomendaciones para la utilización de la adaptación española del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) en la práctica clínica. Clínica y Salud ; 25(1): 39-48 . doi: 10.5093/cl2014a3 Schrag, A., Barone, P., Brown, R. G., Leentjens, A. F. G., McDonald, W. M., Starkstein, S., … Goetz, C. G. (2007). Depression Rating Scales in Parkinson’s Disease: Critique and Recommendations. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, 22(8), 1077-1092. DOI:10.1002/mds.21333 Schrag, A., Jahanshahi, M. & Quinn, N. P. (2001). What contributes to depression in Parkinson’s disease? Psychological Medicine, 31, 65-73. SENEC y SEN. (2009). Documento de consenso sobre estimulación cerebral profunda en la enfermedad de Parkinson. Revista de Neurología; 49 (6): 327-331. Serrano-Dueñas, M. Calero, B.; Serrano, S., Serrano, M. & Coronel, P. (2010). Metric properties of the mini-mental Parkinson and SCOPA-COG scales
- 60. 60 for rating cognitive deterioration in Parkinson's disease. Movement Disorders; 25(15): 2555-2562. doi: 10.1002/mds.23322. Shine,J.M,. Mills J.M.Z., Qiu,j., O'Callaghan, C, Terpening Z., Halliday G.M., Naismith S.L., Lewis S.J.G. (2015) Validation of the Psychosis and Hallucinations Questionnaire in Non-demented patients with Parkinson's disease. Movement Disorders Clinical Practice 2 (2): 175-181. doi: 10.1002/mdc3.12139. Sobreviela Auré M. (2015). Validación del cuestionario de conductas impulsivas y compulsivas en la enfermedad de Parkinson (QUIP). Madrid: Universidad Complutense (Tesis doctoral) http://eprints.sim.ucm.es/37540/1/T37178.pdf Sockeel, P.Dujardin, K.,Devos,D., Denève, C., Destée, A., Defebvre, L. (2006). The Lille apathy rating scale (LARS), a new instrument for detecting and quantifying apathy: validation in Parkinson’s disease. J NeurolNeurosurgPsychiatry ;77:579–584. DOI:10.1136/jnnp.2005.075929 Starkstein SE, Mayberg HS, Preziosi TJ, Andrezejewski P, Leiguarda R, Robinson RG. (1992)Reliability, validity, and clinical correlates of apathy in Parkinson’s disease. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences.; 4(2):134–139. DOI:10.1176/jnp.4.2.134 Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. (1996). Assessment: Neuropsychological testing of adults. Considerations for neurologists. Neurology, 47(2), 592- 599. Trail, M., Fox, C., Ramig, L. O., Sapir, S., Howard, J., & Lai, E. C. (2005). Speech treatment for Parkinson's disease. NeuroRehabilitation, 20(3), 205-221. Valencia C. , López-Alzate E. , Tirado V., Zea-Herrera M.D, Lopera F., Rupprecht R., Oswald W.D., (2008) Efectos cognitivos de un entrenamiento
- 61. 61 combinado de memoria y psicomotricidad en adultos mayores. Revista de Neurología; 46 (8): 465-471 Weintraub, D., Moberg, P.J., Culbertson, W. C., Duda, J. E., & Stern, M. B. (2004). Evidence for Impaired Encoding and Retrieval Memory Profiles in Parkinson Disease. Cognitive and Behavioral Neurology, 17, 195-200. Weintraub, D., Koester, J., Potenza, M. N., Siderowf, A. D., Stacy, M., Voon, V., et al. (2010). Impulsive control disorders in Parkinson’s disease cross- sectional study of 3090 patients. Archives of Neurology, 67, 589- 5995. Weintraub, D., Mamikonyan, E., Papay, K., Shea, J. A., Xie, S. X., &Siderowf, A. (2012).Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson’s Disease–Rating Scale. Movement Disorders; 27(2), 242–247. doi:10.1002/mds.24023 Weintraub, D., Stewart, S., Shea, J. A., Lyons, K. E., Pahwa, R., Driver-Dunckley, …Voon. (2009). Validation of the Questionnaire for Impulsive- Compulsive Disorders in Parkinson’s Disease (QUIP). Movement Disorders; 24(10), 1461–1467. doi: 10.1002/mds.22571 Whittington, C. J., Podd, P., & Kan, C. (2000). Recognition memory impairment in Parkinson’s disease: Power and metaanalyses. Neuropsychology, 14, 233-246. Williams DR., Lees AJ. (2010). What features improve the accuracy of the clinical diagnosis of progressive supranuclear palsy-parkinsonism (PSP- P) Movement Disorders;25(3):357-362. DOI:10.1002/mds.22977.
- 62. 62 10 ANEXOS
- 63. 63 Tabla I:Criterios diagnósticos del Banco de Cerebros de la Sociedad deEnfermedad de Parkinson del Reino Unido(Estrada-Bellmann y Martín Rodríguez, 2011). Paso 1: Diagnóstico de Parkinsonismo Bradicinesia y al menos uno de los siguientes: Rigidez muscular Temblor en reposo de 4–6 Hz Inestabilidad postural no causada por disfunción visual primaria, vestibular, cerebelar o propioceptiva Paso 2: Características que tienden a excluir la enfermedad de Parkinson como causa de Parkinsonismo Historia de apoplejías repetidas con progresión lenta de características parkinsonianas Historia de injurias repetidas de la cabeza Historia de encefalitis definida Tratamiento con neurolépticos al comienzo de los síntomas >1 afectación relativa Remisión sostenida Características estrictamente unilateral después de 3 años Parálisis supranuclear de la mirada Signos cerebelares Compromiso autonómico severo temprano Demencia severa temprana con disturbios de la memoria, lenguaje y praxis Signo de Babinski Presencia de un tumor cerebral o hidrocefalia comunicante en la tomografía computada (TC) Respuesta negativa a grandes dosis de levodopa (si la malabsorción es excluida) Exposición a 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) Paso 3: Características que soportan un diagnóstico de enfermedad de Parkinson (tres o más son requeridos para el diagnóstico definitivo de enfermedad de Parkinson) Comienzo unilateral Temblor de reposo presente Enfermedad progresiva Asimetría persistente afectando el lado del comienzo Excelente respuesta (70–100%) a la levodopa Corea severa inducida por levodopa Respuesta a la levodopa por ≥5 años Curso clínico de ≥10 años
- 64. 64 Tabla II: Criterios para el Diagnóstico de Enfermedad de Parkinson de Gelb y colaboradores(Estrada- Bellmann y Martín Rodríguez, 2011). Criterios para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson POSIBLE Presencia de dos de los cuatro síntomas del grupo A; siendo necesario que uno de ellos sea temblor o Adicionalmente: - Ninguno de los hallazgos del grupo B debe estar presente. - O los síntomas del grupo A han estado presentes durante menos de 3 años y ninguno de Adicionalmente: - Respuesta evidente y mantenida a levodopa o a agonistas dopaminérgicos - O el paciente no ha recibido tratamiento adecuado con levodopa o agonistas Criterios para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson PROBABLE Presencia de tres de los cuatro síntomas del grupo A (consultar Tabla III) Y ausencia de cualquier hallazgo del grupo B (nota: la duración de los síntomas de al menos 3 Y respuesta sustancial y mantenida a levodopa o a agonistas dopaminérgicos Criterios para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson DEFINITIVA Tabla VII Características de la demencia asociada a la EP (Perea y Ladera, 2012). I Características principales: 1. Diagnóstico de EP según los criterios "Queen SquareBrain Bank" 2. Un síndrome demencial de comienzo insidioso y progresión lenta, desarrollado en el contexto de una EP establecida y diagnosticada por historia, clínica y examen mental que se caracteriza por: - Deterioro en más de una función cognitiva - Representa un declive en relación al nivel premórbido - Déficits suficientemente grave como para interferir en la actividades de la vida diaria (profesional, laboral o personal), independientemente de la discapacidad atribuible a los síntomas motores o autonómicos II. Características clínicas asociadas: 1. Cognitivas: - Atención: Afectada. Deterioro del nivel atencional y atención focalizada, pobre ejecución en tareas atencionales; ejecución muy fluctuante durante el día y de día a día. - Funciones ejecutivas: Afectada. Deterioro en tareas que requieren iniciación, planificación, formación de conceptos, búsqueda de estrategias y cambio. - Habilidades visuoespaciales: Afectada. Deterioro en tareas que requieren orientación visuoespacial, percepción o construcción.
- 65. 65 - Memoria: Afectada. Deterioro en la evocación libre de eventos recientes o en tareas que requieren de aprendizaje de nuevo material, la memoria mejora con la utilización de claves, el reconocimiento es habitualmente mejor que la libre evocación. - Lenguaje: Las funciones básicas en gran parte conservadas. La dificultad para encontrar palabras y deterioro en la comprensión de frases complejas puede estar presente. 2. Conductuales: - Apatía: espontaneidad reducida, pérdida de la motivación, interes y conductas que requieren esfuerzo. - Cambios en la personalidad y el humor con síntomas depresivos y de ansiedad. - Alucinaciones; en su mayoría visuales, por lo general complejas de personas, animales u objetos. - Delirios; generalmente paranoides, como infidelidad, ideas delirantes. - Somnolencia diurna excesiva III. Características que no excluyen la EP-D, pero el diagnóstico incierto: - Co-existencia de cualquier otra anomalía que pueda por sí misma causar deterioro cognitivo, pero no es la causa de la demencia, por ejemplo, presencia de enfermedad vascular relevante en imágenes. - El intervalo de tiempo entre el desarrollo de los síntomas motores y cognitivos es desconocido. IV. Características que sugieren otras condiciones o enfermedades como causa del deterioro mental, que, cuando están presentes hacen que sea imposible de diagnosticar de forma fiable EPD: - Síntomas cognitivos y conductuales que aparecen exclusivamente en el conexto de otras condiciones tales como: Confusión aguda debida a: alteraciones o enfermedades sistémicas; intoxicación por drogas. Depresión mayor según criterios DSM IV. - Características compatibles con "demencia vascular probable" según los criterios de NINDSAIREN
- 66. 66 Consentimiento informado PARTICIPANTE EN PROYECTO DE TRABAJO DE FIN DE MASTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Por este documento consiento en participar en este estudio sobre deterioro cognitivo y alteraciones neurocoductuales en la enfermedad de Parkinson. Entiendo que realizaré una entrevista y varios cuestionarios donde se me harán preguntas sobre mis pensamientos, comportamientos y sentimientos. Entiendo que mis respuestas serán totalmente confidenciales y anónimas, y que puedo no contestar o dejar en blanco cualquier pregunta que no quisiera responder. He sido avisado que el entrevistador responderá a cualquiera de mis preguntas sobre los procedimientos y propósito de este estudio He sido informado y comprendo que el estudio no pretende recoger información sobre individuos específicos, y que todos los datos serán codificados de forma que se mantendrá mi anonimato. Consiento en que los resultados de este estudio puedan ser publicados en revistas o libros científicos o difundidos por otros medios a la comunidad científica. No obstante, entiendo que mi nombre nunca aparecerá en dichos medios, que los informes de investigación sólo reflejarán los resultados del grupo y que la identidad de los participantes será protegida. He leído y entendido las explicaciones mencionadas arriba y consiento en participar en este estudio. Nombre del participante: ___________________________________ Fecha: _____________ Firma del participante: ______________________________ Certifico que he presentado esta información al participante y he obtenido su consentimiento. Firma del investigador: ______________________________
- 67. 67 COGNITIVO
- 68. 68 The Parkinson’s Disease-Cognitive Rating Scale “TheParkinson’sDisease-Cognitive Rating Scale (PD-CRS)” evalúa los déficits cognitivos asociados a la EP (Pagonabarraga et al., 2008). La PD-CRS está formada por nueve ítems en total, siete para la evaluación de funciones subcorticales (atención, memoria inmediata, de trabajo y diferida, fluencia verbal de acción y alternante, y dibujo espontáneo de un reloj) y dos para la evaluación de funciones corticales (denominación y copia de un reloj). Las puntuaciones máximas son: Memoria inmediata 10 Denominación 20 Atención sostenida 10 Memoria de trabajo 10 Dibujo de un reloj 10 Copia de un reloj 10 Memoria diferida 12 Fluencia verbal de acción no tiene puntuación máxima Fluencia verbal alternante no tiene puntuación máxima
- 69. 69 Parkinson’s Disease Cognitive Rating Scale (PD-CRS) Los ítems de las escala se administran a los sujetos en el orden establecido. 1. Memoria verbal inmediata (evocación libre) Se le pide al sujeto que lea en voz alta las palabras escritas en 12 tarjetas, y que recuerde el mayor número de palabras después de cada lectura. Se realizan 3 lecturas de las tarjetas. Palabras SEMÁFORO SEDA ARENA PESTAÑA ARROZ CORBATA PIZARRA BICICLETA ESTRELLA LEÓN ANILLO PERFUME Puntuación: 1 punto por cada palabra recordada. Se escoge la mayor puntuación obtenida en uno de los 3 intentos. (0-12) (ver tarjetas al final del apéndice)
- 70. 70 2. Denominación por confrontación. Se le pide al sujeto que nombre los dibujos que se muestran en 20 tarjetas consecutivas. No se limita el tiempo de respuesta, y las tarjetas se administran una sola vez. No se administran al sujeto pistas semánticas ni fonéticas. Sin embargo, cuando los dibujos están integrados en su contexto (biberón, hebilla, crin, anzuelo, cascabel, pezuña), el explorador puede indicar la parte del dibujo a denominar. Ver las imágenes al final del apéndice. BABERO VELA CEREZA TABURETE ANCLA TORTUGA COMETA PECERA BOMBILLA GUITARRA HEBILLA ANZUELO CRIN DESTORNILLADOR BIOMBO IMPERDIBLE CASCABEL EXTINTOR PEZUÑA
- 71. 71 CERROJO Puntuación: 1 punto por cada dibujo correctamente designado. (0-20) 3. Atención mantenida. Se lee al sujeto una serie ascendente de letras y números. Se le pide al sujeto que diga el número de letras presentes en cada secuencia. Se leen 10 secuencias de número, de dificultad ascendente. Se realizan dos secuencias de entrenamiento al principio del test. Se administran las 10 secuencias aunque el paciente cometa 2 errores consecutivos. Respuesta correcta Ejemplo 2L T 8 A 9 2 letras 1 letras 1 2 P 6 5 4 3 A 6 K L 1 letras 3 letras 2 B 9 0 4 L T 3 C P 5 7 3 3 letras 2 letras 3 3 9 5 L 4 Z A I 1 A S Q 4 1 3 letras 4 letras 4 7 5 D A 4 T B 2 9 6 8 4 3 7 L C 4 letras 2 letras 5 Z 4 9 AT D 3 8 4 9 5 M D 4 S C 3 E 4 letras 5 letras Puntuación: 1 punto por cada secuencia correcta. (0-10)
- 72. 72 4. Memoria de trabajo. Se lee al sujeto una serie aleatoria de letras y números, de complejidad creciente. Después de cada secuencia de letras y números se le pide al sujeto que repita primero los números, y después las letras. El test se para cuando el paciente no es capaz de dar la respuesta correcta en 2 secuencias consecutivas. Se realizan dos secuencias de entrenamiento al principio del test. Respuesta correcta Ejemplo L 2 T 8 A 9 2 L T 8 9 A 1 M 3 7 P 3 M 7 P 2 G 8 M 9 I 6 8 G M 9 6 I 3 T 0 4 A 7 V 6 J 0 4 T A 7 6 V J 4 M 6 4 N I 3 5 S G C 6 4 M N I 3 5 S C G 5 1 R 9 V B 3 M 2 7 4 Z 9 1 9 3 R V B 2 7 4 9 M Z Puntuación: 1 punto por cada secuencia correcta. (0-10) Dibujo de un reloj. 5. Dibujo espontáneo de un reloj:
- 73. 73 Se le pide al sujeto que dibuje la esfera de un reloj en una hoja en blanco, y que coloque las manecillas del reloj a las “diez y veinticinco”. (0-10) 6. Copia de un reloj: Posteriormente, se le pide al sujeto que copie un reloj que marque las “diez y veinticinco”. (0-10) Espontáneo Copia Sí No Sí No El dibujo parece un reloj. El reloj no está dividido por líneas y sectores. Disposición simétrica de los números. Sólo están escritos los números del 1 al 12. La secuencia de las horas es correcta. Sólo hay dos manecillas dibujadas. Las manecillas del reloj están representadas como flechas.
- 74. 74 La manecilla que marca la hora es menor que la que marca los minutos. No hay palabras escritas. El número 25 no está escrito dentro del reloj. Puntuación: 1 punto para cada ítem correcto. (0-10 para cada tarea)
- 75. 75 7. Memoria verbal inmediata (evocación libre). Se le pide al sujeto que recuerde el mayor número de palabras de la lista presentada al principio de la escala. Palabras SEMÁFORO SEDA ARENA PESTAÑA ARROZ CORBATA PIZARRA BICICLETA ESTRELLA LEÓN ANILLO PERFUME Puntuación: 1 punto por cada palabra recordada. (0-12) 8. Fluencia verbal alternante. Se le pide al sujeto que diga, durante 60 segundos y alternando de una categoría a otra, tantas palabras como pueda que empiecen con la letra ‘S’, y tantas prendas de ropa. Se les instruye a los paciente que no se pueden decir nombre propios, ni repetir la misma palabra con diferentes finales (p.ej: nadar, nadando, nadador...). Puntuación: 1 punto por cada palabra correcta, siempre y cuando el paciente mantenga la alternancia de categorías.
- 76. 76 Ejemplo para el explorador: sierra, falda, camisa, sirena puntuación: 3 (sólo se cuenta una de las dos prendas de ropa). 9. Fluencia verbal de acción. Se le pide al paciente: “Durante 60 segundos, querría que me dijera tantas cosas diferentes como usted pueda pensar que la gente hace. No quiero que me diga frases, sino sólo una palabra para cada situación (p.ej: comer). A su vez, no quiero que me repita la misma palabra con diferentes finales (comió, comerá, comido). Puntuación: 1 punto para cada respuesta correcta. PUNTUACIÓN ITEM Puntuación 1. Memoria verbal inmediata (evocación libre) 2. Denominación por confrontación 3. Atención mantenida 4. Workingmemory 5. Dibujo espontáneo de un reloj 6. Copia de un reloj 7 Memoria verbal diferida (evocación libre) 8. Fluencia verbal alternante 9. Fluencia verbal de acción Puntuación FRONTO-SUBCORTICAL Puntuación CORTICAL POSTERIOR Puntuación total
- 77. 77
- 78. 78
- 79. 79
- 80. 80 DEPRESIÓN
- 81. 81 La escala de depresión de Montgomery Asberg (MADRS) y la Escala de Depresión de Montgomery-Asberg (validada por Lobo y cols186) 1.Tristeza aparente El paciente expresa abatimiento, tristeza y desesperación a través de la voz, el gesto y la expresión mínima. Evalúese en función de la gravedad e incapacidad para ser animado. 0. No tristeza 1. 2. Parece demasiado, pero se anima fácilmente 3. 4. Parece triste e infeliz la mayor parte del tiempo 5. 6. Parece desgraciado todo el tiempo. Extremadamente abatido 2. Tristeza expresada El enfermo aporta datos verbales sobre su humor deprimido, independientemente de lo que exprese por su apariencia o no. Incluye ánimos bajo, abatimiento, desesperanza, sentimiento de desamparo. Evalúes de acuerdo con la intensidad, duración e influenciabilidad del humor por las circunstancias: 0. Tristeza ocasional en consonancia con las circunstancias ambientales 1. 2. Tristeza que cede (se anima) sin dificultad 3. 4. Sentimientos de tristeza o abatimiento profundo, pero el humor es todavía ligeramente influenciable por las circunstancias externas 5. 6. Continua e invariable tristeza, abatimiento, sentimiento de desgracia 3. Tensión interior El paciente expresa sentimientos de malestar indefinido, nerviosismo, confusión interna, tensión mental que se vuelve pánico, temor o angustia. Evalúese de acuerdo con la intensidad, frecuente o duración de la tranquilidad perdida: 0. Placidez aparente. Sólo manifi esta tensión interna 1. 2. Ocasional sentimientos de tensión interna o snetimientos de pánico que aparecen intermitentemente y que el paciente puede dominar, pero con dificultad 5. 6. Angustia o temor no mitigado. Pánico abrumador
- 82. 82 4. Sueño reducido El paciente expresa una reducción en la duración o en la profundidad de su sueño en comparación a cómo duerme cuando se encuentra bien. 0. Sueño como los normales. 1. 2. Leve dificultad para dormir o sueño ligeramente reducido: sueño ligero 3. 4. Sueño reducido o interrumpido al menos durante 2 horas 5. 6. Menos de 2 o 3 horas de sueño 5. Disminución del apetito El paciente expresa una reducción del apetito en comparación con cuando se encuentra bien. Evalúese la pérdida del deseo de alimento o la necesidad de forzarse uno mismo a comer. 0. Apetito normal o aumentado 1. 2. Apetito ligeramente disminuido 3. 4. No apetito. Los alimento saben mal 5. 6. Necesidad de persuasión para comer 6. Dificultad de concentración El paciente expresa dificultades para mantener su propio pensamiento o para concentrarse. Evalúese de acuerdo con la intensidad, frecuencia y grado de la incapacidad producida. 0. Ninguna dificultad de concentración 1. 2. Dificultades ocasionales para mantener los propios pensamientos 3 4. Dificultades en la concentración y el mantenimiento del pensamiento que reduce la capacidad para mantener una conversación o leer 5. 6. Incapacidad para leer o conversas sub gran dificultad 7. Laxitud, Abulia El paciente expresa o presenta una dificultad para iniciar y ejecutar las actividades diarias: 0. Apenas dificultades para iniciar las tareas. No inacrividad 1. 2. Dificultad para iniciar actividades 3. 4. Dificultades para comenzar sus actividades rutinarias, que exigen un esfuerzo para ser llevadas a cabo
- 83. 83 5. 6. Completa laxitud, incapacidad para hacer nada sin ayuda
- 84. 84 8. Incapacidad para sentir El paciente expresa un reducido interés por lo que le rodea o las actividades que normalmente producían placer. Reducción de la capacidad para reaccionar adecuadamente a circunstancias o personas. 0. Interes normal por las cosas y la gente 1. 2. Reducción de la capacidad para disfrutar de los intereses habituales 3. 4. Pérdida de interés en lo que le rodea, incluso con los amigos o conocidos 5. 6. Manifiesta la experiencia subjetiva de estar emocionalmente paralizado, anestesiado, con incapacidad para sentirplacer o desagrado, y con una falta absoluta y/o dolorosa persida de sentimientos hacia parientes y amigos 9. Pensamientos pesimistas El paciente expresa pensamientos de culpa, autorreproche, remordimiento, inferioridad, ideas de ruina, ideas de pecado. 0. No pensamientos pesimistas 1. 2. Ideas fluctuantes de fallos, autorreproches o autodepreciaciones 3. 4. Persistentes autoacusaciones o ideas definidas, pero todavía razonables de culpabilidad o pecado. Pesimismo 5. 6. Ideas irrefutables de ruina, remordimiento o pecado irremediable, Autoacusaciones absurdas e irreducibles 10. Ideación suicida El paciente expresa la idea de que la vida no merece vivirse, de que una muerte natural sería bienvenida, o manifiesta ideas o planes suicidas. 0. Se alegra de vivir. Toma la vida como vine 1. 2. Cansado de vivir. Ideas de suicidas fugaces 3. 4. Manifiesta deseos de muerte, ideas suicidad frecuentes. El suicidio es considerado como una solución, pero no se han elaborado planes o hecho intención 5. 6. Planes explícitos de suicidio cuando exista una oportunidad, activa preparación para suicidio
- 85. 85 Ansiedad:
- 86. 86 Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) En el cuestionario hay una lista de síntomas comunes de la ansiedad. Lea cada uno de los ítems atentamente, e indique cuánto le ha afectado en la última semana incluyendo hoy En absoluto Levemente Moderadamente Severamente 1 Torpe o entumecido. 2 Acalorado. 3 Con temblor en las piernas. 4 Incapaz de relajarse 5 Con temor a que ocurra lo peor. 6 Mareado, o que se le va la cabeza. 7 Con latidos del corazón fuertes y acelerados. 8 Inestable. 9 Atemorizado o asustado. 10 Nervioso 11 Con sensación de bloqueo. 12 Con temblores en las manos. 13 Inquieto, inseguro.
- 87. 87 14 Con miedo a perder el control. 15 Con sensación de ahogo. 16 Con temor a morir. 17 Con miedo. 18 Con problemas digestivos. 19 Con desvanecimientos. 20 Con rubor facial. 21 Con sudores, fríos o calientes
- 88. 88 Trastornos de Control de los Impulsos
- 89. 89
- 90. 90
- 91. 91
- 92. 92
- 93. 93
- 95. 95 BPRS Identificación: ..................................................................................... Fecha: ............................ Comenzar todas las preguntas con la frase “Durante la semana pasada Ud...” 1.- PREOCUPACIÓN SOMÁTICA: Grado de preocupación sobre la salud corporal actual. Calificar el grado al cual el paciente percibe problemas de salud física, reales o no. No califique el relato de los síntomas somáticos sino sólo la inquietud por estos problemas (reales o imaginados). Calificar los datos que relata el paciente (subjetivos) referidos a la semana previa. 1 = No informado 2 = Muy leve: en ocasiones le preocupa su cuerpo, síntomas o la enfermedad física 3 = Leve: preocupación moderada en ocasiones o ligera con frecuencia 4 = Moderada: preocupación intensa en ocasiones o moderada a menudo 5 = Moderada grave: con frecuencia muy preocupado 6 = Grave: muy preocupado la mayor parte del tiempo 7 = Muy grave: muy preocupado casi todo el tiempo 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación o evasívidad/defensa acentuada; o No se evalúa 2.- ANSIEDAD: Inquietud, miedo o preocupación excesiva por el presente o futuro . Calificar sólo en base al relato verbal de la experiencia subjetiva del paciente durante la última semana . No inferir ansiedad a partir de signos físicos o mecanismos de defensa neuróticos. No calificar si la inquietud se restringe al campo somático. 1 = No informado 2 = Muy leve: en ocasiones se siente un poco ansioso 3 = Leve: ansiedad moderada en ocasiones o ligera con frecuencia 4 = Moderada: ansiedad intensa en ocasiones o moderada con frecuencia 5 = Moderada grave: ansiedad intensa frecuente 6 = Grave: ansiedad intensa la mayor parte del tiempo 7 = Muy grave: ansiedad intensa casi permanente 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación o evasividad/defensa acentuada; o No se evalúa.
- 96. 96 3.- AISLAMIENTO EMOCIONAL: Problemas para relacionarse con el entrevistador y con la situación. Los signos manifiestos de esta deficiencia consisten en contacto visual pobre/ausente, incapacidad para orientar su cuerpo hacia el entrevistador y falta general de compromiso o participación en la entrevista. Diferenciar de AFECTOAPLANADO, en el que se califican los déficits de la expresión facial, gestos y patrón de la voz. Calificar sobre la base de las observaciones durante la entrevista. 1 = No observado 2 = Muy leve: en ocasiones mantiene poco contacto visual 3 = Leve: igual que el anterior, pero más frecuente 4 = Moderado: poco contacto visual, pero parece comprometido en la entrevista y responde en forma apropiada a todas las preguntas 5 = Moderado grave: mira el suelo o se orienta lejos del entrevistador, pero con un compromiso moderado 6 = Grave: igual que el anterior, pero más persistente 7 = Muy grave: aspecto “distanciado” o ”fuera” (ausencia total de implicación emocional), con una falta de compromiso notoria con la entrevista (NO CALIFICAR SI SE DEBE A DESORIENTACIÓN) 4.- DESORGANIZACION CONCEPTUAL: Grado de incomprensibilidad del discurso. Incluye todo tipo de trastorno formal del pensamiento (por ej., asociaciones inconexas, incoherencia, fuga de ideas, neologismos). NO incluya circunstancialidad o discurso apresurado, aun cuando estas características sean acentuadas. NO califique sobre la base de las impresiones subjetivas del paciente (por ej.: mis pensamientos están acelerados. No puedo mantener una idea, ‘Mis Ideas están mezcladas’). Calificar SÓLO sobre la base de las observaciones durante la entrevista. 1 = No observado 2 = Muy leve: cierto grado de vaguedad, pero de dudosa relevancia clínica 3 = Leve: vaguedad frecuente, pero la entrevista puede progresar en forma lenta; falta de conexión ocasional de las asociaciones 4 = Moderada: declaraciones irrelevantes en ocasiones, uso infrecuente de neologismos o falta de conexión moderada de las asociaciones 5 = Moderada grave: igual que el anterior, pero más frecuente 6 = Grave: trastorno formal del pensamiento durante la mayor parte de la entrevista, que transcurre de manera muy forzada 7 = Muy grave: se obtiene muy poca información coherente
- 97. 97 5.- SENTIMIENTOS DE CULPABILIDAD: Preocupación excesiva o remordimientos por conductas del pasado. Calificar sobre la base de las experiencias subjetivas de culpabilidad descritas por el paciente relativas a la semana anterior. No inferir esos sentimientos a partir de depresión, ansiedad o defensas neuróticas. 1 = No informado 2 = Muy leve: culpabilidad ligera en ocasiones 3 = Leve: culpabilidad moderada en ocasiones o se siente algo culpable con frecuencia 4 = Moderada: siente culpa intensa en ocasiones o moderada con frecuencia 5 = Moderada grave: se siente muy culpable con frecuencia 6 = Grave: culpa intensa la mayor parte del tiempo o delirio de culpa encerrado 7 = Muy grave: sufre sentimientos de culpa constantes o delirios de culpa persistentes 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación oevasividad/defensa acentuada; o No se evalúa. 6.- TENSIÓN: Calificar inquietud motora (agitación) observada durante la entrevista. NO calificar sobre la base de las experiencias subjetivas que relata el paciente. No considere supuesta patogenia (por ej.: discinesia tardía) 1 = No observado 2 = Muy leve: inquieto en ocasiones 3 = Leve: inquieto con frecuencia 4 = Moderada: inquieto en forma permanente o a menudo está inquieto, se retuerce las manos y se tira de la ropa 5 = Moderada grave: se mueve, se retuerce las manos y se tira de la ropa en forma permanente 6 = Grave: no puede permanecer sentado (va de un lado a otro) 7 = Muy grave: deambula de manera frenética 7.- MANERISMO Y POSTURAS CORPORALES EXTRAÑAS: Conducta motora poco habitual y que no es natural. Calificar sólo la anomalía de los movimientos. No calificar aumento simple de la actividad motora en este apartado. Considerar frecuencia, duración y grado delos movimientos extraños. No considere patogenia. 1 = No observado 2 = Muy leve: conducta extraña pero de relevancia clínica dudosa, por ejemplo, en ocasiones risa inmotivada, movimientos infrecuentes de los labios 3 = Leve: conductas extrañas pero que no son extravagantes, por ejemplo, en pocas ocasiones inclinarla cabeza (de un lado a otro) de manera rítmica, movimientos anormales intermitentes de los dedos 4 = Moderada: adopta una posición poco natural durante un lapso breve, con poca frecuencia saca la lengua, se balancea, hace muecas faciales
- 98. 98 5 = Moderada grave: adopta y mantiene una posición corporal incómoda durante la entrevista, movimientos poco habituales en varias áreas del cuerpo 6 = Grave: igual que el anterior, pero más frecuente, intenso o persistente 7 = Muy grave: posturas corporales grotescas durante la mayor parte de la entrevista, movimientos anormales continuos en varias áreas corporales 8. GRANDEZA: Autoestima (autoconfianza) elevada o valoración excesiva de sus talentos, poderes, aptitudes, éxitos, conocimientos, importancia o identidad. No calificar la cualidad de grandiosidad de las declaraciones del paciente (por ej., “Soy el peor pecador del mundo”. “Todo el país intenta matarme”) a menos que los sentimientos de culpa/persecución se relacionen con ciertos atributos especiales o exagerados del sujeto. Además, es el paciente quien debe declarar sus atributos especiales: por ejemplo, si el paciente niega poseer talentos, poderes, etc., aun cuando declare que otros indican que los posee, esto no debe calificarse. Calificar sobre la base del relato subjetivo del paciente en la semana anterior. 1 = No informado 2 = Muy leve: autoestima superior a la mayoría de las personas, pero con dudosa relevancia clínica 3 = Leve: autoestima inflada definida o exagera talentos en forma algo desproporcionada con las circunstancias 4 = Moderada: autoestima inflada claramente desproporcionada con las circunstancias o sospecha de delirio de grandeza 5 = Moderada grave: delirio de grandeza encapsulado único (definido) o fragmentario múltiple (definido) 6 = Grave: idea delirante/sistema delirante de grandeza único (definido) o múltiples ideas delirantes de grandeza (definidas) fragmentarias en las que el paciente parece estar absorto 7 = Muy grave: igual que el anterior, pero casi toda la conversación se dirige al delirio de grandeza 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación o evasividad/defensa acentuada; o No se evalúa 9.- ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO: Informe subjetivo de sentimientos de tristeza, depresión, “ideas negras”, etc. Calificar sólo el grado de depresión informado. No calificar sobre la base de inferencias de depresión debidas a retraso general y quejas somáticas. Calificar sobre la base de la información (subjetiva) relativa a la semana anterior. 1 = No informado 2 = Muy leve: en algunas ocasiones se siente algo deprimido 3 = Leve: depresión moderada en algunas ocasiones o ligera con frecuencia 4 = Moderada: en algunas ocasiones se siente muy deprimido o a menudo con depresión moderada 5 = Moderada grave: se siente muy deprimido con frecuencia 6 = Grave: se siente muy deprimido la mayor parte del tiempo 7 = Muy grave: se siente muy deprimido casi todo el tiempo
- 99. 99 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación o evasividad/defensa acentuada; o No se evalúa 10.- HOSTILIDAD: Animosidad, desdén, beligerancia, desprecio hacia las otras personas fuera de la situación de entrevista. Calificar sólo sobre la base del informe verbal de sentimientos y acciones del paciente hacia otros durante la semana anterior. No inferir hostilidad a partir de defensas neuróticas, ansiedad o quejas somáticas. 1 = No informado 2 = Muy leve: se siente irascible en algunas ocasiones 3 = Leve: se siente algo irascible con frecuencia o en forma moderada en algunas ocasiones 4 = Moderada: en algunas ocasiones se siente muy irascible o en forma moderada con frecuencia 5 = Moderada grave: se encuentra muy irritable con frecuencia 6 = Grave: su ira pasó a la acción con violencia verbal o física en una o dos ocasiones 7 = Muy grave: actuaciones coléricas en varias ocasiones 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación o evasividad/defensa acentuada; o No se evalúa 11.- SUSPICACIA: Creencia (delirante o de otro tipo) de que otros tienen o tuvieron intenciones maliciosas o discriminatorias hacia el sujeto. Sobre la base del informe verbal, calificar sólo las sospechas actuales del paciente, tanto referidas al pasado como al presente. Calificar sobre la base de la información (subjetiva) de la semana anterior. 1 = No informado 2 = Muy leve: episodios raros de desconfianza que pueden o no estar justificados por la situación 3 = Leve: episodios ocasionales de desconfianza evidentemente injustificados 4 = Moderada: suspicacia más frecuente o ideas de referencia transitorias 5 = Moderada grave: suspicacia persistente, ideas de referencia frecuentes o delirio encapsulado
- 100. 100 6 = Grave: delirios de referencia definidos o persecución que no son totalmente persistentes (por ej., delirio encapsulado) 7 = Muy grave: igual que el anterior. pero más difundido, frecuente o intenso 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación o evasividad/defensa acentuada; o No se evalúa
- 101. 101 12.- CONDUCTAALUCINATORIA:Percepciones (de cualquier modalidad sensorial) en ausencia de estímulo externo identificable.Calificar sólo la: experimentadas durante la semana anterior.NO calificar “voces en mi cabeza” o “visionesen mi mente” a menos que el paciente pueda diferenciar estas experiencias de sus pensamientos. 1 = No informado 2 = Muy leve: sólo sospecha de alucinaciones 3 = Leve: alucinaciones definidas pero insignificantes. infrecuentes o transitorias (por ej., alucinaciones visuales sin forma en algunas ocasiones, una voz que nombra al paciente) 4 = Moderada: igual que el anterior, pero más frecuente o extenso (por ej., a menudo ve la cara del demonio, dos voces que mantienen largas conversaciones) 5 = Moderada grave: el paciente experimenta alucinaciones casi todos los días o le provocan un sufrimiento extremo 6 = Grave: igual que el anterior, pero con moderado impacto sobre la conducta del paciente (por ej., dificultades para concentrarse que deterioran el rendimiento laboral) 7 = Muy grave: similar al anterior, pero produce impacto grave (por ej., intentos de suicidio en respuesta a alucinaciones de mandato) 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación o evasividad/defensa acentuada; o No se evalúa 13.- RETRASO MOTOR:Reducción del nivel de energía evidenciado por movimientos más lentos. Calificar sólo sobre la basede las conductas observadas. No considerar la impresión subjetiva del paciente sobre su nivel de energía. 1 = No observado 2 = Muy leve y de dudosa relevancia clínica 3 = Leve: ligero retraso en la conversación, movimientos algo lentos 4 = Moderada: conversación con notorio retraso pero no forzada 5 = Moderada grave: conversación forzada, movimientos muy lentos 6 = Grave: dificultad para mantener la conversación, casi sin movimientos 7 = Muy grave: es imposible entablar conversación, el paciente no tiene movimientos durante la entrevista 14.- NO COOPERATIVO: Evidencia de resistencia, hostilidad, resentimiento y falta de disposición a cooperar con el entrevistador. Calificar sólo sobre la base de las actitudes del paciente frente a la entrevista y sus respuestas al entrevistador. No considerar datos de resentimiento o falta de cooperación fuera de la entrevista. 1 = No observado 2 = Muy leve: no parece estar motivado
- 102. 102 3 = Leve: evasivo en ciertos temas 4 = Moderada: monosilábico, falta de elaboración espontánea, algo hostil 5 = Moderada grave: expresa resentimiento y se muestra hostil durante la entrevista 6 = Grave: se rehúsa a contestar numerosas preguntas 7 = Muy grave: se rehúsa a contestar casi todas las preguntas 15.- CONTENIDO INUSUAL DEL PENSAMIENTO: Gravedad de ideas delirantes de cualquier tipo -considerar convicción y efecto sobre las acciones. Suponer que la convicción es completa si el paciente ha procedido de acuerdo con sus creencias. Calificar la información subjetiva relativa a la semana anterior. 1 = No informado 2 = Muy leve: presunción o probabilidad de delirio 3 = Leve: en algunas oportunidades el paciente cuestiona su creencia(s) (delirio parcial) 4 = Moderada: convicción delirante plena, pero con poca o ninguna influencia sobre el comportamiento 5 = Moderada grave: convicción delirante plena, pero sólo con impacto ocasional sobre el comportamiento 6 = Grave: la idea(s) delirante(s) produce un efecto significativo, por ejemplo, abandona responsabilidades por estar preocupado con la creencia de que es Dios 7 = Muy grave: la(s) idea(s) delirante(s) produce un impacto importante, por ejemplo, deja de alimentarse porque cree que la comida está envenenada 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación o evasividad/defensa acentuada; o No se evalúa 16.- AFECTO APLANADO: Respuesta afectiva disminuida, caracterizada por déficit de la expresión facial, gestos y patrón de voz. Diferenciar de AISLAMIENTO EMOCIONAL, que se centra en el deterioro de las relaciones interpersonales y no en la afectividad, Considerar grado y consistencia del deterioro. Calificar de acuerdo con las observaciones realizadas durante la entrevista. 1 = No observado 2 = Muy leve: en ocasiones parece indiferente a temas que suelen acompañarse por alguna demostración emocional 3 = Leve: expresión facial algo disminuida o entonación algo monótona o gestos algo restringidos 4 = Moderada: similar al anterior, pero más intenso, prolongado o frecuente 5 = Moderada grave: aplanamiento del afecto, con al menos dos de tres características: ausencia grave de expresión facial, voz monótona o gestos corporales restringidos
- 103. 103 6 = Grave: aplanamiento afectivo profundo 7 = Muy grave: voz totalmente monótona y ausencia total de gesticulación expresiva durante la evaluación
- 104. 104 17.- EXCITACION: tono emocional incrementado, con irritabilidad y expansividad (afecto hipomaniaco). No inferir afectividad a partir de delirio de grandeza. Calificar de acuerdo con las observaciones realizadas durante la entrevista. 1 = No observado 2 = Muy leve y de dudosa relevancia clínica 3 = Leve: en algunas oportunidades irritable o expansivo 4 = Moderada: irritable o expansivo con frecuencia 5 = Moderada grave: irritable o expansivo en forma constante; o en algunas oportunidades colérico o eufórico 6 = Grave: colérico o eufórico durante la mayor parte de la entrevista 7 = Muy grave: similar al anterior pero con una intensidad que obliga a suspender la entrevista 18.- DESORIENTACION: Confusión o falta de orientación correcta en cuanto a persona, tiempo o espacio. Calificar de acuerdo con las observaciones realizadas durante la entrevista. 1 = No observado 2 = Muy leve parece algo confundido 3 = Leve: contesta que estamos en 1982 cuando en realidad es 1983 4 = Moderada: contesta 1978 5 = Moderada grave: el paciente está inseguro sobre dónde se encuentra 6 = Grave: no tiene idea sobre dónde se encuentra 7 = Muy grave: no sabe dónde se encuentra 9 = No puede evaluarse debido a trastorno formal grave del pensamiento, falta de cooperación o evasividad/defensa acentuada; o No se evalúa 19.- GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD: Considerando toda su experiencia clínica con esta población de pacientes, ¿qué grado de enfermedad mental sufre en este momento? 1 = Normal, sin enfermedad 2 = Limítrofe 3 = Leve 4 = Moderado 5 = Notorio 6 = Grave 7 = Se encuentra entre los pacientes más graves
- 105. 105 20.- MEJORÍA GLOBAL: Calificar mejoría global, causada o no por el tratamiento de acuerdo con su opinión. En evaluación basal indique ‘No evaluado’ para el ítem 20. Para las evaluaciones hasta el comienzo de la administración a doble ciego de la medicación, califique mejoría global comparada con el resultado basal. Para las evaluaciones posteriores al comienzo de la administración a doble ciego, califique mejoría global comparada con el resultado de comienzo a doble ciego. 1 = Mejoría notoria 2 = Muy mejorado 3 = Poca mejoría 4 = Sin cambios 5 = Empeoramiento mínimo 6 = Mucho peor 7 = Desmejoría notoria 9 = No evaluado TOTAL: PREGUNTAS NO EVALUADAS:
- 106. 106 ESCALA DE LOS SÍNDROMES POSITIVO Y NEGATIVO PANSS Identificación ...................................................................... Fecha .............................. ESCALA POSITIVA Pl. DELIRIOS. Creencias infundadas, irreales e idiosincrásicas. Bases para la valoración: los pensamientos expresados en la entrevista y su influencia en las relaciones sociales y en la conducta. 1. Ausente: No aplicable. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede estar en el extremo superior de los límites normales. 3. Leve: Presencia de uno o dos delirios vagos, sin cristalizar y que no se mantienen tenazmente. Los delirios no interfieren con el pensamiento, las relaciones sociales o la conducta. 4. Moderado: Presencia de un conjunto caleidoscópico de delirios inestables escasamente formados e inestables, o bien de unos pocos delirios bien formados que ocasionalmente interfieren con el pensamiento, las relaciones sociales o la conducta. 5. Moderadamente grave: Presencia de numerosos delirios bien formados que se mantienen tenazmente y que ocasionalmente interfieren con el pensamiento, las relaciones sociales o la conducta. 6. Grave: Presencia de un conjunto estable de delirios cristalizados, posiblemente sistematizados, tenazmente mantenidos y que interfieren claramente con el pensamiento, las relaciones sociales y la conducta. 7. Extremo: Presencia de un conjunto estable de delirios que están altamente sistematizados o son muy numerosos, y que dominan facetas principales de la vida del paciente. Frecuentemente, esto tiene como resultado acciones inadecuadas e irresponsables, que pueden incluso poner en peligro la vida del paciente o la de otros. P2.
- 107. 107 DESORGANIZACIÓN CONCEPTUAL. Proceso desorganizado de pensamiento caracterizado por la perturbación de las secuencias orientadas hacia la consecución de objetivos, por ejemplo, circunstancialidad, tangencialidad, asociaciones vagas, inconstancias, notable falta de lógica o bloqueo del pensamiento. Bases para la valoración: Los procesos cognitivo-verbales observados durante la entrevista. 1. Ausente: No aplicable. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede estar en el extremo superior de los límites normales. 3. Leve: El pensamiento es circunstancial, tangencial o para-lógico. Existen algunas dificultades para dirigir el pensamiento hacia un objetivo, y puede manifestarse, bajo situaciones de presión, una cierta debilitación de las asociaciones. 4. Moderado: Es capaz de concretar pensamientos cuando las comunicaciones son breves y estructuradas, pero pasa a ser vago o incoherente al afrontar comunicaciones más complejas o en situaciones de una mínima presión. 5. Moderadamente grave: Generalmente tiene dificultades para organizar los pensamientos, como se pone de manifiesto en frecuentes incoherencias, inconsistencias o debilitación de las asociaciones incluso en ausencia de presión. 6. Grave: El pensamiento está seriamente desviado y es internamente inconsistente, lo que produce grandes incoherencias y perturbación de los procesos de pensamiento, fenómenos que aparecen casi constantemente. 7. Extremo: Los pensamientos están perturbados hasta el punto de que el paciente resulta incoherente. Existe una notable debilitación de las asociaciones, cosa que origina una total imposibilidad de comunicación, por ejemplo, la ‘ensalada de palabras” o el mutismo. P3. CONDUCTAALUCINATORIA. Las explicaciones verbales o la conducta indican percepciones que no han sido generadas por estímulos externos. Esto puede suceder en el ámbito auditivo, visual, olfativo o somático. Bases para la valoración: Las explicaciones
- 108. 108 verbales y las manifestaciones físicas durante la entrevista. así como las informaciones sobre la conducta proporcionadas por las enfermeras de asistencia primaria o por la familia. 1. Ausente: No aplicable. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede estar en el extremo superior de los límites normales. 3. Leve: Una o dos alucinaciones claramente formadas pero infrecuentes, o bien una serie de percepciones difusas y anormales que no provocan distorsiones del pensamiento o de la conducta. 4. Moderado: Las alucinaciones se producen de manera frecuente pero no continua, y la capacidad de pensamiento y la conducta del paciente se ven afectadas sólo en menor medida. 5. Moderadamente grave: Las alucinaciones son frecuentes, puede intervenir en ellas más de un sentido, y tienden a distorsionar el pensamiento y/o a perturbar la conducta. El paciente puede plantear una interpretación delirante de estas experiencias y responder a ellas emocionalmente y, en ocasiones, también verbalmente. 6. Grave: Las alucinaciones se producen de manera casi continua y causan grandes perturbaciones del pensamiento y la conducta. El paciente reacciona ante estas alucinaciones como si fueran percepciones, y su funcionamiento se ve dificultado por frecuentes respuestas emocionales y verbales a dichas alucinaciones. 7. Extremo: El paciente está casi totalmente obsesionado con las alucinaciones, las cuales virtualmente dominan el pensamiento y la conducta. Se da a las alucinaciones una interpretación rígida y delirante y provocan respuestas verbales y de conducta, que incluyen la obediencia a órdenes presuntamente recibidas durante las alucinaciones. P4. EXCITACIÓN. Hiperactividad, que se manifiesta a través de la aceleración de la conducta motriz, la intensificación de la capacidad de respuesta a los estímulos, actitud de alerta exagerada o excesiva inestabilidad de ánimo. Bases para la valoración: La conducta manifestada durante la entrevista, así como las informaciones sobre su conducta proporcionadas por las enfermeras de asistencia primaria o por la familia.
- 109. 109 1. Ausente: No aplicable. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede estar en el extremo superior de los límites normales. 3. Leve: Tiende a sentirse ligeramente inquieto, en un excesivo estado de alerta, o moderadamente sobre-estimulado durante toda la entrevista, pero sin episodios claros de excitación ni una gran inestabilidad de ánimo. El habla puede ser ligeramente nerviosa. 4. Moderado: El nerviosismo o sobre-estimulación es claramente evidente a lo largo de la entrevista, y afectan al habla y la movilidad general, o se producen esporádicamente accesos episódicos. 5. Moderadamente grave: Se observa un grado significativo de hiperactividad o frecuentes accesos de la actividad motriz. En cualquier momento, al paciente le resulta difícil permanecer sentado y sin moverse durante más de unos pocos minutos. 6. Grave: Un notable nerviosismo domina la entrevista, limita la atención y, hasta cierto punto, afecta las funciones personales, como la alimentación y el sueño. 7. Extremo: Un notable nerviosismo interfiere seriamente con la alimentación y el sueño y hace virtualmente imposibles los contactos interpersonales. La aceleración del habla y la actividad motriz puede producir incoherencia y agotamiento físico. P5. GRANDIOSIDAD. Opinión exagerada de uno mismo y convicciones ilusorias de superioridad, que incluyen delirios sobre capacidad extraordinarias, riqueza, conocimientos, fama, poder y rectitud moral. Bases para la valoración: Los pensamientos expresados durante la entrevista y su influencia sobre la conducta. 1. Ausente: No aplicable. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede estar en el extremo superior de los límites normales. 3. Leve: Es evidente una cierta expansividad y ostentación, pero sin delirios de grandeza bien definidos.
- 110. 110 4. Moderado: Se siente clara e ilusoriamente superior a tos demás. Pueden existir algunos delirios poco definidos sobre una condición social o unas capacidades especiales, pero el paciente no se ve afectado. 5. Moderadamente grave: Se expresan delirios bien definidos sobre unas capacidades y un poder y condición social extraordinarios que influyen en la actitud, pero no en la conducta. 6. Grave: Se expresan delirios definidos sobre una superioridad extraordinaria que se refieren a más de un parámetro (riqueza, conocimientos, fama, etc.) e influyen en las interacciones, que pueden verse afectados. 7. Extremo: El pensamiento, las interacciones y la conducta están dominados por múltiples delirios sobre capacidades, riqueza, conocimientos, fama, poder y/o talla moral extraordinarios, que pueden tomar un cariz extravagante. P6. SUSPICACIA/PERJUICIO Ideas irreales o exageradas de persecución, que se reflejan en actitudes cautelosas y desconfiadas, actitud exagerada de alerta y sospecha, o delirios manifiestos de que los demás pretendan hacerle daño. Bases para la valoración: Los pensamientos expresados en la entrevista y su influencia sobre la conducta. 1. Ausente: No aplicable. 2. Mínimo: Patología dudosa; pueda estar en el extremo superior de los límites normales. 3. Leve: Presenta una actitud recelosa o incluso abiertamente desconfiada, pero el pensamiento, las interacciones y la conducta se ven mínimamente afectados. 4. Moderado: La desconfianza as claramente evidente y se manifiesta en la entrevista y/o en la conducta, pero no hay pruebas de delirios persecutorios. Alternativamente, puede haber indicios de delirios persecutorios poco definidos, pero éstos no parecen afectar la actitud ni las relaciones interpersonales del paciente. 5. Moderadamente grave: El paciente muestra una notable desconfianza, lo que perturba gravemente las relaciones interpersonales, o bien existen delirios persecutorios bien definidos que tienen un impacto limitado en las relaciones interpersonales y la conducta.
- 111. 111 6. Grave: Delirios de persecución penetrantes y bien definidos, que pueden sistematizarse e interferir significativamente con las relaciones interpersonales. 7. Extremo: Una red de delirios persecutorios sistematizados domina el pensamiento, las relaciones sociales y la conducta del paciente. P7. HOSTILIDAD. Expresiones verbales y no verbales de ira y resentimiento, que incluyen sarcasmos, conducta pasiva-agresiva, insultos y violencia física. Bases para la valoración: La conducta interpersonal observada durante la entrevista y las informaciones aportadas por las enfermeras de asistencia primaria o por la familia. 1. Ausente: No aplicable. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede estar en el extremo superior de los límites normales. 3. Leve: Manifestaciones indirectas o reprimidas de ira, como sarcasmos, faltas de respeto, expresiones hostiles, e irritabilidad ocasional. 4. Moderado: Presenta una actitud abiertamente hostil y muestra una frecuente irritabilidad y manifestaciones directas de ira o resentimiento. 5. Moderadamente grave: El paciente es altamente irritable y, ocasionalmente, puede proferir insultos o amenazas. 6. Grave: La falta de cooperación y los insultos o amenazas se manifiestan notablemente durante la entrevista y tienen un serio impacto sobre las relaciones sociales. El paciente puede comportarse de manera violenta y destructiva, pero no se manifiesta violencia física hacia los demás. 7. Extremo: La ira es muy acusada y provoca una total falta de cooperación y el rechazo de la interacción con los demás, o bien episodio(s) de violencia física hacia los demás.
- 112. 112 ESCALA NEGATIVA N1. EMBOTAMIENTO AFECTIVO. Responsabilidad emocional disminuida caracterizada por una reducción en la expresión facial, en la modulación de emociones, y gestos de comunicación. Bases para la evaluación: observaciones de las manifestaciones físicas del tono afectivo y de la respuesta emocional durante el curso de la entrevista. 1. Ausente: La definición no es aplicable 2. Mínimo: Patología cuestionable; puede estar en el extremo de los límites normales 3. Leve: Los cambios en la expresión facial y en los gestos de comunicación parecen ser rígidos, forzados, artificiales, o faltos de modulación. 4. Moderado: Rango disminuido de expresión facial y unos pocos gestos expresivos que resultan en una apariencia apagada. 5. Severamente moderado: El afecto es generalmente “apático” con cambios sólo ocasionalmente en la expresión facial y una infrecuencia de los gestos de comunicación. 6. Severo: Marcada apatía y déficit emocional presente la mayor parte del tiempo. Pueden existir descargas afectivas extremas no moduladas, tales como excitación, rabia, o risas inapropiadas e incontroladas. 7. Extremo: Virtualmente ausentes los cambios de expresión facial o evidencia de gestos comunicativos. El paciente parece presentar constantemente una expresión impávida o de “madera’. N2. RETRACCIÓN EMOCIONAL. Falta de interés, participación, o preocupación afectiva en los hechos cotidianos. Bases para la evaluación: Informe por parte de los trabajadores sociales o de las familias sobre el funcionamiento del paciente y la observación del comportamiento interpersonal durante el cursode la entrevista. 1. Ausente: La definición no es aplicable
- 113. 113 2. Mínima: Patología cuestionable; puede estar en el extremo de los límites normales 3. Leve: Habitualmente le falta iniciativa y ocasionalmente puede mostrar un interés decreciente en los hechos que le rodean. 4. Moderada: El paciente está generalmente emocionalmente distante de su entorno y de sus competencias, pero con motivación, puede ser incorporado al entorno. 5. Severamente Moderada: El paciente s está claramente alejado emocionalmente de las personas y de los sucesos a su alrededor, resistiendo cualquier esfuerzo de participación. El paciente aparece distante, dócil y sin propósito pero puede ser involucrado en la comunicación, al menos de forma breve, y tiende a preocuparse de su persona, algunas veces con ayuda. 6. Severa: Marcado déficit de interés y de compromisos emocionales que resultan en una conversación limitada con los demás, y negligencia frecuente de sus funciones personales, para lo cual, el paciente necesita supervisión 7. Extrema: Paciente casi totalmente aislado, incomunicativo, y no presta atención a sus necesidades personales como resultado de una profunda falta de interés y compromiso emocional. N3. POBRE RELACIÓN. Falta de empatía interpersonal, de conversación abierta, y sensación de proximidad, interés o participación con el entrevistador. Esto se evidencia por una distancia interpersonal, y por una reducida comunicación verbal y no verbal. Bases de valoración: conducta interpersonal durante el curso de la entrevista. 1. Ausencia: La definición no es aplicable 2. Mínima: Patología cuestionable: puede estar en el extremo de los límites normales 3. Leve: La conversación se caracteriza por un tono artificial, tenso. Puede faltar profundidad emocional o tiende a permanecer en un plano intelectual impersonal.
- 114. 114 4. Moderada: El paciente es típicamente reservado, con una distancia interpersonal evidente. El paciente puede responder a las preguntas mecánicamente, actuar con aburrimiento o expresar desinterés. 5. Severamente Moderada: La falta de participación es obvia e impide claramente la productividad de la entrevista. El paciente puede tender a evitar el contacto con el rostro u ojos. 6. Severa: El paciente es sumamente indiferente, con una marcada distancia interpersonal. Las respuestas son superficiales y hay una pequeña evidencia no verbal de implicación. El contacto cara a cara o con los ojos se evita frecuentemente. 7. Extrema: Falta de implicación total con el entrevistador. El paciente parece ser completamente indiferente y constantemente evita interacciones verbales y no verbales durante la entrevista. N4. RETRACCIÓN SOCIAL, APATÍA PASIVA. Disminución del interés y de la iniciativa en interacciones sociales debida a pasividad, apatía, falta de energía o voluntad. Esto conduce a una reducción de la participación interpersonal y dejadez de las actividades cotidianas. Bases de valoración: informes de comportamiento social basado en la familia y en los asistentes de atención primaria. 1. Ausencia: La definición no es aplicable 2. Mínima: Patología cuestionable: Puede estar en el extremo de los límites normales. 3. Leve: Ocasionalmente muestra interés en actividades sociales pero con poca iniciativa. Normalmente conecta con otros solamente cuando ellos se han acercado primero. 4. Moderada: Pasivamente va con las actividades sociales pero de una forma desinteresada o mecánica. Tiende a alejarse del fondo. 5. Severamente Moderada: Participa pasivamente solamente en una minoría de actividades, y virtualmente muestra desinterés o falta de iniciativa. Generalmente pasa poco tiempo con los demás.
- 115. 115 6. Severa: Tiende a ser apático y a estar aislado, participando raramente en actividades sociales, y ocasionalmente muestra dejadez en las necesidades personales. Tiene escasos y espontáneos contactos sociales. 7. Extrema: Profundamente apático, socialmente aislado y personalmente dejado. N5. DIFICULTAD DE PENSAMIENTO ABSTRACTO. Se evidencia un deterioro en el uso del modo de pensamiento abstracto simbólico por una dificultad en la clasificación, generalización y procedimientos más allá de un pensamiento concreto o egocéntrico en la tarea de resolver un problema. Bases de valoración: respuestas a laspreguntas basadas en similitudes, interpretación de proverbios y uso de modos concretos y abstractos durante el curso de la entrevista. 1. Ausente: La definición no es aplicable 2. Mínima: Patología cuestionable; puede estar en el extremo de los límites normales. 3. Leve: Tiende a dar interpretaciones personales o literales a los proverbios más difíciles y puede tener problemas con conceptos completamente abstractos o relatados remotamente. 4. Moderada: Normalmente utiliza un modo concreto. Tiene problemas con la mayoría de los proverbios y con varias categorías. Tiende a ser distraído en los aspectos funcionales y rasgos destacados. 5. Severamente Moderada: Trata primariamente de un modo concreto, mostrando dificultad con la mayoría de los proverbios y varias categorías. 6. Severa: Incapaz de comprender el sentido abstracto de cualquier proverbio o expresiones figurativas y puede clasificar solamente por la más simple de las similitudes. El pensamiento es bien vacuo o cerrado dentro de los aspectos funcionales, rasgos destacados e interpretaciones idiosincráticas 7. Extrema: Solamente puede utilizar modos concretos de pensamiento. Muestra incomprensión por los proverbios, metáforas comunes, similitudes y categorías simples. Incluso los atributos destacados y funcionales no sirven como base de clasificación. Esta valoración se puede aplicar
- 116. 116 a aquellos que no pueden interactuar siquiera un mínimo con el examinador debido a un marcado deterioro cognitivo. N6. FALTA DE ESPONTANEIDAD Y FLUIDEZ DE LA CONVERSACIÓN Reducción de la fluidez normal de conversación asociada con apatía, falta de voluntad, indefensión o déficit cognitivo. Esto se manifiesta por una disminución de fluidez y productividad de la interacción del proceso verbal. Bases de evaluación: Procesos cognitivos verbales observados durante el curso de la entrevista. 1. Ausente: La definición no es aplicable 2. Mínima: Patología cuestionable. Puede estar en el extremo de los límites normales. 3. Leve: La conversación muestra un poco de iniciativa. Las respuestas de los pacientes tiende a ser breve y sin adornos, requiriendo preguntas directas y dirigidas por el investigador. 4. Moderada: Falta de fluidez en la conversación, aparece desigualdad y vacilación. Normalmente se necesitan preguntas dirigidas para dilucidar respuestas adecuadas y proceder con la conversación. 5. Severamente Moderada: El paciente muestra una marcada falta de espontaneidad y apertura, respondiendo a las preguntas del investigador con una o dos breves frases. 6. Severa: Las respuestas del paciente están limitadas principalmente a pocas palabras o frases cortas, intencionadas para evitar o impedir la comunicación (ej: “no se, no tengo libertad para opinar”). Como consecuencia, la conversación está seriamente dificultada, y la entrevista es altamente insatisfactoria. 7. Extrema: La respuesta verbal se restringe a: lo máximo, murmullos ocasionales, haciendo que la conversación sea imposible. N7.
- 117. 117 PENSAMIENTO ESTEREOTIPADO. Disminuida fluidez, espontaneidad, y flexibilidad de pensamiento, evidenciado por un pensamiento rígido, repetitivo, o contenido estéril. La base para la evaluación: procesos cognitivos-verbales observados durante la entrevista: 1. Ausente: La definición no es aplicable 2. Mínima: Patología cuestionable. Puede estar en el extremo máximo de los límites normales. 3. Leve: Alguna rigidez mostrada en actitudes o creencias. El paciente puede negarse a considerar posiciones alternativas o tener resultando difícil cambiar de una idea a otra. 4. Moderada: La conversación gira alrededor de un tema recurrente, resultando difícil cambiar de nuevo a un tópico. 5. Severa Moderadamente: El pensamiento es rígido y repetitivo hasta tal punto que, a pesar del esfuerzo del entrevistador, la conversación se limita solamente a dos o tres temas dominantes. 6. Severa: Repetición incontrolada de demandas, afirmaciones, ideas o preguntas que dificultan severamente la conversación. 7. Extrema: Pensamiento, comportamiento y conversación dominados por una constante repetición de ideas fijas o frases limitadas, dirigiéndose a una rigidez grotesca, inapropiada y restrictiva de la comunicación del paciente.
- 118. 118 ESCALA DE PSICOPATOLOGÍA GENERAL PG1. PREOCUPACIONES SOMÁTICAS. Quejas físicas o creencias acerca de enfermedades o disfunciones somáticas. Estas quejas pueden variar desde un vago sentido de malestar a claros delirios de enfermedad física maligna. Bases para la valoración: contenido del pensamiento expresado en la entrevista. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: Preocupaciones acerca de la salud o sobre problemas somáticos, tal y como se evidencia por preguntas ocasionales y por demandas de tranquilización. 4. Moderado: Quejas a cerca de mala salud o de disfunción corporal, pero no hay convicción delirante, y las preocupaciones pueden ser aliviadas mediante tranquilización. 5. Moderado severo: El paciente expresa numerosas o frecuentemente preocupaciones acerca de presentar una enfermedad física o de disfunción corporal, o bien el paciente manifiesta uno o dos claros delirios sobre estos temas, pero sin estar preocupado por ello. 6. Severo: El paciente manifiesta uno o más delirios somáticos pero no está muy implicado efectivamente en ellos, y con algún esfuerzo, el entrevistador puede desviar la atención del paciente sobre estos temas. 7. Extremo: Numerosos y frecuentemente referidos delirios somáticos, o sólo algún delirio somático pero de naturaleza catastrófica que domina totalmente el afecto y pensamiento del paciente. PG2. ANSIEDAD. Experiencia subjetiva de nerviosismo, intranquilidad, aprensión, o inquietud, que oscila entre una excesiva preocupación sobre el presente o el futuro y experiencias de pánico. Bases para la valoración: comunicación de estas experiencias durante la entrevista y la observación de las correspondientes manifestaciones físicas.
- 119. 119 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: Expresa alguna intranquilidad, preocupación excesiva o inquietud subjetiva, pero las repercusiones somáticas o conductuales no son evidentes. 4. Moderado: El paciente refiere varios síntomas de nerviosismo los cuales se reflejan en ligeras manifestaciones físicas, tales como un temblor fino en manos y sudoración excesiva. 5. Moderado severo: El paciente refiere marcados problemas de ansiedad los cuales tienen importantes manifestaciones físicas y conductuales, tales como tensión, escasa capacidad de concentración, palpitaciones o insomnio. 6. Severo: Estado subjetivo prácticamente constante de temor asociado con fobias, marcada inquietud, o numerosas manifestaciones somáticas. 7. Extremo: La vida del paciente está seriamente alterada por la ansiedad, la cual esta casi siempre presente y a veces alcanza el grado de pánico, o se manifiesta en una crisis de pánico en la actualidad. PG3. SENTIMIENTOS DE CULPA. Remordimientos o autorreproches sobre sucesos, reales o imaginarios, ocurridos en el pasado. Bases para la valoración: comunicación de sentimientos de culpa a lo largo de la entrevista y por su influencia sobre la actitud y los pensamientos. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: Las preguntas al respecto, ponen de manifiesto vagos sentimientos de culpa o autorreproches por un incidente mínimo, pero el paciente no está claramente afectado. 4. Moderado: El paciente expresa preocupación sobre su responsabilidad por un incidente real en su vida, pero no está preocupado por ello y su conducta no está manifiestamente afectada.
- 120. 120 5. Moderado severo: El paciente expresa un fuerte sentimiento de culpa asociado con autodesprecio o con la creencia de que merece un castigo. Los sentimientos de culpa pueden tener una base delirante, pueden ser referidos espontáneamente, pueden ser fuente de preocupación y/o humor depresivo, y no se alivian mediante la tranquilización por parte del entrevistador. 6. Severo: Intensas ideas de culpa que toman un carácter delirante y se reflejan en una actitud de desvalimiento o inutilidad. El paciente cree que debería recibir un severo castigo por hechos pasados, pudiendo considerar su situación actual como un castigo. 7. Extremo: La vida del paciente está dominada por firmes delirios de culpa por los que sesiente merecedor de grandes castigos tales como encarcelamiento, tortura o muerte. Puede haber pensamientos autolíticos, o la atribución de los problemas de los demás a actos realizados por el propio paciente. PG4. TENSIÓN MOTORA. Claras manifestaciones físicas de temor, ansiedad y agitación, tales como tensión muscular, temblor, sudoración profusa e inquietud. Bases para la valoración: manifestaciones verbales de ansiedad y la severidad de las manifestaciones físicas de tensión observadas durante la entrevista. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: La postura y los movimientos indican un ligero temor, así como alguna tensión motora, inquietud ocasional, cambios de postura, o un fino temblor de manos. 4. Moderado: Clara apariencia nerviosa, tal y como se deduce por un comportamiento inquieto, manifiesto temblor de manos, sudoración excesiva o tics nerviosos. 5. Moderado severo: Marcada tensión que se evidencia por sacudidas nerviosas, sudoración profusa e inquietud, pero la conducta en la entrevista no está significativamente alterada.
- 121. 121 6. Severo: Marcada tensión que interfiere con las relaciones interpersonales. El paciente, por ejemplo, puede estar constantemente inquieto, es incapaz de permanecer sentado durante un rato o presenta hiperventilación. 7. Extremo: La marcada tensión se manifiesta por síntomas de pánico o por una gran hiperactividad motora, tal como marcha acelerada o incapacidad para permanecer sentado mas de un minuto, lo que hace imposible una conversación mantenida. PG5. MANIERISMOS Y POSTURAS. Movimientos o posturas artificiales que se manifiestan en una apariencia forzada, artificial, desorganizada o extravagante. Bases para la valoración: Observación de las manifestaciones físicas durante el curso de la entrevista así como información del personal sanitario o de la familia. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: Ligera apariencia forzada de los movimientos o ligera rigidez en la postura. 4. Moderado: La apariencia forzada e inarmónica de los movimientos es notable y durante breves momentos el paciente mantiene una postura artificial 5. Moderado severo: Se observan rituales extravagantes o una postura deformada de forma ocasional, o bien se mantiene una postura anómala durante largos periodos de tiempo. 6. Severo: Frecuente repetición de rituales extravagantes, manierismos o movimientos estereotipados, o bien se mantiene una postura deformada durante largos periodos de tiempo. 7. Extremo: El funcionamiento está seriamente alterado por la implicación prácticamente constante del paciente en movimientos rituales, manierísticos o estereotipados, o por una postura fija y artificial que es mantenida durante la mayor parte del tiempo. PG6.
- 122. 122 DEPRESION. Sentimientos de tristeza, desánimo, desvalimiento y pesimismo. Bases para la valoración: manifestaciones verbales de humor depresivo durante la entrevista y su influencia sobre la actitud y la conducta. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: El paciente expresa algo de tristeza o desánimo solo cuando se le pregunta, pero no hay evidencia de depresión en su actitud o conducta. 4. Moderado: Claros sentimientos de tristeza o desánimo que pueden ser referidos de forma espontánea, pero el humor depresivo no tiene importantes repercusiones sobre la conducta o el funcionamiento social y el paciente puede ser generalmente animado. 5. Moderado severo: Claro humor depresivo que está asociado con marcada tristeza, pesimismo, perdida del interés social, inhibición psicomotriz y afectación del apetito y del sueño. El paciente no puede ser fácilmente animado. 6. Severo: Marcado humor depresivo que está asociado con continuos sentimientos de sufrimiento, desvalimiento, inutilidad y llanto ocasional. Además, existe una importante alteracióndel apetito y/o del sueño, así corno de la motricidad y de la funciones sociales con posibles signos de autoabandono. 7. Extremo: Los sentimientos depresivos interfieren de manera muy marcada en la mayoría de las áreas. Las manifestaciones incluyen llanto frecuente, marcados síntomas somáticos, trastorno de la concentración, inhibición psicomotriz, desinterés social, autoabandono, posible presencia de delirios depresivos o nihilistas, y/o posibles ideas o conductas suicidas. PG7. RETARDO MOTOR. Reducción de la actividad motora tal y como se manifiesta por un enlentecimiento o disminución de los movimientos y el lenguaje, disminución de la respuesta a diversos estímulos, y disminución del tono motor. Bases para la valoración: manifestaciones durante el curso de la entrevista así como información del personal sanitario y de la familia. 1. Ausente: No cumple la definición.
- 123. 123 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: Ligera pero apreciable disminución de la frecuencia de los movimientos y del habla. El paciente puede ser poco productivo tanto en el habla como en los gestos. 4. Moderado: El paciente tiene claramente enlentecidos los movimientos y el habla puede estar caracterizada por su baja productividad, incluyendo un aumento de la latencia en las respuestas, pausas prolongadas y ritmo enlentecido. 5. Moderado severo: Una marcada reducción de la actividad motora que provoca una importante incapacidad en la comunicación o limita el funcionamiento social y laboral. El paciente se encuentra habitualmente sentado o tumbado. 6. Severo: Los movimientos son extremadamente lentos, lo que resulta en un mínimo de actividad y de habla. El paciente se pasa la mayor parte del día sentado o tumbado, sin realizar actividad productiva alguna. 7. Extremo: El paciente está casi totalmente inmóvil y apenas si responde a estímulos externos. PG8. FALTA DE COLABORACIÓN. Rechazo activo a acceder a deseos de los demás, incluyendo al entrevistador, personal del hospital o familia. Este rechazo puede estar asociado con recelo, actitud defensiva, testarudez, negativismo, rechazo de la autoridad, hostilidad o beligerancia. Bases para la valoración: Conducta observada a lo largo de la entrevista así como la información proporcionada por el personal sanitario y la familia. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: Actitud de resentimiento, impaciencia o sarcasmo. Puede poner reparos a colaborar a lo largo de la entrevista. 4. Moderado: Ocasionalmente rehúsa colaborar en las demandas sociales normales, así como hacer su propia cama, acudir a actividades programadas, etc. El paciente puede manifestar una actitud hostil, defensiva o negativista, pero generalmente puede ser manejable.
- 124. 124 5. Moderado severo: El paciente frecuentemente no colabora con las demandas de su ambiente y puede ser considerado por otras personas como “indeseable” o de tener “dificultades de trato”. La falta de colaboración se manifiesta por una marcada actitud defensiva o de irritabilidad con el entrevistador y una escasa disposición a contestar a muchas de las preguntas. 6. Severo: El paciente colabora muy poco, se muestra negativista y posiblemente también beligerante. Rehusa colaborar con la mayoría de las demandas sociales y puede negarse a iniciar o a completar la totalidad de la entrevista. 7. Extremo: La resistencia activa perturba seriamente casi todas las áreas de funcionamiento. El paciente puede rehusar el implicarse en cualquier actividad social, el aseo personal, conversar con la familia o el personal sanitario, y a participar aunque sólo sea brevemente en la entrevista. PG9. INUSUALES CONTENIDOS DEL PENSAMIENTO. El contenido del pensamiento se caracteriza por la presencia de ideas extrañas, fantásticas o grotescas, que oscilan entre aquellas que son peculiares o atípicas y las que son claramente erróneas, ilógicas o absurdas. Bases para la valoración: contenido del pensamiento expresado a lo largo de la entrevista. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: El contenido del pensamiento es peculiar o idiosicrático, o bien las ideas normales son referidas en un contexto extraño. 4. Moderado: Las ideas están frecuentemente distorsionadas y ocasionalmente son bizarras. 5. Moderado severo: El paciente manifiesta muchos pensamientos extraños y fantásticos (p.e. ser el hijo adoptado de un rey) o algunos que son marcadamente absurdos (p.e. tener cientos de hijos, recibir mensajes de radio desde el espacio exterior a través de un diente empastado). 6. Severo: El paciente expresa muchas ideas absurdas o ilógicas, o algunas que tienen un marcado matiz grotesco (p.e. tener tres cabezas, ser un extraterrestre). 7. Extremo: El pensamiento está repleto de ideas absurdas bizarras y grotescas.
- 125. 125 PG10. DESORIENTACIÓN. Falta de conciencia de las relaciones del paciente con su ambiente, incluyendo personas, lugar y tiempo, que puede ser debido bien a confusión o retraimiento. Bases para la valoración:respuestas a preguntas sobre orientación. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: La orientación general es adecuada, pero existe dificultad en áreas específicas. Por ejemplo, el paciente sabe dónde está, pero desconoce el nombre de la calle, sabe el nombre del personal sanitario pero no sus funciones, sabe el mes pero confunde el día de la semana con el anterior o el posterior, o se equivoca en la fecha en más de dos días. Puede haber una restricción del interés, tal y como se manifiesta por la familiaridad con el ambiente inmediato, pero no con otro más general. Así p.e., conoce los nombres del personal sanitario, pero no los del alcalde, presidente de la comunidad autónoma o presidente del estado. 4. Moderado: Moderada desorientación en espacio, tiempo y persona. Por ejemplo, el paciente sabe que está en un hospital pero desconoce su nombre, sabe el nombre de la ciudad pero no el barrio, sabe el nombre de su médico, pero no el de otros colaboradores, conoce el año y la estación pero no el mes. 5. Moderado severo: Considerable desorientación en espacio, tiempo y persona. El paciente tiene solo una vaga noción de donde está y no se encuentra familiarizado con su ambiente inmediato. Puede identificar el año adecuadamente o de forma aproximada pero desconoce el día, mes y estación. 6. Severo: Marcada desorientación en espacio, tiempo y persona. Por ejemplo, el paciente no sabe donde está, confunde la fecha en más de un año, y solo puede nombrar a una o dos personas de su vida actual. 7. Extremo: El paciente está totalmente desorientado en espacio, tiempo y persona. Existe una total confusión o una ignorancia total a cerca de donde está, del año actual, y aún de las personas mas allegadas, tales como parientes, esposa/o, amigos o su médico.
- 126. 126 PG11. ATENCIÓN DEFICIENTE. Dificultad en dirigir la atención tal y como se manifiesta por escasa capacidad de concentración, distraibilidad por estímulos internos y externos, y dificultad en mantener o cambiarla atención a un nuevo estímulo. Bases para la valoración: manifestaciones durante el curso dela entrevista. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: Limitada capacidad de concentración, tal y como se manifiesta por distracción ocasional o atención vacilante hacia el final de la entrevista. 4. Moderado: La conversación está afectada por una fácil tendencia a la distraibilidad, dificultad en mantener una concentración continuada sobre un determinado asunto, o problemas en cambiar la atención a nuevos temas. 5. Moderado severo: La conversación está seriamente alterada por la escasa concentración, la marcada distraibilidad y la dificultad en cambiar el foco de la atención. 6. Severo: El paciente puede mantener la atención sólo por breves momentos o con gran esfuerzo, debido a una marcada distracción por estímulos internos y externos. 7. Extremo: La atención está tan alterada que imposibilita el mantener una mínima conversación. PG12. AUSENCIA DE JUICIO E INTROSPECCIÓN. Trastorno de la conciencia o comprensión del propio trastorno psiquiátrico y situación vital. Esto se manifiesta por la dificultad en reconocer los trastornos psiquiátricos pasados o presentes,negativa a ponerse en tratamiento o a ser hospitalizado, decisiones caracterizadas por un escasosentido de la anticipación y de sus consecuencias y por proyectos irreales tanto a corto como alargo plazo. Bases para la valoración: contenido del pensamiento expresado durante laentrevista. 1 Ausente: No cumple la definición.
- 127. 127 2) Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: El paciente reconoce tener un trastorno psiquiátrico, pero claramente subestima su importancia. La necesidad de tratamiento, o la necesidad de tomar medidas para evitar las recaídas. Los proyectos futuros pueden estar escasamente planificados. 4. Moderado: El paciente da muestras de un reconocimiento de su enfermedad vago y superficial. Puede haber oscilaciones en su conciencia de enfermedad o una escasa conciencia de los síntomas más importantes actualmente presentes tales como delirios, pensamiento desorganizado, suspicacia o retraimiento emocional. El paciente puede racionalizar la necesidad de tratamiento en términos de aliviar síntomas menores, tales como ansiedad, tensión e insomnio. 5. Moderado severo: Reconoce trastornos psiquiátricos pasados, pero no los presentes. Si se le confronta, el paciente puede reconocer la existencia de síntomas menores, los cuales tiende a explicar mediante interpretaciones equivocas o delirantes. De manera similar, no reconoce la necesidad de tratamiento. 6. Severo: El paciente niega siempre que haya presentado trastorno psiquiátrico alguno. Niega le presencia de cualquier tipo de síntomas psiquiátricos en el pasado o presente, y aunque colabore en la toma de medicación, niega la necesidad de tratamiento y hospitalización. 7. Extremo: Niega enfáticamente los trastornos psiquiátricos pasados o presentes. Interpreta delirantemente tanto el tratamiento como la hospitalización actual (p.e. como castigo o persecución), y el paciente puede rehusar a cooperar con el médico, la toma de la medicación ocon otros aspectos del tratamiento. PG13. TRASTORNOS DE LA VOLICIÓN. Trastornos de la iniciación voluntaria, mantenimiento, y control de los pensamientos, conducta, movimientos y lenguaje. Bases para la valoración: contenido del pensamiento y conducta observados a lo largo de la entrevista. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad.
- 128. 128 3. Ligero: Hay evidencia de una ligera indecisión en la conversación y en el pensamiento, lo cual puede impedir ligeramente los procesos cognitivos y verbales. 4. Moderado: El paciente está a menudo ambivalente y muestra una clara dificultad en tomar decisiones. La conversación puede estar afectada por el trastorno del pensamiento y corno consecuencia de ello el funcionamiento cognitivo y verbal está claramente alterado. 5. Moderado severo: El trastorno de la volición interfiere tanto en el pensamiento como en la conducta. El paciente manifiesta una marcada indecisión que impide la iniciación y continuación de actividades sociales y motoras que también puede evidenciarse por pausas en el habla. 6. Severo: Los trastornos de la volición interfieren con la ejecución de funciones motoras simples y automáticas, con el vestirse y aseo, y afectan marcadamente al habla. 7. Extremo: Existe un grave trastorno de la volición que se manifiesta por una gran inhibición de los movimientos y el habla, lo que resulta en inmovilidad y/o mutismo. PG14. CONTROL DEFICIENTE DE IMPULSOS. Trastorno de la regulación y control de los impulsos internos, lo que resulta en una descarga súbita, no modulada, arbitraria o mal dirigida de la tensión y emociones sin preocupación por sus consecuencias. Bases para la valoración: conducta durante el curso de la entrevista einformación del personal sanitario y familia. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad 3. Ligero: El paciente tiende a mostrarse fácilmente colérico ante estrés o frustraciones, pero raramente presenta actos impulsivos. 4. Moderado: El paciente manifiesta cólera y agresividad verbal ante mínimas frustraciones. Puede mostrarse ocasionalmente amenazante, presentar conductas destructivas, o tener uno o dos episodios de confrontación física o una reyerta menor.
- 129. 129 5. Moderado severo: - El paciente presenta episodios impulsivos repetidos con abuso verbal, destrucción de la propiedad, o amenazas físicas. Puede haber uno o dos episodios de serios ataques violentos que requieren aislamiento, contención física o sedación. 6. Severo: El paciente presenta frecuentemente agresividad, amenazas, exigencias y violencia de carácter impulsivo, sin ninguna consideración por sus consecuencias. Presenta ataques de violencia, incluso sexual, y puede responder violentamente a voces alucinatorias. 7. Extremo: El paciente realiza ataques homicidas, asaltos sexuales, brutalidad repetida o conductas autodestructivas. Requiere una supervisión directa y constante o una contención externa debido a su incapacidad para controlar los impulsos violentos. PG15. PREOCUPACIÓN. Preocupación por pensamientos y sentimientos internamente generados, así corno por experiencias autistas que van en detrimento de la adaptación a la realidad y de una conducta adaptativa. Bases para la valoración: conducta interpersonal observada a lo largo de la entrevista. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: Excesiva implicación en problemas o necesidades personales, de forma que la conversación se dirige hacia temas egocéntricos a la vez que disminuye el interés por los demás. 4. Moderado: El paciente se muestra ocasionalmente ensimismado, como soñando despierto o abstraído por experiencias internas, lo que interfiere ligeramente en la comunicación. 5. Moderado severo: El paciente parece a menudo absorto en experiencias autistas, tal y como se evidencia por conductas que afectan significativamente a las funciones relacionases y comunicativas: mirada vacía, musitación o soliloquios, o implicación con patrones motores estereotipados. 6. Severo: Marcada preocupación con experiencias autistas, lo que limita seriamente la capacidad de concentración, la capacidad para conversar, y la orientación en su ambiente
- 130. 130 inmediato. Se puede observar que el paciente se ríe sin motivo aparente, vocifera, musita o habla consigo mismo. 7. Extremo: El paciente está casi siempre absorto en experiencias autistas, lo que repercute en casi todas las áreas de su conducta. El paciente puede responder verbal y conductualmente de forma continua a alucinaciones y apenas si muestra interés por el ambiente que le rodea. PG16. EVITACIÓN SOCIAL ACTIVA. Conducta social disminuida que se asocia con temor injustificado, hostilidad, o desconfianza. Bases para la valoración: Información del funcionamiento social por parte del personal sanitario o de la familia. 1. Ausente: No cumple la definición. 2. Mínimo: Patología dudosa; puede ser el límite superior de la normalidad. 3. Ligero: El paciente parece molesto por la presencia de la gente y prefiere permanecer solitario, si bien participa en actividades sociales cuando es requerido para ello. 4. Moderado: El paciente acude de mala gana a la mayoría de las actividades sociales, para lo cual puede que sea necesario persuadirle, o bien las deja prematuramente debido a ansiedad, suspicacia u hostilidad. 5. Moderado severo: El paciente se mantiene alejado, con temor o enojo, de las actividades sociales a pesar de los esfuerzos por implicarle en las mismas. Tiende a pasar la mayor parte del tiempo solo sin realizar actividad productiva alguna. 6. Severo: El paciente participa en muy pocas actividades sociales debido a temor, hostilidad o recelo. Cuando se le aborda el paciente tiende a impedir las interacciones y generalmente se aísla. 7. Extremo: No se puede implicar al paciente en actividades sociales debido a marcado temor, hostilidad o delirios de persecución. En la medida que puede evita todas las relaciones y permanece aislado de los demás.
- 131. 131 Apatia
- 132. 132 ESCALA LILLE DE APATÍA Instrucciones para la administración de la Escala de Puntuación de Apatía de Lille. La Escala de Puntuación de Apatía de Lille incluye 33 preguntas que pertenecen a nueve áreas, cada una de las cuales corresponde a una manifestación clínica de la apatía. Debido a la estructura de la entrevista, las preguntas deberían plantearse exactamente como están indicadas. Para obtener una validez óptima, no resulta aconsejable cambiar el vocabulario ni añadir comentarios adicionales a las preguntas. Antes de comenzar la entrevista, debe indicarse lo siguiente al paciente: “Voy a plantearle algunas preguntas sobre su vida diaria. Es importante que las responda en relación con su vida de las cuatro últimas semanas.” Si el paciente recuerda hechos generales o anteriores al último mes, es necesario recordarle que solamente debe referirse a su situación actual: “Por favor, intente responder en relación con su vida actual, refiriéndose a las cuatro últimas semanas.” Se propone un método de puntuación preciso para cada respuesta y debería seguirse este método lo más fielmente posible. Cuando una pregunta no se pueda aplicar al paciente, la puntuación será de “0”, como no aplicable (NA). Cuando la respuesta no esté clara en absoluto y no pueda clasificarse, la puntuación también será de “0”, como una respuesta inclasificable. La gama de puntuación total de la escala varía desde -36 hasta +36.
- 133. 133 - Escala de Apatía de Lille – 1. Productividad diaria - ¿Qué hace durante el día? Hábleme sobre su vida diaria. Tiempo que tarda en responder Sin respuesta 2 Respuesta después de insistirle 1 Respuesta espontánea, pero tras un cierto tiempo 0 Respuesta inmediata, una actividad mencionada sin dudar -1 Respuesta inmediata, varias actividades mencionadas sin dudar -2 Número y variedad de las actividades mencionadas Ninguna 2 Una actividad, pero fue necesario insistir para que mencionara otra 1 Varias actividades mencionadas 0 Horario detallado de un día típico, pero hace lo mismo todos los días -1 Horario detallado de un día típico, pero la respuesta muestra que sus actividades cambian según el día de la semana o según la estación (por ejemplo, trabajos domésticos, ir al cine, ver la televisión, jardinería, visitar a los amigos, etc.) -2 2. Aficiones - ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta hacer para mantenerse ocupado? Tiempo que tarda en responder
- 134. 134 Sin respuesta 2 Respuesta después de insistirle 1 Respuesta espontánea, pero tras un cierto tiempo 0 Respuesta inmediata, una actividad mencionada sin dudar -1 Respuesta inmediata, varias actividades mencionadas sin dudar -2 Número de actividades mencionadas Ninguna o solamente una 1 Varias 0 Siente tener que escoger entre tantas posibilidades -1 - ¿Cuántas veces a la semana… (se dedica a la primera afición o al primer pasatiempo mencionados anteriormente)? Menos de una vez a la semana 1 Una o varias veces a la semana 0 Siente no poder dedicar más tiempo a la actividad -1 3. Tomar la iniciativa - En general, ¿decide usted mismo hacer las cosas o tiene que animarle alguien un poco? Me tienen que animar 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Me decido yo mismo a hacer las cosas -1 - Cuando tiene que acudir a una cita, a una reunión o a una celebración formal, ¿alguien tiene que decirle que se arregle y se prepare? Necesito que me lo digan 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Me arreglo y me preparo sin que me lo digan -1
- 135. 135 - Cuando tiene que concertar una cita (por ejemplo, con el médico o con el dentista), ¿lo hace usted mismo o espera a que alguien lo haga por usted? Espero a que alguien lo haga por mí 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Lo hago yo mismo -1 - ¿Participa espontáneamente en actividades de la vida diaria o alguien tiene que pedírselo? Alguien tiene que pedírmelo 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Participo espontáneamente -1 4. Búsqueda de novedades -¿Le gusta descubrir cosas nuevas (un nuevo programa de televisión o un nuevo libro)? No, eso no me interesa 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me interesa -1 - ¿Le gusta probar nuevos productos, herramientas o recetas que no conoce? No, eso no me interesa 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me gusta probar cosas que no conozco -1 - ¿Le gusta visitar lugares en los que no ha estado nunca antes? No, eso no me interesa 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me gusta visitar lugares en los que nunca he estado -1 - Cuando va en coche o cuando viaja en tren o en autobús, ¿le gusta mirar el paisaje, las casas?
- 136. 136 No, eso no me interesa 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me gusta ver si algo ha cambiado -1 5. Motivación – acciones voluntarias - Cuando decide hacer alguna cosa, ¿le resulta fácil o difícil esforzarse? Me resulta difícil esforzarme 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Me esfuerzo con facilidad -1 - Cuando no consigue hacer alguna cosa, ¿intenta encontrar otras soluciones? No, me rindo 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, lo intento de nuevo -1 - Cuando decide hacer alguna cosa, ¿continúa hasta el final o suele rendirse? Suelo rendirme (me desanimo fácilmente) 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Continúo hasta el final -1 - Cuando no puede encontrar algo (por ejemplo un documento o un objeto), ¿se esfuerza mucho en encontrarlo? No, si no lo encuentro rápidamente, dejo de buscar 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, sigo buscando hasta que lo encuentro -1
- 137. 137 6. Respuesta emocional - Cuando ve una película, ¿se emociona o se conmueve fácilmente? No, no siento ninguna emoción especial 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me emociono fácilmente -1 - Cuando alguien le cuenta un chiste o cuando ve un programa cómico en la televisión, ¿se ríe fácilmente? No, no siento ninguna emoción especial 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me hace reír -1 - Cuando oye buenas noticias, ¿se siente feliz? No, no siento ninguna emoción especial 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me siento feliz -1 - Cuando oye malas noticias, ¿se siente triste? No, no siento ninguna emoción especial 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me siento triste, me preocupa -1 7. Preocupación - Cuando tiene un problema (por ejemplo, cuando su televisor se estropea), ¿se preocupa?
- 138. 138 No 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me preocupo fácilmente -1 - Cuando algo no funciona o cuando sucede algo inesperado, ¿busca una solución? No, me rindo 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, busco una solución -1 - Cuando su pareja o sus hijos tienen un problema poco importante (por ejemplo, cuando tienen alguna enfermedad leve), ¿se preocupa por ellos? No, no me preocupa mucho 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me preocupo -1 - ¿Le gusta preguntar habitualmente cómo están su familia y sus amigos? No, suelo esperar a que alguien me diga cómo están 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, les suelo preguntar cómo están (les llamo por teléfono, etc.) -1 8. Vida social - ¿Tiene amigos? No, no muchos o ya no los veo 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, y tener amigos es muy importante para mí -1 - Cuando se encuentra con sus amigos, ¿le gusta pasar tiempo con ellos o le resulta pesado?
- 139. 139 Me resulta pesado 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Me gusta -1 - Al hablar con los demás, ¿suele iniciar usted la conversación o espera a que la otra persona hable primero? Sólo hablo si alguien me habla primero 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Empiezo a hablar yo -1 - Durante una discusión, ¿da usted su opinión o acepta la opinión de los demás? Suelo aceptar la opinión de los demás 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Suelo dar mi opinión -1 9. Autoconciencia – Cuando ha terminado de hacer algo, ¿revisa usted la situación y piensa qué cosas han salido bien o han podido salir mal? No, no pienso en el resultado 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, reviso la situación -1 – Después de tomar una decisión, ¿piensa a veces en si se ha equivocado? No, me contento con lo que he decidido 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, a veces me arrepiento de la decisión que he tomado -1 - Cuando no se ha portado bien con alguien, ¿se siente a veces culpable? No, no me importa 1 N.A.□ Respuesta inclasificable □ 0 Sí, me avergüenzo -1
- 140. 140 - Si, durante una discusión, se da cuenta de que está equivocado, ¿es capaz de admitirlo, al menos para usted mismo? No, no admito que estoy equivocado 1 N.A. □ Respuesta inclasificable □ 0 0 Sí, lo admito -1 Puntuación total …./36 Sub-escalas Puntuaciones Productividad diaria PD -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Aficiones AF -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Tomar la iniciativa INI -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Búsqueda de novedades BN -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Motivación – Acciones voluntarias M -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Respuesta emocional RE -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Preocupación P -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Vida social VS -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Autoconsciencia AC -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

























![25
Neurology, 1996). Por todo ello es fundamental revisar los principales test, escalas y
baterías neuropsicológicas disponibles en la actualidad, analizando minuciosamente sus
puntos fuertes y débiles.
5 INSTRUMENTOS NEUROPSICOLÓGICOS
5.1 “THE MINI-MENTAL PARKINSON” (MMP)
Es un test de cribado diseñado a partir del MMSE (Mahieux et al., 1995). El
MMP incluye 7 subsecciones (Parrao-Diaz, Chaná-Cuevas, Juri-Claverías, Kusntmann
y Tapia-Nuññez, 2004; Isella, Mapelli, Murielli, De Gaspari, Siri, Pezzoli, Antonini,
Pletti, Bonnuccelli, Pichi, Napolitano, Vista, Greco, Apollonio, 2013). Su puntuación
máxima total es de 32 puntos. Las subsecciones son: (1) Orientación temporal y
espacial: 10 puntos; (2)Registro visual (memoria inmediata): 3 puntos; (3)
Atención/control mental: 5 puntos; (4) Fluencia verbal: 3 puntos; (5) Recuerdo visual
(memoria de evocación): 4 puntos; (6) Set de cambios (abstracción): 4 puntos; y (7)
Procesamiento de conceptos (abstracción): 3 puntos.
Tabla II Resumen de las principales características psicométricas de la esta escala. Extraído, traducido y adaptado desde Kulisevsky y
Pagonabarraga, 2009)
Escala Objetivo Consist
encia
interna
Confiabilida
d test-retest
Confiabilida
d entre
observadore
s
Validez de
Constructo
Aceptabilida
d de
constructo
Aceptabilida
d
Tiempo de
administraci
ón
MMP Cribado del
DC en EP
ND ND ND ++ +++ - NA
Consistencia interna: +++ α de cronbach = 0,71-0,90;
Confiabilidad: + pobre (ICC o Kw ≤ 0,40; ++ (0,41-060); +++ (0,61-80); ++++ (> 0,80).
Validez de Constructo: + pobre (coeficiente de correlación [CC]; ≤ 0,40), de moderado a bueno (CC 0,41-070); bueno (CC>0,70).
Aceptabilidad: - no valuada o pobre (valores faltantes >5% o efecto techo/suelo); + buena valores faltantes <5%, ausencia de efecto
techo/suelo).
PD= Enfermedad de Parkinson; DC deterioro cognitivo; PDD=PD con demencia; ICC coeficiente de correlación interclases; Kw ponderado,
ND= no disponible.
En la tabla II señalamos las propiedades psicométricas de esta herramienta según
la revisión realizada por Kulisevsky y Pagonabarraga, 2009.
En un posterior estudio de validación, (Caslake, Summers, McConachie, Ferris,
Gordon, Harris, Caie, & Counsell, 2013) se encontró una buena fiabilidad test-retest de
la MMP (coeficiente de correlación intra-clase = 0,793). Según estos datos, un MPP de
28 puntos o menos de 32 detecta el deterioro cognitivo con una sensibilidad del 87% y
76% de especificidad. En un estudio que se realizó en 2005 en España utilizando el](https://image.slidesharecdn.com/tfmdefinitivocarlo-180302211426/85/Tfm-definitivo-carlo-25-320.jpg)


![28
MMSE (r=0,42, p=0,001). También la validación para la población de habla italiana ha
dado resultados positivos (Pignatti, Bertella, Scarpina, Mauro, Portolani, & Calabrese,
2014). Según informan los autores, su trabajo proporciona evidencia de la eficacia del
PANDA en la evaluación de los déficits cognitivos también en pacientes con EP de
lengua italiana, incluso cuando su grado patológico es aún muy inicial o leve. Una
puntuación total de 13 en el PANDA parecía ser el punto de corte más adecuado, con
una sensibilidad del 96,6% y una especificidad del 82,2%; utilizando el MMSE, el
mismo valor de sensibilidad sólo se alcanzó mediante la adopción de un punto de corte
de 28, pero con una especificidad del 72,4%. Además, con una puntuación comprendida
entre 13 y 17 PANDA ya sugiere una posible alteración cognitiva (Pignatti et al., 2014).
El análisis de las puntuaciones totales convertidas no mostraba ninguna
correlación significativa con la edad (r=-0,19, p=0,14). Asimismo, después de la
corrección para la educación, no había diferencia significativa entre el grupo de control
de la muestra francesa y el del l estudio original (t = 1,50; p = 0,14) (Gasser, Kalbe,
Calabrese, Kessler, Von Allmen, & Rossier, 2011. En un artículo de reciente
publicación Gasser et al (Gasser, Calabrese, Kalbe, Kessler, & Rossier, 2016)
compararon el PANDA con otros tres instrumentos para el cribado cognitivo e la EP
encontrando que PANDA tenía una mejor capacidad de discriminación que otros test
para detectar el deterioro cognitivo y la demencia.
Tabla III Principales características psicométricas de la escala PANDA (Esquema extraído , traducido y adaptado desde
Kulisevsky y Pagonabarraga, 2009)
Escala objetivo Consist
encia
interna
Confiabilida
d test-retest
Confiabilida
d entre
observadore
s
Validez
de
Construc
to
Aceptabili
dad de
constructo
Aceptabi
lidad
Tiempo de
administra
ción
PAND
A
Cribado del
DC en
pacientes con
EP
ND a
Intervalo 6
meses.
No se usó
ICC ni Kw
ND ++ +++ - 8-10
Consistencia interna: +++ α de cronbach = 0,71-0,90;
Confiabilidad: + pobre (ICC o Kw ≤ 0,40; ++ (0,41-060); +++ (0,61-80); ++++ (> 0,80).
Validez de Constructo: + pobre (coeficiente de correlación [CC]; ≤ 0,40), de moderado a bueno (CC 0,41-070); bueno
(CC>0,70).
Aceptabilidad: - no valuada o pobre (valores faltantes >5% o efecto techo/suelo); + buena valores faltantes <5%, ausencia de
efecto techo/suelo).
PD= Enfermedad de Parkinson; DC deterioro cognitivo; PDD=PD con demencia; ICC coeficiente de correlación interclases; Kw
ponderado, ND= no disponible.](https://image.slidesharecdn.com/tfmdefinitivocarlo-180302211426/85/Tfm-definitivo-carlo-28-320.jpg)

![30
Tabla V Resumen de las principales características psicométricas de la esta escala. Extraído, traducido y adaptado desde Kulisevsky
y Pagonabarraga, 2009)
Escala objetivo Consist
encia
interna
Confiabilida
d test-retest
Confiabi
lidad
entre
observad
ores
Validez de
Constructo
Aceptab
ilidad de
construc
to
Aceptabili
dad
Tiempo de
administra
ción
PD-
CRS
Finalizado ala
investigación,
pruebas de
intervenciones,
detección de
patrones
cognitivos,
cribado de la
demencia
+++ ++++ ++++ +++
Inclusión de
ítems
subcorticales
+++ + PD-ND 17’
PDD 26´
Consistencia interna: +++ α de cronbach = 0,71-0,90;
Confiabilidad: + pobre (ICC o Kw ≤ 0,40; ++ (0,41-060); +++ (0,61-80); ++++ (> 0,80).
Validez de Constructo: + pobre (coeficiente de correlación [CC]; ≤ 0,40), de moderado a bueno (CC 0,41-070); bueno (CC>0,70).
Aceptabilidad: - no valuada o pobre (valores faltantes >5% o efecto techo/suelo); + buena valores faltantes <5%, ausencia de efecto
techo/suelo).
PD= Enfermedad de Parkinson; DC deterioro cognitivo; PDD=PD con demencia; ICC coeficiente de correlación interclases; Kw
ponderado, ND= no disponible.
La aceptabilidad también resultó muy buena (valores perdidos <5% y ausencia
tanto de efecto techo como de efecto suelo).
Martínez-Martín P. et al llevaron a cabo una validación independiente para la
población española, llegando a la conclusión de se trata de una batería específica, fiable
y válida para el diagnóstico de demencia asociada a la EP y detecta déficit sutiles
fronto-subcorticales (Martínez-Martín P. Prieto-Jurczynska C., Frades-Payo B. 2009).
En un estudio el análisis de regresión permitió demostrar que la PD-CRS
diferencia entre pacientes con PD y cognición normal y pacientes con PD y DCL
(Fernandez de Bobadilla, Pagonabarraga, Martinez-Horta, Pascual-Sedano,
Campolongo, & Kulisevsky, 2013).
En un estudio (Llebaria, Pagonabarraga, Martínez-Corral, García-Sánchez,
Pascual-Sedano, Gironell, & Kulisevsky, 2010) sobre pacientes con alucinaciones
visuales estudiados con el PD-CRS se observó que pacientes con alucinaciones visuales
y ausencia de insight mostraban un mayor deterioro en el PD-CRS en la puntuación
cortical posterior y el ítem copiar el reloj.](https://image.slidesharecdn.com/tfmdefinitivocarlo-180302211426/85/Tfm-definitivo-carlo-30-320.jpg)

![32
La SCOPA-Cog, ha sido validada para la población española (P. Martínez-
Martín, et Al., 2008) con una muestra de 387 pacientes. No mostró efecto techo ni
efecto suelo. La consistencia interna fue buena (α =0,83) y la correlación ítem-total fue
igual o superior a 0,45. Sin embargo su validez convergente con otros instrumentos ha
sido débil (rs>0,35) exceptuando el ítem “estado cognitivo de la Clinical Impresssion of
Severity Index – Parkinson’s Disease (CISI-PD) por el cual la índice de correlación era
mayor (rs=0,51).
Tabla VII. Resumen de las principales características psicométricas de la esta escala.
Extraído, traducido y adaptado desde Kulisevsky y Pagonabarraga, 2009)
Escala objetivo Consiste
ncia
interna
Fiabilidad
test-retest
Fiabilidad
entre
observadores
Validez de
Constructo
Aceptabilidad
de constructo
Aceptabili
dad
Tiempo
de
adminis
tración
SCOP
A-Cog
Comparar
grupos en la
investigación
+++ +++ ND + +++ + 10’-15’
Consistencia interna: +++ α de cronbach = 0,71-0,90;
Fiabilidad: + pobre (ICC o Kw ≤ 0,40; ++ (0,41-060); +++ (0,61-80); ++++ (> 0,80)
Validez de Constructo: + pobre (coeficiente de correlación [CC]; ≤ 0,40), de moderado a bueno (CC 0,41-070); bueno
(CC>0,70)
Aceptabilidad: - no valuada o pobre (valores faltantes >5% o efecto techo/suelo); + buena valores faltantes <5%, ausencia de
efecto techo/suelo)
PD= Enfermedad de Parkinson; DC deterioro cognitivo; PDD=PD con demencia; ICC coeficiente de correlación interclase; Kw
ponderado, ND= no disponible.
En una investigación realizada por Serrano Dueñas et al. (Serrano Dueñas,
Calero, Serrano, Serrano & Coronel, 2010) en el que compararon la propiedades
psicométricas del SCOPA-Cog y del MMP concluyeron que el SCOPA-COG tiene
algunas ventajas sobre la MMP, la principal su capacidad de discriminación. El análisis
jerárquico multinivel aclaró además la necesidad, cuando se utilizan estas escalas, de
estratificar la población con PD de acuerdo con su formación académica, los años
enfermedad, y la etapa H&Y.
En la tabla VII señalamos las principales propiedades psicométricas de esta
herramienta según un revisión realizada por Kulisevsky y Pagonabarraga en 2009.](https://image.slidesharecdn.com/tfmdefinitivocarlo-180302211426/85/Tfm-definitivo-carlo-32-320.jpg)








![41
Los autores evaluaron la validez concurrente, en primer lugar, por la
correlación entre las puntuaciones de AES y LARS, y en segundo lugar,
mediante la comparación de las distribuciones de frecuencia entre las diferentes
puntuaciones punto de corte y juicios de expertos. Observaron una fuerte
correlación entre las puntuaciones globales de la AES y los LARS (r=0,87).
Asimismo, la falta de interacción entre la apatía medida con el LARS y la
depresión medida con la MDARS indican que nos encontramos ante un
instrumento con buena validez discriminante.
Las propiedades psicométricas de esta escala son satisfactorias (Sockeel,
et al. 2006). Asimismo, se trata de una escala validada para la población
española (García-Ramos, Villanueva, Catalán, Reig-Ferrer, & Matías-Guíu,
2014). En la muestra española, la fiabilidad entre evaluadores era muy buena
(0.93), también es buena la consistencia interna (α de Cronbach=0.81 y
fiabilidad split-half=0.82). También la validez de la escala es buena, siendo 0.61
el índice de correlación entre la LARS y el NPI.
En un reciente estudio (Muhammed, Manohar, & Husain, 2015), la
clasificación de pacientes de EP según dos grupos, “alta motivación” y “baja
motivación”, se hizo utilizando las puntuaciones en la LARS y permitió
observar como los pacientes de alta motivación tienen mayor respuesta pupilar
la recompensa que los pacientes de baja motivación.
La apatía es un fenómeno muy frecuente en la EP, es importante poder
diagnosticarlo correctamente evitando confundirlo con otros trastornos como la
depresión. En su revisión Clarke et al (2014) afirman “…no existe un
instrumento estándar de oro para evaluar la apatía, existe numerosos
instrumentos de medida bien validados, de diagnóstico genera[…] y específico”
(Clarke et al, 2014, p. 15).
Sin embargo, podemos afirmar que entre los instrumentos de los que
disponemos en castellano, la escala LARS es al momento la que ofrece mayores
garantías (Martínez-Martín et al, 2015).](https://image.slidesharecdn.com/tfmdefinitivocarlo-180302211426/85/Tfm-definitivo-carlo-41-320.jpg)















![57
Muhammed K, Manohar S, Husain M. (2015) Mechanisms underlying apathy in
Parkinson's disease. Lancet (London, England). 385: S71.
doi: 10.1016/S0140-6736(15)60386-5
Nitrini, R, &Dozzi-Brucki S.M (2012).Demencia: Definición yClasificación.Revista
Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias;12(1) 75-98
ISSN: 0124-1265
Ondo,W.G. Sarfaraz, Lee, S., M.J. (2015). A novel scale to assess psychosis in patients
with parkinson's disease. Journal of Clinical Movement
Disorders.2(1)
Doi: 10.1186/s40734-015-0024-5
Ondo, W.G., Peng, H.; (2012) Metric evaluation of a novel scale to assess psychosis in
patients with Parkinson's disease . Movement Disorders
[abstract];27 Suppl 1 :322
Pålhagen S, Heinonen E, Hägglund J, Kaugesaar T, Mäki-Ikola O, Palm R; Swedish
Parkinson StudyGroup. (2006) Selegiline slows the progression
of the symptoms of Parkinson disease. Neurology. 25;66(8):
1200-6. DOI: 10.1212/01.wnl.0000204007.46190.54
Pagonabarraga J, Kulisevsky J, Llebaria G, Garcia-Sanchez C, Pascual-Sedano B,
Gironell A. (2008) Parkinson's disease-cognitive rating scale: a
new cognitive scale specific for Parkinson's disease. Movement
disorders; 23: 998-1005. DOI:10.1002/mds.22007
Pagonabarraga, J. y Kulisevsky, K. (2014).Tratamiento dopaminérgico en la enfermedad
de Parkinson: ¿qué puede ofrecer cada familia
terapéutica?.Revista de Neurología; 58:25-34.
Papapetropoulos, SKatzen, H.,Schrag,A Singer,Carlos Scanlon,B.K., Nation,
D,Guevara,A., Levin B (2008) A questionnaire-based (UM-
PDHQ) study of hallucinations in Parkinson's
disease.Neurology 8( 1) 21
Parrao-Diaz T., Chaná-Cuevas, P., Juri-Claverías,C., Kusntmann, C., & Tapia-Nuñez,
(2005) Evaluación del deterioro cognitivo en una población de](https://image.slidesharecdn.com/tfmdefinitivocarlo-180302211426/85/Tfm-definitivo-carlo-57-320.jpg)