APEGO-ADULTO.pdf
- 4. APEGO ADULTO
- 6. JUDITH FEENEY PATRICIA NOLLER APEGO ADULTO BIBLIOTECA DE PSICOLOGÍA DESCLÉE DE BROUWER
- 7. Título de la edición original: ADULT ATTACHMENT © 1996, Sage Publications, Inc. Traducción: Yolanda Gómez Ramírez Corrección técnica: Álvaro Quiñones Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos –www.cedro.org–), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. © EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER, S.A., 2001 Henao, 6 - 48009 Bilbao www.edesclee.com info@edesclee.com Impreso en España - Printed in Spain ISBN: 978-84-330-1613-3 Depósito Legal: Impresión: Publidisa, S.A. - Sevilla
- 8. Sobre las autoras ...................................................................................... 9 Introducción .............................................................................................. 11 Prefacio ...................................................................................................... 13 1. Apegos en la infancia y más adelante ............................................ 17 Naturaleza y funcionamiento de la conducta de apego .................... 18 Diferencias individuales en el apego .................................................. 20 Estabilidad de los patrones de apego.................................................. 29 Validez predictiva de las clasificaciones del apego ............................ 31 Aplicación de la teoría del apego a las relaciones cercanas adultas .. 33 Resumen .............................................................................................. 34 2. Primeros estudios empíricos del apego adulto .............................. 37 Análisis teórico del amor como apego................................................ 38 Los primeros estudios empíricos del amor como apego.................... 43 Primeros estudios sobre el apego adulto: réplicas y ampliaciones del trabajo de Hazan y Shaver ........................................................ 46 Resumen .............................................................................................. 57 3. Conceptualización y medida del apego adulto.............................. 59 Derivaciones de la medida original de Hazan y Shaver .................... 60 Un modelo de cuatro grupos del apego adulto.................................. 63 Comparación de las medidas categoriales y continuas...................... 66 Estabilidad del apego adulto................................................................ 67 Resumen .............................................................................................. 80 Índice
- 9. 4. Refinando la teoría: funciones y elicitadores del apego adulto .. 81 El desarrollo de los apegos adultos .................................................... 82 Amor, trabajo y base segura................................................................ 84 Conducta religiosa: Dios como base segura y refugio seguro .......... 86 Estilo de apego y respuestas al estrés.................................................. 89 Resumen .............................................................................................. 100 5. Estilo de apego, modelos internos y comunicación ...................... 101 Modelos internos del apego ................................................................ 101 Funciones de los modelos internos .................................................... 109 Estabilidad y cambio en los modelos internos .................................. 113 Apego y comunicación padre-hijo ...................................................... 116 Apego, comunicación y relaciones de intimidad................................ 119 Resumen .............................................................................................. 123 6. Apego adulto: ampliación de la imagen ........................................ 125 El apego como integración de sistemas conductuales........................ 125 Diferencias y semejanzas de género .................................................... 129 Apego y personalidad .......................................................................... 133 Apego y bienestar ................................................................................ 135 Resumen .............................................................................................. 140 7. Aplicaciones y direcciones futuras .................................................. 141 Aspectos teóricos.................................................................................. 144 Aspectos metodológicos ...................................................................... 147 Direcciones futuras .............................................................................. 149 Bibliografía ................................................................................................ 153 Índice de conceptos .................................................................................. 165 APEGO ADULTO 8
- 10. Judith Feeney es profesora de psicología en la Universidad de Queensland, en Brisbane. Se doctoró allí en 1991, habiendo trabajado antes en la enseñanza y como consejera de una variedad de grupos de clientes. Sus intereses como investigadora incluyen las relaciones matrimoniales y familia- res (especialmente las relaciones de apego), la comunicación interpersonal y el vínculo existente entre las relaciones personales y la salud. Ha publicado una serie de artículos y capítulos de libros sobre estos campos que han sido citados por otros autores en numerosas ocasiones. Patricia Noller obtuvo su doctorado en la Universidad de Queensland en 1981 y es profesora de psicología en esta misma universidad. Es autora de numerosas publicaciones sobre el campo de las relaciones matrimoniales y familiares, incluyendo las relaciones de apego. Recibió el Premio a la Carrera Novel de la Sociedad Psicológica Australiana y es miembro de la Academia de Ciencias Sociales australiana. Es una de las editoras fundacionales de Personal Relationships: Journal of the International Society for the Study of Personal Relationships. Sobre las autoras
- 12. Cuando empezamos a trabajar en las actitudes relacionadas con el afecto hace más de diez años, no sabíamos cómo llamar al campo en el que realizá- bamos nuestros estudios. Hasta cierto punto era una extensión de trabajos anteriores sobre la atracción interpersonal. La mayor parte de nuestros mode- los académicos eran psicológicos (aunque los sociólogos llevan mucho tiem- po participando activamente en el estudio de los temas del noviazgo y el matrimonio), y, sin embargo, a veces teníamos la sensación de que nuestro trabajo no tenía un “hogar” profesional. Esto ha cambiado por completo. Ahora nuestros estudios no sólo tienen un hogar, sino también una familia extensa, compuesta por los investigadores dedicados a las relaciones. A lo lar- go de la pasada década la disciplina de las relaciones cercanas (también lla- madas relaciones personales y relaciones de intimidad) fue emergiendo, desa- rrollándose y floreciendo. Habría que destacar dos aspectos de la investigación sobre las relaciones cercanas. El primero es su rápido crecimiento, que ha dado lugar a la aparición de numerosos libros, publicaciones periódicas, manuales, colecciones y orga- nizaciones profesionales. A la misma velocidad que crece el campo de estudio parece estar creciendo la demanda de más investigaciones y conocimientos. El número de preguntas sobre las relaciones cercanas o personales no ha dejado nunca de ser mayor que el de respuestas disponibles. El segundo aspecto des- tacable de la nueva disciplina de las relaciones cercanas es su naturaleza inter- disciplinaria. Este campo de estudio debe su vitalidad a los especialistas de la Introducción
- 13. comunicación, de los estudios sobre la familia y el desarrollo humano, de la psicología (tanto la de los consejeros como la clínica, la del desarrollo y la social) y de la sociología, así como a profesionales de otras disciplinas como la enfermería y el trabajo social. Es su extensión interdisciplinaria lo que da a la investigación sobre las relaciones cercanas su diversidad y riqueza, cualidades que esperamos poner de manifiesto en la presente obra. La Teoría del Apego es una de las perspectivas teóricas más populares de entre las que ejercen actualmente su influencia sobre la investigación sobre las relaciones cercanas. Basándose en el trabajo fundacional de John Bowlby y otros, la investigación sobre el apego ha ido floreciendo a lo largo de la últi- ma década. En el presente volumen, Judith Feeney y Patricia Noller integran algunas investigaciones sobre el apego adulto, señalando los puntos que tie- nen en común y lo que las distancia. Este libro presenta trabajos teóricos y empíricos sobre el apego, aspectos de conceptualización y medida, la relación entre el apego y los modelos internos y los vínculos entre el apego y otros aspectos fundamentales de la vida como el trabajo y la fe. En este volumen sumamente interesante y bien escrito, Feeney y Noller unen las diversas corrientes de la investigación sobre el apego en una des- cripción coherente sobre el tema del apego tal y como existe hoy en día. CLYDE HENDRICK SUSAN S. HENDRICK APEGO ADULTO 12
- 14. Este libro proporciona una visión general de las teorías e investigaciones sobre el apego adulto, poniendo especial énfasis en las relaciones de noviazgo y matrimoniales. Un tema presente en todos los trabajos que se exponen en este libro es que las experiencias sociales tempranas del individuo suelen influir en la calidad de las posteriores relaciones de intimidad, y que esta influencia puede explicarse, en parte, en términos de los recuerdos y expecta- tivas que esas experiencias tempranas generan. Dado que la calidad de las relaciones de intimidad es un determinante fundamental del bienestar subjeti- vo, estos conceptos tienen sin duda una gran importancia teórica y práctica. El capítulo 1 establece las bases del volumen examinando la naturaleza de los apegos infantiles; es decir, de los lazos que se establecen entre los niños y sus cuidadores primarios. Destacamos las contribuciones del influyente traba- jo de Bowlby (1969, 1973, 1980) sobre el apego y la pérdida, y de los estudios observacionales de Ainsworth (1979) sobre las díadas madre-hijo. También comentamos temas fundamentales para la investigación en este campo, como la estabilidad de los estilos de apego infantiles, y los argumentos que apoyan la idea de que los “lazos de pareja” entre adultos cumplen los criterios de las relaciones de apego. En el capítulo 2, hablamos de los estudios pioneros de Hazan y Shaver (1987; Shaver & Hazan, 1988; Shaver, Hazan & Bradshaw, 1988) sobre el amor de pareja y el proceso de apego, que relacionaban autoinformes de los diversos estilos de apego con recuerdos de las relaciones mantenidas con los Prefacio
- 15. padres en la primera infancia y con la calidad de las relaciones amorosas pre- sentes. Después presentamos algunos de los primeros estudios empíricos sobre el apego adulto estimulados por el trabajo de Hazan y Shaver; estudios escogidos para ilustrar las principales orientaciones surgidas en la investiga- ción en este campo. El capítulo 3 habla de la conceptualización y medida del apego adulto. Estos aspectos han sido muy importantes en este campo, ya que los investi- gadores se han esforzado por definir exactamente qué quieren decir cuando hablan de estilo de apego adulto. Exponemos los diversos intentos de desa- rrollar medidas fiables y válidas y resolver cuestiones fundamentales que tie- nen que ver con hasta qué punto la conducta de apego adulta refleja carac- terísticas estables del individuo, en lugar de características del funcionamien- to de la relación en cuestión. En el capítulo 4, describimos dos importantes desarrollos que creemos que fortalecen las bases teóricas de la investigación sobre el apego adulto. El primero implica el establecimiento de las funciones del apego en la edad adul- ta; este trabajo enfatiza los paralelismos entre las funciones de la conducta de apego infantil y adulta. El segundo desarrollo se centra en las condiciones que es probable que eliciten la conducta de apego; el énfasis en el papel del estrés como elicitador de esta conducta vuelve a proporcionar una clara ana- logía con el trabajo en el campo de la primera infancia. El capítulo 5 presenta los trabajos teóricos que vinculan el estilo de apego con los modelos del sí mismo y de los otros. El concepto de modelos es fun- damental en la teoría del apego porque se cree que las representaciones men- tales incorporadas en estos modelos son las que proporcionan la continuidad entre las experiencias tempranas de apego y las relaciones posteriores. En este capítulo, también exploramos la relación entre el estilo de apego y los patrones de comunicación con cuidadores primarios y con posteriores com- pañeros relacionales. En el capítulo 6, exponemos algunas cuestiones de la investigación que demuestran el amplio alcance de la teoría del apego. Estas cuestiones inclu- yen cómo el apego, el cuidado y la sexualidad se integran en al amor de pare- ja prototípico y cómo el estilo de apego está ligado a conceptos como la per- sonalidad y el bienestar. También desarrollamos algunos aspectos que tienen que ver con las diferencias de género, sin los cuales no sería posible una explicación completa de la conducta relacional adulta. Por último, el capítulo 7 se centra en algunas de las aplicaciones y direc- ciones futuras de la investigación. Del mismo modo que el trabajo de Bowlby sobre el apego infantil ha ejercido una destacada influencia sobre la teoría y la práctica, creemos que la teoría del apego adulto hará una contribución APEGO ADULTO 14
- 16. duradera al estudio de fenómenos como la atracción entre individuos, el desarrollo de las relaciones y el conflicto en el seno de las parejas. Sin embar- go, esta área de investigación sigue estando en su primera infancia, y también presentamos una serie de aspectos metodológicos que los investigadores deberían considerar con más seriedad. La tarea de integrar el creciente número de investigaciones sobre el ape- go adulto nos ha resultado interesante y gratificante. Al preparar este texto, hemos recibido muchos consejos valiosos y el apoyo de los editores de esta serie: Clyde Hendrick y Susan Hendrick. Les damos aquí las gracias. También estamos agradecidos a quienes se han implicado en la investigación sobre el apego adulto desde sus inicios, sirviendo de estímulo y apoyo a sus colegas. También nos gustaría darles las gracias a quienes nos dieron su per- miso para reimprimir en este libro materiales ya registrados. JUDITH FEENEY PATRICIA NOLLER PREFACIO 15
- 18. Los recientes intentos de entender las relaciones cercanas adultas desde el punto de vista del apego están fuertemente influenciados por el trabajo fundacional de Bowlby sobre el apego y la pérdida (Bowlby, 1969, 1973, 1980). Bowlby explora los procesos a través de los cuales se establecen y se rompen los vínculos afectivos; describe especialmente cómo los niños esta- blecen un apego emocional con sus cuidadores primarios y la ansiedad que sienten cuando son separados de ellos. Bowlby está convencido de que los niños necesitan una relación cercana y continuada con un cuidador prima- rio para poder desarrollarse emocionalmente. Cree que las teorías psicológi- cas existentes son inadecuadas para explicar el intenso apego de los bebés y los niños con sus cuidadores y sus drásticas respuestas ante la separación (Bretherton, 1992). Bowlby (1969, 1973, 1980) extrae conceptos de muchas fuentes, que inclu- yen la etología, el psicoanálisis y la teoría de sistemas. Su teoría también está basada en un amplio rango de observaciones: de niños con trastornos y difi- cultades de adaptación en entornos clínicos e institucionales, de bebés y niños que son separados de sus cuidadores primarios durante períodos de tiempo de duración variable, y de madres primates no humanas y su descendencia. Su formulación teórica proporciona una explicación detallada del desarrollo, función y mantenimiento de la conducta de apego. Los principios del apego que Bowlby (1969, 1973, 1980) describe han apor- tado una vasta contribución teórica a la comprensión del desarrollo infantil, Apegos en la infancia y más adelante 1
- 19. pero también han ejercido una profunda influencia en la práctica psicológica. Sobre la base del trabajo de Bowlby y sus colegas y estudiantes, se han hecho cambios revolucionarios en el cuidado de niños institucionalizados. Se han transformado radicalmente las prácticas de los hospitales para minimizar las separaciones entre padres e hijos. Por ejemplo, a las madres se las anima a pasar mucho tiempo con sus hijos hospitalizados y a proporcionarles cuidados bási- cos (como la alimentación). También han cambiado de forma significativa los acontecimientos que rodean al nacimiento de los niños, estando ahora los padres presentes en los nacimientos y pudiendo tanto el padre como los her- manos del recién nacido interactuar con la madre y el neonato cuando están en el hospital. Además, el trabajo de Bowlby tiene claras implicaciones para quienes estudian la pérdida, el dolor y el duelo, y, en general, para la conduc- ta parental y las prácticas de cuidado infantil. Ya que las investigaciones sobre el apego adulto tienen sus bases en el trabajo de Bowlby, este capítulo está dedi- cado a exponer los principios más importantes de su formulación y a construir un juicio sobre las evidencias empíricas que la apoyan. Naturaleza y funcionamiento de la conducta de apego Bowlby (1973) define la conducta de apego como “cualquier forma de con- ducta que tiene como resultado el que una persona obtenga o retenga la pro- ximidad de otro individuo diferenciado y preferido, que suele concebirse como más fuerte y/o más sabio” (p. 292). Las conductas infantiles como suc- cionar, aferrarse, seguir, sonreír y llorar tienden a elicitar respuestas protecto- ras de los cuidadores adultos y a establecer un vínculo entre el niño y el cui- dador. Dados los fuertes paralelismos existentes entre la conducta de apego humana y conductas de apego similares que muestran las especies primates no humanas, Bowlby (1973) hipotetiza que la conducta de apego es adaptati- va, y que ha evolucionado pasando por un proceso de selección natural. De este modo, la conducta de apego ofrece a los niños una ventaja para la super- vivencia, protegiéndoles del peligro al mantenerse cerca de su cuidador pri- mario (que suele ser la madre). Bowlby (1973) también hipotetiza que la conducta de apego constituye un sistema conductual organizado, es decir, un conjunto de conductas variadas (por ejemplo: la sonrisa, el llanto, o el seguimiento visual) que tienen una úni- ca función (mantener la proximidad de un cuidador). Bowlby cree que el sis- tema de apego forma parte de una serie de sistemas conductuales de vincu- lación, que incluyen la exploración, el cuidado y el apareamiento sexual, dise- APEGO ADULTO 18
- 20. ñados para asegurar la supervivencia y la procreación. Desde un punto de vista externo, el objetivo del sistema de apego sería regular las conductas diseñadas para establecer o mantener el contacto con una figura de apego; desde el punto de vista de la persona que se encuentra dentro de una rela- ción de apego, el objetivo del sistema sería “sentirse segura”. Bowlby (1973) describe los sistemas conductuales como sistemas home- ostáticos de control que mantienen una relación relativamente estable entre el individuo y su entorno. El sistema de apego mantiene un equilibrio entre las conductas exploratorias y las conductas de proximidad, en función de la accesibilidad de la figura de apego y de los peligros presentes en el entorno físico y social. Los bebés perciben la separación (real o en forma de amena- za) de su figura de apego como una amenaza a su bienestar e intentan no salirse del campo protector de esta figura. El campo protector se ve reducido en situaciones extrañas o amenazantes; de ahí que sea más probable que la conducta de apego se evidencie cuando el bebé se encuentre en una situación de aparente amenaza. Aunque Bowlby (1973) define la conducta de apego en términos del obje- tivo del mantenimiento de la proximidad, se han identificado otras funciones del apego que están relacionadas entre sí. En general, la figura de apego sirve como una base segura a partir de la cual el bebé o el niño siente la seguridad necesaria para explorar y dominar su entorno. Es decir, en situaciones en las que no hay una amenaza aparente, es más posible que el bebé lleve a cabo acti- vidades exploratorias que conductas de apego. Por otro lado, es más probable que busque la proximidad del cuidador cuando perciba una amenaza en su entorno más cercano. De este modo, el cuidador también tiene la función de refugio seguro al que el bebé puede volver en busca de seguridad y consuelo en estas ocasiones. Según Bowlby, la búsqueda de la proximidad (incluyendo la protesta ante la separación), la base segura, y el refugio seguro son los tres rasgos definitorios, y las tres funciones, de una relación de apego. Los rasgos básicos del sistema de apego se ilustran en la figura 1.1. El modelo representado en la figura muestra cómo las conductas de apego y exploratorias están influenciadas por la percepción que tiene el niño de la dis- ponibilidad y receptividad del cuidador. Cuando el niño se siente seguro y confiado con el cuidador, es probable que se muestre más sociable y menos inhibido y que participe más en juegos y exploraciones. Por otro lado, cuan- do el niño se siente inseguro y no confía en el cuidador, es más probable que responda con miedo o ansiedad, o de manera defensiva. Estas respuestas de miedo o ansiedad pueden manifestarse en forma de llanto o conductas como la de aferrarse al cuidador, mientras que las respuestas defensivas hacen evi- tar el contacto cercano con la figura de apego. APEGOS EN LA INFANCIA Y MÁS ADELANTE 19
- 21. Diferencias individuales en el apego Bowlby (1973) considera que el sistema de apego es una evolución resul- tante de la selección natural y cree que los procesos que componen este sis- tema son universales en la naturaleza humana. Como complemento a esta visión normativa de la conducta de apego, también se pronuncia respecto a las diferencias individuales, como podemos ver en las siguientes proposicio- nes básicas de su teoría del apego (p. 235): 1. Cuando un individuo confía en que una figura de apego va a estar disponible siem- pre que la necesite, tiene menos tendencia a sentir un miedo intenso o crónico que un individuo que, por cualquier motivo, carece de esa confianza. 2. La confianza en la accesibilidad de las figuras de apego, o la falta de tal confianza, se construye lentamente a lo largo de los años previos a la edad adulta (primera infancia, niñez y adolescencia); sean cuales sean, las expectativas desarrolladas a lo largo de estos años tienden a persistir relativamente sin cambios a lo largo del res- to de la vida. 3. Las diversas expectativas respecto a la accesibilidad y receptividad de las figuras de apego que los individuos desarrollan a lo largo de los años previos a la edad adul- ta son reflejos considerablemente ajustados de las experiencias que estos individuos tienen en realidad. APEGO ADULTO 20 Figura 1.1. Características básicas del sistema de apego FUENTE: Hazan y Shaver (1994). ¿Está la figura de apego lo suficientemente cerca, es lo suficientemente atenta, receptiva, aprovadora, etc.? Tipo ansioso/ambivalente (o preocupado) Tipo seguro Tipo evitativo defensa miedo ansiedad Juguetón, menos inhibido, sonriente, tendiente a la exploración, sociable Se siente seguridad, amor y confianza Mantenimiento de la proximidad mientras se evita el contacto cercano, exploración defensiva Si No Jerarquía de las conductas de apego: 1. comprobación visual 2. señales para restablecer el contacto, llamar, suplicar 3. moverse para restablecer el contacto, aferrarse
- 22. Un aspecto fundamental de estas proposiciones básicas es el papel que tie- nen las expectativas del individuo respecto a las figuras de apego. Las expec- tativas sobre la disponibilidad y receptividad de las figuras de apego se cree que están incorporadas a los modelos internos de funcionamiento del apego. Los modelos del apego reflejan recuerdos y creencias que tienen su origen en las experiencias tempranas de cuidado del individuo y que se transfieren a sus nuevas relaciones, en las que juegan un papel activo guiando las percep- ciones y la conducta. Las expectativas respecto a la disponibilidad y receptividad del cuidador dependen de dos variables: de si se juzga a la persona de apego como el tipo de persona que suele responder a las peticiones de apoyo y protección, y de si se juzga al sí mismo como el tipo de persona que es probable que despier- te en los demás conductas de ayuda. Estas dos variables (modelos del otro y modelos del sí mismo) son lógicamente independientes; ya que ambas parten de las transacciones interpersonales reales, aunque tienden a ser comple- mentarias y confirmarse mutuamente (Bowlby, 1973). Los modelos del sí mismo y de los patrones de interacción social suelen desarrollarse en el contexto de entornos familiares relativamente estables y tienden a persistir a lo largo de toda la vida. Como estos modelos ejercen una influencia continuada sobre la conducta, los patrones de apego se cree que muestran una considerable estabilidad a lo largo del tiempo. El concepto de modelo se analiza con más detalle en el capítulo 5. De todos modos, hay bas- tante controversia en el tema de la estabilidad de los patrones de apego, y lo retomamos en varios puntos a lo largo de este libro. Descripción de las diferencias individuales en el apego Los primeros estudios detallados de las diferencias individuales en el ape- go fueron dirigidos por Ainsworth (quien está fuertemente influenciado por las ideas de Bowlby y ha hecho, a su vez, importantes aportaciones al pensa- miento de éste). Ainsworth dirigió observaciones naturalistas de interaccio- nes madre-hijo en Uganda y en Baltimor, Maryland; cada uno de estos pro- yectos implicaba una recogida longitudinal intensiva de datos realizada durante una serie de visitas a domicilio. Basándose en estas observaciones, Ainsworth y sus colegas (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) sugieren que los patrones organizados de con- ducta infantil pueden usarse para identificar estilos de apego hijo-madre. Ainsworth et al. perfilan tres de estos estilos: apego inseguro evitativo (grupo A), apego seguro (grupo B), y apego inseguro resistente o ansioso-ambivalente (grupo C). Los patrones de conducta infantil que definen estos tres estilos están APEGOS EN LA INFANCIA Y MÁS ADELANTE 21
- 23. relacionados sistemáticamente con la cantidad de interacción entre madre e hijo y con la sensibilidad y receptividad de la madre a las señales y necesidades del niño. Estos patrones están asociados con las variaciones de la conducta que aparecen en la figura 1.1: los niños del grupo A responden con defensividad y evitando el contacto cercano; los niños del grupo B son sociables y presentan altos niveles de exploración; los niños del grupo C responden con conductas ansiosas como llorar y aferrarse. La tabla 1.1 muestra las características con- ductuales de los tres estilos, junto con los patrones de cuidado asociados. Ainsworth et al. (1978) desarrollaron un procedimiento de laboratorio para evaluar el estilo de apego basado en las reacciones del niño a una serie de separaciones y de reuniones con su madre y un extraño amistoso. Desarrollaron la técnica de la situación extraña para generar niveles de estrés leves pero cada vez más intensos en el niño (ver tabla 1.2) de modo que pudieran observarse los consiguientes cambios en la conducta del niño fren- te a la figura de apego. La técnica de la situación extraña se ha venido utili- zando de manera extendida para evaluar el estilo de apego de los niños y estudiar la relación entre la conducta de apego temprana y el desarrollo social y emocional posterior. (Sin embargo, se han apuntado algunas críticas hacia la tendencia de los investigadores a confiar en esta técnica como herramien- ta de evaluación a expensas de estudiar la conducta en situaciones sociales que ocurren de manera más natural). Es importante recordar que la técnica de la situación extraña se centra en la conducta del niño hacia el cuidador primario cuando se angustia por la marcha del cuidador y el acercamiento de un extraño. De acuerdo con la teo- ría del apego, los estilos de apego reflejan las normas que determinan nues- tras respuestas ante situaciones que nos trastornan emocionalmente; es decir, la teoría del apego puede describirse como una teoría de la regulación del afecto APEGO ADULTO 22 Tabla 1.1 Características de los tres principales estilos de apego infantil Estilo de apego Conducta infantil Características del cuidado Evitativo (grupo A) Conductas de distanciamiento; Conductas de rechazo; rigidez; evitación del cuidador hostilidad; aversión al contacto Seguro (grupo B) Exploración activa; disgusto Disponibilidad; receptividad; ante la separación; respuesta calidez positiva frente al cuidador Ansioso-ambivalente Conductas de protesta; Insensibilidad; intrusividad; (grupo C) ansiedad de separación; inconsistencia enfado-ambivalencia ante el cuidador
- 24. (Kobak & Sceery, 1988; Sroufe & Waters, 1977). Se cree que el apego seguro refleja normas que permiten al individuo reconocer que está angustiado y acudir a los demás en busca de consuelo y apoyo; el apego evitativo refleja normas que restringen el deseo de reconocer la angustia y buscar apoyo; y el apego ansioso-ambivalente está marcado por la hipersensibilidad hacia las emociones negativas y las expresiones intensificadas de angustia. Hay que señalar que se han propuesto algunas revisiones a esta clasifica- ción tripartita. Al observar diferencias considerables en la conducta de apego dentro de cada grupo, se han diseñado categorías más depuradas. En parti- cular, los investigadores han identificado cuatro subgrupos dentro de la cate- goría segura basándose en diferencias en las cualidades de la ansiedad de separación (ver Belsky & Rovine, 1987). Además, los investigadores han sido a menudo incapaces de clasificar a todos los niños dentro de las tres categorías de apego trazadas por Ainsworth y sus colegas (1978). Por este motivo, los investigadores han propuesto un cuar- to grupo (la categoría desorganizada-desorientada del apego inseguro; Main & Solomon, 1986). Este grupo tiende a mostrar conductas de acercamiento con- tradictorias (por ejemplo, se acercan a la figura de apego con la cabeza miran- do hacia otro lado), confusión o aprensión en respuesta al acercamiento de la figura de apego, y afecto cambiante o deprimido. Estas características se sola- pan con las que definen otro cuarto grupo propuesto recientemente: el grupo A-C, que implica la combinación de conductas de acercamiento evitativas (gru- po A) y resistentes (grupo C). Este último grupo ha sido observado por una serie de investigadores infantiles (Crittenden, 1985; Radke-Yarrow, Cummings, Kuczynski & Chapman, 1985). Estas dos categorías adicionales son especial- mente importantes a la hora de clasificar niños que pertenecen a grupos de ries- go social (por ejemplo, depresión y malos tratos maternos; ver Bretherton, 1987; Carlson, Cicchetti, Barnett & Braunwald, 1989; Spieker, 1986). APEGOS EN LA INFANCIA Y MÁS ADELANTE 23 Tabla 1.2 Serie de incidentes que se utilizan en la situación extraña 1. Madre e hijo juntos en una habitación extraña con juguetes. 2. Madre e hijo juntos con una extraña. 3. La madre deja al hijo con la extraña. 4. La madre vuelve y la extraña se va. 5. La madre deja al hijo solo. 6. La extraña vuelve. 7. La madre vuelve. FUENTE: Ainsworth et al. (1978)
- 25. Descripción de apegos múltiples Bowlby (1984) pone un gran énfasis en el vínculo entre madre e hijo y tiende a ver el papel del padre como algo secundario. (Este énfasis refleja los puntos de vista prevalecientes en su época; ver Bretherton, 1992. Los inves- tigadores y estudiosos posteriores de la tradición del apego han estudiado más en detalle el vínculo entre los hijos y sus padres). Según Bowlby, el niño tiene tendencia a establecer una relación de apego con una figura en especial, que suele ser la madre. A pesar de la importancia atribuida al vínculo madre-hijo, Bowlby (1984) reconoce sin lugar a dudas que un bebé humano puede, y de hecho suele hacerlo, establecer relaciones de apego con más de una figura (Ainsworth, 1979). De hecho, Bowlby sostiene que alrededor de los 9 ó 10 meses de edad, la mayoría de los niños tienen múltiples figuras de apego. Sin embargo, man- tiene que el cuidador primario se convierte en la persona de apego primaria y en la que se prefiere como refugio seguro en momentos de angustia. Otras figuras ocupan un lugar secundario y complementario a la principal, siendo los padres y los hermanos las más comunes. Esta formulación implica la exis- tencia de una jerarquía en las figuras de apego. Congruentemente con esta formulación, los datos sugieren que las repre- sentaciones del apego en la infancia están relacionadas con la clasificación del apego infantil con la madre, pero no con la del padre (Main, Kaplan & Cassidy, 1985). La comparación de las clasificaciones del apego con madres y padres es también relevante para la explicación de las diferencias indivi- duales en el apego, como mostraremos en la siguiente sección. Explicación de las diferencias individuales en el apego Los patrones de apego documentados por Ainsworth (1979; Ainsworth et al., 1978), y por investigadores posteriores han planteado cuestiones relativas a los orígenes de las diferencias individuales en el apego. Se han sugerido una serie de factores que influirían en las manifestaciones específicas del estilo de apego: la experiencia individual, la constitución genética y las influencias cul- turales (Ainsworth, 1989). De entre estos tres factores, los investigadores del apego se han centrado con más intensidad en los dos primeros. Es decir, la investigación sobre los determinantes de la calidad del apego ha enfatizado el papel del cuidado materno (como indicador de la experiencia individual) y del temperamento del hijo (como indicador de la constitución genética; aunque el temperamen- to infantil también podría reflejar influencias ambientales, además de las genéticas). Dado el debate en curso sobre la importancia relativa del cuidado APEGO ADULTO 24
- 26. materno y el temperamento infantil como determinantes de los patrones de apego, hablaremos de estos dos factores por separado y después integrare- mos los hallazgos. Experiencia individual. La teoría tradicional del apego reconoce que la cali- dad del apego hijo-madre depende de los sesgos que cada una de las partes aporta a la relación y de la influencia directa que cada una de ellas ejerce sobre la otra (Bowlby, 1984, p. 340). La teoría establece, sin embargo, que el papel de la conducta infantil en la determinación de los patrones de interac- ción queda eclipsado por la conducta del cuidador (Goldsmith & Alansky, 1987). Esta afirmación se refleja en el énfasis que pone Bowlby (1984) en el papel de las experiencias tempranas de cuidado (ver la proposición 3 de la sección sobre las diferencias individuales en el apego) y en las descripciones que hace Ainsworth (1979) de los estilos de apego infantil. Un amplio cuerpo de evidencias empíricas apoya la relación entre la cali- dad del apego y las variables relacionadas con la madre. Concretamente, el estilo de apego se ha relacionado con varios índices de la calidad del cuida- do, como la receptividad al llanto, la periodicidad de la alimentación, la receptividad, la accesibilidad psicológica, la cooperación y la aceptación de la madre (Ainsworth, 1979, 1982; Bates, Maslin & Frankel, 1985; Isabella, 1993; Pederson et al., 1990; Roggman, Langlois & Hubbs-Tait, 1987). Las investigaciones más recientes dentro de esta tradición se han ido ampliando hacia el estudio de las interacciones de los niños con sus padres y madres. Cox, Owen, Henderson, y Margand (1992) encontraron que una medida de la seguridad niño-madre a los 12 meses de edad estaba relaciona- da con las puntuaciones dadas por observadores a la calidad de la interacción madre-hijo a los 3 meses de edad y con las medidas de entrevista del tiempo que las madres pasaban con su hijo a los 3 meses de edad. De un modo pare- cido, la seguridad hijo-padre también está relacionada con la actitud que el padre tiene ante su hijo y con el rol parental. Estos resultados apoyan clara- mente la relación entre la conducta de cuidado y la seguridad del apego. Pero no todos los estudios que han intentado relacionar los patrones de apego con aspectos de la conducta de cuidado han encontrado relaciones cla- ras entre ambas variables (por ejemplo, Miyake, Chen & Campos, 1985). Recientemente, los investigadores han argumentado que la comprobación rigurosa del efecto de la conducta materna sobre la calidad del apego requie- re una definición cuidadosa de la variable independiente: las medidas de la conducta materna deberían enfatizar el papel de la receptividad maternal, como dictan los principios del apego (Isabella, Belsky & von Eye, 1989). Siguiendo esta posición, Isabella et al. (1989) desarrollaron una medida de sincronía interaccional, o de la presencia de intercambios recíprocos y mutua- APEGOS EN LA INFANCIA Y MÁS ADELANTE 25
- 27. mente satisfactorios en las interacciones entre hijo y madre. Sus resultados confirman la asociación entre la sincronía interaccional y el tipo de apego y sugieren que esta asociación no puede explicarse en términos del tempera- mento o la conducta del niño (Isabella & Belsky, 1991; Isabella et al, 1989). La influencia de la conducta del cuidador sobre la calidad del apego tam- bién ha sido abordada por estudios que comparan la calidad de las relacio- nes del niño con cada uno de sus padres. En términos de las clasificaciones del apego obtenidas a partir de la técnica de la situación extraña, por ejem- plo, un niño podría establecer un apego seguro con un padre y un apego inse- guro con el otro (por ejemplo, Main & Weston, 1981). Esta diferencia entre las relaciones de apego con la madre y el padre se ha citado como una prue- ba del papel dominante de la conducta del cuidador (y el papel limitado del temperamento del niño). Contribución genética. Contrastando con la posición de los teóricos de las teo- rías tradicionales del apego, varias investigaciones han propuesto que las dife- rencias individuales en la calidad del apego tienen su origen en diferencias en las características de los niños (además de las diferencias en la conducta del cuidador, o en lugar de ellos). El efecto del temperamento del niño sobre el apego se ha investigado utilizando diversas definiciones operacionales de temperamento: emotividad, nerviosismo o “dificultad”, irritabilidad, nivel de actividad, tendencia a la ansiedad y sociabilidad. La evidencia empírica resultante está mezclada; algunos investigadores han encontrado pruebas de los efectos del temperamento infantil (Calkins & Fox, 1992; Miyake et al., 1985), mientras que otros no las han hallado (Egeland & Farber, 1984). De cualquier forma, la mayor parte de las investigaciones que han estudiado este tema han recibido críticas de carácter metodológico. En primer lugar, muchos estudios sobre el papel del temperamento infan- til han adoptado un enfoque simplista, basándose en las correlaciones entre las puntuaciones de las medidas de temperamento y las clasificaciones del apego. Este enfoque ignora el hecho de que el temperamento infantil podría ejercer su influencia sobre el sistema de apego de varias formas: ejerciendo un efecto directo sobre la interacción hijo-madre; o por el contrario, afectan- do indirectamente a la conducta de apego a través de sus efectos sobre la ansiedad de separación del niño (Thompson, Connell & Bridges, 1988). De hecho, Vaughn, Lefever, Seifer y Barglow (1989) encontraron que existe una relación entre el temperamento infantil y la ansiedad del niño durante los epi- sodios de separación de la situación extraña. En segundo lugar, el papel del temperamento infantil en la predicción del apego podría depender de la medida que se utilice para evaluar el estilo de ape- go. Belsky y Rovine (1987) destacan que los subgrupos de apego pueden divi- APEGO ADULTO 26
- 28. dirse de varias maneras significativas y que métodos de clasificación diferentes pueden poner de manifiesto distintas influencias sobre el apego. Mientras la cla- sificación A-B-C tradicional muestra unas relaciones bastante limitadas con el temperamento infantil, los datos observacionales apoyan la utilidad de con- trastar dos grupos: uno formado por niños evitativos y niños seguros de los subgrupos B1 y B2, y otro formado por niños resistentes y niños seguros de los subgrupos B3 y B4. Estas agrupaciones parecen reflejar factores tempera- mentales que van más allá de la distinción seguro-inseguro. Vaughn y colegas (Vaughn et al., 1992) también sugieren que medidas diferentes del estilo de apego difieren en su grado de coincidencia con las medidas del temperamento infantil. En concreto, encuentran limitaciones en la relación entre el temperamento del niño y las evaluaciones del apego del tipo de la situación extraña, mientras que las evaluaciones que se centran en la saliencia y efectividad de la conducta de apego en situaciones cotidianas (por ejemplo, con datos tipo Q) muestran un rango más amplio de correla- ciones, que incluyen el temperamento infantil. En la sección anterior, hacíamos referencia a los estudios que comparan la calidad de las relaciones del niño con cada uno de sus padres. Un metaaná- lisis de estos estudios (Fox, Kimmerly & Schafer, 1991) sugiere que la seguri- dad del apego hacia uno de los padres mantiene una correlación significativa con la seguridad del apego hacia el otro (aunque aproximadamente un 30% de los niños mantiene una relación de apego seguro con uno de los padres y de apego inseguro con el otro). Fox et al. (1991) señalan que los motivos de este alto porcentaje de apegos concordantes no están claros: este descubri- miento podría reflejar el papel del temperamento infantil a la hora de deter- minar la calidad del apego; o por el contrario, podría reflejar la consistencia de los estilos de parentalidad dentro de cada familia o la influencia invali- dante del modelo de funcionamiento del apego del niño (que suele desarro- llarse a partir de la relación con la madre). Experiencia individual versus contribución genética. Para resumir, los estudios inte- gradores proporcionan pruebas de que tanto las variables maternales como el temperamento del niño contribuyen a la seguridad del apego (Izard, Haynes, Chisholm & Baak, 1991). También hay evidencias de que la conducta mater- na y el temperamento infantil podrían ejercer una influencia conjunta sobre la seguridad del apego. Por ejemplo, Crockenberg (1981) demuestra que la irri- tabilidad neonatal predice un apego inseguro a los 12 meses de edad, pero sólo en niños cuyas madres responden relativamente poco ante los lloros de sus hijos a los 3 meses y reciben poco apoyo social. De un modo parecido, Mangelsdorf y colegas (Mangelsdorf, Gunnar, Kestenbaum, Lang & Andreas, 1990) encontraron que la seguridad del apego a los 13 meses de edad puede APEGOS EN LA INFANCIA Y MÁS ADELANTE 27
- 29. predecirse en función de la interacción entre la personalidad materna y la ten- dencia del niño a la ansiedad. Estos hallazgos apoyan la idea de Bowlby (1969, 1973, 1980) de que los patrones de apego reflejan la interacción entre la per- sonalidad del niño, la familia y el entorno social más amplio. Las conclusiones sobre las contribuciones relativas de las variables mater- nas y el temperamento infantil no dejan de ser especulaciones, aunque hay cierto consenso en la idea de que el papel del temperamento del niño es limi- tado y de que las conductas maternales son al menos igual de importantes (Goldsmith & Alansky, 1987). Influencias culturales. La investigación también ha dedicado cierta atención al estudio transcultural de los patrones de apego. En un metaanálisis de estu- dios realizados con la técnica de la situación extraña, Van Ijzendoorn y Kroonenberg (1988) señalan que la distribución de las clasificaciones del ape- go en ocho países muestra diferencias considerables tanto dentro de una mis- ma cultura como entre culturas diferentes. Aunque la categoría segura pare- ce ser modal en todos los países, las frecuencias relativas de las dos formas más importantes de apego inseguro difieren marcadamente entre unos países y otros (con mayores frecuencias relativas de las clasificaciones tipo A en los países del oeste de Europa y de las clasificaciones tipo C en Israel y Japón). Se cree que estas diferencias en los patrones de apego reflejan prácticas de crianza que tienen una base cultural. Sagi, Van Ijzendoorn y Koren-Karie (1991) sugieren que las diferencias culturales en las clasificaciones del apego podrían reflejar diferencias cultura- les en la conducta previa a la separación. En otras palabras, los episodios ini- ciales de la situación extraña, diseñados para introducir novedad y un ligero estrés, podrían provocar efectos diferentes en culturas distintas: niños de cul- turas que animan la independencia temprana podrían exhibir menos estrés en su respuesta ante estos episodios. Si así fuera, podría cuestionarse la utili- dad transcultural de la técnica de la situación extraña. Sagi et al. (1991), sin embargo, encontraron que las respuestas anteriores a la separación mostra- ban pocas diferencias interculturales más allá de las atribuibles a la muestra del kibbutz israelí (grupo cultural caracterizado por un contexto de crianza de un solo hijo y marcado por la ansiedad en los episodios previos a la sepa- ración). Hasta la fecha, la mayoría de los estudios transculturales de la situación extraña se han centrado en la descripción de las diferencias culturales en las clasificaciones del apego y en la atribución de estas diferencias a las prácti- cas culturales (por ejemplo, la alta incidencia de las clasificaciones de tipo A en Alemania ha sido atribuida al fomento de la independencia temprana por parte de los padres en lugar de al rechazo; Grossmann, Grossmann, APEGO ADULTO 28
- 30. Spangler, Suess & Unzner, 1985). De todos modos, raramente se ha hecho una investigación sistemática de las creencias parentales y las prácticas socia- les (Bretherton, 1992). Además, las investigaciones futuras deberían evaluar las implicaciones de las clasificaciones del apego para la posterior adaptación a las demandas de cada cultura específica (Sagi et al., 1991). Estabilidad de los patrones de apego Como hemos señalado antes, los teóricos del apego sostienen que los patrones de apego son relativamente estables. De acuerdo con Bowlby (1980), la continuidad del estilo de apego es debida principalmente a la per- sistencia de los modelos mentales del sí mismo y los otros, componentes fun- damentales de la personalidad. Estos modelos tienden a mantener su estabi- lidad porque se desarrollan y operan en el contexto de un entorno familiar relativamente estable. Además, como las formas de pensamiento que incor- poran los modelos pasan a ser habituales y automáticas a lo largo del tiem- po, los modelos llegan a operar en gran parte fuera de la conciencia, hacién- dose así más resistentes al cambio. También se ha sugerido la posibilidad de que los modelos del apego ten- gan un carácter autocumplidor porque las acciones que tienen su origen en estos modelos tienden a producir consecuencias que los refuerzan. Por ejem- plo, afrontar nuevos contactos sociales con una actitud defensiva incrementa las posibilidades de rechazo, lo cual a su vez refuerza la inseguridad (Douglas & Atwell, 1988). Sroufe (1988; Sroufe & Fleeson, 1986) va más allá sugirien- do que, al establecer nuevas relaciones, los niños buscan en realidad recrear los roles y los patrones de interacción que han aprendido en el contexto de sus relaciones tempranas, incluso si esas relaciones eran abusivas o destructivas. Por otro lado, los teóricos del apego reconocen que la conducta de apego y los modelos internos no pueden entenderse como algo que queda fijado en la primera infancia y que no cambia a lo largo de la vida. Bowlby (1980) plantea varios aspectos relevantes para el cambio en los patrones de apego. En primer lugar, sugiere que los patrones de apego difieren en su estabilidad en función del grado de insatisfacción que despiertan en cada persona. En segundo lugar, reconoce que los patrones de apego (incluso aquellos que muestran señales de estabilidad en un principio) pueden cambiar en función de acontecimientos que alteren la conducta de cualquiera de los individuos que formen parte de la relación de apego. Por último, destaca que los mode- los internos en sí mismos están sujetos al cambio; cuando la falta de encaje entre los intercambios sociales y los modelos activos correspondientes se hace APEGOS EN LA INFANCIA Y MÁS ADELANTE 29
- 31. tan grande que los modelos dejan de ser eficaces, el individuo empieza el pro- ceso de acomodar los modelos a la realidad. La extensión temporal de la continuidad de la conducta de apego es un tema que sigue despertando controversia. Las evidencias empíricas sugieren que las clasificaciones del apego infantil basadas en el sistema de Ainsworth (1979) muestran una estabilidad razonable a lo largo del tiempo. En concre- to, la mayoría de los niños evaluados a los 12 meses de edad que volvieron a ser evaluados a los 18 meses fueron incluidos en la misma categoría en ambas evaluaciones (por ejemplo: Goossens, Van Ijzendoorn, Tavecchio & Kroonenberg, 1986; Waters, 1978). Por otra parte, un número creciente de estudios longitudinales proporcio- na pruebas de la continuidad del estilo de apego de la primera infancia a lo largo de los primeros años de escolarización. Main et al. (1985) sostienen que la seguridad del apego a los 12 meses, evaluada con la técnica de la situación extraña, predice una serie de aspectos de la organización del apego a los 6 años de edad, incluyendo la conducta de reunión, la fluidez del discurso en la díada hijo-padre y las respuestas emocionales a las separaciones imagina- das. Yendo aún más allá, Sroufe (1988) señala que la clasificación temprana del apego está relacionada con descripciones independientes, elaboradas con datos observacionales de tipo Q, de la ansiedad-seguridad y la competencia frente a los iguales de niños en su tercer curso escolar. Al mismo tiempo, estos estudios son complementados por investigaciones sobre los correlatos del cambio en el estilo de apego y en los modelos inter- nos. Estudios longitudinales llevados a cabo en familias con dificultades socioeconómicas sugieren que el cambio en el estilo de apego entre la prime- ra infancia y la niñez está relacionado con las circunstancias familiares; en concreto, las familias de niños que pasan de tener un apego seguro a tenerlo inseguro se caracterizan por una ansiedad vital más severa, y el cambio de un apego inseguro a uno seguro suele estar relacionado con la disponibilidad de un cuidador adicional (Egeland & Sroufe, 1981; Vaughn, Egeland, Sroufe & Waters, 1979). De un modo parecido, Lamb, Thompson, Gardner, Charnov y Estes (1985) ponen de manifiesto que la estabilidad temporal del apego sólo es alta cuando hay estabilidad en las circunstancias de cuidado de la familia; esta conclusión es congruente con las ideas de Bowlby (1980) sobre la continuidad y el cambio de la conducta de apego. Se ha sugerido que es más probable que se dé una revisión de los mode- los internos en el contexto de otras relaciones; es decir, que el establecimien- to de nuevas relaciones ofrece la oportunidad de modificar modelos basados en anteriores experiencias negativas (Buhrmester & Furman, 1986; Ricks, 1985; Sroufe & Fleeson, 1986). La revisión de los modelos mentales podría APEGO ADULTO 30
- 32. verse también facilitada por aspectos relacionados con el desarrollo de cada individuo. Con el advenimiento de las operaciones formales, por ejemplo, el individuo es capaz de reflexionar sobre aspectos relacionados con el apego de un modo que no está limitado por sus propias experiencias concretas. Esta afirmación está apoyada por material obtenido en entrevistas en las que indi- viduos adultos describen su relación con sus padres en su primera infancia y en períodos posteriores de su vida y la influencia que estas experiencias han tenido en sus personalidades adultas (Main et al., 1985). Serían necesarias más investigaciones sobre la continuidad de la conducta de apego a lo largo de toda la vida y sobre los factores que promueven el cam- bio. Sin embargo, es importante tener presente que la teoría del apego no se basa en la suposición de que los patrones de apego sean extremadamente esta- bles; sino que más bien propone una relación entre la interacción de cuidado y la calidad del apego, que implicaría que esta última sería sensible a las circuns- tancias que influyen en la extensión o el tipo de interacción (Lamb et al., 1985). Validez predictiva de las clasificaciones del apego Los investigadores del apego han investigado la relación entre la clasifica- ción temprana del apego (que suele estar basada en la técnica de la situación extraña) y varios índices de funcionamiento. Aunque una presentación deta- llada de estos trabajos está más allá del alcance de este libro, puede ser útil resumir los hallazgos concernientes a la validez predictiva de los patrones tempranos de apego. Se han observado correlaciones significativas entre las clasificaciones tem- pranas del estilo de apego (hechas habitualmente entre los 12 y los 18 meses de edad) y una serie de medidas dependientes extraídas bien simultáneamen- te o bien en etapas posteriores de la primera y segunda infancia. Por ejemplo, el apego seguro se ha relacionado con el juego exploratorio (Hazen & Durrett, 1982), con mayores períodos de mantenimiento de la atención y un mayor afecto positivo en el juego libre (Main, 1983), con la resolución autónoma de problemas (Matas, Arend & Sroufe, 1978), con la sociabilidad con adultos des- conocidos (Main & Weston, 1981; Thompson & Lamb, 1983), con la comu- nicación abierta y eficaz entre hijos y padres (Main, Tomasini & Tolan, 1979; Matas et al., 1978), con niveles bajos de distracción y poca necesidad de dis- ciplina (Bus & Van Ijzendoorn, 1988), y con interacciones más frecuentes y un tono más positivo en el juego social (Roggman et al., 1987). Además, la validez predictiva de las clasificaciones del apego infantil está apoyada por estudios longitudinales del desarrollo social y emocional a lo lar- APEGOS EN LA INFANCIA Y MÁS ADELANTE 31
- 33. go de los años preescolares y los primeros años de escolarización. El apego seguro se ha relacionado con aspectos del funcionamiento social en la etapa preescolar que incluyen el afecto positivo, la empatía y la docilidad (Main & Weston, 1981; Sroufe et al., 1984; Waters, Wippman & Sroufe, 1979), con amistades más positivas a los 5 años (Youngblade & Belsky, 1992), y con expresiones más fáciles y coherentes del afecto entre padres e hijos a los 6 años (Main et al., 1985). La validez predictiva de la clasificación del apego en las categorías evita- tivo versus resistente no está tan clara, siendo más pequeñas y menos fre- cuentes las diferencias en el funcionamiento social y emocional de los dos principales tipos de apego inseguro. Erickson, Sroufe y Egeland (1985) obser- varon, sin embargo, que los niños evitativos y resistentes (según la clasifica- ción infantil) en edad preescolar muestran diferencias teóricamente significa- tivas en medidas conductuales y de cuestionario. En concreto, los niños evi- tativos obtienen puntuaciones altas en hostilidad y en rebeldía, mientras que los niños ansioso-resistentes se caracterizan por puntuaciones bajas en ins- trumentalidad y altas en distractibilidad. En resumen, hay evidencias significativas de que la clasificación del ape- go infantil está relacionada con el funcionamiento social y emocional en la primera y segunda infancia; habiendo un cuerpo creciente de investigaciones longitudinales que extiende la confirmación de su validez predictiva de la pri- mera infancia a los primeros años escolares. Sin embargo, se han formulado algunas críticas a gran parte de las investigaciones realizadas en este campo (Lamb, 1987). En primer lugar, las evidencias relacionadas con el vínculo entre el tipo de apego y el funcionamiento posterior son equívocas en algu- nas medidas de resultados (las medidas de la competencia y sociabilidad exploratoria arrojan fuertes resultados, mientras que las evidencias referentes al desarrollo cognitivo son más débiles). En segundo lugar, son también pro- blemáticas las limitaciones en la discriminabilidad de los dos tipos de apego inseguro. En tercer lugar, gran parte de las investigaciones han partido de la base de hipótesis vagas, que han establecido simplemente que los niños segu- ros muestran una mejor adaptación y ejecución al ser evaluados con múlti- ples medidas. Por último, los problemas metodológicos generan a veces pro- blemas de interpretación; por ejemplo, muchos estudios que sostienen que evalúan las implicaciones del apego en la ejecución no miden correctamente los dos constructos (apego y ejecución) en ambas ocasiones, al no tener en cuenta las inferencias sobre la dirección de sus efectos (Lamb, 1987). Habría que señalar brevemente que la validez predictiva de los patrones de apego también ha sido evaluada por estudios que investigan las implica- ciones clínicas del apego. Estos estudios proporcionan un apoyo empírico a APEGO ADULTO 32
- 34. la asociación entre la inseguridad del apego temprano y posteriores proble- mas de conducta (Greenberg & Speltz, 1988; Lyons-Ruth, Alpern & Repacholi, 1993). Sin embargo, está claro que esta asociación no es perfecta; los resultados invalidantes obtenidos por algunos investigadores (por ejem- plo, Bates & Bayles, 1988) señalan límites en la solidez de la asociación, y habría muchos factores que podrían mediar en la influencia del apego tem- prano en el curso del desarrollo posterior (Belsky & Nezworski, 1988). Aplicación de la teoría del apego a las relaciones cercanas adultas La teoría del apego de Bowlby (1979) se centra principalmente en los vín- culos establecidos entre los niños y sus cuidadores. A pesar de ello, como han señalado los investigadores del apego adulto, Bowlby sostiene que el sistema de apego desempeña un papel fundamental a lo largo del ciclo vital y que la conducta de apego es propia de los seres humanos “desde que nacen hasta que mueren” (p. 129). De acuerdo con esta opinión, Morris (1982) argu- menta que, debido a la primacía y profundidad de la relación temprana de apego entre niño y cuidador, es probable que este vínculo sirva como proto- tipo para las posteriores relaciones de intimidad. Morris señala además los sorprendentes paralelismos existentes entre el apego ansioso y la mala elec- ción de parejas sentimentales y el matrimonio disfuncional. La idea de que los principios del apego se extienden más allá de la niñez y la primera infancia recibe también apoyos de los trabajos teóricos que se centran en la definición y descripción de las relaciones de apego. Ainsworth (1989), por ejemplo, propone criterios para la definición de relaciones de ape- go a lo largo de toda la vida. Concretamente, sugiere que las relaciones de apego son un tipo particular de vínculo afectivo; es decir, son lazos de una duración relativamente larga caracterizados por el deseo de mantener la cer- canía con un compañero que se ve como un individuo único no intercam- biable con ningún otro. Los rasgos distintivos del apego, en comparación con otros vínculos afectivos, son que el individuo obtiene o busca la cercanía en la relación y, si la encuentra, ésta despierta en él sensaciones de consuelo y seguridad. Hay que destacar que los aspectos fundamentales de este análisis de las relaciones de apego son el mantenimiento de la cercanía y la seguridad sentida, lo cual es congruente con las ideas de Bowlby (1979) sobre los obje- tivos de la conducta de apego. De manera parecida, Weiss (1982, 1986, 1991) argumenta que los rasgos centrales del apego hijo-madre, tal y como Bowlby (1979) los describe, sugie- ren tres criterios de apego: en primer lugar, el deseo de la persona de estar APEGOS EN LA INFANCIA Y MÁS ADELANTE 33
- 35. con la figura de apego, especialmente cuando se encuentra sometida a con- diciones estresantes (búsqueda de proximidad); en segundo lugar, la obten- ción de consuelo y seguridad de la figura de apego por parte de él o ella (base segura); y en tercer lugar, la protesta de él o ella cuando la figura de apego no está disponible o amenaza con no estarlo (protesta de separación). De nue- vo, este análisis de los vínculos del apego se basa directamente en los traba- jos de Bowlby; la descripción de Weiss de la búsqueda de proximidad inclu- ye la noción de refugio seguro (acudiendo la persona a la figura de apego en búsqueda de consuelo en momentos de ansiedad) y los investigadores del apego suelen considerar que la protesta característica de separación está incluida dentro de la etiqueta más amplia de búsqueda de proximidad. En sus últimos trabajos, Weiss (1991) identifica otras propiedades funda- mentales de los apegos infantiles. Éstas podrían resumirse de la siguiente manera: la elicitación por amenaza (cuando los niños se sienten amenazados, buscan a las figuras de apego como fuentes de seguridad); la especificidad de la figura de apego (una vez que se ha establecido un apego hacia una figura en particular, la proximidad de esa figura proporciona una seguridad que no se obtiene con las demás); la inaccesibilidad al control consciente (los sentimien- tos de apego no desaparecen aunque la persona sea consciente de que la figu- ra de apego no está disponible); la persistencia (la conducta de apego no se habitúa y persiste aún en ausencia de refuerzos) y la insensibilidad a la expe- riencia con la figura de apego (la seguridad está vinculada a la proximidad a la figura de apego, incluso aunque esa figura sea negligente o abusadora). Basándose en sus análisis de los criterios de las relaciones de apego, Ainsworth (1979) y Weiss (1991) concluyen que es válido considerar que algunas relaciones adultas son relaciones de apego. Las relaciones entre adul- tos y sus padres y entre pacientes y terapeutas es probable que presenten las propiedades de los vínculos de apego; y algunas amistades pueden funcionar de la misma manera (Weiss, 1991). Weiss señala especialmente que los crite- rios de las relaciones de apego se cumplen en la mayoría de las relaciones matrimoniales y de noviazgo; de forma parecida, Ainsworth señala la rela- ción con la pareja sexual como un ejemplo básico de apego adulto. Estos argumentos se encuentran en los fundamentos de los estudios empíricos sobre el apego adulto. Resumen Hasta hace poco, la teoría del apego se centraba en los vínculos entre los niños y sus cuidadores primarios. Las influencias fundamentales en este cam- po han sido las del trabajo fundacional de Bowlby (1969, 1973, 1980) sobre APEGO ADULTO 34
- 36. el apego y la pérdida, que estudiaba los procesos mediante los cuales se esta- blecen y se rompen los vínculos niño-cuidador, y las de los estudios obser- vacionales de Ainsworth (1979) sobre los patrones del apego adulto. Investigaciones posteriores han aportado pruebas considerables sobre el papel de la sensibilidad y receptividad del adulto en el desarrollo del apego seguro; aunque la cuestión de hasta qué punto los patrones de apego infantil son estables sigue siendo materia de debate. La aplicación de los principios del apego más allá de la primera infancia y la niñez está apoyada por recien- tes análisis teóricos de los criterios definidores de las relaciones de apego. Estos análisis establecieron las bases para los primeros estudios empíricos del apego adulto, que se exponen en el siguiente capítulo. APEGOS EN LA INFANCIA Y MÁS ADELANTE 35
- 38. Como hemos visto en el capítulo anterior, los trabajos teóricos publicados a lo largo de la pasada década (Ainsworth, 1989; Weiss, 1982; 1986; 1991) sostienen que las relaciones de apego mantienen su importancia a lo largo de toda la vida. Sin embargo, la perspectiva del apego que estudia las relaciones adultas de pareja no pudo establecerse sobre una base sólida hasta que Hazan y Shaver (1987; Shaver & Hazan, 1988; Shaver, Hazan & Bradshaw, 1988) publicaron sus estudios pioneros sobre las relaciones amorosas. Hazan y Shaver (1987; Shaver & Hazan, 1988; Shaver, Hazan & Bradshaw, 1988) presentan un análisis teórico del amor y el apego integrándolo con nue- vos datos empíricos. Su principal premisa es que el amor de pareja puede conceptualizarse como un proceso de apego. Según este punto de vista, las relaciones entre amantes y esposos son relaciones de apego, tal y como las describió Bowlby (1969, 1973, 1980), es decir, estas relaciones son vínculos afectivos duraderos caracterizados por complejas dinámicas emocionales. Y lo que es más, el amor de pareja tiene unas bases y funciones biológicas que repercuten en la salud de los padres y en los cuidados que éstos proporcio- nan a su descendencia. Siguiendo los principios básicos de la teoría del apego, Hazan y Shaver (1987; Shaver & Hazan & Bradshaw, 1988) sugieren que las diferencias en la experiencia social temprana generan diferencias relativamente duraderas en los estilos relacionales. De este modo, el amor de pareja puede adoptar for- mas diferentes en función de la historia de apego de cada individuo. Más con- Primeros estudios empíricos del apego adulto 2
- 39. cretamente, Hazan y Shaver sostienen que los tres principales estilos de ape- go descritos en los estudios sobre la infancia (seguro, evitativo y ansioso- ambivalente) se ponen de manifiesto en el amor de pareja adulto. Análisis teórico del amor como apego El análisis teórico que Hazan y Shaver (Shaver & Hazan, 1988) hacen del amor de pareja abarca cuatro temas fundamentales: la naturaleza del amor como emoción, la relación entre amor y apego, el concepto de amor como integración de sistemas conductuales y la comparación de la perspectiva del apego con las anteriores conceptualizaciones del amor. Hablaremos breve- mente de cada uno de estos aspectos, que constituyen las bases de los estu- dios empíricos de Hazan y Shaver sobre el apego adulto. El amor como emoción Describir el amor de pareja como una emoción no implica decir que el amor “no es más que un sentimiento”. Una emoción es un patrón complejo de tendencias de valoración y de acción (Campos & Barrett, 1984; Frijda, 1986). Para cada emoción básica, hay una serie de elicitadores o anteceden- tes típicos y una serie de respuestas típicas correspondientes. En el caso del amor de pareja, los posibles elicitadores incluyen la fami- liaridad con el otro, que el otro satisfaga las propias necesidades y que estar con el otro nos inspire confianza (ver figura 2.1). Las posibles reacciones incluyen sentimientos de seguridad y confianza en uno mismo, la voluntad APEGO ADULTO 38 Figura 2.1. El amor como emoción: elicitadores y reacciones FUENTE: Shaver y Hazan (1988). POSIBLES ELICITADORES POSIBLES REACCIONES Familiaridad El otro satisface las propias necesidades El otro inspira seguridad y confianza Sentirse seguro, confiado seguro de uno mismo Desear lo mejor para el otro, querer entregarse al otro Desear la cercanía física del otro
- 40. de entregarse a la otra persona y el deseo de su cercanía física (Shaver & Hazan, 1988). Estas reacciones propuestas a la emoción del amor (sensación de seguridad, mantenimiento de la proximidad) encajan con los objetivos de la conducta de apego, tal y como fueron definidos por Bowlby (1969, 1973, 1980; ver capítulo 1 de este volumen). Relación entre amor y apego Proponiendo la existencia de una relación entre el apego infantil y el amor de pareja adulto, Shaver y Hazan (1988; Shaver et al., 1988) tabularon una serie de rasgos que muestran intensos paralelismos entre los dos tipos de rela- ciones. Las similitudes conductuales y emocionales incluyen el contacto ocu- lar, la frecuencia de sonrisas y abrazos, el deseo de compartir descubrimien- tos y reacciones con el otro, una intensa empatía, etcétera. También hay grandes paralelismos entre los apegos niño-cuidador y el amor de pareja en términos de dinámica relacional. En los dos casos, si la figura de apego está disponible y es receptiva, el individuo se siente seguro; y si la figura de apego no está disponible, el individuo hace señales o se acer- ca hasta que se restablece la sensación de seguridad (ver la representación del sistema de apego de la figura 1.1). Los paralelismos entre las características de los apegos infantiles y las del amor de pareja sugieren que estos dos tipos de relaciones podrían ser varian- tes de un único proceso subyacente (Shaver et al., 1988). Este análisis teóri- co, aunque más detallado, es parecido en su enfoque al trabajo de Weiss (1982, 1986, 1991) y Ainsworth (1989), que estudiaron la aplicabilidad de los criterios del apego a las relaciones adultas. El amor como integración de sistemas conductuales A pesar del énfasis que ponen en las similitudes entre los apegos infanti- les y adultos, Shaver y Hazan (1988) reconocen sin lugar a dudas que estos dos tipos de vínculos difieren en aspectos fundamentales. Concretamente, el amor de pareja (o al menos el amor de pareja prototípico) se caracteriza por el cuidado recíproco, en el cual cada miembro de la pareja intercambia los papeles de origen y destino de los cuidados (físicos, emocionales y materia- les) en función de las necesidades y circunstancias. Esto contrasta con la gran asimetría de las relaciones niño-cuidador, como el propio término cuidador implica. Además, el amor de pareja adulto implica prácticamente siempre un componente de sexualidad, mientras que los niños tienen una capacidad de respuesta sexual muy limitada. PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 39
- 41. Por lo tanto, Shaver y Hazan (1988) creen que el amor de pareja implica la integración de tres sistemas conductuales: el apego, el cuidado, y la sexua- lidad. Como ya hemos visto, Bowlby (1969, 1973, 1980) sostiene la existen- cia de una serie de sistemas conductuales entrelazados (entre los cuales se encuentran el apego, el cuidado y el apareamiento sexual) que tienen la fun- ción de asegurar la supervivencia de la especie. Estos sistemas podrían dife- rir en importancia a lo largo del ciclo vital de una relación; por ejemplo, la atracción sexual y la pasión tienden a ser especialmente intensas en las pri- meras fases; y también podrían diferir en importancia en diferentes relacio- nes amorosas (Shaver & Hazan, 1988; Shaver et al., 1988). De los tres siste- mas, se cree que el fundamental es el sistema de apego: éste es el primero que aparece en el curso del desarrollo del individuo y juega un papel capital en la formación de los modelos mentales del sí mismo y de los demás, siendo por lo tanto el que establece las bases para el desarrollo de los otros sistemas. Comparación de la perspectiva del apego con las anteriores conceptualizaciones del amor En un intento por integrar las teorías sobre el amor, Shaver y Hazan (1988) comparan la perspectiva del apego con tres conceptualizaciones ante- riores: las teorías del “amor ansioso”, las teorías que trazaban los componen- tes del amor, y la teoría de los “estilos de amor”. El objetivo que persigue el análisis de Shaver y Hazan es demostrar que, en comparación con las expli- caciones anteriores, la perspectiva del apego ofrece un enfoque más global y una mejor base teórica para el estudio del amor. Amor ansioso. Las teorías del amor ansioso, como su propio nombre indi- ca, se centran en el amor marcado por la ansiedad, los celos, las obsesiones y el miedo al abandono. Diversos investigadores y escritores han acuñado varios nombres para el amor ansioso, como amorenfermo (Hindy & Schwartz, 1985; Money, 1980), limerencia (Tennov, 1979), y amor desesperado (Sperling, 1985). Shaver y Hazan creen que estas formas de amor son equivalentes al estilo ansioso-ambivalente de apego. Si éste fuera el caso, estos autores habrían tendido a poner demasiado énfasis en el amor ansioso a expensas de otros estilos relacionales; insistencia que podría atribuirse a la naturaleza teatral de las descripciones del amor ansioso. Una crítica igual de importante a los estudios sobre el amor ansioso es que han sido ampliamente ateóricos; concretamente, no se han esforzado por explicar los orígenes de este tipo de amor. La teoría del apego, por su par- te, hipotetiza que el estilo relacional ansioso-ambivalente se desarrolla como respuesta a una crianza caracterizada por la inconsistencia o la intrusividad APEGO ADULTO 40
- 42. (aunque algunos individuos seguros también podrían presentar característi- cas de este amor ansioso durante las primeras fases, más inciertas, de la atrac- ción amorosa; Shaver & Hazan, 1988). Teorías componenciales del amor. Como ejemplo de las teorías que perfilan los componentes del amor, Shaver y Hazan (1988) se centran en la teoría trian- gular del amor de Sternberg (1986). Según esta teoría, el amor puede descri- birse en términos de tres componentes: intimidad (sensación de cercanía y conexión), pasión (impulsos que provocan la atracción física y sexual), y deci- sión-compromiso (la decisión a corto plazo de que uno ama al otro y el com- promiso a largo plazo de mantener ese amor). La analogía del triángulo parte de la idea de que los tres componentes del amor forman los vértices de un triángulo. Del mismo modo que triángulos diferentes tienen ángulos diferentes, tipos diferentes de amor implican pesos diferentes de los tres componentes (en otras palabras, la importancia relativa de los tres componentes varía en cada relación amorosa). Por ejemplo, Sternberg cree que el amor entre amigos implica un énfasis en la intimidad y el compromiso, pero no en la pasión. Además, dentro de una misma relación amorosa, la importancia relativa de los tres componentes podría cambiar a lo largo del tiempo, y estos cambios también pueden representarse utilizando la analogía del triángulo. Según Shaver y Hazan (1988), la teoría triangular del amor representa un avance frente a las teorías del amor ansioso al ofrecer una visión más com- pleja de la naturaleza y el desarrollo de las relaciones amorosas. Sin embar- go, no deja de estar abierta a ciertas críticas que se centran en la elección de los componentes (por ejemplo, se presta poca atención al papel del cuidador en el amor) y en la ausencia de una explicación de los orígenes de las dife- rentes formas de amor. Estilos de amor. Por último, Shaver y Hazan (1988) comparan la perspecti- va del apego con la teoría de Lee (1973, 1988) sobre los estilos de amor. A partir del estudio de descripciones detalladas de entrevistas sobre relaciones amorosas adultas, Lee propone una tipología del amor basada en la analogía con un “círculo de color”. Según esta tipología, hay tres estilos primarios y tres estilos secundarios de amor (ver figura 2.2). Los tres estilos primarios son eros (el amor de pareja y pasional), ludus (el amor como entretenimiento) y storge (el amor entre amigos). Estos estilos primarios se combinan para formar los estilos secundarios, o compuestos: mania (amor posesivo y dependiente; fusión de eros y ludus); pragma (amor lógico, de la “lista de la compra”; fusión de ludus y storge) y agape (amor desinteresado y entregado; fusión de storge y eros). La noción de compuestos implica que los nuevos estilos tienen propie- dades bastante diferentes de las de cada uno de los elementos que los com- PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 41
- 43. ponen. Aunque los estilos primarios también pueden combinarse formando mezclas (por ejemplo, storge-eros) en las que sigan presentes las propiedades de sus componentes. Quizás el aspecto más problemático de esta teoría del amor sea la analo- gía de los compuestos; por ejemplo, resulta difícil justificar que manía sea una combinación de eros y ludus cuando no muestra ninguna de las propiedades de estos estilos primarios. A nivel más general, Shaver y Hazan (1988) creen que la tipología que describe la teoría de los estilos de amor puede reducirse en esencia a los tres estilos básicos de apego. Según este análisis, el apego seguro equivaldría a una combinación de eros y ágape, el apego evitativo equi- valdría a ludus, y el apego ansioso-ambivalente a manía; los restantes estilos de amor (pragma y storge) se considera que son formas de amor de pareja. Estudiamos las evidencias empíricas a favor de estas afirmaciones más ade- lante en este capítulo. Ventajas de la perspectiva del apego. Shaver y Hazan (1988) señalan impor- tantes ventajas de la teoría del apego que también reconocen otros autores (por ejemplo, Clark & Reis, 1988). Sus tres contribuciones más importantes son las siguientes. En primer lugar, el marco conceptual del apego aporta un punto de vista sobre el desarrollo: sostiene que las diferencias en las tenden- cias del amor de pareja tienen su origen en las experiencias sociales tempra- nas, y los procesos mediadores que implican modelos mentales del apego pueden explicar tanto la continuidad como la posibilidad de cambio en los patrones relacionales tempranos. De este modo, no ve el amor de pareja APEGO ADULTO 42 Figura 2.2. Tipología de los estilos amorosos FUENTE: Lee (1973). LUDUS LUDUS STORGE EROS STORGE ÁGAPE LOS SECUNDARIOS I: COMPUESTOS LOS PRIMARIOS MANÍA PRAGMA EROS
- 44. como un fenómeno aislado, sino como una parte integrante del vínculo afec- tivo humano. En segundo lugar, la teoría es lo suficientemente amplia para englobar una serie de aspectos relacionales como el amor, la ansiedad, la sole- dad y la pérdida. Es decir, la teoría del apego engloba aspectos relacionados con la experiencia del amor; incluyendo el efecto de las relaciones amorosas en otras relaciones personales y en los proyectos laborales, y los efectos de la separación y la pérdida. En tercer lugar, la perspectiva del apego permite explicar formas sanas y disfuncionales de amor utilizando los mismos princi- pios generales; cree que las diversas formas de amor se han originado como adaptaciones predecibles a circunstancias sociales específicas. Los primeros estudios empíricos del amor como apego Los primeros apoyos empíricos de la perspectiva del apego sobre el amor de pareja fueron dos estudios realizados con muestras de adultos a partir de medidas de cuestionario (Hazan & Shaver, 1987) que estudiaron la asociación entre el estilo de apego y aspectos relacionales de la infancia y la edad adul- ta. Para realizar estos estudios, Hazan y Shaver desarrollaron una medida de autoinforme de respuesta forzada para evaluar el estilo de apego adulto. Esta medida constaba de tres breves párrafos, cada uno de los cuales correspon- día a un estilo de apego, extrayéndose el contenido de los ítems a partir de extrapolaciones de la bibliografía del apego infantil (ver tabla 2.1). A los suje- tos se les pedía que escogieran el párrafo que mejor describiera sus vivencias en sus relaciones cercanas. Tabla 2.1 Medida de respuesta forzada del estilo de apego Pregunta: ¿cuál de los siguientes párrafos describe mejor sus sentimientos? Seguro: me resulta relativamente fácil intimar con los demás y estoy cómodo cuando dependo de ellos y ellos dependen de mí. No suelo preocuparme porque vayan a abandonarme o porque haya intimado demasiado con alguien. Evitativo: estoy algo incómodo cuando intimo con otras personas; me resulta difícil confiar ple- namente en los demás, así como prestarme a depender de ellos por completo. Me pongo nervio- so cuando intimo demasiado con alguien, y mis parejas amorosas suelen querer que nuestra rela- ción sea más íntima de lo que yo quiero. Ansioso-ambivalente: creo que los demás se resisten a intimar tanto como a mí me gustaría. A menudo me preocupo por si mi pareja no me quiere o por si no quiere estar conmigo. Mi deseo es fundirme por completo con la otra persona, y ese deseo a veces asusta a los demás. FUENTE: Hazan y Shaver (1987). PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 43
- 45. La medida que utilizaron Hazan y Shaver (1987) para medir el estilo de apego fue exploratoria por necesidad; su objetivo, dada la información dis- ponible sobre las características de los niños seguros, evitativos y ansioso- ambivalentes, y dando por supuesta la continuidad esencial de los estilos de apego, era captar los principales rasgos que tipifican los tres tipos de aman- tes adultos. En esta medida, se describe a los sujetos seguros como personas que están cómodas con la intimidad y que son capaces de confiar en los demás y depender de ellos. A los sujetos evitativos se les ve como personas que se sienten incómodas con la intimidad y a quienes no les gusta depender de los demás. Los sujetos ansioso-ambivalentes serían personas que buscan niveles extremos de intimidad y temen que los abandonen o no los quieran lo suficiente. La medida se utilizó en dos estudios realizados con muestras adultas (Hazan & Shaver, 1987). La primera muestra era amplia (N= 620) y variada; estaba formada por personas que habían contestado a un “test del amor” publicado en un periódico local; la segunda era una muestra de estudiantes universitarios. A los sujetos de ambas muestras también se les sometió a eva- luaciones sobre sus actitudes generales en las relaciones de intimidad, y sobre experiencias relacionales específicas dentro de su “relación amorosa más importante”. Los resultados de los dos estudios de Hazan y Shaver (1987) indican que las frecuencias relativas de los tres estilos, según la evaluación hecha con la medida de respuesta forzada, están muy próximas a las observadas en los niños. Es decir, algo más de la mitad de los sujetos se incluyeron a sí mismos dentro de la categoría de seguros (56% en cada muestra); y entre los restan- tes, el número de los que se definieron como evitativos fue ligeramente mayor (23% y 25% en las muestras 1 y 2 respectivamente) que el de los que se definieron como ansioso-ambivalentes (20% y 19% respectivamente). Además, las personas que decían pertenecer a cada estilo diferente de ape- go mostraban diferencias en sus historias de apego (percepciones de las rela- ciones familiares tempranas), en la elección de los ítems diseñados para extra- er modelos mentales relativos a sí mismas y a sus relaciones, y en las expe- riencias que relataban sobre sus relaciones amorosas. El patrón específico de diferencias grupales en estas medidas, descrito más adelante en la tabla 2.2, encaja con las predicciones basadas en la teoría del apego. Comparados con personas que escogían descripciones pertenecientes a otros estilos de apego, los sujetos que elegían la descripción segura decían haber tenido unas relaciones más intensas con sus padres y que la relación de sus padres como pareja cuando ellos eran niños había sido más cálida. APEGO ADULTO 44
- 46. Creían de ellos mismos que eran fáciles de conocer y que dudaban poco de sí mismos, y pensaban de los demás que en general suelen tener buenas intenciones. También creían que el amor de pareja existe en la vida real y que no se desvanece con el tiempo. Decían que sus relaciones amorosas más importantes habían sido relativamente felices, y se habían caracterizado por la amistad y la confianza. Los sujetos que escogían la descripción evitativa tenían más probabilida- des de percibir a sus madres como personas frías que tendían a rechazarles. Era más probable que cuestionaran la naturaleza duradera del amor de pare- ja que los miembros de los otros grupos de apego. Sus experiencias amoro- sas más importantes habían estado marcadas por el miedo a la intimidad y por dificultades para aceptar sus parejas amorosas. Los sujetos que se describían a sí mismos como personas ansioso-ambi- valentes tendían a decir que sus padres habían sido injustos. Creían que los demás no los entendían y tenían más dudas sobre sí mismos. Explicaban que les era fácil enamorarse pero que raramente encontraban un amor verdade- ro; también pensaban que había pocas personas que estuvieran tan dispues- tas como ellos a comprometerse en una relación a largo plazo. Sus relaciones amorosas más importantes estaban marcadas por la obsesión y los celos, el deseo de unión y reciprocidad, una fuerte atracción sexual, y los extremos emocionales. Tabla 2.2 Diferencias en el estilo de apego según las medidas de la historia de apego, los modelos mentales, y las experiencias amorosas Medida Seguro Evitativo Ansioso-ambivalente Historia Relaciones cálidas Las madres se perciben Padres percibidos como de apego con ambos padres y como frías y con tendencia injustos entre los padres al rechazo Modelos mentales Fáciles de conocer; El amor de pareja Dudas sobre sí mismos; pocas dudas sobre sí raramente dura; el amor incomprensión por parte mismos; los demás suelen pierde intensidad de los demás; es fácil tener buenas intenciones; el enamorarse, pero el amor amor de pareja es duradero verdadero es difícil de encontrar; los demás no quieren comprometerse Experiencias amorosas Felicidad; Miedo a la intimidad; Obsesión y celos; deseo amistad; dificultad para aceptar de unión y reciprocidad; confianza a la pareja fuerte atracción sexual; extremos emocionales PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 45
- 47. Cuando dieron a conocer estos resultados, Hazan y Shaver (1987) seña- laron una serie de limitaciones de sus primeros estudios empíricos. Debido a las limitaciones, por ejemplo, en la obtención de los datos, muchas de las medidas eran breves e implicaban alternativas de respuesta muy sencillas. Y lo que es más importante, a los sujetos se les pedía que describieran su expe- riencia en una sola relación de pareja. De ahí que se pusiera el acento en las cualidades de la relación que diferenciaban a los tres grupos de apego. Aunque podría interpretarse que este interés por las diferencias individuales implica un punto de vista sobre el estilo de apego que lo entendería como un tipo de rasgo, Hazan y Shaver reconocen que es probable que las caracterís- ticas de la relación no sólo estén influenciadas por el estilo de apego del indi- viduo, sino también por “factores propios de parejas y circunstancias parti- culares” (p. 521). En un intento de explicar la naturaleza y el funcionamiento del amor de pareja, Hazan y Shaver (1987) proporcionan una explicación normativa de las relaciones amorosas; es decir, una explicación de los procesos típicos del apego adulto en las relaciones de pareja. Otra contribución importante de su trabajo es que establece los fundamentos para la comprensión de las diferen- cias individuales en los estilos relacionales adultos. Su conceptualización de los estilos de apego posibilitó la construcción de un puente entre la teoría del apego infantil y las teorías del amor de pareja y generó un intenso interés entre los investigadores de las relaciones adultas. Primeros estudios sobre el apego adulto: réplicas y ampliaciones del tra- bajo de Hazan y Shaver Las primeras publicaciones de Hazan y Shaver (1987; Shaver & Hazan, 1988) fueron rápidamente seguidas por una serie de estudios que describían réplicas y ampliaciones de sus hallazgos. La mayor parte de estos primeros estudios sobre el apego adulto intentaban corregir las limitaciones señaladas por Hazan y Shaver mejorando su conceptualización y medidas; estudiaremos estos avances más detalladamente en el siguiente capítulo. En el resto de él, nos centraremos en cómo estos primeros estudios constituyeron en general un apoyo a la perspectiva del apego en el amor de pareja, bien replicando los hallazgos de Hazan y Shaver, o bien respaldando conceptos teóricos relacio- nados. Los estudios que comentaremos están basados en la teoría, ya que manejan conceptos claves para la teoría del apego, pero la mayoría de estos trabajos son de carácter descriptivo, centrándose los investigadores en aclarar las características del amor de pareja tal y como lo experimentan los diferen- APEGO ADULTO 46
- 48. tes grupos de apego. De todos modos, como señalaremos, cada uno de estos estudios ha hecho alguna contribución particular a este área de investigación. Integración de las teorías del amor La principal característica de los dos primeros estudios que comentaremos es que se centran en la integración de las teorías del amor. Shaver y Hazan (1988) habían sugerido que las anteriores conceptualizaciones del amor (las teorías del amor ansioso, las teorías componenciales del amor y la teoría de los estilos amorosos) podían integrarse en la perspectiva del apego. Siguiendo esta propuesta, Levy y Davis (1988) evaluaron las interrelacio- nes entre las medidas del estilo de apego y los seis estilos amorosos descritos por Lee (1973, 1988). (Las escalas que miden estos estilos amorosos fueron desarrolladas por Hendrick y Hendrick, 1986, y Hendrick, Hendrick, Foote & Slapion-Foote, 1984). Recordemos que según Shaver y Hazan (1988) esta tipología de estilos amorosos debería poder reducirse a los tres principales estilos de apego: el apego seguro equivaldría a una combinación de eros y aga- pe, el apego evitativo equivaldría a ludus y el apego ansioso-ambivalente equi- valdría a mania. Empleando escalas de medida para evaluar cada estilo de apego (ver el capítulo 3 de este volumen), Levy y Davis (1988) pusieron de manifiesto la existencia de correlaciones moderadas entre varios estilos amorosos y estilos de apego, proporcionando un apoyo sustancial a la formulación que hicieron Hazan y Shaver (1988): el apego seguro mantenía una correlación positiva con eros y agape y negativa con ludus; el apego evitativo mantenía una corre- lación positiva con ludus, y negativa con eros; y el apego ansioso-ambivalente correlacionaba positivamente con mania. Hay que señalar que el patrón de relaciones predicho por Levy y Davis difiere ligeramente del propuesto por Shaver y Hazan; en particular, Levy y Davis sostienen que el apego seguro debería estar relacionado con storge (una asociación que no encontraron). Levy y Davis (1988) también evaluaron los vínculos existentes entre los estilos de apego y las medidas de los tres componentes del amor del mode- lo de Sternberg (1986): intimidad, pasión y compromiso. Encontraron que los tres componentes del amor correlacionaban positivamente con el apego seguro y negativamente con el evitativo y el ansioso-ambivalente. Aunque Shaver y Hazan (1988) no especificaron las relaciones esperadas entre estas dos series de medidas, los resultados de Levy y Davis respaldan la existen- cia de una relación entre el apego seguro y la calidad de la relación. El hecho de que las dos formas de apego inseguro mostraran una relación parecida con todos los componentes del amor podría parecer problemático porque PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 47
- 49. uno esperaría que cada estilo de apego tuviera una serie única de correlatos. (Recordemos los estudios sobre la validez predictiva de los estilos de apego infantil, que comentamos en el capítulo 1, y la discriminabilidad limitada de las dos formas de apego inseguro). De todos modos, otras de las medidas que utilizaron Levy y Davis sí que respaldaron la distinción entre apego evi- tativo y apego ansioso-ambivalente: encontraron que la evitación mantenía una relación más intensa con la falta de compromiso en las relaciones de pareja y que la ambivalencia ansiosa estaba relacionada con un estilo domi- nante de respuesta al conflicto. Las investigaciones que publicaron Feeney y Noller (1990) tenían dos obje- tivos fundamentales: en primer lugar, replicar los hallazgos de Hazan y Shaver (1987) que relacionaban el estilo de apego adulto con la historia familiar tem- prana y los modelos mentales del apego, y en segundo lugar, estudiar aspec- tos no resueltos referentes a la integración de las teorías del amor. Partiendo del estudio de una amplia muestra de estudiantes universitarios, Feeney y Noller defienden la existencia de diferencias entre los grupos de apego, en medida de la historia familiar temprana y de los modelos mentales de las rela- ciones, que respaldan los estudios anteriores. Un hallazgo notable que se des- prende de su estudio es que los sujetos evitativos es más probable que digan haber pasado por un largo período de separación de sus madres en la niñez. Este hallazgo es congruente con los principios de la teoría de apego, aunque Hazan y Shaver (1987) no encontraron una relación significativa entre el esti- lo de apego adulto y los episodios de separación de los padres en la niñez. Igual que Levy y Davis (1988), Feeney y Noller (1990) también estaban interesados en la relación entre la perspectiva del apego y las anteriores teo- rías del amor. Concretamente, Feeney y Noller creían que era necesario acla- rar dos aspectos de los vínculos propuestos por Shaver y Hazan (1988). El primero de ellos era el papel de storge (el amor entre amigos). Shaver y Hazan sostenían que storge “no es un estilo de amor romántico en absoluto”, mien- tras que Levy y Davis hipotetizaron un vínculo entre storge y el apego segu- ro del que no encontraron ninguna prueba. En segundo lugar, la relación entre las formas de amor ansioso y el apego ansioso-ambivalente había reci- bido poca atención empírica hasta entonces. Shaver y Hazan consideraban que las teorías del amor ansioso eran unidimensionales, pero no comproba- ron si constructos como limerencia son, de hecho, unidimensionales, ni si son o no irrelevantes para el apego ansioso-ambivalente. Por estos motivos, Feeney y Noller (1990) exploraron las diferencias que presentaban los grupos de apego en sus experiencias relacionales utilizando un amplio rango de variables relevantes: autoestima, afecto (definido utili- zando la Escala de amor de Rubin, 1973), estilos de amor (según los ítems de APEGO ADULTO 48
- 50. Hendrick & Hendrick, 1979), limerencia (amor marcado por el miedo al recha- zo, los extremos emocionales y la preocupación, como expuso Tennov, 1979) y adicción al amor (que implica obsesión, implicación excesiva y extrema dependencia, según Peele, 1975, 1988). La estructura de cada medida se investigó realizando un análisis factorial, que dio como resultado 16 escalas. Aparecieron dos focos de interés. En primer lugar, aunque la medida de los estilos de amor revelaba seis factores principales, éstos no se correspondían exactamente con las seis escalas descritas por Hendrick y Hendrick (1986). Por ejemplo, se obtuvo un factor de amistad formado por cinco ítems de la escala de storge y dos de la escala de eros (ambos centrados en la implicación gradual en las relaciones). En segundo lugar, había pruebas de que la mayo- ría de las medidas del amor ansioso implicaban más de una dimensión. Por ejemplo, la medida de limerencia de 42 ítems parecía incluir cuatro aspectos diferentes del amor ansioso: preocupación obsesiva, ansiedad por timidez, dependencia emocional e idealización. El análisis factorial de segundo orden realizado a partir de las 16 escalas del estudio de Feeney y Noller (1990) proporcionó una integración de los temas básicos presentes en las anteriores medidas del amor. Se obtuvieron cuatro factores: el amor neurótico (que implica preocupación obsesiva, dependencia emocional e idealización de la pareja), la confianza en uno mis- mo (fuerte autoestima, junto a una falta de ansiedad por timidez en las rela- ciones con las parejas amorosas), la evitación de la intimidad (puntuaciones altas en ludus y puntuaciones bajas en ítems relacionadas con el afecto, eros y agape) y el amor circunspecto (amistad y pragma). Algunas de las diferencias que se encontraron entre los grupos de apego en estas cuatro escalas de segundo orden aclaran los vínculos entre el estilo de apego y las otras teorías del amor. Los sujetos seguros obtenían puntua- ciones altas en confianza en sí mismos y puntuaciones bajas en las tres esca- las restantes (amor neurótico, evitación de la intimidad y amor circunspecto). Los dos grupos inseguros mostraban poca confianza en sí mismos, pero había claras diferencias en otros aspectos. Como era de esperar, los sujetos evitativos presentaban una marcada evitación de la intimidad, mientras que los sujetos ansioso-ambivalentes obtenían puntuaciones altas en amor neuró- tico y bajas en amor circunspecto. Estos resultados respaldan en general la formulación teórica de Shaver y Hazan (1988), pero señalan algunas reservas importantes. En particular, aunque para Shaver y Hazan la limerencia sería equivalente al apego ansioso-ambivalente, parece ser que la limerencia tiene varios componentes y que uno de ellos (la ansiedad por timidez en el trato con las parejas amorosas) es característica tanto de los individuos evitativos como de los ansioso-ambivalentes. PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 49
- 51. En resumen, los estudios expuestos en esta sección sugieren que la pers- pectiva del apego ofrece una visión integradora del amor de pareja. La teo- ría de apego parece englobar las principales variables discutidas en las teo- rías del amor que la precedieron; en concreto, el estilo de apego mantiene una relación significativa con las medidas del amor ansioso, con los diver- sos estilos de amor y con los componentes de las relaciones amorosas. Sin embargo, la limitada coincidencia entre los estilos de apego y estas medidas, junto a la naturaleza compleja de constructos como limerencia, previenen con- tra un modelo simplista que iguale estilos particulares de apego con otras formas de amor. Estilos de apego adulto y regulación del afecto En el capítulo 1, establecemos que la teoría del apego puede describirse como una teoría de la regulación del afecto, es decir, una teoría sobre cómo las personas controlan sus emociones negativas. Se cree que las diferencias individuales en el estilo de apego se desarrollan a partir de las experiencias de los niños cuando regulan su ansiedad con sus cuidadores. En otras palabras, a partir de la receptividad del cuidador a las señales de ansiedad del niño, el niño aprende una serie de estrategias para organizar su experiencia emocional y controlar sus sentimientos negativos (Sroufe & Waters, 1977). Mediante un proceso de generalización, estas estrategias acaban aplicándose a cualquier situación que despierte ansiedad. Las estrategias aprendidas a partir de las interacciones con los cuidadores son adaptativas porque permiten al niño alcanzar sus objetivos a corto plazo; sin embargo, cuando se trata de afrontar situaciones a largo plazo pueden ser apropiadas o inapropiadas. De un modo parecido, los estilos de apego adultos deberían ir asociados a patrones característicos de respuesta ante la ansiedad. Los individuos segu- ros deberían controlar sus sentimientos negativos de un modo relativamente constructivo reconociendo su ansiedad y buscando apoyo y consuelo en los demás; estrategias que tienen su origen en experiencias con cuidadores recep- tivos. Los individuos evitativos es probable que demuestren una escasa con- ciencia de sus sentimientos negativos y pocas manifestaciones de ira y ansie- dad, aprendidas como estrategia para reducir sus conflictos con cuidadores que les rechazaban o permanecían insensibles. Se muestra una gran confian- za en uno mismo a expensas de buscar el apoyo de los demás. Los individuos ansioso-ambivalentes es probable que tengan una conciencia constante de sus sentimientos negativos. Centran su atención en esos sentimientos de forma hipervigilante y manifiestan expresiones intensificadas de miedo e ira; han APEGO ADULTO 50
- 52. aprendido estas estrategias como una forma de mantener el contacto con cui- dadores inconstantes (Kobak & Sceery, 1988). Una serie de estudios pioneros sobre el apego adulto exploraron la rela- ción entre los patrones de apego y la regulación del afecto. Kobak y Sceery (1988) examinaron el estilo de apego, las representaciones del sí mismo y de los otros y la regulación del afecto utilizando una muestra de estudiantes que cursaban su primer año en la universidad. Partiendo de la base de entrevis- tas que evaluaban las relaciones de los individuos con sus padres, clasificaron a los sujetos en las categorías de seguros, resistentes al apego (comparable con la evitación), o preocupados (comparable con la ansioso-ambivalencia). Las representaciones del sí mismo y los otros se evaluaron utilizando escalas de autoevaluación (ansiedad, competencia social y apoyo social) y la regula- ción del afecto se evaluó utilizando puntuaciones tipo Q de los iguales sobre la capacidad de recuperación del ego (habilidad social, calidez, conciencia de uno mismo), el ego bajo control (capacidad de cambio, indulgencia con uno mismo, rebelión), la hostilidad (que incluye la culpa y la crítica) y la ansiedad (introspección, necesidad de confirmación, miedo y culpa). Como se esperaba, los sujetos seguros mostraban formas constructivas de afrontar sus sentimientos negativos en contextos sociales: sus iguales creían que tenían una mayor capacidad de recuperación del ego, que eran menos ansiosos y menos hostiles, y ellos mismos decían tener altos niveles de apo- yo social y poca ansiedad. Por el contrario, los iguales daban puntuaciones bajas en capacidad de recuperación del ego a los dos grupos de sujetos inse- guros. A los sujetos del grupo resistente al apego también los puntuaban alto en hostilidad, mientras que ellos decían de sí mismos que tenían unos nive- les de competencia y ansiedad social similares a los de los sujetos seguros; juntos, estos hallazgos sugieren una posible dificultad en estos individuos para reconocer sus sentimientos negativos. Los sujetos preocupados eran vis- tos por sus iguales como personas con una elevada ansiedad y ellos mismos decían tener niveles elevados de estrés; estos resultados son congruentes con la idea de que los individuos ansioso-ambivalentes muestran una gran con- ciencia y expresión de sus sentimientos negativos. Como hemos señalado antes, se cree que las normas que los niños apren- den para regular la ansiedad relacionada con el apego se generalizan a otras situaciones estresantes. Siguiendo este argumento, Mikulincer, Florian y Tolmacz (1990) estudiaron el apego y la regulación del afecto en el contex- to del miedo a la propia muerte. Estos investigadores sostienen que el mie- do a la muerte es un miedo universal que implica la separación de los seres queridos y que, por lo tanto, es probable que active esquemas relacionados con el apego. PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 51
- 53. Empleando un instrumento obtenido a partir de la evaluación que hicie- ron Hazan y Shaver (1987) del estilo de apego, Mikulincer et al. (1990) cla- sificaron a los sujetos como seguros, evitativos o ansioso-ambivalentes; utili- zaron medidas proyectivas y de autoevaluación para evaluar la intensidad del miedo a la propia muerte y los motivos de tal miedo. Se encontró una rela- ción entre el estilo de apego, la intensidad del miedo a la muerte y los moti- vos para sentirlo. Los sujetos seguros solían tener menos miedo a la muerte que los sujetos inseguros. Los sujetos evitativos tendían a temer la naturale- za desconocida de la muerte, mientras que los sujetos ansioso-ambivalentes solían temer la pérdida de la identidad social que provoca la muerte. Estos vínculos entre formas de apego inseguro y motivos para temer a la muerte no eran exactamente como se había hipotetizado y están abiertos a explica- ciones alternativas; sin embargo, los hallazgos de este estudio sugieren que las diferencias que muestran los grupos de apego en la regulación del afecto merecen una investigación más amplia. Simpson (1990) estudió la relación entre el estilo de apego y la regulación de las emociones negativas dentro de las relaciones de pareja. Siguiendo la lla- mada que hicieron Hazan y Shaver (1987) a los investigadores del apego para que estudiaran a los dos miembros de la pareja en las relaciones amorosas, Simpson utilizó una muestra de parejas que mantenían relaciones de noviaz- go. Estaba interesado en la relación entre el estilo de apego y las narraciones de la experiencia emocional, tanto en términos de la calidad emocional de la relación en sí misma como en términos de las respuestas a la ruptura de la relación. La calidad emocional de la relación se evaluó preguntando a los sujetos con qué frecuencia experimentaban dentro de esa relación cada una de una serie de 28 emociones diferentes. Estas emociones se distribuían en cuatro categorías: ligeramente positiva, intensamente positiva, ligeramente negativa e intensamente negativa. Los sujetos seguros pusieron de manifies- to una mayor frecuencia de emociones positivas y una menor frecuencia de emociones negativas (tanto ligeras como intensas) que los sujetos evitativos y ansioso-ambivalentes. Este hallazgo podría reflejar dos efectos interrelacio- nados: los sujetos seguros podrían establecer relaciones de gran calidad y podrían ser capaces de percibir e interpretar los sucesos que tienen lugar en estas relaciones de un modo positivo. Las respuestas a la ruptura de la relación se evaluaron haciendo un segui- miento de 6 meses a parejas que ya no estaban juntas. El estudio se centró en la intensidad del estrés emocional experimentado después de la ruptura. Siguiendo la teoría que vincula el estilo de apego y la regulación del afecto, el apego evitativo se relacionó con niveles más bajos de ansiedad después de la disolución de la relación, aunque este efecto sólo se observó en los hom- APEGO ADULTO 52
- 54. bres. Los resultados de Simpson (1990) también son parcialmente congruen- tes con otras investigaciones que relacionan el estilo de apego con descrip- ciones de las respuestas emocionales a la disolución de la relación (Feeney & Noller, 1992). Feeney y Noller (1992) encontraron que, aunque el apego seguro no tenía ninguna relación con las descripciones de la respuesta emo- cional, el apego evitativo presentaba una correlación negativa con la ansiedad y una correlación positiva con el alivio, mientras que el apego ansioso-ambi- valente mostraba una correlación positiva con la sorpresa y la ansiedad y una correlación negativa con el alivio. Funcionamiento de la relación Simpson (1990) estaba también interesado en las descripciones que hací- an cada uno de los grupos de apego al hablar de la calidad de sus relaciones de noviazgo. Sus resultados ponen de manifiesto un vínculo entre el apego seguro y niveles altos de confianza, compromiso, satisfacción e interdepen- dencia (por ejemplo: amor, dependencia y revelación de cosas sobre uno mis- mo). Por el contrario, tanto el apego evitativo como el ansioso-ambivalente presentan correlaciones negativas con la confianza y la satisfacción, estando el apego evitativo también relacionado con niveles bajos de interdependencia y compromiso. Estos resultados son congruentes con la teoría del apego. También encajan con los hallazgos de Levy y Davis (1988), descritos en la sección dedicada a la integración de las teorías del amor. Otro estudio importante sobre el funcionamiento de las relaciones de parejas que mantienen relaciones de noviazgo fue dirigido por Collins y Read (1990). (Este trabajo también estudió aspectos fundamentales para la con- ceptualización y medida del apego adulto y el papel de los modelos internos; temas que se exponen en los capítulos 3 y 6 de este libro). Collins y Read evaluaron el estilo de apego utilizando tres escalas: cercanía (que medía el consuelo que se encontraba en la cercanía), dependencia (que medía la con- fianza y hasta qué punto se creía que los demás estaban disponibles y que se podía depender de ellos) y ansiedad (que medía la ansiedad sobre temas rela- cionales, como que no le quieran a uno). Siguiendo la división de los tres gru- pos del estilo de apego, los sujetos seguros y ansioso-ambivalentes obtuvie- ron puntuaciones más altas en cercanía y dependencia que los sujetos evita- tivos; y los sujetos ansioso-ambivalentes manifestaron tener una mayor ansie- dad por las relaciones que los grupos de sujetos seguros y evitativos. Las implicaciones de las dimensiones del apego en la calidad de la rela- ción mostraron diferencias de género. En las mujeres, la ansiedad provocada por aspectos relacionales correlacionaba altamente con la calidad percibida PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 53
- 55. de la relación. Concretamente, la escala de ansiedad correlacionaba con los celos y los niveles bajos de satisfacción, con la cercanía percibida de la pare- ja, con la confianza en ella, con la receptividad de la pareja y con la comuni- cación. En los hombres, la calidad de la relación correlacionaba con la como- didad sentida con la cercanía, y esta variable estaba relacionada con altos niveles de satisfacción, con la cercanía percibida de la pareja, con hasta qué punto les gustaba su pareja, con la probabilidad de casarse con esa pareja, con la confianza en ella, con la comunicación y con las revelaciones de cosas personales. A pesar de este patrón general de diferencias sexuales, algunos hallazgos estaban presentes en ambos sexos: por ejemplo, tanto los hombres como las mujeres que se sentían cómodos con la cercanía decían ser capaces de conseguir que los demás se abrieran y hablaran de cosas personales, y los hombres y las mujeres que sentían ansiedad por las relaciones decían confiar poco en sus parejas. Los estudios presentados en esta sección se realizaron con los dos miem- bros de parejas que mantenían relaciones de noviazgo. Esto hizo que los investigadores pudieran ver si las percepciones del funcionamiento de la rela- ción tenían alguna relación con el estilo de apego del otro miembro de la pareja o con el estilo de apego del sujeto en cuestión. Estudiamos este tema con más detalle en el siguiente capítulo; pero, en síntesis, podemos decir que los resultados de estos estudios sugieren que, como media, los individuos que tienen parejas seguras dicen que el funcionamiento de su relación es mejor que los que tienen parejas inseguras. Como comentaremos más adelante, poco tiempo después se adoptó otro nuevo enfoque para explorar el tema del funcionamiento de las relaciones; éste implica la utilización de herramientas de evaluación menos estructuradas para explorar las implicaciones del pro- pio estilo de apego de los sujetos. Estas investigaciones proporcionaron nue- vas evidencias de las diferencias en la calidad de la relación entre los dife- rentes grupos de apego. Evaluación de temas relacionados con el apego con métodos de respuestas abiertas Todos los estudios que hemos comentado hasta ahora apoyan la asocia- ción entre el estilo de apego adulto y la calidad de las relaciones de pareja. De todos modos, habría que señalar que estos estudios se apoyan funda- mentalmente en métodos de recogida de datos de carácter autoevaluativo y con respuestas de tipo cerrado. Incluso el estudio realizado por Kobak y Sceery (1988), que complementó este método con entrevistas e informacio- nes proporcionadas por los iguales de los sujetos, utilizó medidas cuya estruc- APEGO ADULTO 54
- 56. tura era determinada por los experimentadores. La confianza en este tipo de medidas deja algunos aspectos metodológicos sin resolver. Las medidas psi- cológicas altamente estructuradas, especialmente los cuestionarios de res- puesta cerrada, pueden hacer que los sujetos den respuestas que estén influenciadas por la deseabilidad social y la demanda del experimentador. Feeney y Noller (1991) sugieren que, aunque las primeras medidas del ape- go adulto han demostrado ser buenas predictoras de la calidad de la relación, los temas planteados por estas medidas podrían no ser importantes en la valoración que hacen los sujetos de sus relaciones de pareja, excepto cuando los introduce el procedimiento de medida. Los estudios que utilizan cuestio- narios como instrumentos de medida no establecen cuál es la saliencia de los diversos aspectos relacionados con el apego en la valoración que hacen los sujetos de sus relaciones. En un intento por afrontar este problema, Feeney y Noller (1991) dirigie- ron un estudio en el que los sujetos que estaban en esos momentos saliendo con alguna persona proporcionaban descripciones verbales de respuesta abierta sobre su relación. A los sujetos se les pedía que hablaran durante 5 minutos, explicando “qué tipo de persona es su pareja, y cómo les va juntos”. Las descripciones se registraron en cinta y fueron transcritas para realizar análisis de contenido. Dos semanas después de haber seguido este procedi- miento, los sujetos fueron evaluados con la medida del estilo de apego desa- rrollada por Hazan y Shaver (1987). Las medidas se obtuvieron en este orden para evitar que la medida de cuestionario contaminara el contenido de las descripciones verbales no estructuradas. Estos datos permitieron a Feeney y Noller (1991) afrontar principalmente dos cuestiones. En primer lugar, evaluaron la saliencia de los temas relaciona- dos con el apego examinando la frecuencia de las referencias espontáneas de los sujetos a estos aspectos. Definieron cinco temas relacionados con el apego: apertura, cercanía, dependencia, compromiso, y afecto. Escogieron los cuatro primeros para captar los aspectos fundamentales de los modelos mentales del apego; los estudios realizados hasta entonces indicaban que los sujetos evitati- vos se diferenciaban de los sujetos seguros en sus bajos niveles de confianza y expresividad y en la evitación de la cercanía, y que los sujetos ansioso-ambi- valentes se caracterizaban por la dependencia y la búsqueda de compromiso (Feeney & Noller, 1990; Hazan & Shaver, 1987). El quinto aspecto, el afecto, lo escogieron por ser un rasgo fundamental en la teoría del apego, que estudia precisamente la formación y expresión de los vínculos de afecto. Feeney y Noller (1990) codificaron el contenido de las descripciones siguiendo en cada tema las categorías que se muestran en la tabla 2.3. Cada tema relacionado con el apego lo mencionaban espontáneamente al menos PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 55
- 57. un 25% de los sujetos, y un 89% de la muestra de sujetos hacía referencia al menos a uno de los cinco aspectos. La saliencia de los rasgos relacionados con el apego también se vio respaldada por el hallazgo de que, en términos de cantidad de palabras, un quinto del contenido de las transcripciones esta- ba dedicado a hablar de estos temas. La segunda cuestión estudiada por Feeney y Noller (1990) tiene que ver con la relación entre el estilo de apego (evaluado según la medida de Hazan & Shaver, 1987) y las descripciones de respuesta abierta sobre la calidad de la relación. Los sujetos seguros, evitativos y ansioso-ambivalentes diferían cla- ramente en el contenido de sus explicaciones, como se indica en el análisis que compara estos grupos en términos de las referencias que hacen a los temas relacionados con el apego y a otros términos que emergieron de las transcripciones. Los rasgos principales de los tres grupos se ilustran en los tres extractos que se muestran en la tabla 2.4, que fueron proporcionados por mujeres jóvenes con estilos de apego diferentes. APEGO ADULTO 56 Tabla 2.3 Codificación de los temas relacionados con el apego Temas Contenido Categorías Ejemplos Apertura Referencias a la expresión vista como deseable Es muy abierta conmigo, y eso abierta de pensamientos, es bueno sentimientos no mencionada Cercanía Actitudes respecto a la defensa de límites en No quiere demasiada intimidad, lo cercanía y la intimidad cual es bueno deseo indefinido de Estamos prácticamente tan unidos como uno puede llegar a estarlo no mencionada Dependencia Actitudes hacia la defensa de límites en Es demasiado dependiente; se aferra dependencia, más que yo la posesividad, deseo indefinido de Si pasamos más de un día separados, hacia compartir el tiempo y me vuelvo loco las actividades no mencionada Compromiso Actitudes hacia el defensa de límites en Me presiona para que me comprometa compromiso, la más seriedad de la relación deseo indefinido de Es mucho más probable que yo me comprometa seriamente que ella lo haga no mencionado Afecto Actitudes hacia la defensa de límites en No me gustaría alguien que estuviera expresión de amor y todo el rato: “te quiero, te quiero” afecto deseo indefinido de Llevaba toda mi vida buscando este tipo de afecto no mencionado FUENTE: Feeney y Noller (1991).
- 58. Los sujetos seguros enfatizaban la cercanía de la relación, pero también defendían el equilibrio en la dependencia de los miembros de la pareja; tam- bién hacían referencias relativamente frecuentes al apoyo mutuo de los miem- bros de la pareja. Tanto los sujetos seguros como los evitativos tendían a des- cribir sus relaciones como algo que implicaba una amistad; sin embargo, al contrario que los sujetos seguros, los que se describían como evitativos pre- ferían establecer unos límites claros en la cercanía, la dependencia, el com- promiso y la expresión del afecto. Por el contrario, los sujetos ansioso-ambi- valentes preferían una cercanía, compromiso y afecto sin restricciones en sus relaciones; y también tendían a idealizar a sus parejas. Estos resultados enca- jan claramente con los principios de la teoría del apego y con los análisis empíricos que relacionan el estilo de apego con medidas más estructuradas de la calidad de la relación. Resumen Las primeras publicaciones de Hazan y Shaver (1987; Shaver y Hazan, 1988; Shaver et al., 1988) sobre el apego adulto proporcionaron un cuerpo sustancial de evidencias teóricas y empíricas a la perspectiva del apego sobre el amor de pareja. Los primeros estudios de otros investigadores del apego PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 57 Tabla 2.4 Fragmentos de descripciones de respuesta abierta hechas por sujetos de los tres grupos de apego sobre sus relaciones de pareja Seguro: Somos muy buenos amigos, y cuando empezamos a salir juntos era como si nos conociéramos de toda la vida; además nos gustan el mismo tipo de cosas. Otra cualidad que me gusta mucho es que ella se lleva bien con mis amigos. Siempre podemos hablar de todo. Como cuando tenemos alguna pelea, sole- mos resolverla hablando; ella es muy razonable. Creo que confiamos mucho el uno en el otro. Evitativo: Mi pareja es mi mejor amigo, y así es como yo le veo. Es tan especial para mí como cualquie- ra de mis otros amigos. Sus expectativas en la vida no incluyen el matrimonio, ni cualquier unión a largo plazo con ninguna mujer, lo cual a mí me parece bien, porque eso es también lo que yo quiero. Creo que no quiere tener una relación especialmente íntima, y no espera demasiado compromiso, lo cual es bueno... Estamos muy cerca, lo que es un consuelo, pero también es un problema a veces, que una persona pueda estar tan cerca de ti y tener tanto control sobre tu vida. Ansioso-ambivalente: Así que allí fui [...] y él estaba sentado al final de la mesa, y le miré, y me derretí en ese mismo momento. Era el hombre más guapo que había visto en mi vida, y eso fue lo primero que me impresionó de él. De modo que salimos y comimos en el parque [...] Sólo estuvimos allí sentados, y en silencio, pero no fue incómodo [...] como, ya sabes, como cuando conoces a alguien y no se te ocurre nada que decir, que suele ser incómodo. No fue así. Sólo nos sentamos allí, y fue increíble, como si nos cono- ciéramos de toda la vida, y sólo hacía 10 segundos que nos conocíamos. Así era, inmediatamente empecé a sentir algo por él. FUENTE: Feeney y Noller (1991).
- 59. adulto apoyan estas evidencias, especialmente en lo referente a la integración de las teorías del amor y la descripción de las diferencias entre los grupos de apego en la regulación del afecto y la calidad de las relaciones. Las descrip- ciones verbales de respuesta abierta demuestran que los individuos hacen referencia espontáneamente a temas relacionados con el apego cuando des- criben sus relaciones de noviazgo; además, el contenido específico de estas descripciones es congruente con las características fundamentales de los gru- pos de apego. A pesar de los prometedores resultados de estos primeros estu- dios, hay otros aspectos subyacentes en la bibliografía que tienen que ver con la conceptualización y medida del estilo de apego adulto. Hablaremos de estos aspectos en el siguiente capítulo. APEGO ADULTO 58
- 60. Los estudios de Hazan y Shaver (1987) sobre el apego adulto dieron el empuje necesario a lo que pronto se convirtió en un campo floreciente de investigación. Sin embargo, como señalaron Hazan y Shaver y otros investi- gadores, el ítem original de respuesta forzada (ver tabla 2.1) tenía claras limi- taciones como medida del estilo de apego. En especial, la dependencia de un solo ítem hizo que se cuestionara la fiabilidad de la medida. Estas preocupa- ciones se vieron exacerbadas por el hecho de que el formato de respuesta for- zada exige que los sujetos escojan entre varias alternativas complejas, cada una de las cuales cubre una serie de temas (por ejemplo: la confianza, la dependencia y la comodidad con la cercanía). Al hablar de las medidas del estilo de apego, habría que señalar tres aspec- tos. En primer lugar, a pesar de las peticiones de instrumentos más refinados, la medida categorial de Hazan y Shaver (1987) sigue siendo razonablemente popular. Hay varios factores que podrían explicar esta popularidad. Las medi- das que enfatizan las diferencias individuales en las experiencias relacionales parecen tener un atractivo intuitivo, como lo tienen las tipologías sencillas; además, como esta medida está basada en hallazgos de la bibliografía sobre el apego infantil, pueden establecerse fácilmente paralelismos entre los estilos relacionales adultos y los principales estilos de apego infantil. Una ventaja más está en el hecho de que la medida es rápida y fácil de administrar. En segundo lugar, los investigadores han tendido a centrarse en la fiabili- dad de las medidas de apego, especialmente en términos de estabilidad a lo largo del tiempo. Este foco de atención sobre la fiabilidad no está falto de fun- Conceptualización y medida del apego adulto 3
- 61. damento, porque las medidas no fiables proporcionan resultados inestables que no pueden ser replicados; además, la teoría del apego da por supuesta cierta continuidad en los patrones de apego. Al mismo tiempo, hay un amplio acuerdo en el hecho de que incluso las más sencillas medidas de apego mues- tran asociaciones estables con variables relacionales y, por lo tanto, deben poseer un buen nivel de fiabilidad y validez. La cuestión entonces no es si las primeras medidas del apego adulto son capaces de producir resultados signi- ficativos, sino cómo mejorar estas medidas psicométricamente. Por último, es importante señalar que Hazan y Shaver (1987) no fueron los primeros investigadores que evaluaron el apego adulto. Por ejemplo, la Entrevista de Apego Adulto (George, Kaplan & Main, 1985) fue diseñada para abarcar los recuerdos que tenían los sujetos de sus relaciones con sus padres en su infancia y las evaluaciones actuales de esas primeras experien- cias y de sus efectos sobre la personalidad adulta. Las transcripciones de estas entrevistas permiten identificar tres patrones de apego: seguro (marcado por facilidad y objetividad al comentar episodios de apego y por la valoración positiva de estas experiencias), resistente (marcado por la dificultad para recordar experiencias específicas de apego y por la valoración negativa de estas experiencias) y preocupado (marcado por explicaciones confusas e inco- herentes de las relaciones de apego). La validez de esta medida está apoyada por la correlación entre los patrones de apego de las parejas, evaluados según la Entrevista de Apego Adulto, y el tipo de apego de sus hijos, evaluado 6 años antes con el paradigma de la situación extraña (Main & Goldwyn, 1985). Un inconveniente de la Entrevista de Apego Adulto es que su admi- nistración y puntuación requieren una profunda formación previa. Por este motivo, los investigadores han buscado métodos más sencillos y económicos para evaluar el apego adulto. En este capítulo, nos centramos en las medidas que siguieron los trabajos de Hazan y Shaver (1987). Derivaciones de la medida original de Hazan y Shaver Más allá del formato de respuesta forzada Dada la preocupación de los investigadores por la utilidad de la medida original de Hazan y Shaver (1987), rápidamente se desarrollaron versiones alternativas. La primera de ellas implica una revisión relativamente poco sig- nificativa del formato de la medida: las tres descripciones originales se pre- sentan intactas, pero más que forzarlos a escoger entre ellas, a los sujetos se les pide que puntúen la adecuación de cada una de ellas. Concretamente, se pide a los sujetos que indiquen hasta qué punto cada descripción “encaja con APEGO ADULTO 60
- 62. sus sentimientos y experiencias en las relaciones”, utilizando escalas de tipo Likert que van de “nada en absoluto” a “completamente o casi por comple- to” (Levy & Davis, 1988). Este enfoque de medida permite obtener descripciones más completas de los estilos de apego de los individuos. En primer lugar, reconoce que no todos los sujetos que escogen un tipo particular de estilo de apego (seguro, por ejemplo) creen que la descripción asociada sea igual de ajustada. En segundo lugar, permite a los investigadores estudiar perfiles de apego o patro- nes de puntuaciones diferentes dentro de cada uno de los tres estilos. Por ejemplo, los sujetos que se definen a sí mismos como seguros diferirán en su grado de evitación y ambivalencia ansiosa, ya que es poco probable que los estilos de apego sean mutuamente excluyentes. Estos patrones de puntuacio- nes secundarias pueden tener importantes implicaciones para la calidad de las relaciones y la adaptación del individuo. Utilizando esta medida revisada en dos muestras de adultos, Levy y Davis (1988) encontraron patrones estables de correlaciones entre los tres estilos: el apego seguro y el evitativo presentan una considerable correlación negativa; el apego seguro y el ansioso-ambivalente presentan una correlación negativa, aunque débil; y el apego evitativo y el ansioso-ambivalente presen- tan una correlación próxima a cero. La asociación sustancial entre el apego seguro y el evitativo que estos datos correlacionales ponen de manifiesto es significativa y plantea importantes cuestiones sobre lo apropiado de un modelo teórico que propone tres tipos separados de apego. Pero, de todos modos, estas cuestiones no pueden responderse fácilmente utilizando la medida de respuesta forzada o su revisión, porque ambas versiones implican que los sujetos escojan entre las tres descripciones originales, y cualquier hallazgo inesperado podría reflejar problemas con la formulación de estas descripciones en lugar de con el modelo teórico subyacente. Desarrollo de escalas de apego de múltiples ítems Para obtener una comprensión más completa de la naturaleza del apego adulto, los investigadores desarrollaron medidas que implicaban una amplia- ción del ítem único original. El planteamiento básico fue tomar las tres des- cripciones a priori derivadas de Hazan y Shaver (1987) y dividir cada una en una serie de afirmaciones a las que los sujetos pudieran responder utilizando escalas de puntuación. Este procedimiento hace que los sujetos a los que les cuesta decidirse por una de las tres descripciones tengan menos dificultades para escoger. Además, desde el punto de vista del investigador, estas medidas permiten un análisis más fino de los temas relacionados con el apego de los CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 61
- 63. sujetos. Por ejemplo, ya no se da por supuesto que los diversos temas pre- sentes en cada descripción formen un todo coherente, y los investigadores pueden estudiar la estructura subyacente de las medidas de apego utilizando métodos empíricos, como el análisis factorial. De todos modos, dentro de este enfoque básico, el contenido real de los ítems varía sustancialmente de medida a medida. Algunos investigadores extraen sus ítems directamente de las tres descripciones de Hazan y Shaver (1987) (por ejemplo: Feeney, Noller & Callan, 1994; Mikulincer et al., 1990; Simpson, 1990; Simpson, Rholes & Nelligan, 1992), pero incluso estos inves- tigadores difieren en sus medidas porque dividen las descripciones de mane- ras ligeramente diferentes. Otros investigadores omiten o añaden ítems basándose en consideraciones teóricas o empíricas particulares. Por ejemplo, Carnelley y Janoff-Bulman (1992) omitieron dos ítems por considerarlos ambiguos o redundantes con otros ítems del grupo. Collins y Read (1990) añadieron ítems diseñados para captar dos aspectos del apego que conside- raron que estaban ausentes en la medida de Hazan y Shaver: la confianza en la disponibilidad y la posibilidad de depender de los demás y las reacciones ante las separaciones de la figura de apego. Debido a las diferencias en el contenido de los ítems de los diversos estu- dios, ha pasado bastante tiempo hasta que ha sido posible llegar a un con- senso respecto a las dimensiones más importantes que subyacen a las medi- das de apego. Como señalan Hazan y Shaver (1994), los resultados de los análisis factoriales no nos pueden decir si estos ítems representan de manera ajustada el campo de estudio. Collins y Read (1990), por ejemplo, encontra- ron tres factores, cada uno de los cuales incluía los ítems de disponibilidad y posibilidad de dependencia añadidos por estos investigadores. A pesar de todo, la investigación en este campo señala algunos hallazgos consistentes. En especial, los resultados de varios estudios sugieren que cuan- do el contenido de las medidas de múltiples ítems se basa fielmente en las descripciones de los estilos de apego que hacen Hazan y Shaver (1987), emer- gen dos dimensiones fundamentales: la comodidad con la cercanía y la ansie- dad por las relaciones (Feeney, 1994; Feeney, Noller & Callan, 1994; Griffin & Bartholomew, 1994; Simpson et al., 1992; Strahan, 1991). La comodidad con la cercanía es una dimensión bipolar que contrasta principalmente elementos de las descripciones seguras y evitativas (por ejem- plo: “Me resulta relativamente fácil intimar con los demás”, versus “Me pon- go nervioso cuando alguien se acerca demasiado”). La ansiedad por las rela- ciones está conectada con las preocupaciones por la posibilidad de que las parejas relacionales no le quieran o le abandonen a uno y con el deseo de una cercanía extrema (por ejemplo: “A menudo me preocupo por si mi pareja no APEGO ADULTO 62
- 64. me quiere en realidad”; “A menudo me preocupa que mi pareja no quiera estar conmigo”; “Creo que a los demás no les gusta estar tan cerca como a mí me gustaría”). Esta dimensión se corresponde fielmente con el apego ansioso-ambivalente. Las medidas de múltiples ítems que tienen un uso más extendido sugie- ren también la importancia de estas dos dimensiones. Feeney, Noller y Hanrahan (1994) desarrollaron una larga muestra de ítems diseñada para cubrir los temas básicos de las teorías del apego infantil y adulto (confianza, dependencia, necesidad de aprobación, independencia compulsiva, etc.). El análisis de factores de los ítems reveló cinco factores principales: la confian- za (en uno mismo y en los demás), la incomodidad con la cercanía, la nece- sidad de aprobación, la preocupación por las relaciones, y el papel secunda- rio de las relaciones frente al logro. Se identificaron grupos diferenciados de individuos a través del análisis de cluster, utilizando las cinco escalas como variables de cluster. Estos grupos de apego se describían mejor en términos de dos dimensiones: ansiedad por las relaciones (definida por la preocupa- ción por las relaciones, la necesidad de aprobación y la falta de confianza) e incomodidad con la cercanía (definida por la incomodidad con la cercanía y la consideración de las relaciones como algo secundario). Un modelo de cuatro grupos del apego adulto Al mismo tiempo que los investigadores valoraban la utilidad de la medi- da de tres grupos y sus diversas variantes, se presentaban trabajos teóricos y empíricos que proponían un modelo de cuatro grupos del apego adulto (Bartholomew, 1990; Bartholomew & Horowitz, 1991). Este modelo se basa- ba en la opinión de Bowlby (1969, 1973) de que los patrones de apego refle- jan tanto los modelos de funcionamiento del sí mismo como los de la figura de apego. Según Bartholomew (1990), los modelos del sí mismo pueden dico- tomizarse como positivos (se cree que el sí mismo merece amor y atención) o negativos (se cree del sí mismo que no los merece). Del mismo modo, los modelos de la figura de apego pueden ser positivos (se cree que el otro está disponible y se preocupa por uno) o negativos (se cree que el otro le rechaza a uno, se muestra distante o no se preocupa por uno). Bartholomew (1990) propone que el modelo de funcionamiento del sí mismo (positivo, negativo) puede combinarse con el modelo de funciona- miento del otro para definir cuatro modelos de apego adulto (ver figura 3.1). Estos cuatro estilos parten de dos dimensiones subyacentes: el objeto de los modelos mentales (el sí mismo o el otro) y el sentimiento predominante hacia CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 63
- 65. ese objeto (positivo o negativo). Como se muestra en la figura 3.1, el mode- lo del sí mismo refleja hasta qué punto se depende de la aceptación de los otros (los modelos negativos del sí mismo se asocian a la dependencia) y el modelo del otro refleja hasta qué punto se evitan las relaciones cercanas (los modelos negativos de los otros se asocian a la evitación). Según el punto de vista de Bartholomew (1990), los individuos con mode- los positivos de los otros (por ejemplo, los no evitativos) podrían ser seguros o preocupados según su nivel de dependencia; estos estilos son parecidos res- pectivamente a los estilos seguro y ansioso-ambivalente de Hazan y Shaver (1987). Los individuos con modelos negativos de los demás (por ejemplo, los evitativos) podrían ser resistentes o temerosos, de nuevo en función de la dependencia. Es decir, tanto los grupos resistentes como los temerosos tien- den a evitar las relaciones cercanas, pero difieren en el grado en que depen- den de la aceptación de los demás. Los evitativos resistentes enfatizan la importancia del logro y la independencia, y por eso desean mantener la sen- sación de su propio valor aun a expensas de perder intimidad con otras per- sonas. Por el contrario, los evitativos temerosos desean la intimidad pero les falta confianza y tienen miedo al rechazo; por esta razón, evitan las relacio- nes cercanas en las que podrían ser vulnerables a la pérdida o al rechazo (Bartholomew, 1990; Bartholomew & Horowitz, 1991). Bartholomew sugie- re que el grupo evitativo de Hazan y Shaver podría corresponder al estilo evi- tativo temeroso porque la descripción de la evitación en la medida de tres grupos hace referencia explícita a la incomodidad con la cercanía. Figura 3.1 Modelo de cuatro grupos del apego adulto FUENTE: Bartholomew (1990). APEGO ADULTO 64 PREOCUPADO Preocupado (main) Ambivalente (Hazan) Demasiado dependiente TEMEROSO Miedo al apego Evitativo (Hazan) Socialmente evitativo SEGURO Cómodo con la intimidad y la autonomía RESISTENTE Negación del apego Resistente (main) Contra-dependiente Positivo (Baja) Positivo (Baja) MODELO DEL OTRO (Evitación) Negativo (Alta) Negativo (Alta)
- 66. Bartholomew y Horowitz (1991) desarrollaron descripciones prototípicas de los cuatros estilos de apego similares en forma a las tres descripciones del apego que utilizaron Hazan y Shaver (1987; ver tabla 3.1). Como en la medi- da de tres grupos, estas descripciones pueden presentarse en formato de res- puesta forzada o utilizando escalas de puntuación. También se han desarro- llado formatos de entrevista que obtienen puntuaciones para los cuatro pro- totipos (Bartholomew & Horowitz, 1991). Los datos empíricos apoyan la utilidad del modelo de cuatro grupos del apego adulto. En primer lugar, las tabulaciones cruzadas de la medida cate- gorial de Bartholomew (1991) con la desarrollada por Hazan y Shaver (1987) proporcionan resultados significativos para la teoría (Brennan, Shaver & Tobey, 1991). Como se esperaba, los sujetos que escogían la categoría segu- ra de una de las medidas tendían a elegir también la misma categoría en la otra, y los que escogían la categoría preocupada de Bartholomew tendían a pensar que eran sujetos ansioso-ambivalentes en términos de la medida de Hazan y Shaver (1987). Los evitativos temerosos de Bartholomew pertenecí- an al grupo evitativo de Hazan y Shaver, mientras que los evitativos resis- tentes pertenecían a los grupos seguro y evitativo. En segundo lugar, hay un apoyo considerable a la propuesta de que es posible identificar dos grupos diferenciados de individuos evitativos. Bartholomew y Horowitz (1991) demuestran que los evitativos temerosos y resistentes, tal y como son definidos en las entrevistas de evaluación del ape- go, muestran diferencias en medidas significativas. Por ejemplo, los proble- mas interpersonales de los evitativos temerosos implican inseguridad social y CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 65 Tabla 3.1 Descripciones prototípicas de los cuatro estilos de apego. Seguro: Me resulta relativamente fácil intimar emocionalmente con los demás. Estoy cómodo dependiendo de otros y cuando los demás dependen de mí. No me preocupa estar solo o que los demás no me acepten. Resistente: Estoy cómodo en las relaciones en las que no se intima emocionalmente. Es muy importante para mí sentir que soy independiente y autosuficiente, y prefiero no depender de los demás y que los demás no dependan de mí. Preocupado: Me gustaría tener relaciones de una intimidad absoluta con los demás, pero a menudo me encuentro con que los demás no quieren intimar tanto como a mí me gustaría. Me siento incómodo si no ten- go relaciones cercanas, pero a veces me preocupa que los demás no me valoren tanto como yo les valoro. Temeroso: Me siento algo incómodo cuando intimo con los demás. Quiero tener relaciones cercanas emo- cionalmente, pero me resulta difícil confiar completamente en los demás o depender de ellos. A veces me pre- ocupa que me hieran si intimo demasiado con ellos. Nota: Bartholomew & Horowitz, 1981 presentaron una posterior revisión terminológica. FUENTE: Bartholomew y Horowitz, (1991).
- 67. falta de asertividad, mientras que los de los evitativos resistentes implican una frialdad excesiva. Además, Feeney, Noller y Hanrahan (1994) descu- brieron que las cuatro escalas de apego de su medida de autoevaluación podí- an emplearse para definir cuatro grupos diferentes de apego similares a los propuestos por Bartholomew (1990). En comparación con los evitativos resistentes, los evitativos temerosos decían tener una menor confianza en sí mismos y en los demás, estar más incómodos con la cercanía, necesitar más la aprobación de los otros y estar más preocupados por las relaciones. Debido a estos hallazgos, los investigadores que utilizan descripciones a priori (ya sea en un formato de respuesta forzada o de puntuación) han ido adoptando progresivamente el modelo de los cuatro grupos. Es interesante señalar que la tipología de los cuatro grupos es también compatible con la investigación de la conducta de apego infantil, lo cual sugiere la importancia de la reciente incorporación del grupo de los desorganizados-desorientados (D o A-C) (ver capítulo 1 de este volumen). Brennan et al. (1991) sugieren que el grupo temeroso-evitativo es análogo al grupo A-C del apego infantil; propuesta que tiene una confirmación indirecta en el hecho de que los evita- tivos temerosos muestran un perfil de apego indicativo de una inseguridad extrema (Feeney, Noller & Hanrahan, 1994). Comparación de las medidas categoriales y continuas Aunque ha habido un debate entre los investigadores sobre las ventajas relativas de las medidas categoriales y continuas, hay pruebas de que ambos enfoques arrojan descripciones coherentes de las diferencias individuales en el apego. Concretamente, parece que las dos dimensiones fundamentales que son la comodidad con la cercanía y la ansiedad por las relaciones (de las que hablamos antes) están íntimamente ligadas al modelo de cuatro grupos de Bartholomew (1990). Cuando se comparan las respuestas de los sujetos en las medidas de respuesta forzada y en las medidas continuas, la comodidad con la cercanía suele diferenciar a los grupos evitativos resistentes y temero- sos de los grupos seguros y preocupados, obteniendo los grupos evitativos menores puntuaciones medias; la ansiedad por las relaciones suele diferen- ciar a los grupos preocupados y temerosos de los grupos seguros y resisten- tes, obteniendo los últimos menores puntuaciones medias (Feeney, 1995a; Feeney, Noller y Hanrahan, 1994). Estos resultados sugieren que la comodidad con la cercanía está ligada a los modelos mentales que se tienen de los otros, y, por lo tanto, a la intensi- APEGO ADULTO 66
- 68. dad de la evitación social. Este vínculo es congruente con el contenido de los ítems que evalúan la comodidad con la cercanía. La ansiedad por las rela- ciones parece estar íntimamente ligada a los modelos mentales del sí mismo, y, por lo tanto, a la intensidad de la dependencia. De nuevo, este vínculo encaja con el tema básico de la ansiedad por las relaciones. Estabilidad del apego adulto Aunque la investigación empírica ha puesto de manifiesto una estabilidad razonable de la seguridad del apego a lo largo de la infancia (ver capítulo 1), la estabilidad de los patrones de apego sigue siendo una cuestión fundamen- tal para los investigadores del desarrollo. Este tema ha sido igual de impor- tante en el contexto de la investigación del apego adulto. Las cuestiones acer- ca de su estabilidad están íntimamente ligadas a otros aspectos polémicos en este campo. El más notable es la controversia centrada en el debate “rasgo versus relaciones” (al cual volveremos más adelante en este capítulo): la cues- tión de si las medidas de apego adulto evalúan realmente características dura- deras de los individuos o de si, por el contrario, evalúan el funcionamiento del apego en las relaciones presentes. Evaluaciones del nivel de estabilidad del apego Los investigadores han estudiado la estabilidad de los patrones de apego adulto a lo largo de intervalos que han ido desde 1 semana hasta los 4 años de duración. La estabilidad se ha evaluado utilizando todo tipo de medidas: de respuesta forzada (las del modelo de tres y las del de cuatro grupos), pun- tuaciones tipo Likert de los prototipos del apego, y escalas de múltiples ítems. En las siguientes secciones, presentamos evidencias empíricas referentes a la estabilidad de estas diversas medidas y comentamos después las implicacio- nes de estos hallazgos para la conceptualización del apego. Medidas de respuesta forzada. Las investigaciones sobre la estabilidad de la medida de respuesta forzada de tres grupos se resumen en la tabla 3.2. La des- cripción más exhaustiva es la realizada por Baldwin y Fehr (1995). Estos expertos estudiaron seis investigaciones que realizaron un test masi- vo de estudiantes universitarios, con un intervalo temporal entre las sesiones de evaluación que estuvo entre las 12 y las 16 semanas. Unidas, las muestras ponen de manifiesto un porcentaje de estabilidad global del 67.4%; es decir, algo más de dos tercios de los sujetos escogieron la misma descripción del apego en cada ocasión. Cuando el nivel de coincidencia entre las dos ocasio- CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 67
- 69. nes se ajustaba teniendo en cuenta el azar (usando la Kappa de Cohen), el resultado indicaba una coincidencia significativa. Hay que señalar que los porcentajes de estabilidad diferían según el tipo de apego escogido en el Momento 1, oscilando entre el 80.5% del apego seguro y el 32% del apego ansioso-ambivalente. Este patrón no es sorprendente dado el alto porcentaje de base para el apego adulto y el bajo porcentaje de base para el ansioso- ambivalente. Baldwin y Fehr (1995) también estudiaron los datos sobre la estabilidad que aportaron otros investigadores (Keelan, Dion & Dion, 1994; Pistole, 1989; Senchak & Leonard, 1992; Shaver & Brennan, 1992) basándose en intervalos temporales que estaban entre la semana y el año de duración. Los porcentajes de estabilidad general eran ligeramente superiores a los de las muestras de Baldwin y Fehr, oscilando entre el 71% y el 80%. Aunque la muestra de Senchak y Leonard (1992) incluye únicamente parejas que esta- ban pasando por la etapa de transición al matrimonio, presentó porcentajes de estabilidad similares a los de otras muestras; además, en todos los casos, la estabilidad fue mayor en los sujetos seguros y menor en los sujetos ansio- so-ambivalentes. APEGO ADULTO 68 Tabla 3.2 Estabilidad de la medida de respuesta forzada de tres grupos del apego adulto Porcentaje (%) de estabilidad Intervalo Momento 1 Momento1 Momento1 Total Muestra Temporal Seguro Evitativo Ansioso-ambivalente muestra Baldwin & Fehr, 1995 (6 muestras, 12-16 semanas 80.5 57.5 32.0 67.4 unidas) Pistole, 1989 1 semana 84.4 78.5 25.0 76.1 Keelan, Dion & Dion, 1994 16 semanas 87.9 79.3 50.0 80.2 Shaver & Brennan, 1992 40 semanas 81.1 69.0 57.6 71.1 Senchak & Leonard, 1992 52 semanas 87.0 31.0 11.5 75.0 Feeney & Noller, 1992 10 semanas 81.0 73.0 53.0 75.0 Kirkpatrick & Hazan, 1994 4 años 83.0 61.0 50.0 70.0
- 70. Por último, otros investigadores cuyos datos no fueron incluidos en los análisis de Baldwin y Fehr (1995) obtuvieron unos porcentajes similares de estabilidad en la medida de tres grupos (ver la tabla 3.2, la parte más baja). Y en el mayor estudio prospectivo hecho hasta la fecha, Kirkpatrick y Hazan (1994) publicaron un seguimiento de cuatro años de una muestra de perso- nas que respondieron a un cuestionario en un periódico (Hazan & Shaver, 1990). A pesar del largo intervalo de tiempo transcurrido, el 70% de los suje- tos escogieron la misma descripción del apego en ambas ocasiones. Scharfe y Bartholomew (1994) publicaron el análisis más detallado de la estabilidad de la medida de respuesta forzada de los cuatro grupos. Una mues- tra formada por parejas que mantenían relaciones de noviazgo, de conviven- cia y matrimoniales fue sometida a dos sesiones de evaluación separadas por un intervalo de ocho meses. A las parejas se les hicieron entrevistas del ape- go y se les pidió que hablaran de su propio estilo de apego y del de su pare- ja. A partir de los tres métodos de evaluación (entrevista, autoevaluación e informe de la pareja) se obtuvo una medida categorial del apego (asignando cada sujeto a una de las cuatro categorías) y medidas continuas de cada esti- lo (que comentamos en la siguiente sección). Cuando se utilizaron medidas categoriales, el 75% de las mujeres y el 80% de los hombres mostraron el mismo estilo de apego en cada ocasión según los resultados obtenidos en las entrevistas; los porcentajes correspondientes a la autoevaluación y a la descripción de la pareja fueron ligeramente inferio- res. Sólo en los hombres, las evaluaciones realizadas a través de entrevistas fueron más estables que las autoevaluaciones. Los valores asociados de la Kappa de Cohen oscilaron entre poca y mucha coincidencia. Como sucedía con la medida de tres grupos, las categorías con un mayor porcentaje de base tendían a ser más estables. En resumen, estos resultados sugieren la existencia de porcentajes similares de estabilidad en las medidas de tres y cuatro grupos del apego adulto, aunque lo esperable hubiera sido que la inclusión de los dos estilos evitativos mejora- ra la fiabilidad de la clasificación. En las dos medidas, aproximadamente uno de cada cuatro sujetos mostraba un cambio en el tipo de apego entre las dife- rentes evaluaciones. Este porcentaje parece variar poco en función del interva- lo temporal presente entre las evaluaciones, pero se puede esperar una mayor estabilidad en los estilos de apego que se escogen con mayor frecuencia. Puntuaciones tipo Likert sobre los prototipos del apego. En términos de los tres prototipos del apego, la estabilidad de las puntuaciones tipo Likert ha sido evaluada en intervalos que van de las 2 semanas a los 8 meses. Las correla- ciones test-retest indican en general una estabilidad moderada (un resumen de estos resultados puede verse en la tabla 3.3). CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 69
- 71. Tabla 3.3 Estabilidad de las puntuaciones tipo Likert de los tres prototipos del apego Intervalo Test-retest Correlación Muestra temporal Seguro Evitativo Ans.-ambiv. Levy & Davis, 1988 2 semanas .48 .58 .65 Feeney & Noller, 1992 10 semanas .57 .73 .70 Hammond & Fletcher, 1991 4 meses .37 .56 .47 Shaver & Brennan, 1992 8 meses .56 .68 .56 Scharfe y Bartholomew (1994) evaluaron la estabilidad de las puntuacio- nes tipo Likert de los cuatro prototipos del apego a lo largo de un intervalo de 8 meses. Las correlaciones test-retest del método de entrevista fueron de moderadas a altas, y las correlaciones de las autoevaluaciones y los informes de las parejas fueron algo menores. Al contrario de lo encontrado en las medidas de respuesta forzada, todos los estilos de apego mostraron un nivel comparable de estabilidad. Scharfe y Bartholomew (1994) también evaluaron la estabilidad de dos combinaciones basadas en el modelo de cuatro grupos del apego (ver figura 3.1). Estas combinaciones eran modelos del sí mismo (definidos restando puntuaciones de apego preocupado y temeroso a las puntuaciones del apego seguro y resistente) y de los otros (definidas sustrayendo puntuaciones de apegos resistentes y temerosos a las puntuaciones de los apegos seguros y preocupados). Este modelo de ecuaciones estructurales se utilizó para evaluar la estabilidad de las combinaciones derivadas de puntuaciones extraídas de entrevistas controlando la poca fiabilidad de las puntuaciones. Los resultados indicaron una gran estabilidad temporal. Escalas de múltiples ítems. Por último, también se ha evaluado la estabilidad de las escalas de apego de múltiples ítems. Collins y Read (1990) desarrolla- ron tres escalas basadas fundamentalmente en el contenido de la medida de Hazan y Shaver (1987): cercanía, dependencia y ansiedad. Estas escalas man- tenían una estabilidad moderada en intervalos de 2 e incluso de 8 meses. Cuando se tuvieron en cuenta las limitaciones de la fiabilidad de estas esca- las, los resultados sugirieron una estabilidad elevada (Scharfe & Bartholomew, 1994). Las dos principales dimensiones del apego de comodidad con la cercanía y ansiedad por las relaciones (que se solapan considerablemente con las esca- las de Collins y Read, 1990) también parecen ser bastante estables. Las corre- laciones test-retest con un período de 9 meses de intervalo en una muestra de APEGO ADULTO 70
- 72. parejas casadas fueron moderadas, siendo significativamente más elevadas cuando se tuvieron en cuenta los límites en la fiabilidad de las escalas (Feeney, Noller & Callan, 1994). Del mismo modo, las cinco escalas de ape- go vinculadas a estas dos dimensiones mostraron una estabilidad aceptable a lo largo de un intervalo de 10 semanas (Feeney, Noller & Hanrahan, 1994). Explicaciones de la estabilidad y la inestabilidad A pesar de que hay considerables evidencias de la estabilidad del apego adulto, las interpretaciones que los investigadores hacen de estas evidencias difieren entre sí. Scharfe y Bartholomew (1994), por ejemplo, sugieren que la estabilidad real de las medidas de apego es elevada; es decir, que gran parte de la inestabilidad observada parece tener su origen en la poca fiabilidad de las medidas en lugar de en la variabilidad del constructo. Como apoyo a esta afirmación, Scharfe y Bartholomew señalan el hallazgo de que las puntua- ciones de estabilidad no disminuyen cuando el periodo de tiempo que trans- curre entre las evaluaciones es mayor; también señalan los prometedores por- centajes de estabilidad obtenidos en los casos en que se ha tenido en cuenta la poca fiabilidad de la medida. Por otra parte, Baldwin y Fehr (1995) sostie- nen que las medidas de apego muestran una inestabilidad considerable, inclu- so cuando los individuos estudiados mantienen relaciones estables y quienes evalúan el apego son entrevistadores entrenados. Ambos puntos de vista pueden ser válidos. Parece ser que parte de la ines- tabilidad del apego adulto tiene su origen en la poca fiabilidad de las medi- das, siendo las medidas más refinadas las que muestran una mayor estabili- dad. Al mismo tiempo, no hay duda de que parte de la inestabilidad refleja un cambio real en los patrones de apego a lo largo del tiempo. Este último hallazgo no representa ninguna dificultad para los investigadores del apego, que reconocen que las experiencias relacionales significativas y otros aconte- cimientos vitales importantes pueden alterar los patrones de apego y los modelos mentales asociados (ver el capítulo 1). Respecto a la inestabilidad del apego adulto más allá de la que tiene su ori- gen en la poca fiabilidad de las medidas, se han avanzado dos explicaciones: la primera explicación, como ya hemos apuntado, es que los acontecimientos vitales significativos están relacionados con una falta de continuidad a largo plazo en la conducta de apego; la segunda explicación se centra en la posibili- dad de que los factores contextuales provoquen una inestabilidad a corto pla- zo en la orientación del apego de los individuos. Hay una serie de estudios longitudinales que han intentado evaluar el argumento de que los acontecimientos vitales significativos están relaciona- CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 71
- 73. dos con cambios en la conducta de apego. Baldwin y Fehr (1995) muestran que no hay ningún vínculo entre la estabilidad del estilo de apego y una medida simple de cambio en el status de la relación. Un estudio más detalla- do (Scharfe & Bartholomew, 1994) revela la existencia de relaciones disper- sas entre la estabilidad del apego y las medidas de acontecimientos vitales; por ejemplo, el grado de cambio en las puntuaciones de apego obtenidas en entrevistas correlacionaba con el número de acontecimientos interpersonales positivos que habían tenido lugar. Hay que señalar que en el estudio de Scharfe y Bartholomew (1994), las relaciones de este tipo pueden haberse vis- to debilitadas debido a que todos los sujetos mantenían relaciones estables. Otros estudios proporcionan apoyos más sólidos al vínculo entre la esta- bilidad del apego y los acontecimientos vitales (especialmente los aconteci- mientos relacionales). Feeney y Noller (1992) encontraron que, en una mues- tra de jóvenes adultos, el establecimiento de una relación estable durante el curso del estudio correlacionaba con cambios en el estilo de apego, aunque no había un vínculo claro entre tales acontecimientos relacionales y la posi- bilidad de que el cambio se hiciera en la dirección de una mayor seguridad o de una mayor inseguridad. Por otro lado, en otro estudio hecho con una muestra de parejas jóvenes, Hammond y Fletcher (1991) encontraron que la implicación en relaciones satisfactorias en un momento temporal dado esta- ba relacionada con una mayor seguridad en un momento posterior. El estu- dio prospectivo de 4 años de Kirkpatrick y Hazan (1994) arroja más luz sobre este tema. Estos investigadores encontraron que las experiencias relacionales moderaban la estabilidad del estilo de apego: las rupturas relacionales esta- ban conectadas con cambios de formas de apego seguras a inseguras; y los sujetos evitativos que establecían nuevas relaciones era menos probable que siguieran siendo evitativos que aquellos que no lo hacían. Aunque es necesario un mayor estudio del efecto de los acontecimientos relacionales sobre los patrones de apego, también es importante considerar una explicación alternativa de la inestabilidad del apego adulto. Según Baldwin y Fehr (1995), podría haber una inestabilidad a corto plazo en el estado de ánimo de los adultos con respecto al apego; es decir, es probable que cada individuo tenga esquemas diferentes para varios tipos de expec- tativas relacionales, desarrollados a través de diversas experiencias en dis- tintos contextos interpersonales. Su orientación respecto al apego en un momento temporal concreto podría reflejar una serie de recuerdos y expec- tativas interpersonales elicitadas por factores situacionales específicos de ese momento. Esta explicación, aunque tentativa, está de acuerdo con las con- ceptualizaciones actuales sobre los modelos internos (como mostraremos en el capítulo 5). APEGO ADULTO 72
- 74. Implicaciones metodológicas de la investigación sobre la estabilidad del apego La presencia de cierta inestabilidad en los patrones de apego adulto tiene implicaciones que afectan a los procedimientos de investigación. Concretamente, cuestiona la práctica de evaluar el estilo de apego en momen- tos temporales diferentes a aquellos en los que se miden otras variables de interés (Baldwin & Fehr, 1995). Esta práctica se ha adoptado a veces por con- veniencia (por ejemplo, para separar a los estudiantes según su estilo de ape- go cuando se les sometía a sesiones masivas de tests); y en otros momentos por razones más imperativas (en especial para minimizar la contaminación entre medidas del estilo de apego y medidas de otros constructos). En cual- quier caso, los investigadores deberían tener presente que algunos sujetos describen su estilo de apego de manera diferente en sesiones distintas de eva- luación. De todos modos, hay que señalar que este problema puede minimi- zarse utilizando medidas más fiables o escalas de múltiples ítems para medir el estilo de apego. Preocupaciones metodológicas similares impulsaron a Kirkpatrick y Hazan (1994) a prevenirse contra las interpretaciones simplistas de los estu- dios que predecían status relacionales futuros a partir de estilos de apego de momentos precedentes. El estilo de apego está más intensamente relacionado con el status relacional presente que con el futuro; es más, cuando se tiene en cuenta el estilo de apego futuro, el estilo de apego previo mantiene una corre- lación muy débil con el status relacional posterior. Por esto el vínculo entre el estilo de apego y el status relacional posterior parece ser debido principal- mente a la estabilidad relativa del primero. Los datos longitudinales que aportan Kirkpatrick y Hazan (1994) también plantean dudas sobre la utilidad de las evaluaciones retrospectivas del estilo de apego, es decir, aquellas que piden a los sujetos que recuerden su estilo de apego en un momento anterior en el tiempo. Los sujetos muestran una capa- cidad limitada para recordar su anterior estilo de apego; concretamente, sue- len tender a “recordar” su estilo de apego actual. Implicaciones conceptuales de la investigación sobre la estabilidad del apego: rasgos versus relaciones Dada la información disponible sobre su estabilidad, ¿cuál es la mejor conceptualización de los estilos de apego adultos? ¿Sugiere su estabilidad moderadamente alta que los estilos de apego son características duraderas, parecidas a rasgos, de los individuos? ¿O sugieren las limitaciones en su esta- bilidad que los estilos de apego reflejan el funcionamiento específico de cada relación? CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 73
- 75. En sus primeros trabajos sobre el apego adulto, Hazan y Shaver (1987) ya señalaban que, aunque la teoría del apego enfatiza las características perso- nales relacionadas con los estilos de apego, también reconoce que la conduc- ta relacional está influenciada por variables situacionales. Por ejemplo, una persona segura que establezca una relación con una pareja ansiosa-ambiva- lente podría verse empujada a actuar y sentirse como lo haría una persona evitativa. Siguiendo este punto de vista, Kirkpatrick y Hazan (1994) sugieren que las medidas del apego adulto podrían reflejar características parecidas a rasgos del individuo y, al mismo tiempo, aspectos del funcionamiento de cada relación. Por un lado, los estilos de apego parecen ser más estables que las relaciones, por lo que abarcarían presumiblemente algunas características duraderas de los individuos; y, por otro lado, parece prácticamente seguro que las características de las relaciones presentes influyen en las respuestas a las medidas de apego (Kirkpatrick & Hazan, 1994). Además, podría existir una vinculación entre características individuales y acontecimientos relacionales. Escogiendo una pareja determinada, los indivi- duos podrían exponerse a situaciones relacionales que confirmaran sus expec- tativas sobre las relaciones (Collins & Read, 1990; Kirkpatrick & Davis, 1994; Kirkpatrick & Hazan, 1994). Los investigadores del apego infantil también se han planteado esta posibilidad (ver el capítulo 1 de este volumen). Si escoge- mos nuestras parejas relacionales para confirmar expectativas preexistentes, deberían encontrarse patrones sistemáticos en la elección de pareja. Elección de pareja según las características del apego: integración de rasgos y relaciones. De acuerdo con el argumento anterior, los estudios sobre parejas que mantie- nen relaciones de noviazgo y matrimoniales proporcionan pruebas que con- firman que la elección de pareja se hace en función de las características del apego. El hallazgo más sólido es que los individuos seguros tienden a escoger parejas seguras (Collins & Read, 1990; Feeney, 1994; Senchak & Leonard, 1992). La relación amorosa con una pareja segura y receptiva podría confir- mar y mantener los modelos positivos de funcionamiento del apego. También hay algunas pruebas de que los individuos evitativos tienden a escoger parejas ansiosa-ambivalentes, y de que las relaciones entre mujeres ansiosa-ambivalentes y hombres seguros o evitativos son relativamente esta- bles (Kirkpatrick & Davis, 1994). De nuevo, este patrón de elección de pare- ja tendería a confirmar las expectativas de la persona; los individuos evitati- vos podrían esperar que sus parejas fueran pegajosas y dependientes, mien- tras que los individuos ansioso-ambivalentes podrían esperar que sus parejas fueran distantes y que les rechazaran. Por supuesto, este tipo de hallazgos no son fácilmente interpretables. Es posible que los individuos seguros se sientan atraídos por parejas seguras, y APEGO ADULTO 74
- 76. que por lo tanto este efecto de “emparejamiento” sea evidente incluso en los primeros momentos del establecimiento de sus relaciones. Pero otra posibili- dad sería que el hecho de encontrarse en una relación ya establecida con un individuo seguro diera a la pareja la oportunidad de revisar sus modelos nega- tivos sobre las figuras de apego. En este caso la tendencia de los individuos seguros a establecer relaciones con parejas seguras sólo se pondría de mani- fiesto en relaciones ya establecidas. La resolución de estas cuestiones requiere la realización de estudios longitudinales que hagan un seguimiento de los esti- los de apego de los sujetos a lo largo de todo el curso de sus relaciones. Los hallazgos que hemos comentado subrayan la necesidad de que los investigadores que trabajan con parejas tengan en cuenta los patrones pre- sentes en la elección de pareja. El emparejamiento de los estilos de apego podría hacer que, en estudios sobre relaciones reales, los estilos de apego de los sujetos se confundieran con los de sus parejas. Si los individuos seguros dicen tener relaciones de gran calidad, este efecto podría tener en parte su ori- gen en su tendencia a emparejarse con parejas seguras. Por este motivo, los investigadores se han interesado por saber hasta qué punto los estilos de ape- go de cada uno de los miembros de la pareja están relacionados con la cali- dad de la relación. Efectos del estilo de apego propio y de la pareja. Hay varios estudios que evalú- an las implicaciones del propio estilo de apego y del de la pareja. Collins y Read (1990) encontraron que, en parejas que mantienen relaciones de noviaz- go, la valoración que sus miembros hacen de la relación está conectada con el estilo de apego propio y de la pareja, definidos según las dimensiones de cercanía, dependencia y ansiedad. El patrón de resultados que obtuvieron fue significativamente diferente en cada género: en los hombres, la valoración que ellos mismos y sus parejas hacían de la relación estaba vinculada a su comodidad con la cercanía, mientras que en las mujeres era su miedo al aban- dono (ansiedad) lo que estaba más relacionado con la evaluación que ellas mismas y sus parejas hacían de su relación. Los efectos de las características propias y de la pareja tenían prácticamente la misma intensidad. Otros estudios sobre parejas que mantenían relaciones de noviazgo pro- porcionaron apoyos parciales a estos resultados. Simpson (1990) puso de manifiesto la existencia de correlaciones significativas entre medidas de cali- dad de la relación y estilos de apego propios y de la pareja. Confirmando los resultados de Collins y Read (1990), Simpson encontró que el efecto más sólido del apego de la pareja era el efecto negativo de la ansiedad ambivalente de la mujer. Sin embargo, contradiciendo sus resultados, los efectos fueron en general menos consistentes cuando se trataba del apego de la pareja que cuando se trataba del propio apego. Estos hallazgos son similares a los de CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 75
- 77. Kirkpatrick y Davis (1994), basados en la medida de respuesta forzada de tres grupos de apego. Estos investigadores señalan que los informes coinci- dentes de individuos que hablan de sus relaciones de noviazgo tienen una relación significativa con el propio tipo de apego: los hombres evitativos y las mujeres evitativas y ansiosa-ambivalentes dan puntuaciones más negativas a sus relaciones. El efecto más sólido del apego de la pareja es la tendencia en los hombres emparejados con mujeres ansiosa-ambivalentes a dar puntua- ciones más negativas a sus relaciones. Investigaciones recientes han estudiado estos temas en las relaciones matrimoniales, utilizando las dimensiones de comodidad con la cercanía y ansiedad por las relaciones. Feeney, Noller y Callan (1994) encontraron que los patrones de comunicación y la satisfacción matrimonial estaban relacio- nados con dimensiones del apego propio y de la pareja. Esta relación era más significativa si se trataba de dimensiones del propio apego que si se trataba de dimensiones del de la pareja, y la importancia relativa de la comodidad y la ansiedad dependían del género y de la variable relacional considerada en cada caso. En un estudio sobre la satisfacción relacional a lo largo del ciclo vital del matrimonio, se vio que la satisfacción de mujeres y maridos estaba relacionada con niveles de comodidad y ansiedad tanto de uno mismo como de la pareja, según una evaluación realizada utilizando correlaciones simples (Feeney, 1994). Cuando la contribución independiente de cada dimensión de apego se evaluó utilizando el análisis de regresión múltiple, se observó una relación de la satisfacción con la propia ansiedad (en ambos géneros) y la pro- pia comodidad (sólo en las mujeres); siendo el efecto más importante de la pareja la influencia negativa de la ansiedad de las mujeres en la insatisfacción de los hombres. En resumen, hay estudios que apoyan los efectos del apego propio y de la pareja en la calidad de las relaciones. El hallazgo más sólido en relación al apego de la pareja es el efecto negativo de la ansiedad de la mujer sobre las percepciones que tienen los hombres de sus relaciones. La mayoría de los estudios sugieren que los efectos de las características del propio apego son más intensos que los de las características del apego de la pareja. Este hallaz- go podría ser “real”; es decir, las percepciones de las relaciones podrían estar más influenciadas por el propio estilo de apego que por el de la pareja. Pero podría tener una explicación alternativa en términos metodológicos; es decir, la relación entre las autoevaluaciones del estilo de apego y la calidad de la relación podría estar exagerada al ser la misma persona quien completa las dos medidas. El estudio de Feeney, Noller y Callan (1994) sugiere que esta última alternativa no explica todos los resultados observados: el hecho de que el propio estilo de apego es más significativo puede verse incluso en APEGO ADULTO 76
- 78. informes diarios sobre las relaciones, completados en momentos temporales y en entornos diferentes a las medidas del apego. Los estudios de los que hemos hablado hasta ahora han investigado los “efectos de las parejas” estableciendo correlaciones entre las evaluaciones que hacen los sujetos de su relación y las dimensiones de apego de sus parejas. Otros estudios que han tocado este tema indirectamente han definido tipos de apego propios de la pareja en su conjunto a partir de respuestas a medi- das categoriales de apego. Normalmente se identifican tres tipos de parejas: las seguras (en las que ambos miembros de la pareja escogen la descripción segura de la medida categorial), las inseguras (en las que ambos miembros de la pareja escogen descripciones inseguras) y las mixtas (en las que un miem- bro de la pareja escoge la descripción segura, y el otro escoge la insegura; Feeney, 1995a; Senchak & Leonard, 1992). Un estudio reciente sobre el apego y la regulación del afecto aplicó esta tipología a las respuestas ante acontecimientos que implicaban ira, tristeza y ansiedad en parejas que mantenían relaciones de noviazgo (Feeney, 1995a). Más concretamente, Feeney (1995a) investigó hasta qué punto los sujetos controlaban estos sentimientos negativos suprimiéndolos y “reprimiéndolos”. Los miembros de las parejas seguras decían que suprimían menos los senti- mientos negativos que los de las parejas inseguras; además, era menos pro- bable que percibieran la supresión de sentimientos negativos y el deseo de que ellos hicieran lo mismo en sus parejas. De acuerdo con lo esperado, las puntuaciones de las parejas mixtas solían ocupar un lugar intermedio entre las de las parejas seguras y las de las parejas inseguras. Sin embargo, un estudio que investigó el ajuste matrimonial de los tres tipos de parejas arrojó resultados diferentes (Senchak & Leonard, 1992). Las parejas seguras evidenciaban un mejor ajuste matrimonial que las parejas inseguras y mixtas, según la evaluación realizada a partir de autoinformes que incluían medidas de intimidad marital, funcionamiento relacional de la pareja y retira- da y agresión verbal de la pareja como respuesta al conflicto. El hallazgo de que las parejas mixtas (por ejemplo, aquellas en las que uno de sus miembros es inseguro) muestran un ajuste matrimonial parecido al de las parejas inseguras sugiere que, en las primeras, las actitudes y la conducta del miembro inseguro de la pareja pueden tener una influencia invasiva sobre la calidad de la relación. Sin embargo, hay que señalar que al adoptar a la pareja como unidad de aná- lisis en estos estudios, el papel real de cada miembro dentro de la pareja no que- da del todo claro. (Esta tipología de parejas tampoco distingue entre las diver- sas formas de inseguridad, como la evitación y la ansioso-ambivalencia; una clasificación más fina requeriría muestras demasiado amplias, si hubiera que representar adecuadamente todas las combinaciones de estilos de apego). CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 77
- 79. En general, la literatura proporciona un considerable apoyo a los efectos de los estilos de apego del sujeto y de la pareja sobre el funcionamiento de la relación: los sujetos que tienen un apego seguro y los sujetos cuyas parejas tienen un apego seguro parecen mostrar un mejor funcionamiento relacional. Estos hallazgos plantean una nueva cuestión: ¿interaccionan los estilos de ape- go de los sujetos y las parejas a la hora de predecir el funcionamiento de la relación? Es decir, ¿depende el efecto del nivel de seguridad de uno de los miembros del nivel de seguridad de la pareja? Efectos interactivos del apego propio y de la pareja. Uno de los primeros estu- dios que se centró en este tema fue dirigido por Pietromonaco y Carnelley (1994). A los sujetos se les dio por escrito el perfil de una hipotética pareja relacional; se les pidió que se imaginaran a sí mismos manteniendo una rela- ción con esa pareja y que evaluaran a la pareja y a esa relación según una serie de dimensiones. El estilo de apego de los sujetos se midió utilizando la medida de respuesta forzada de tres grupos de Hazan y Shaver (1987), y el estilo de apego de la pareja se manipuló variando el contenido de los perfi- les para reflejar conductas seguras, evitativas, o ansioso-ambivalentes. De este modo, variaban los estilos de apego del sí mismo y de la pareja; y al contrario que en los estudios hechos con parejas reales, este procedimiento permitió a los investigadores ver cómo responden los sujetos ante diferentes tipos de parejas. Igual que sucedió en los estudios más naturalistas, las valoraciones de la pareja y de la relación estaban relacionadas con los estilos de apego del sí mis- mo y de la pareja, según indicaron una serie de efectos principales significa- tivos. Por ejemplo, las puntuaciones de sentimientos negativos respecto a las relaciones imaginadas mostraban efectos del propio estilo de apego y del de la pareja (pero ninguna interacción entre las dos variables). Los sujetos preo- cupados mostraban más sentimientos negativos que los sujetos seguros y evi- tativos (efecto del propio apego); mientras que los sujetos que imaginaban una relación con una pareja evitativa eran quienes manifestaban los senti- mientos más negativos; y quienes imaginaban una pareja segura manifesta- ban los menos negativos (efecto del apego de la pareja). En otras medidas se obtuvieron pruebas de la interacción entre el propio estilo de apego y el de la pareja. Por ejemplo, las puntuaciones de sentimien- tos positivos respecto a las relaciones imaginadas recibían influencias tanto del propio estilo de apego como del de la pareja. Más concretamente, los suje- tos seguros respondían de modo menos favorable hacia cualquier tipo de pareja insegura, mientras que los sujetos inseguros (especialmente los evitati- vos) respondían menos favorablemente a una pareja evitativa que a una pare- ja preocupada (ver figura 3.2). APEGO ADULTO 78
- 80. Investigando relaciones hipotéticas, Pietromonaco y Carnelley (1994) fue- ron capaces de manipular el estilo de apego de la pareja, permitiendo el estu- dio de combinaciones de apego que aparecen con poca frecuencia en las rela- ciones reales (por ejemplo, Kirkpatrick y Davis, 1994, no encontraron parejas de apego evitativo-evitativo o ambivalente-ambivalente en su estudio de 240 parejas que mantenían relaciones de noviazgo). Sin embargo, es importante señalar que en los estudios sobre relaciones hipotéticas, las características del apego de las parejas cobran saliencia a raíz de los procedimientos experimen- tales de un modo que no sucede en la vida real. Por este motivo es importan- te ver si en las parejas reales, el efecto del nivel de seguridad de uno de los miembros de la pareja puede depender de la seguridad de la pareja relacional. Este asunto fue explorado en un reciente estudio realizado con parejas casadas (Feeney, 1994). Las parejas, muestreadas a lo largo del ciclo vital del matrimonio, completaron medidas de satisfacción relacional y estilo de ape- go (definido en términos de comodidad con la cercanía y ansiedad por las relaciones). En el conjunto de la muestra, la satisfacción estaba relacionada con dimensiones del apego propio y de la pareja (efectos principales). Los CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DEL APEGO ADULTO 79 Figura 3.2 Efectos conjuntos de los estilos de apego propios y de la pareja en los sentimientos positivos respecto a las relaciones con parejas hipotéticas FUENTE: Pietromonaco y Carnelley (1994). 10 9 8 7 6 5 4 3 Seguro Preocupado Evitativo Emoción positiva Modelos de apego de los sujetos Seguro Preocupado Evitativo
- 81. efectos de interacción aparecieron en las parejas que llevaban 10 o menos años casadas; en estas parejas, la ansiedad de la mujer y la comodidad del marido afectaban a la satisfacción. Concretamente, la ansiedad de las muje- res estaba relacionada con la insatisfacción sólo en parejas en las que el mari- do no estaba cómodo; por el contrario, la ansiedad del marido estaba rela- cionada con una baja satisfacción en ambos miembros de la pareja, indepen- dientemente de la comodidad de la mujer. Estos hallazgos sugieren que la conducta dependiente y pegajosa del mari- do ansioso puede ser especialmente destructiva porque viola los estereotipos tradicionales de rol de género de los hombres. Por el contrario, la conducta ansiosa de la mujer parece confirmar el estereotipo femenino; por lo tanto podría tener efectos menos dañinos, excepto cuando ella también tiene un marido que, al sentirse incómodo con la intimidad, no proporciona el apoyo y seguridad que ella ansía. Es interesante señalar que el emparejamiento de una mujer con un nivel alto de ansiedad con un marido con un nivel bajo de comodidad no es frecuente en los matrimonios de larga duración. Este hallaz- go podría explicar por qué la interacción entre la ansiedad de las mujeres y la comodidad de los maridos está restringida a los matrimonios más jóvenes. Resumen En este capítulo, hemos explorado aspectos que tienen que ver con la con- ceptualización y medida del apego adulto. Estos aspectos se centran no sólo en las propiedades psicométricas de las diversas medidas del apego, sino tam- bién en la naturaleza del constructo de apego. En especial, los investigadores han debatido si las medidas de apego reflejan tendencias estables del indivi- duo o el funcionamiento de la relación presente. Estas dos explicaciones no son mutuamente excluyentes: ambos factores desempeñan un papel signifi- cativo. En el poco tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones sobre el apego adulto, se han hecho avances importantes en su conceptuali- zación y medida. En el siguiente capítulo, hablamos de otras ventajas que también han contribuido al refinamiento de la teoría del apego. APEGO ADULTO 80
- 82. Los avances en las investigaciones sobre el apego descritos en el capítulo tres se centran en aspectos relacionados con su evaluación: ¿qué queremos decir cuando hablamos de estilo de apego adulto?, ¿cómo deberíamos medir- lo?, ¿cuáles son las propiedades psicométricas de las diferentes medidas? Completando estos avances, los trabajos más recientes en el área del apego adulto se han centrado en el refinamiento de aspectos de la propia teoría. Basándose en la teoría de Bowlby (1969, 1973, 1980) sobre la conducta de apego, los investigadores han prestado una atención considerable a dos aspectos interrelacionados: las funciones de la conducta de apego adulta y las condiciones que es más probable que la eliciten. En el capítulo 1, hablamos de la formulación que hizo Bowlby (1969, 1973, 1980) de las funciones de la conducta de apego infantil. Estas funcio- nes son el mantenimiento de la proximidad (establecer y mantener el con- tacto con la figura de apego), la protesta de separación (resistirse a la separa- ción de la figura de apego), la base segura (usar a la figura de apego como base a partir de la cual explorar y dominar el entorno) y el refugio seguro (acudir a la figura de apego en busca de consuelo y apoyo). Los investigadores sostienen que estas funciones son también aplicables a la conducta de apego adulta. Los estudios que han realizado una evaluación directa de estas cuatro funciones apoyan este punto de vista y han ayudado a clarificar los procesos implicados en el desarrollo de los primeros apegos adultos de los individuos. Los estudios que relacionan el estilo de apego con Refinando la teoría: funciones y elicitadores del apego adulto 4
- 83. comportamientos laborales y religiosos subrayan también las funciones de base y refugio seguro de las relaciones de apego. Y, por último, los estudios sobre las diferencias en las respuestas al estrés (por ejemplo: respuestas a aspectos amenazantes del entorno físico y social, a las separaciones de pare- jas amorosas, y a los síntomas físicos) en los diferentes estilos de apego tam- bién han respaldado las funciones propuestas. El desarrollo de los apegos adultos La evaluación de las cuatro funciones o componentes del apego es espe- cialmente relevante en el estudio de la transición de los apegos (Hazan & Zeifman, 1994). Hazan y Zeifman (1994) se interesaron por los procesos mediante los cuales los jóvenes transfieren a otros jóvenes de su misma edad los apegos primarios que han establecido con sus padres. Sugieren que el período que se extiende entre la niñez y la adolescencia está marcado por un cambio gradual en el objeto de las conductas de apego, transfiriéndose algu- nas de sus funciones (o componentes) antes que otras de padres a iguales. Para demostrar esta proposición, Hazan y Zeifman (1994; estudio 1) apli- caron una medida de entrevista, basada en el modelo de cuatro componen- tes del apego, a una muestra de niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad. Utilizaron una serie de preguntas para determinar qué objetos preferí- an los sujetos para cada función; por ejemplo: “¿Con quién te gustaría pasar el tiempo?” (búsqueda de proximidad); “¿A quién echas más de menos cuan- do está lejos de ti?” (angustia de separación); “¿Con quién crees que puedes contar?” (base segura); y “¿A quién acudes en busca de consuelo cuando te sientes mal?” (refugio seguro). Como este estudio se centraba en la transfe- rencia de los apegos de padres a iguales, los objetos de cada función se divi- dieron en dos categorías: padres (que incluía a los abuelos) e iguales (amigos y parejas amorosas). Aunque todos los sujetos de la muestra preferían pasar el tiempo en com- pañía de sus iguales en lugar de con sus padres (mantenimiento de la proxi- midad), otros componentes del apego mostraban rasgos claramente influen- ciados por el desarrollo. Entre las edades de 8 y 14 años tenía lugar un cam- bio en el objeto de la función de refugio seguro, pasando a preferirse los igua- les como fuentes de apoyo y consuelo. En las funciones de protesta de sepa- ración y base segura, los iguales no ocupaban el lugar de los padres hasta la última etapa de la adolescencia. Estos resultados sugieren que los apegos con los iguales se exploran, en un primer momento, desde la base de la seguridad parental (Hazan & Zeifman, 1994). APEGO ADULTO 82
- 84. Búsqueda de proximidad según el estadio de la relación 100 Porcentage (%) Padre/hermano Amigo Pareja Cuando aún no se ha establecido relación En el estadio de entre los 0 y los 2 años de relación En una relación de más de 2 años 80 60 40 20 0 Protesta de separación según el estadio de la relación 100 Porcentage (%) Padre/hermano Amigo Pareja Cuando aún no se ha establecido relación En el estadio de entre los 0 y los 2 años de relación En una relación de más de 2 años 80 60 40 20 0 Refugio seguro según el estadio de la relación 100 Porcentage (%) Padre/hermano Amigo Pareja Cuando aún no se ha establecido relación En el estadio de entre los 0 y los 2 años de relación En una relación de más de 2 años 80 60 40 20 0 Base segura según el estadio de la relación 100 Porcentage (%) Padre/hermano Amigo Pareja Cuando aún no se ha establecido relación En el estadio de entre los 0 y los 2 años de relación En una relación de más de 2 años 80 60 40 20 0 Figura 4.1 El objeto de los cuatro componentes en función del estadio de la relación. FUENTE: Hazan y Zeifman (1994)
- 85. En un segundo estudio, Hazan y Zeifman (1994) examinaron los proce- sos a través de los cuales se desarrollan los apegos amorosos. Al igual que en su trabajo con las relaciones de apego con los iguales, centraron su atención en los objetos preferidos para cada una de las funciones de apego. Administraron la medida de entrevista de los componentes del apego a una muestra de adultos cuyas relaciones de pareja diferían ampliamente en su duración (algunos de los sujetos no mantenían en esos momentos ninguna relación amorosa). Los sujetos se clasificaron en tres grupos: sin pareja, con una relación de pareja de menos de dos años y con una relación de 2 o más años de duración. También se clasificaron los objetos preferidos para el ape- go en tres grupos: padres o hermanos, amigos y parejas amorosas. Como sucedió con los niños del primer estudio, la muestra adulta se orientaba hacia los iguales en las funciones de búsqueda de proximidad y refugio seguro (buscando la compañía y el apoyo de los amigos o parejas; ver figura 4.1). Las funciones de protesta de separación y base segura las satisfa- cían los padres o las parejas, según cuál fuera el status de la relación amorosa del sujeto. Los resultados sugieren que el proceso completo que da lugar al establecimiento del apego tiene una duración de unos 2 años aproximada- mente; prácticamente todas las relaciones amorosas de dos o más años de duración estaban marcadas por la confianza de las cuatro funciones a la pare- ja sentimental, mientras que esto sucedía sólo en un tercio de las que lleva- ban menos tiempo de relación. Estos hallazgos arrojan algo de luz sobre los procesos mediante los cuales se desarrollan los apegos amorosos. Y algo que no es menos importante, también proporcionan un marco para estudiar los cambios en los apegos a lo largo del ciclo vital. Las cuestiones fundamentales que siguen presentes en este campo incluyen los efectos que tienen los acontecimientos normativos, como el matri- monio y la crianza de los hijos, sobre los componentes del apego establecido con los padres; y a la inversa, el efecto de los apegos establecidos con los padres en la adaptación a estos acontecimientos vitales. Dada la actual preocupación social por el cuidado futuro de los mayores, otro tema importante para los investigadores son los cambios en los componentes de los vínculos de apego entre los hijos adultos y sus padres al encontrarse los hijos con que sus padres se convierten en personas frágiles y dependientes (Noller & Feeney, 1994). Amor, trabajo y base segura Según la teoría del apego infantil, una función fundamental de las figu- ras de apego es la de proporcionar una base segura desde la cual el niño pue- da explorar su entorno físico y social. Hazan y Shaver (1990) proponen que, APEGO ADULTO 84
- 86. en los adultos, el trabajo tiene unas características funcionales similares a las del constructo de exploración de Bowlby (1969, 1973). Esta propuesta sugie- re que los estilos de apego adulto deberían estar asociados a patrones con- cretos de actividad laboral, del mismo modo que los estilos de apego infan- til están relacionados con patrones de conductas exploratorias. Más concre- tamente, del mismo modo que los niños evitativos parecen utilizar la con- ducta exploratoria como un medio para evitar el contacto con sus madres, los adultos evitativos podrían trabajar compulsivamente o utilizar su trabajo para evitar las relaciones de intimidad. Por el contrario, los adultos ansioso- ambivalentes podrían ver en el trabajo una oportunidad para satisfacer sus necesidades de apego insatisfechas, y esta tendencia podría interferir con su rendimiento laboral. Hazan y Shaver (1990) comprobaron estas predicciones en dos estudios en los que utilizaron medidas de cuestionario. Administraron a los sujetos la medida categorial de tres grupos del estilo de apego, junto a una serie de ítems relacionados con su adaptación en el trabajo. De acuerdo con lo esperado, los sujetos que mostraban un apego seguro decían estar más satisfechos con su trabajo que los sujetos pertenecientes a otros grupos de apego; también pen- saban de sí mismos que eran buenos trabajadores y se sentían valorados por sus compañeros de trabajo. Raramente les preocupaba la posibilidad de fra- casar en su trabajo y no permitían que su trabajo interfiriera en sus relaciones personales o en su salud. Esta adaptación relativamente saludable al puesto de trabajo sugiere que el apego seguro proporciona una buena base para llevar a cabo una exploración eficaz. Los sujetos evitativos decían estar igual de satisfechos que los sujetos seguros con la seguridad y los logros conseguidos en su trabajo. Sin embar- go, estaban mucho más insatisfechos con sus compañeros de trabajo y solían preferir trabajar solos. También enfatizaban la importancia del éxito en el tra- bajo (más que en las relaciones), utilizaban su trabajo para evitar relacionar- se socialmente y decían que interfería en su salud y en sus relaciones. Este tipo de adaptación al puesto de trabajo parece reflejar una aproximación com- pulsiva a la actividad como forma de evitar las relaciones íntimas. Los sujetos ansioso-ambivalentes decían estar relativamente poco satisfe- chos con su trabajo en términos de inseguridad laboral, se sentían poco valo- rados por sus compañeros y estaban insatisfechos con sus logros. Solían pre- ocuparse por su rendimiento y, aunque preferían trabajar en equipo, solían creer que los demás dificultaban su trabajo. Estos individuos ansioso-ambi- valentes también decían que se distraían con facilidad en su trabajo, que tení- an problemas para terminar sus proyectos, y que tendían a aflojar el ritmo de trabajo cuando recibían elogios de los demás. Decían estar preocupados por REFINANDO LA TEORÍA: FUNCIONES Y ELICITADORES DEL APEGO ADULTO 85
- 87. que sus relaciones amorosas interfirieran con su trabajo y tenían una media salarial más baja que los otros grupos de apego. Esta adaptación al trabajo refleja la preocupación por las relaciones característica de los individuos ansioso-ambivalentes. Los tres tipos de adaptación al trabajo que este estudio puso de manifies- to son ampliamente congruentes con las predicciones derivadas de la teoría del apego. De todos modos, Hazan y Shaver (1990) reconocen que no todos los trabajos presentan los desafíos que están implícitos en el concepto de exploración; por este motivo, también pidieron a los sujetos que hablaran de sus actividades de ocio. Según lo esperado, los sujetos evitativos eran los que menos decían que pasaban su tiempo libre estableciendo relaciones sociales y que su tiempo de ocio era una fuente de nuevas relaciones sociales. Por otro lado, los sujetos ansioso-ambivalentes eran los que decían con más frecuen- cia que pasaban su tiempo libre comprando (una actividad que las personas solitarias pueden usar como una manera de enfrentarse a sus sentimientos negativos; Rubenstein & Shaver, 1982). Es evidente que es necesario realizar más estudios antes de comprender por completo las relaciones entre estilo de apego y patrones de trabajo y acti- vidades de ocio. Por ejemplo, sabemos de una investigación no publicada que ha estudiado estos temas siguiendo el modelo de cuatro grupos del apego adulto. También es probable que se obtenga información significativa con el uso de medidas adicionales de aspectos relacionados con el trabajo que ten- gan unas propiedades psicométricas mejor establecidas; algunas variables relevantes podrían incluir la implicación en el trabajo, el estrés generado por él y los patrones de interacción superior-iguales. A pesar de que son necesa- rias más investigaciones, los resultados de Hazan y Shaver (1990) sugieren que el estilo de apego tiene una relación significativa con las estrategias que siguen las personas para equilibrar lo que invierten en su trabajo, en sus acti- vidades de ocio y en sus relaciones amorosas. Conducta religiosa: Dios como base segura y refugio seguro Como acabamos de ver, los sujetos que tienen un apego seguro parecen mostrar unos patrones relativamente adaptativos en su trabajo y tiempo de ocio. Este hallazgo encaja con la idea de que estos individuos utilizan las figu- ras de apego como una base segura a partir de la cual explorar y controlar su entorno físico y social más amplio. De un modo parecido, el trabajo teó- rico y empírico que vincula los estilos del apego adulto con las creencias y las APEGO ADULTO 86
- 88. conductas religiosas enfatiza algunos conceptos relacionados con el apego, como el de base segura y el de refugio seguro (Kirkpatrick, 1992, 1994; Kirkpatrick & Shaver, 1992). Según Kirkpatrick (1994), la mayoría de los cristianos creen que tienen una relación personal con Dios; esta relación constituye la base de su fe reli- giosa. Además, la relación con Dios que los creyentes experimentan presen- ta rasgos definitorios de las relaciones de apego que ya hemos especificado. Por ejemplo, muchos creyentes rezan regularmente para estar en contacto con Dios (búsqueda de proximidad). La creencia en la existencia y la pre- sencia de Dios parece disipar el miedo y la ansiedad y fomentar sentimientos de confianza y seguridad emocional (base segura). Y lo que es algo quizás más asombroso, la religión juega un papel importante para los creyentes en momentos de estrés, proporcionándoles una fuente de consuelo, apoyo y fuerza (refugio seguro; Kirkpatrick, 1992). En la tabla 4.1 presentamos las primeras líneas de algunos salmos religiosos relacionados con cada uno de los rasgos del apego relacional. Los estudios empíricos que han aplicado la teoría del apego al estudio de la conducta religiosa han dado lugar a resultados interesantes, aunque com- plejos. Concretamente, Kirkpatrick (1992, 1994) sugiere que la perspectiva del apego permite a los investigadores integrar dos series aparentemente con- tradictorias de hallazgos referentes a los correlatos de la conducta religiosa. Por un lado, los datos empíricos respaldan el modelo de compensación de la conducta religiosa, que sostiene que es más probable que las personas se acerquen a la religión en momentos de estrés emocional y ante la falta de relaciones humanas satisfactorias. En otras palabras, las personas tienden a compensar sus relaciones humanas insatisfactorias teniendo una relación cer- cana con Dios. Los estudios sobre conversiones religiosas apoyan la hipóte- REFINANDO LA TEORÍA: FUNCIONES Y ELICITADORES DEL APEGO ADULTO 87 Tabla 4.1 Primeras líneas de salmos religiosos relacionados con los rasgos definitorios del apego Rasgo definitorio Primera línea del salmo Búsqueda de proximidad Acompañándome, cae rápidamente el manto de la noche Oh, para caminar más cerca de Dios, en un marco calmado y celestial Base segura En Tu nombre, oh Señor, camino, sigo con mi tarea diaria Mi alma despierta y con el sol, Empieza Tu día de trabajo Refugio seguro Roca antiquísima, me fuiste fiel, dejaste que me escondiera en Ti Jesús, amante de mi alma, deja que mi alma vuele hacia Ti
- 89. sis de la compensación: los conversos suelen explicar que su experiencia de conversión fue precedida por un período de estrés y confusión, frecuente- mente marcado por graves dificultades en la relación con sus padres y en otras relaciones personales. Estos datos son congruentes con las ideas que sostienen que el sistema de apego se activa con más fuerza en condiciones de estrés, y que quienes no son capaces de establecer apegos seguros con sus padres tienden a buscar figuras de apego sustitutivas (Ainsworth, 1985). Por otro lado, los datos obtenidos por estudios transversales tienden a apo- yar la hipótesis de la correspondencia, que sostiene que hay un paralelismo entre las diferencias individuales en los estilos relacionales y las diferencias en la conducta religiosa. Apoyando esta hipótesis, hay una serie de estudios que demuestran que la percepción que se tiene de Dios tiende a correlacionar posi- tivamente con las percepciones de uno mismo y del padre preferido (Kirkpatrick, 1992). Hay más apoyos para la hipótesis de la correspondencia en las investigaciones que utilizan medidas simples de las diferencias indivi- duales en el apego a Dios, elaboradas siguiendo las medidas de tres grupos del estilo de apego general de Hazan y Shaver (1987). Comparados con los indi- viduos evitativos (definidos en términos de estilo de apego general), los indi- viduos seguros ven a Dios como una figura más amorosa, menos distante y menos controladora. Los individuos evitativos muestran un menor compro- miso religioso que los que tienen un apego seguro y es más probable que sean agnósticos que otros grupos de apego. Los individuos ansioso-ambivalentes son los que es más probable que muestren manifestaciones religiosas extre- mas, como hablar en lenguas que desconocen (Kirkpatrick & Shaver, 1992). Estos resultados apoyan la proposición de que los modelos mentales del ape- go son relativamente constantes y que las creencias sobre las figuras de apego (incluyendo a Dios) reflejan experiencias previas con relaciones de apego. Kirkpatrick (1992) argumenta que estas dos hipótesis pueden integrarse si se tiene en cuenta la dimensión temporal. De este modo, en un momento temporal determinado, la seguridad del apego (humano) estaría vinculada a la seguridad del apego hacia Dios; es decir, la gente tendría modelos pareci- dos para las relaciones humanas y las divinas. De todas formas, parece ser que el apego inseguro predice experiencias de conversión en momentos pos- teriores en el tiempo. Otro hallazgo destacable que emerge del trabajo de Kirkpatrick es que las diferencias individuales en la seguridad del apego hacia Dios mantienen una intensa relación con los índices de bienestar y satisfacción vital, relación que no está presente en otras medidas de religiosidad (Kirkpatrick & Shaver, 1992). De un modo parecido, Noller y Clarke (1995) encontraron que la úni- ca medida de las creencias o conductas religiosas que correlacionaba con índi- APEGO ADULTO 88
- 90. ces de salud mental era la medida del apego hacia Dios. El apego seguro hacia Dios estaba relacionado con puntuaciones bajas en los índices de depre- sión, mientras que los creyentes que temían o estaban preocupados por su apego hacia Dios presentaban una autoestima más baja y una ansiedad más alta que los creyentes seguros o resistentes o que los no creyentes. Dados los hallazgos previos de conflictos concernientes al vínculo entre religiosidad y bienestar, estos resultados sugieren la importancia de tener en cuenta la segu- ridad del apego hacia Dios. Estilo de apego y respuestas al estrés El estilo de apego se ha relacionado con las respuestas ante los estresores ambientales, ante las separaciones de parejas amorosas y ante los síntomas físicos. Los estudios que se han centrado en las respuestas al estrés han pues- to de manifiesto las condiciones que es más probable que eliciten la conduc- ta de apego. Bowlby (1984) vio que el sistema de apego mantenía en la infancia el equi- librio entre la búsqueda de proximidad y la conducta exploratoria (ver capí- tulo 1 de este volumen). Cuando la figura de apego está cerca y el entorno es familiar, el niño muestra señales de comodidad y seguridad y es probable que presente conductas exploratorias. Por el contrario, cuando el niño se encuentra en una situación extraña o amenazante, es probable que manifies- te conductas de apego. Las condiciones que activan la conducta de apego en los niños son fundamentalmente de tres tipos: condiciones ambientales, como acontecimientos que generan alarma y rechazo en los adultos o en otros niños; condiciones propias de la relación de apego, como la ausencia, la partida, o la evitación de la proximidad por parte del cuidador; y condi- ciones propias del niño, como la fatiga, el hambre, el dolor o la enfermedad (pp. 258-259). Aunque algunas de estas condiciones específicas (el hambre, por ejemplo) sólo elicitarían conductas de apego en niños indefensos, si tomamos esta tipo- logía en un sentido amplio, podemos aplicarla a la conducta relacional adulta. Así, por analogía, las situaciones que sería más probable que elicitaran con- ductas de apego en los adultos serían las siguientes: condiciones sociales o ambientales estresantes, condiciones que representaran una amenaza para el futuro de la relación de apego (ausencia o rechazo de la proximidad por par- te de la pareja sentimental, conflictos con la pareja), y condiciones propias del individuo, como la mala salud. Los estudios que comentaremos en este apar- tado se han centrado en la conducta de apego bajo estas condiciones. Estos REFINANDO LA TEORÍA: FUNCIONES Y ELICITADORES DEL APEGO ADULTO 89
- 91. estudios apoyan las funciones de búsqueda de proximidad, protesta de sepa- ración, refugio seguro y base segura de los vínculos amorosos y aclaran cuá- les son las condiciones bajo las cuales se evidencia más la conducta de apego. Respuestas a estresores ambientales ¿Elicita el estrés conductas de apego? Gran parte de las primeras investigaciones sobre el apego adulto evaluaban la asociación entre estilo de apego y valora- ciones generales de la calidad de la relación de los sujetos. El supuesto subya- cente a este tipo de investigaciones es que el estilo de apego ejerce su influen- cia sobre la conducta en diversas situaciones. Este supuesto no es contradic- torio con la teoría del apego; en realidad, las fuertes asociaciones identificadas por estos estudios ponen de manifiesto la existencia de diferencias entre los grupos de apego. Y es más, como la conducta de apego se activa especial- mente en condiciones de estrés agudo y crónico, es precisamente bajo estas condiciones cuando deberían ser más pronunciadas las diferencias individua- les en la conducta de apego (Simpson et al., 1992; Simpson & Rholes, 1994). Siguiendo este argumento, Simpson y col. (1992) investigaron el efecto de un estresor ambiental sobre la conducta de apego. Hicieron que una serie de parejas que mantenían relaciones de noviazgo participaran en un estudio de laboratorio en el que al miembro femenino de cada pareja se le decía que en breve “se le expondría a una situación y a una serie de procedimientos expe- rimentales que despiertan niveles de ansiedad y estrés considerables en la mayoría de las personas” (p. 437). A las parejas se las grababa discretamente en vídeo durante el supuesto tiempo de “espera” para evaluar hasta qué pun- to las mujeres acudían a sus parejas en búsqueda de apoyo y hasta qué pun- to sus parejas les proporcionaban este apoyo (dar apoyo). El estilo de apego se definió en términos de dos escalas de autoevaluación: seguro versus evitativo (parecida a la de comodidad con la cercanía) y ansio- so versus no ansioso (parecida a la de ansiedad por las relaciones). La ansie- dad de las mujeres en respuesta a la situación experimental se evaluó siguien- do puntuaciones de miedo y ansiedad otorgadas por observadores que las codificaron basándose en las grabaciones realizadas. Se utilizó un método parecido para evaluar hasta qué punto las mujeres buscaban apoyo y hasta qué punto los hombres lo proporcionaban. El principal descubrimiento que se obtuvo de este estudio (Simpson et al., 1992) es que la búsqueda de apoyo y las conductas con las que se propor- ciona este apoyo están influenciadas conjuntamente por los resultados obte- nidos en las medidas de autoinforme del estilo de apego (seguro vs. evitati- vo) y por las puntuaciones que otorgan los observadores a la ansiedad de las APEGO ADULTO 90
- 92. / A P O Y O E M O C I O N A L REFINANDO LA TEORÍA: FUNCIONES Y ELICITADORES DEL APEGO ADULTO 91 Figura 4.2. Relaciones entre la ansiedad y la búsqueda y las conductas de apoyo en hombres y mujeres seguros y evitativos. -1 Baja +1 Alta Seguro ANSIEDAD-MIEDO Evitativo +0.5 -0.5 -0.5 +0.5 -0.25 +0.25 0 0 B Ú S Q U E D A D E C O N S U E L O / A P O Y O -1 Baja +1 Alta Seguro ANSIEDAD-MIEDO Evitativo +0.5 -0.5 -0.5 +0.5 -0.25 +0.25 0 0 I N T E N T O S D E T R A N Q U I L I Z A C I Ó N FUENTE: Simpson et al. (1992).
- 93. mujeres. En las mujeres que tenían un apego más seguro, las codificaciones de niveles altos de ansiedad estaban relacionadas con niveles altos de bús- queda de apoyo; en las mujeres más evitativas, los niveles altos de ansiedad estaban vinculados al distanciamiento físico y emocional de la pareja. De un modo parecido, en los hombres que presentaban un apego más seguro, los niveles altos de ansiedad en sus parejas correlacionaban con niveles altos de conductas de apoyo; en los hombres más evitativos, los niveles más altos de ansiedad de sus parejas correlacionaban con niveles bajos de conductas de apoyo (ver figura 4.2). Los intensos efectos del estilo de apego observados en condiciones de niveles elevados de ansiedad pusieron de manifiesto, de acuerdo con lo espe- rado, que los sujetos con un apego seguro muestran muchas más conductas de apoyo y de búsqueda de apoyo que los sujetos evitativos. Sin embargo, en condiciones de baja ansiedad, las diferencias del estilo de apego se invertían (en lugar de ser más débiles, como predeciría la teoría del apego). Es decir, ante niveles más bajos de ansiedad, los individuos evitativos mostraban más conductas de apoyo y de búsqueda de apoyo que los individuos seguros. Los motivos que generan este resultado no están claros, aunque Simpson et al. (1992) sugieren que, ante niveles bajos de amenaza, la necesidad de cercanía de las personas evitativas podría despertarse fácilmente, al haberse visto rara- mente satisfecha en el pasado. En general, los resultados de Simpson et al. (1992) subrayan la importan- cia de la definición del contexto de interacción al describir las características de estilos de apego particulares. Parece inapropiado, por ejemplo, describir a los individuos evitativos como personas frías y distantes (como han tendido a hacer los investigadores), si tales descriptivos sólo son aplicables a su con- ducta bajo situaciones estresantes. Estos resultados también sugieren que, en los individuos seguros, la con- ducta de apego manifiesta (búsqueda de apoyo, conductas de apoyo) sólo tie- ne lugar ante niveles de estrés relativamente elevados. Al mismo tiempo, la asociación positiva entre la ansiedad de las mujeres y las conductas de apo- yo de los hombres seguros implica que las personas seguras son capaces de valorar y ofrecer la cantidad de apoyo que sus parejas necesitan (Simpson & Rholes, 1994). Por lo tanto, parece que, en comparación con las parejas evi- tativas, las parejas seguras son más eficaces satisfaciendo las funciones de base y refugio seguro del apego. El vínculo entre el estilo de apego y las respuestas al estrés ambiental tam- bién se ha estudiado en un entorno más “naturalista”, como es el de los ata- ques aéreos que tuvieron lugar en la Guerra del Golfo (Mikulincer, Florian & Weller, 1993). Los grupos de apego seguro, evitativo y ansioso-ambivalen- APEGO ADULTO 92
- 94. te difirieron en sus reacciones emocionales a estos ataques: los individuos evi- tativos y ansioso-ambivalentes mostraron niveles más elevados de hostilidad y síntomas psicosomáticos, presentando además el último grupo altos niveles de ansiedad y depresión. Y lo que es más, los grupos de apego también difi- rieron en las estrategias que emplearon para afrontar la situación estresante: los individuos seguros era más probable que buscaran apoyo en los demás que los individuos de otros grupos de apego, los individuos evitativos tendí- an a distanciarse de la situación (por ejemplo, intentando olvidarla), y los individuos ansioso-ambivalentes se centraban en sus respuestas emocionales ante la situación (por ejemplo, deseando sentirse de otra manera y siendo crí- ticos consigo mismos). Estos resultados apoyan la idea de que el apego segu- ro facilita la manifestación de respuestas constructivas ante el estrés, y subra- yan los rasgos que diferencian a los dos principales grupos inseguros. ¿Es el sistema de apego eficaz reduciendo el estrés? La investigación que hemos comentado enfatiza las diferencias en el estilo de apego puestas de manifies- to en las respuestas a estresores ambientales. Kirkpatrick (Feeney & Kirkpatrick, en prensa; Carpenter & Kirkpatrick, 1995) aporta un punto de vista complementario sobre el estrés y el apego. Basándose en la opinión de Bowlby (1973) de que el objetivo del sistema de apego es “sentir seguridad”, Kirkpatrick se pregunta si las figuras de apego sirven realmente para reducir el estrés en los individuos adultos. Concretamente, estudió el efecto de la pre- sencia de las figuras de apego en las respuestas a los estresores ambientales. Aunque la presencia de figuras de apego debería reducir el estrés, este efecto podría estar mediado por el estilo de apego: Bowlby enfatiza que la ansiedad y el miedo se ven reducidos por la confianza en la disponibilidad de las figu- ras de apego, y ésta es una de las características del apego seguro. Feeney y Kirkpatrick (en prensa) estudiaron los efectos de la seguridad del apego y la presencia de la pareja sentimental en las respuestas de las mujeres ante una tarea mental aritmética altamente estresante. La seguridad del ape- go se definió partiendo de las dos escalas (seguro vs. evitativo; ansioso vs. no ansioso) de Simpson et al. (1992), pero dicotomizando las puntuaciones en las categorías de alta y baja. Las parejas de los sujetos estaban presentes en una mitad del estudio y ausentes durante la otra mitad; cambiándose el orden de estas dos condiciones en sujetos diferentes. En la primera mitad del estudio (durante la cual algunas de las parejas de las mujeres estaban presentes y otras no), las mujeres ansiosas y evitativas mostraron una mayor activación fisiológica que las mujeres seguras cuando se las separó de sus parejas, pero no se observaron diferencias en el nivel de activación de los grupos de apego cuando las parejas estaban presentes. Es decir, las mujeres seguras mostraban niveles relativamente bajos de activa- REFINANDO LA TEORÍA: FUNCIONES Y ELICITADORES DEL APEGO ADULTO 93
- 95. ción independientemente de si sus parejas estaban presentes o no. Cuando la primera condición era la de la ausencia de la pareja, las mujeres ansiosas y evitativas mantenían una activación alta a lo largo de todo el experimento. Es realmente sorprendente el hallazgo de que la proximidad de la pareja disminuye la ansiedad sólo en las mujeres inseguras (ansiosas y evitativas); ya que si la presencia de las figuras de apego reduce el estrés, entonces los individuos seguros, al tener una gran confianza en sus figuras de apego, deberían de extraer beneficios de su cercanía. Feeney y Kirkpatrick (en pren- sa) sugieren que, aunque su estudio estaba diseñado para explorar los efec- tos de la proximidad de la pareja, podría haber causado de manera inadver- tida una ansiedad de separación en los sujetos inseguros que fueron separa- dos de sus parejas al principio del estudio. Por lo tanto, los resultados podrí- an reflejar la ansiedad relacionada con los temas de separación y reunión en los sujetos inseguros. En un estudio de seguimiento, Carpenter y Kirkpatrick (1995) intentaron minimizar la ansiedad de separación haciendo que los sujetos pasaran por las condiciones de presencia y ausencia de la pareja en diferentes ocasiones. A los miembros femeninos de las parejas se les hacía anticipar una situación estresante desconocida (Simpson et al., 1992). Las mujeres ansiosas y evitati- vas mostraron una mayor activación cuando sus parejas estaban presentes que cuando estaban ausentes; por el contrario, los resultados de las mujeres seguras no mostraron efectos de la proximidad de la pareja. La importancia de este estudio reside en que sugiere que la proximidad de la pareja podría en realidad exacerbar el estrés de los sujetos inseguros. Sin embargo, sigue siendo sorprendente la aparente incapacidad de las mujeres seguras para beneficiarse de la presencia de la figura de apego. Quizás los individuos segu- ros tienen un funcionamiento igual de bueno en situaciones estresantes esté o no presente su pareja, dada su confianza en que la pareja está en general disponible para darles el apoyo necesario. Es evidente que son necesarias más investigaciones para aclarar las condiciones en las que las figuras de apego funcionan como fuentes de consuelo y seguridad. Respuestas a las condiciones que amenazan la relación de apego Como ya hemos señalado, hay una serie de condiciones que podrían representar amenazas para el futuro de una relación de apego entre adultos. Entre éstas se encuentran la ausencia de la pareja o la evitación de la cerca- nía por parte de ésta, y los conflictos dentro de la pareja. Los investigadores han empezado recientemente a estudiar las respuestas ante estas situaciones de personas con estilos de apego diferentes. APEGO ADULTO 94
- 96. En un artículo de revisión, Vormbrock (1993) defiende que la teoría del apego puede aplicarse de manera útil a las investigaciones sobre las separa- ciones y reconciliaciones matrimoniales. Este autor revisó la bibliografía sobre las respuestas de los cónyuges ante las separaciones en tiempos de gue- rra o por cuestiones laborales a corto y largo plazo. Aunque estos tipos de separaciones presentan importantes diferencias (en duración, frecuencia, pre- dictibilidad, etc.), las reacciones de los miembros de las parejas ante los dife- rentes tipos de separación son muy parecidas. Este hallazgo sugiere que podría darse una explicación adecuada a las respuestas a las rupturas matri- moniales a partir de un marco teórico único. Además, las fases por las que pasa la respuesta a las separaciones matrimoniales (protesta, desesperanza, distanciamiento) son parecidas a las observadas en niños que son separados de sus cuidadores, y esta semejanza apoya la relevancia de la teoría de apego en los vínculos matrimoniales. El análisis que Vormbrock (1993) hace de las separaciones matrimoniales se centra en patrones universales de respuesta más que en diferencias indivi- duales relacionadas con el estilo de apego. De hecho, hasta la fecha pocos estudios han examinado las diferencias que genera el estilo de apego en las respuestas adultas a las separaciones de las figuras de apego. Los estudios que comentamos más adelante han explorado este aspecto tanto en las separa- ciones en tiempos de guerra como en otro tipo de separaciones de carácter más rutinario. Como Mikulincer et al. (1993), Cafferty y colegas estudiaron conductas relacionadas con la Guerra del Golfo (Cafferty, Davis, Medway, O´Hearn & Chappell, 1994). Sin embargo, en lugar de centrarse en el entorno de la gue- rra, Cafferty et al. estudiaron las dinámicas de reunión de parejas en las que el miembro masculino había sido destinado al frente durante la guerra. Cuatro meses después de haberse reunido, los hombres y sus esposas completaron una serie de cuestionarios de autoevaluación que medían el estilo de apego, la satisfacción con la relación, el conflicto y el afecto después de la reunión. Tanto en los hombres desplazados como en sus mujeres, el apego seguro estaba relacionado con una mayor satisfacción matrimonial y un menor índice de conflictos después de la reunión. Los sujetos preocupados mostraban nive- les especialmente bajos de satisfacción y especialmente altos de conflictos. Los vínculos entre el estilo de apego y el afecto durante la reunión sólo estaban pre- sentes en los hombres, en los cuales el apego seguro estaba relacionado con un mayor número de expresiones afectivas positivas y un menor número de expresiones afectivas negativas. El hecho de que sólo se produjeran resultados significativos para el afecto en los hombres desplazados podría reflejar la natu- raleza más estresante y menos familiar de su experiencia de separación. REFINANDO LA TEORÍA: FUNCIONES Y ELICITADORES DEL APEGO ADULTO 95
- 97. Un estudio reciente centrado en parejas que mantenían relaciones de noviazgo relaciona el estilo de apego con las respuestas ante la separación de la pareja y ante situaciones que implican el rechazo de la proximidad por par- te de la figura de apego (Feeney, 1995b). Recordemos que cualquier aconte- cimiento que se interprete como una amenaza para el futuro de una relación de apego debería resultar estresante. Por lo tanto, es importante estudiar no sólo la separación física, sino también las condiciones en las que hay conflic- tos entre los miembros de la pareja, especialmente en aspectos relacionados con el apego como la distancia y la cercanía. El estudio de Feeney (1995b) constaba de dos partes. En la primera, los miembros de las parejas realizaban de manera independiente descripciones abiertas de sus experiencias de separación física de su pareja en algún momento de la relación. Los análisis de contenido de estas descripciones pusieron de manifiesto que el apego seguro estaba asociado con una menor inseguridad en la respuesta a la separación, con un mayor número de estra- tegias constructivas de afrontamiento (centradas en los problemas), y con la percepción de que la experiencia de separación fortalecía la relación. La segunda parte del estudio suponía la participación de las parejas en tres interacciones centradas en conflictos. Una de estas interacciones implicaba un conflicto sobre un asunto específico (el uso que hacían las parejas de su tiempo de ocio), mientras que las dos restantes fueron diseñadas para elicitar ansiedad relacionada con el apego haciendo que uno de los miembros de la pareja rechazara los intentos que el otro hiciera para mantener su cercanía (el papel de pareja distante y desalentadora lo adoptaba el hombre en una de las interacciones y la mujer en la otra). Al principio de esta parte del estudio, los sujetos (“que disponían de información privilegiada”) puntuaban sus expec- tativas respecto a la conducta y los motivos de sus parejas; y después de cada interacción, también puntuaban su propia incomodidad y satisfacción con la interacción. A partir de las grabaciones de las interacciones, una serie de observadores independientes (“que no disponían de la información privile- giada”) codificaban el afecto de los sujetos, sus conductas no verbales, y sus patrones conversacionales. En términos de las puntuaciones de las personas que disponían de infor- mación privilegiada, el apego seguro estaba relacionado con expectativas positivas de la conducta y motivos de la pareja, y con menos incomodidad y una mayor satisfacción con los conflictos basados en el tema escogido y en las relaciones. El apego seguro también correlacionaba con codificaciones de las personas que no disponían de información privilegiada de un afecto menos negativo, una conducta no verbal menos evitativa y unos patrones de conversación más constructivos en respuesta a la conducta de distanciamien- APEGO ADULTO 96
- 98. to de las parejas. Sin embargo, el apego no tenía ninguna relación con las puntuaciones que daban las personas que no tenían la información privile- giada a las respuestas sobre el conflicto basadas en el tema escogido (tiempo de ocio). Estos resultados integran claramente dos hallazgos separados que habían comentado otros investigadores: el estilo de apego ejerce efectos inva- sivos en las percepciones globales del funcionamiento de la relación; y, al mismo tiempo, las diferencias que provoca el estilo de apego en la conducta observable son significativas sólo en condiciones que aparentan ser amenazadoras para el individuo o la relación de apego. Conductas relacionadas con la salud En nuestros comentarios sobre el estilo de apego y las respuestas al estrés, hemos puesto hasta ahora el énfasis en las conductas dentro de las relaciones de pareja. En esta sección nos centraremos en lo que explican los individuos sobre las conductas relacionadas con la salud. Este trabajo es importante por tres motivos que están interrelacionados. En primer lugar, Bowlby (1969) sostiene que ciertas condiciones del individuo, como la mala salud, es pro- bable que activen el sistema de apego; por lo tanto, los grupos de apego debe- rían diferir en sus respuestas ante síntomas físicos inusuales o estresantes. En segundo lugar, como explicaremos más detalladamente, este trabajo es con- gruente con la teoría que relaciona el estilo de apego con la regulación del afecto (ver capítulos 1 y 2). Y por último, plantea aspectos que tienen que ver con el apego y la búsqueda de apoyo, parecidos a los que exploraron Simpson et al. (1992) en el contexto de la conducta de pareja. Hay razones convincentes para esperar que el estilo de apego tenga con- secuencias sobre la salud. En primer lugar, gran parte de la literatura experi- mental señala las implicaciones que tienen sobre la salud ciertos aspectos de las relaciones personales. Las investigaciones más tradicionales en este cam- po han establecido asociaciones entre la salud y variables como la inseguri- dad y el apoyo social (Cohen, 1988; Vaux, 1988). Además, hay investigacio- nes recientes que han conectado la calidad de relaciones personales específi- cas con índices fisiológicos de salud. Los estudios de laboratorio han demos- trado, por ejemplo, que las respuestas hostiles frente a conflictos matrimo- niales están relacionadas con el deterioro del funcionamiento del sistema inmunológico, hallazgo que sugiere importantes implicaciones para la salud a largo plazo (por ejemplo, Kiecolt-Glaser et al., 1993). La investigaciones a las que hemos hecho referencia se centran principal- mente en la relación entre las variables relacionales y el estado de salud, pero también es esperable la existencia de asociaciones entre el estilo de apego y REFINANDO LA TEORÍA: FUNCIONES Y ELICITADORES DEL APEGO ADULTO 97
- 99. las conductas relacionadas con la salud. Se ha dicho de la teoría del apego que es una teoría de la regulación del afecto, es decir, que las diferencias individua- les en los estilos de apego reflejan normas y estrategias que los niños apren- den respecto a cómo afrontar sus emociones negativas. Aunque estas normas se aprenden al experimentar las respuestas de los cuidadores a las manifesta- ciones del estrés relacionado con el apego, se generalizan a otras situaciones estresantes. Por lo tanto, el estilo de apego debería estar relacionado con las respuestas ante el dolor y la enfermedad. Feeney y Ryan (1994) proponen un modelo integrador que vincula estilo de apego y variables relacionadas con la salud (ver figura 4.3). Este modelo inclu- ye tres componentes clave: experiencias familiares tempranas de enfermedad, estilo de apego y conductas adultas relacionadas con la salud. Según este mode- lo, es probable que, como han sugerido otras investigaciones, las experiencias familiares tempranas de enfermedad (enfermedades frecuentes o graves en miembros de la familia nuclear y respuestas parentales ante las quejas físicas del niño) ejerzan una influencia directa sobre las conductas adultas dirigida princi- palmente por la teoría del aprendizaje social. Las experiencias familiares tem- pranas de enfermedad también podrían influir en el desarrollo del estilo de ape- go afectando a la disponibilidad de los padres y a la calidad de la crianza. APEGO ADULTO 98 Figura 4.3. Modelo teórico que relaciona las variables familiares y del apego con las conductas relacionadas con la salud FUENTE: Feeney (1994). Respuestas parentales ante la enfermedad del niño - receptividad - excesiva indulgencia - rechazo Enfermedad familiar - materna - paterna - otras crónicas Estilos de apego/ regulación del apego - seguro - equitativo - ansioso/ambivalente Conducta relacionada con la salud - quejas s sintomáticas - visitas a profesionales de la salud Emocionalidad negativa
- 100. El estilo de apego podría ejercer a su vez una influencia sobre las con- ductas relacionadas con la salud. Por ejemplo, las personas ansioso-ambiva- lentes se cree que son más conscientes del estrés; por este motivo, podrían tener tendencia a formular muchas quejas sintomáticas. Sin embargo, preste- mos atención al último componente del modelo. Se incluye la emocionalidad negativa (una dimensión general del estrés subjetivo) debido a las evidencias que señalan que esta variable influye en las respuestas a las medidas de la salud y de la personalidad estresada (Watson & Pennebaker, 1989). Por lo tanto, es posible que la tendencia de los sujetos ansioso-ambivalentes a que- jarse de síntomas físicos pueda explicarse, en parte, por su tendencia general a percibir los acontecimientos de manera negativa. El modelo propuesto por Feeney y Ryan (1994) se evaluó en un estudio longitudinal a corto plazo, en el cual una amplia muestra de estudiantes no licenciados completó una serie de cuestionarios de autoevaluación. El centro de atención de la investigación se situó en las medidas de las enfermedades familiares tempranas, el estilo de apego y la emocionalidad negativa, evalua- das al principio del estudio, como predictores de las conductas relacionadas con la salud que tuvieron lugar a lo largo de las 10 semanas posteriores. Se evaluaron dos conductas relacionadas con la salud: quejas sintomáticas y visitas a profesionales de la salud. Como se esperaba, las experiencias familiares tempranas de enfermedad estaban vinculadas a conductas adultas relacionadas con la salud; por ejem- plo, los sujetos que decían haber tenido en su infancia la presencia de enfer- medades crónicas en su familia nuclear hacían más visitas a los profesionales de la salud que otros sujetos. Las experiencias familiares tempranas de enfer- medad también mantenían una relación con el estilo de apego. Las afirma- ciones de que los padres habían sido excesivamente indulgentes cuando el niño se quejaba de mala salud presentaban una correlación positiva con el apego ansioso-ambivalente y negativa con el apego evitativo; además, las afirmaciones de que los padres solían abandonar sus actividades habituales por motivos de salud correlacionaban con el apego inseguro. En términos de las implicaciones del estilo de apego para las conductas adultas relacionadas con la salud, aparecieron dos hallazgos fundamentales. En primer lugar, de acuerdo con lo esperado, el apego ansioso-ambivalente estaba relacionado con quejas sintomáticas, pero este vínculo era más débil si se tenía en cuenta la influencia de la emocionalidad negativa. En segundo lugar, el apego evitativo mantenía una relación inversa con las visitas a los profesionales de la salud. Incluso cuando se controlaba el nivel de síntomas físicos, esta asociación seguía siendo significativa. REFINANDO LA TEORÍA: FUNCIONES Y ELICITADORES DEL APEGO ADULTO 99
- 101. Los hallazgos de Feeney y Ryan (1994) apoyan la relación entre estilo de apego y conductas relacionadas con la salud. También subrayan la necesidad de considerar el apego como un constructo multidimensional más que sim- plemente en términos de seguridad-inseguridad. Es decir, el apego ansioso- ambivalente y el evitativo representan fundamentalmente formas diferentes de responder ante las figuras de apego y ante situaciones estresantes. El nivel relativamente alto de quejas sintomáticas propio de los sujetos ansioso-ambi- valentes apoya la noción de que estos sujetos centran su atención en las mani- festaciones del estrés. Por el contrario, los niveles relativamente bajos de bús- queda de ayuda médica que presentan los sujetos evitativos encajan con su tendencia general a evitar buscar apoyo y consejo; en el contexto médico, las implicaciones de este tipo de retraso en la búsqueda de ayuda tienen una importancia fundamental. Resumen Los estudios de los que hemos hablado en este capítulo apoyan la idea de que las funciones de la conducta de apego en los adultos son análogas a las de los niños: búsqueda de proximidad, protesta de separación, base segura y refugio seguro. Estos estudios también aportan pruebas de que las diferencias entre los grupos de apego, aunque se manifiestan en diversos entornos, son más pronunciadas bajo condiciones estresantes. En un intento por establecer las funciones universales del apego, los investigadores han puesto de mani- fiesto que la conducta de apego puede arrojar luz sobre fenómenos tan diver- sos como los comportamientos en el puesto de trabajo y las tendencias reli- giosas. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer en este campo antes de que podamos decir que entendemos cómo se manifiestan las funciones comunes de la conducta de apego en los diferentes estilos de apego. APEGO ADULTO 100
- 102. Modelos internos del apego Como ya dijimos en el capítulo 1, el concepto de modelos internos es fun- damental en la teoría del apego de Bowlby (1969). Bowlby propuso que estos modelos internos (o representaciones mentales) son el mecanismo a través del cual las experiencias tempranas de apego afectan a una persona a lo lar- go de toda su vida. Bowlby postula que para poder predecir y controlar su mundo, los individuos necesitan tener un modelo de su entorno (modelo ambiental) y un modelo de sus propias habilidades y potencialidades (mode- lo organísmico). Y cree que estos modelos internos son una especie de mapas o planos que utilizamos para simular y predecir las conductas de los demás en la interacción social, así como para organizar nuestra propia conducta para lograr objetivos relacionales. Se cree que estos modelos internos se desarrollan a partir de la historia de relaciones del niño, a medida que el niño explora sus relaciones a través de conductas tales como las demandas de consuelo y atención. Cuando los padres cooperan y aportan su ayuda en las interacciones con sus hijos, es pro- bable que los niños desarrollen modelos internos de funcionamiento que les permitan mantener relaciones positivas con los demás, así como explorar su entorno con confianza y sensación de dominio. Aunque los modelos de funcionamiento son muy sencillos en un primer momento, se van volviendo cada vez más sofisticados a lo largo del desarro- llo. Como Bowlby (1969) explica: Estilo de apego, modelos internos y comunicación 5
- 103. En los seres humanos, el desarrollo psicológico se caracteriza no sólo porque los sistemas más sencillos son reemplazados por sistemas corregidos en función de los objetivos, sino también porque el individuo toma cada vez más conciencia de los objetivos que ha adoptado, desarrollando planes cada vez más sofistica- dos para lograrlos, y porque tiene una capacidad cada vez mayor para relacio- nar unos planes con otros, para detectar posibles incompatibilidades entre pla- nes y para ordenarlos según sus prioridades. (pp. 153-154) Los modelos adultos del estilo de apego intentan reflejar la complejidad y densidad (presencia de interconexiones) de las redes relacionales típicas de los adultos. Como señala Bretherton (1985), los modelos internos permiten afrontar nuevas situaciones con las ventajas que aporta la experiencia previa. Este autor da por supuesto que los modelos establecidos en los primeros años de vida siguen ejerciendo su influencia a lo largo de toda la vida del individuo, aunque tienden a ajustarse en función de la experiencia. También sostiene que la revisión de los modelos es crucial, especialmente en la infancia, cuan- do el desarrollo es considerablemente rápido y el cambio es la norma. Bowlby (1969) mantiene, sin embargo, que los cambios en los modelos inter- nos suelen ser poco significativos. De todos modos, los cambios importantes, ya sean de la persona o del entorno, sí que podrían provocar revisiones más significativas de los modelos, aunque para Bowlby su cambio es siempre len- to y difícil, incluso en esas circunstancias. Más adelante en este mismo capítulo, nos centraremos en los factores que influyen en la estabilidad de los modelos. Pero en este momento de nuestra explicación, es importante señalar que Bowlby (1969) no defiende que los modelos se mantengan estables durante toda la vida, sino que las experiencias tempranas con los cuidadores primarios ejercen una gran influencia sobre los modelos desarrollados en la infancia. Los niños con cuidadores receptivos tienden a desarrollar modelos en los que merecen recibir cuidados y pueden confiar en los demás (Bretherton, 1985; Sroufe & Waters, 1977). Si el patrón de cuidado se mantiene de forma continuada, lo esperable es que los modelos se solidifiquen gracias a la experiencia repetida (Collins & Read, 1994). La siguiente cita muestra la importancia que Bowlby (1973) concede a las experiencias infantiles: Cuando se obtiene información sobre las interacciones de un niño con sus padres y figuras parentales –información que suele proceder en parte de primera mano de los miembros de la familia que son entrevistados juntos y en parte de la historia recons- truida, a menudo lentamente y partiendo de diversas fuentes, de la familia– se hace evidente que los pronósticos que hace el niño respecto a cómo es más probable que las figuras de apego se comporten con él no son extrapolaciones poco razonables de sus experiencias respecto a la forma en que se han comportado con él en el pasado y quizás sigan comportándose con él en el presente. (pp. 207-208) APEGO ADULTO 102
- 104. En otras palabras, Bowlby (1973) cree que los modelos internos se desa- rrollan en un entorno familiar relativamente estable y reflejan la realidad social (positiva o negativa) que el individuo experimenta. Main et al. (1985) también sostienen que estos modelos internos son creencias y expectativas generalizadas, basadas en los intentos del niño por obtener apoyo, seguridad, y éxito, o basadas en su éxito al obtenerlas. Dado que estos modelos se centran en la regulación y satisfacción de las necesidades de apego, es muy probable que se activen automáticamente cuando tengan lugar acontecimientos relevantes para el apego (por ejemplo, los que generan estrés) (Collins & Read, 1994; Simpson et al., 1992). En tales circunstancias, los modelos operan básicamente fuera de la conciencia. La facilidad con la que se accede a un modelo depende de la cantidad de expe- riencia en la que se base y de la frecuencia con que el sujeto haya obtenido resultados aplicándolo (Collins & Read, 1994). Bowlby (1969) sugiere que gran parte de la psicopatología puede considerarse como el resultado de “modelos que son en un mayor o menor grado inadecuados o poco exactos... porque [están] completamente desfasados, porque sólo [están] medio revisa- dos... o porque [están] llenos de inconsistencias o confusiones” (p. 82). Uno de los posibles motivos de la resistencia al cambio de los modelos internos es que suelen provocar su propio cumplimiento (Collins & Read, 1994). Las acciones basadas en estos modelos generan consecuencias que los refuerzan. Por ejemplo, los individuos que creen que no les importan a los demás suelen ponerse a la defensiva en un amplio rango de situaciones; como consecuencia, tienen pocas posibilidades de ver satisfechas sus necesi- dades y muchas de reforzar sus modelos negativos de sí mismos y de los otros. Watzlawick (1983) relata una historia en la que un hombre se plantea si pedirle un martillo a su vecino. Por desgracia, el escenario que imagina en su cabeza para esta interacción potencial le impide hacer una petición razo- nable a su vecino, y más bien le obliga a llamar a la puerta de su vecino y decirle que puede quedarse con su puto martillo. De este modo, lo que refuerza el modelo negativo que este hombre tiene de los demás no es la con- ducta de su vecino, sino el modelo interno que tiene respecto a su vecino y la respuesta que este modelo le hace imaginar que le va a dar su vecino. Collins y Read (1994) parten de la idea de que no es razonable suponer que los modelos reflejen solamente la calidad de la relación padre-hijo. Las relaciones con otras figuras de apego como hermanos y abuelos también podrían ser relevantes. Además, a medida que los niños van creciendo, es cada vez más probable que las relaciones con los iguales tengan algún efecto. Por ejemplo, si los niños son víctimas de intimidaciones, estas experiencias tendrán un efecto sobre su modelo de los otros y quizás incluso sobre su ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 103
- 105. modelo de sí mismos, ya que tendrán que enfrentarse a la posibilidad de ser el tipo de persona que no le guste a los demás o a quien incluso los demás quieran hacer daño. Bowlby (1973) defiende la posibilidad de que los niños inseguros tengan modelos incoherentes de la misma figura de apego, especialmente en familias en las que las experiencias reales de interacción del niño con su padre difieren de lo que el padre le dice al niño. En un modelo altamente accesible a la con- ciencia, el niño vería a su padre como una figura básicamente buena y se cul- paría por las conductas negativas o el rechazo del padre. En un segundo mode- lo, excluido defensivamente de la conciencia, el niño experimentaría todo su resentimiento hacia su padre. Bretherton (1985) señala que esta exclusión defensiva de información amenazante interferiría con la actualización de estos modelos, ya que el modelo idealizado no se corresponde con la realidad y es poco probable que se corrija cuando haya cambios significativos en el entorno. Como señalamos en el capítulo 1, también hay algunas evidencias de que los individuos pueden desarrollar modelos diferentes en relaciones diferentes. Por ejemplo, un individuo podría tener un apego seguro con su madre y un apego inseguro con su padre. Collins y Read (1994) sugieren que los indivi- duos desarrollan una jerarquía de modelos, con una serie de modelos gene- ralizados en lo más alto de la jerarquía, modelos para clases particulares de relaciones (por ejemplo, miembros de la familia o iguales) en un nivel inter- medio, y modelos para relaciones particulares (por ejemplo, padre, esposo o esposa) en el nivel más bajo (ver figura 5.1). Como principio general, los modelos que están en lo más alto de la jerarquía de un individuo se aplican a un amplio rango de personas, pero tienen poco valor predictivo en situa- ciones o relaciones específicas. En cambio, los modelos que ocupan los pues- tos más bajos en la jerarquía son altamente predictivos en relaciones particu- lares, pero menos predictivos en las relaciones consideradas globalmente. Según Bretherton (1985), los modelos del sí mismo y los modelos de los demás no pueden entenderse si no hacen referencia los unos a los otros. Por ejemplo, un niño que experimenta el rechazo de una figura de apego es pro- bable que desarrolle un modelo negativo tanto de sí mismo como de la otra persona. Bretherton sostiene que los individuos internalizan las dos partes de una relación (por ejemplo, la madre y el hijo) y son capaces de utilizar ambas como modelos para su propia conducta. Muchos estudios muestran que los modelos de apego que los padres adquieren en su infancia (los que internali- zan cuando son niños) determinan su comportamiento como figuras de ape- go de sus propios hijos (Main & Goldwyn, 1985; Ricks & Noyes, 1984). Las diferencias individuales en el estilo de apego reflejan diferencias siste- máticas en estos modelos subyacentes del sí mismo y de los otros, aparecidas APEGO ADULTO 104
- 106. en la primera infancia y modificadas por la experiencia posterior. Como seña- lan Main et al. (1985), podríamos considerar que los tres estilos de apego identificados por Ainsworth y sus colegas (Ainsworth et al., 1978) son “tér- minos que hacen referencia a tipos particulares de modelos internos de las relaciones, modelos que dirigirían no sólo los sentimientos y la conducta, sino también la atención, la memoria y la cognición” (p. 67). Por consiguien- te, Collins y Read (1994) sugieren que habría que considerar que los mode- los incluyen cuatro componentes interrelacionados: 1. Recuerdos de experiencias relacionadas con el apego (especialmente aquellas que implican la figura primaria de apego) 2. Creencias, actitudes y expectativas sobre los demás y uno mismo en relación al apego 3. Objetivos y necesidades relacionadas con el apego 4. Estrategias y planes para conseguir objetivos relacionados con el apego ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 105 Figura 5.1. Estructura jerárquica de los modelos internos FUENTE: Collins y Read (1994). Modelo general del sí mismo y de los otros en relación al apego Modelo de las relaciones padre/hijo Modelo de las relaciones con los iguales Madre Padre Amistades Relaciones amorosas Juan María Alex
- 107. APEGO ADULTO 106 Tabla 5.1. Diferencias de los grupos de apego en los modelos internos Seguro Evitativo Ansioso-ambivalente Recuerdos Padres cálidos y afectivos Madres frías y que manifiestan Padres injustos rechazo Creencias y actitudes relacionadas con el apego Pocas dudas sobre sí mismos Sospechan de los motivos de los Los demás son complicados y demás difíciles de entender Suelen gustar a los demás Los demás no son dignos La gente ejerce poco control de confianza o no se puede sobre sus vidas depender de ellos Los demás suelen tener Dudan de la honestidad e buena intención integridad de sus padres y de los y buen corazón demás en general Los demás suelen ser Falta de confianza dignos de confianza, en las situaciones sociales desinteresados, y uno puede depender de ellos Orientados interpersonalmente No orientados interpersonalmente Objetivos y necesidades relacionados con el apego Deseo de relaciones íntimas Necesidad de mantener la distancia Deseo de extrema intimidad Búsqueda de un equilibrio entre Limitan la intimidad a la Buscan menores niveles de la cercanía y la autonomía satisfacción de las necesidades autonomía en las relaciones de autonomía e independencia Mayor peso de objetivos Miedo al rechazo como el logro Planes y estrategias Reconocimiento del estrés Control del estrés cortando la rabia Demostraciones intensificadas de estrés e ira para provocar respuestas en los demás Modulan los afectos negativos Minimizan las demostraciones Solícitos y colaboradores para de manera constructiva relacionadas con el estrés; obtener aceptación hacen pocas revelaciones íntimas
- 108. Estos autores sostienen que estos cuatro componentes de los modelos podrían diferir en los diferentes grupos de apego, como detallamos más ade- lante. La tabla 5.1 muestra un resumen de las diferencias entre estos compo- nentes siguiendo el modelo de tres grupos de apego propuesto por Hazan y Shaver (1987). Creencias y actitudes relacionadas con el apego Las creencias y actitudes de los sujetos seguros se corresponden con su alta autoestima y su confianza en sí mismos (Feeney & Noller, 1990; Feeney, Noller & Hanrahan, 1994). Tienen pocas dudas sobre sí mismos y se tienen en alta estima. Tienden a estar orientados interpersonalmente y a creer que suelen gustar a los demás. Además, piensan que los otros suelen tener buena intención y buen corazón, así como que se puede depender de ellos, que son dignos de confianza y desinteresados. En otras palabras, las creencias y acti- tudes de los individuos seguros reflejan sus modelos positivos tanto de sí mis- mos como de los demás. Las creencias y actitudes de los individuos evitativos contrastan con las de los individuos seguros, especialmente en términos de sus creencias sobre los otros. Los individuos evitativos no suelen estar orientados interpersonal- mente; en lugar de ello, y debido a su falta de confianza en las situaciones sociales, tienden a tener pocas relaciones sociales. Suelen creer que los demás no son dignos de confianza o que uno no puede depender de ellos, dudando de su honestidad e integridad y sospechando de sus motivos. Los individuos ansioso-ambivalentes creen que los demás son complica- dos y difíciles de entender. Por este motivo son desconfiados (o quizás ambi- valentes) en sus interacciones con ellos. También creen que ellos mismos (y la gente en general) tienen poco control sobre sus propias vidas. Objetivos y necesidades relacionados con el apego Los individuos seguros desean establecer relaciones íntimas, pero mante- niendo un equilibrio entre la cercanía y la autonomía; es decir, se sienten cómodos con la cercanía, pero también valoran la autonomía y son más feli- ces en relaciones que satisfacen estas dos necesidades. Para los individuos evitativos, es fundamental mantener la distancia y evi- tar que los demás se acerquen demasiado. Su tendencia a limitar la intimidad podría estar motivada por una intensa necesidad de evitar el rechazo; o, al contrario, por su preocupación por la autonomía, aspecto que se ve también reflejado en el énfasis que ponen en el logro. Como mostramos en la sección ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 107
- 109. anterior sobre el apego y el trabajo, los individuos evitativos suelen dar importancia a los logros y evitar la intimidad. Los individuos ansioso-ambivalentes, al igual que los seguros, desean la intimidad en sus relaciones, aunque éstas suelen ser estresantes para ellos. Tienden a temer el rechazo y el abandono y pasan mucho tiempo preocupa- dos pensando en (básicamente preocupándose) sus relaciones. A pesar del estrés asociado a estas relaciones, los individuos ansioso-ambivalentes buscan la intimidad extrema y están dispuestos a renunciar a sus necesidades de autonomía para satisfacer sus necesidades de intimidad. Planes y estrategias Como señalamos cuando hablamos de la regulación del afecto, los indi- viduos seguros tienden a reconocer su estrés y a afrontar sus emociones nega- tivas de manera constructiva. No suelen reprimir su rabia ni su estrés, y tam- poco expresan estas emociones de forma negativa (con berrinches, atacando a los demás, etc.). En lugar de ello, expresan estas emociones de manera pro- porcionada al nivel de estrés que sufren. Además, son capaces de buscar la ayuda de los demás cuando la necesitan. Los individuos evitativos tienden a minimizar o incluso negar sus reac- ciones emocionales y suelen expresar sus emociones o dejar que los otros sepan que están estresados menos que los demás. El resultado es que tienen dificultades para pedir la ayuda de los otros para afrontar sus emociones negativas. A estos individuos les cuesta incluso pedir ayuda a profesionales como los médicos. Los individuos ansioso-ambivalentes son menos conscientes de sus reac- ciones emocionales y, debido a sus bajos niveles de autoestima y sus eleva- dos niveles de ansiedad, tienden a experimentar más estrés que los demás. También suelen manifestarlo de manera exagerada para obtener una res- puesta de su pareja o de la otra persona que interactúe con ellos. Por otro lado, de acuerdo con su elevada necesidad de aprobación por parte de los demás (Feeney, Noller & Hanrahan, 1994), tienen tendencia a ser abierta- mente solícitos y colaboradores y a negar sus propias necesidades por miedo a que les rechacen. Resumen Cuando se tienen en cuenta los diversos componentes de los modelos internos, se pone de manifiesto que los recuerdos, creencias, objetivos y estra- tegias de los individuos seguros encajan con sus altos niveles de confianza y APEGO ADULTO 108
- 110. autoestima. Los recuerdos que tienen de sus figuras de apego son claramen- te positivos, como lo son sus actitudes respecto a los demás, y disfrutan impli- cándose en relaciones cercanas. Además, están preparados para expresar sus emociones de maneras constructivas y para pedir el apoyo de los demás cuando es necesario. Los recuerdos, creencias, objetivos y estrategias de los individuos evitati- vos encajan con su preocupación por que los demás se les acerquen demasia- do. No suelen prestarse a mantener relaciones cercanas en general, y menos aún a hacer revelaciones íntimas sobre sí mismos. Tienden a sospechar, a no fiarse de los demás ni de sus motivos y a ocultar sus reacciones emocionales. Los recuerdos, creencias, objetivos y estrategias de los individuos ansio- so-ambivalentes también están en la línea de su baja autoestima y su preocu- pación por las relaciones. Como tienen dificultades para enfrentarse a sí mis- mos, es probable que se aferren a los demás y sean dependientes. Sin embar- go, a través de sus demandas y sus intensas manifestaciones emocionales, suelen provocar los resultados que tanto temen. Funciones de los modelos internos ¿Cómo afectan los modelos que tenemos a nuestras relaciones con los demás? Collins y Read (1994) sostienen que estos modelos dan forma a las res- puestas cognitivas, emocionales y conductuales que manifestamos ante los demás. Se cree que los modelos internos afectan a la selección e interpretación de los datos, a la forma en que evaluamos a los demás y a las relaciones que tenemos con ellos, y a los planes que concebimos para controlar nuestras rela- ciones con otras personas. Contemplaremos cada uno de estos patrones de res- puesta por separado para estudiar los diversos efectos que tienen los modelos. Patrones de respuesta cognitiva Una de las formas que tienen los modelos internos de afectar a nuestras respuestas cognitivas es a través de la atención selectiva. En otras palabras, nuestros modelos hacen que prestemos atención a ciertos aspectos de los estí- mulos que encajan con ellos y que ignoremos otros aspectos. Collins y Read (1994) sugieren que los individuos tienden a ser especialmente sensibles a los estímulos relacionados con sus objetivos y a fijarse en la información que coincide con sus creencias y actitudes y que es fácilmente asimilada por las estructuras de conocimiento que poseen. Lo que los individuos seleccionan depende de la accesibilidad de los constructos contenidos en sus modelos. ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 109
- 111. Dado que los adultos ansioso-ambivalentes están motivados para buscar la aprobación y evitar el rechazo, tienden a ser especialmente sensibles a cual- quier sugerencia, crítica o rechazo, y a reaccionar de manera desproporcio- nada ante ellos. Por su parte, los adultos evitativos, debido a su preocupación por que los demás se acerquen demasiado y sus sospechas sobre si los demás son dignos de confianza, son especialmente sensibles a las señales de intru- sismo y control. Una segunda manera que tienen los modelos de influir en nuestras res- puestas cognitivas es generando desviaciones en la codificación y recupera- ción de los recuerdos. Collins y Read (1994) sugieren que los esquemas sóli- dos, bien establecidos (como los modelos) sesgan la recuperación de los recuerdos haciendo que sea más probable recordar la información que sea significativa para estos esquemas y que encaje con ellos. Este tipo de esque- mas no sólo afectarían a los procesos de recuperación; los individuos también podrían recordar o reconstruir aspectos que nunca existieron, especialmente cuando se desvanecieran los recuerdos de los incidentes reales. De este modo, una persona que tenga un modelo especialmente negativo de los otros y que sea sensible a los intentos de control por parte de los demás podría recrear situaciones pasadas que sólo recordara en parte (por ejemplo, podría acordarse de situaciones de control que no sucedieron en realidad o recordar que un incidente en particular ocurría con una frecuencia mayor que la real). Las pruebas sugieren que los recuerdos evocados suelen confirmar los mode- los existentes del sí mismo y de los otros, ya sean éstos positivos o negativos. Además, quienes han vivido una historia de apego negativo (por ejemplo, personas que han perdido a sus seres queridos o que han sufrido abusos por parte de ellos) suelen tener recuerdos más elaborados de esas experiencias dolorosas que de cualquier otra experiencia placentera. Un tercer modo que tienen los modelos de afectar a las respuestas cogni- tivas es a través de la influencia que ejercen sobre los procesos de inferencia y explicación. Hay pruebas de que los modelos afectan a la manera en la que los individuos dan sentido a sus relaciones. Por ejemplo, Sarason y colegas (Pierce, Sarason & Sarason, 1992) llevaron a cabo un estudio en el que todos los niños de un grupo recibieron exactamente la misma nota, simulando que era una nota que les habían dado sus madres. Aunque las notas eran idénti- cas, los niños las interpretaban de maneras diferentes en función de cuáles fueran sus creencias respecto al apoyo que les daban sus madres. Los que pensaban que no podían contar con sus madres creían que las notas eran mucho menos favorables que aquellos que tenían creencias más positivas sobre la disponibilidad de ellas. APEGO ADULTO 110
- 112. Collins (en prensa) comenta un estudio en el que se pidió a los sujetos que facilitaran, imaginando una relación hipotética, explicaciones abiertas de seis conductas potencialmente negativas de sus parejas. Cuatro de estas conduc- tas, que incluían “te dejó solo en una fiesta” y “no te hizo caso cuando inten- taste abrazarle”, se diseñaron para activar los temas del apego. Las explica- ciones que dieron los sujetos seguros reflejaron unas percepciones más sóli- das de amor y seguridad y una mayor confianza en la receptividad de la pare- ja que las de los otros sujetos. Las explicaciones de los individuos preocupa- dos reflejaron su percepción de que los demás son poco receptivos y de que suelen rechazarles. Los evitativos también dieron explicaciones negativas, pero, de acuerdo con lo que comentamos en el capítulo 2 sobre su tendencia a minimizar sus reacciones emocionales, negaron que esto les provocara nin- gún tipo de estrés. Patrones de respuesta emocional Siguiendo el estudio elaborado por Bradbury y Fincham (1987) sobre el afecto y la cognición en el matrimonio, Collins y Read (1994) explican los efectos de los modelos internos sobre los patrones de respuesta emocional en términos de evaluaciones primarias y secundarias. Las evaluaciones prima- rias implican una conexión directa entre el modelo y la respuesta emocional, y generan reacciones emocionales inmediatas ante las situaciones. Hay dos mecanismos básicos que controlan las evaluaciones primarias: el afecto que despiertan los esquemas y las estructuras referentes a los objetivos. Así, un individuo especialmente sensible a los mensajes de rechazo cuyos objetivos sean la cercanía y la intimidad es probable que reaccione con un intenso estrés ante estímulos tales como que su pareja llegue tarde, no le llame u olvi- de una ocasión especial. La respuesta emocional que despierta la evaluación primaria podría afec- tar también al procesamiento cognitivo posterior. Los sentimientos intensos influyen en la atención selectiva, y los negativos como la ira o la depresión podrían dar lugar a procesos de búsqueda cognitiva sesgados hacia lo nega- tivo; las personas deprimidas, por ejemplo, tienden a fijarse en datos que con- firman su estado de ánimo negativo. De este modo, un individuo con un modelo del sí mismo permanentemente negativo podría fijarse sólo en sus fracasos e ignorar sus éxitos. Esta atención selectiva hacia las experiencias negativas se ve reforzada por la mayor saliencia de los acontecimientos con- gruentes con el propio estado de ánimo (Bower & Cohen, 1982). Como comentamos antes, las emociones también pueden afectar a los recuerdos, dado que los individuos tienden a recordar material congruente ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 111
- 113. con su estado de ánimo. De este modo, el individuo depresivo descrito antes recordará ejemplos negativos del pasado e ignorará cualquier acontecimien- to positivo que haya tenido lugar. Del mismo modo, una persona especial- mente sensible a los intentos de control tenderá, cuando se sienta triste, a recordar ejemplos congruentes con esa preocupación. En otras palabras, los sentimientos que tienen su origen en la activación de modelos negativos pue- den restringir los recursos cognitivos y atencionales de un individuo, hacien- do que tienda a confiar en esquemas sobreaprendidos y a reaccionar de for- mas menos constructivas. Las evaluaciones secundarias siguen el camino que va del procesamiento cognitivo a las respuestas emocionales; en otras palabras, ¿cómo se siente el individuo una vez que tiene en cuenta su reacción cognitiva, por ejemplo, hablando consigo mismo? (Burns, 1980). El procesamiento cognitivo podría afectar a la respuesta emocional inicial al menos de tres formas: la respuesta inicial podría quedarse igual, amplificarse o disminuir, en función de la inter- pretación que el individuo hiciera de su experiencia. Por ejemplo, alguien que se ha sentido eufórico en un primer momento porque le han pedido una cita podría mantener esa euforia centrándose en lo bien que se lo puede pasar, podría amplificarla imaginando un futuro de color de rosa con la persona con la que ha quedado, o podría reducirla dando por supuesto que esa persona no querrá volver a quedar con él o ella otra vez. Los individuos responden a la conducta de los demás en función del sig- nificado simbólico que esa conducta tiene para ellos y para su relación. Quienes interpretan el hecho de que su pareja no les llame cuando llega tar- de como algo que indica una falta de cuidado es probable que reaccionen enfadándose y estresándose (Collins, en prensa). Y, al contrario, quienes echan la culpa de que su pareja no les llame a sus “negocios” y a que está muy estresada podrían estresarse pensando en la otra persona en lugar de enfadarse. La interpretación que se hace de una situación depende de la his- toria de la conducta en cuestión dentro de la relación, así como de modelos más generalizados de la persona que hace la interpretación. Patrones de respuesta conductual Como ya hemos señalado, hay muchas pruebas de que quienes tienen estilos de apego diferentes se comportan de maneras distintas en sus relacio- nes. Sin embargo, lo que señalaremos aquí es que quienes tienen estilos de apego diferentes se comportan de formas diferentes porque piensan y se sien- ten de manera diferente (Collins & Read, 1994). APEGO ADULTO 112
- 114. Según Collins y Read (1994), hay dos mecanismos mediante los cuales los modelos internos afectan a la conducta. El primero lo constituyen los planes y las estrategias almacenados dentro de los modelos; el segundo es la influen- cia que ejercen los modelos sobre los nuevos planes que se hacen. Que un individuo “se vaya a casa de su madre” cada vez que discuta con su pareja podría ser un ejemplo de estrategia almacenada. Tal conducta es probable que se haya desarrollado como estrategia en la infancia y que haya seguido presente a lo largo de la adolescencia y la vida adulta. En el presente, este modelo podría afectar a la decisión del sujeto respecto a si debería hablar abiertamente de sus problemas con su pareja o evitar el tema. Al planificar la conducta, los adultos seguros tienden a integrar las con- sideraciones cognitivas y emocionales y a no dejarse llevar por ninguna de las dos. Los adultos ansioso-ambivalentes atienden más a los factores emo- cionales que a los cognitivos. Un ejemplo de este patrón sería una persona cuya ansiedad por lograr la aprobación de los demás le impidiera asistir a una presentación que podría ser importante para avanzar en su carrera. Por el contrario, los individuos evitativos confían en exceso en los factores cog- nitivos e ignoran o niegan las reacciones emocionales como la ansiedad y el miedo. Por ejemplo, un individuo evitativo podría creer que el hecho de asistir a fiestas u otras actividades sociales es una pérdida de tiempo, sin ser consciente de la ansiedad que le produce la idea de interaccionar con otras personas. Estabilidad y cambio en los modelos internos Bowlby (1969, 1973) enfatiza que los modelos son construcciones activas que pueden modificarse en función de la experiencia. Según la teoría de Bowlby, es probable que los esquemas más generalizados se mantengan prác- ticamente intactos, pero los individuos podrían desarrollar subtipos para ela- borar sus esquemas (Collins & Read, 1994). Por ejemplo, un individuo podría pensar que no hay que desconfiar de todo el mundo, sino sólo de algunas personas. La estabilidad de los modelos podría estar influenciada por la tendencia de los modelos más antiguos a activarse más rápidamente, especialmente en momentos de estrés. Para que las nuevas conductas constructivas puedan activarse en momentos de estrés es necesario aprenderlas y practicarlas con- cienzudamente. Además, son necesarios cambios significativos en los patro- nes emocionales y cognitivos que han despertado las conductas destructivas del pasado. Este tipo de cambios requieren una atención directa a los patro- nes emocionales y cognitivos, y la determinación de evitar y reemplazar acti- ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 113
- 115. vamente los patrones inadaptativos (Devine, 1989). En las dos próximas sec- ciones, consideraremos los factores que promueven la estabilidad y el cambio en los modelos internos. Condiciones que promueven la estabilidad Hay una serie de factores que promueven la estabilidad de los modelos. Quizás el factor más influyente sea la tendencia de los individuos a escoger entornos que son congruentes con sus creencias sobre los demás y sobre sí mismos. Esta tendencia es característica de las decisiones sobre la propia carrera profesional o el tipo de trabajo, pero también de la elección de com- pañeros sentimentales y esposas o esposos. Por ejemplo, como ya hemos explicado antes, hay pruebas de que las relaciones en las que el miembro masculino es evitativo y el femenino es ansioso-ambivalente son bastante estables (aunque no necesariamente felices). El hombre evitativo satisface las expectativas de la mujer ansioso-ambivalente porque no se preocupa tanto por las relaciones amorosas como ella, y la dependiente mujer ansioso-ambi- valente confirma la creencia del hombre evitativo de que es mejor no dejar que los demás se acerquen demasiado. Además, el hecho de que este tipo de relación confirma los estereotipos de rol sexual podría hacer que fuera espe- cialmente sólida. Un segundo factor que promueve la estabilidad de los modelos internos es la naturaleza autoperpetuadora de estos modelos, que genera el tipo de sesgos en el procesamiento de la información que comentamos antes. Cuando se activa un modelo en particular, éste afecta a las cosas a las que la persona presta atención, a lo que recuerda, y a las explicaciones que da a los acontecimientos. Así, una persona que cree que los demás no son de fiar podría fijarse especialmente en las informaciones que apoyen esta conclu- sión, recordar momentos en los que otras personas hayan traicionado su confianza y explicar los problemas que tiene con su pareja en términos de falta de confianza. Un tercer factor que promovería la estabilidad de los modelos es la ten- dencia de determinados tipos de conducta a presentarse automáticamente cuando se activa un determinado modelo de apego. Estas respuestas auto- máticas se producen en gran parte siguiendo el mismo mecanismo de la res- puesta de un niño pequeño cuando se refugia en la seguridad que le da la figura de apego al aparecer un gran perro en la escena. Un cuarto factor relevante para la estabilidad de los modelos es la ten- dencia de éstos a promover su propio cumplimiento, incrementando las pro- APEGO ADULTO 114
- 116. babilidades de que personas que tienen determinados modelos eliciten en los demás las respuestas que más temen. Por ejemplo, la conducta pegajosa y posesiva del individuo ansioso-ambivalente podría espantar a sus parejas sen- timentales, haciendo que se sintiera abandonado. Condiciones que promueven el cambio Del mismo modo que algunos factores promueven la estabilidad de los modelos, otros facilitan su cambio. Los modelos tienen más probabilidades de cambiar radicalmente en momentos de transiciones vitales importantes como la emancipación, el matrimonio, la paternidad, el divorcio o la muer- te de un ser querido. Estos acontecimientos representan cambios significati- vos en el entorno social de una persona que podrían cuestionar los mode- los que posee (Collins & Read, 1994). Por ejemplo, el hecho de mantener una relación estable y satisfactoria podría promover cambios en personas cuyos modelos de sí mismas y de los otros les hayan llevado a ser escépti- cas respecto a la posibilidad de mantener este tipo de relación. El elevado porcentaje de sujetos seguros que suelen encontrarse en muestras de pare- jas estables confirma este efecto (Feeney, Noller & Callan, 1994; Senchak & Leonard, 1992). De un modo parecido, una persona segura que mantenga una relación especialmente conflictiva podría volverse insegura como resultado de esa experiencia. Por supuesto, el efecto de tales experiencias podría depender de su duración y de hasta qué punto se interpreten como algo emocionalmente significativo. En su muestra de jóvenes parejas sentimentales, Hammond y Fletcher (1991) encontraron que los acontecimientos relacionales eran pre- dictores del estilo de apego posterior, del mismo modo que el estilo de apego era predictor de los acontecimientos relacionales posteriores. Los modelos podrían también ir cambiando a medida que los individuos comprendieran o interpretaran sus experiencias pasadas de otra manera, especialmente las relacionadas con el apego. Por ejemplo, una intervención terapéutica podría ayudar a un individuo a comprender de una forma dife- rente la ruptura del matrimonio de sus padres, y esto podría permitirle afron- tar su sensación de haber sido traicionado y tener unos sentimientos más positivos hacia sí mismo y hacia los demás. Con el tiempo (y con algunas experiencias relacionales positivas), podría volver a confiar en otras personas. En otras palabras, el cambio positivo es más probable que tenga lugar cuan- do hay una combinación de nuevos insights y experiencias relacionales más positivas. ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 115
- 117. Apego y comunicación padre-hijo Bowlby (1969, 1973) ya estableció una relación entre modelos internos del apego y comunicación cuando sugirió que los modelos internos del sí mismo y del cuidador tienen su origen en los patrones de comunicación establecidos entre el individuo y la figura de apego. De un modo parecido, Bretherton (1988) enfatizó el hecho de que, tanto en la infancia como en la vida adulta, la sensibilidad del cuidador a las peticiones de atención, consuelo o ánimos del individuo es fundamental para el desarrollo de sus modelos internos. Y Ainsworth (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974), por su parte, definió la recepti- vidad parental como algo que implica la capacidad del padre para asumir el punto de vista del niño, darse cuenta de cuáles son sus objetivos y responder empáticamente en función de ellos. Bretherton (1988) sostiene que la seguridad de la relación entre un niño y su figura de apego tiene que ver con la capacidad de cada padre para esta- blecer una comunicación fluida, coherente y emocionalmente abierta. Este efecto se aplica tanto a la comunicación dentro de la relación de apego como a lo que el individuo comunica sobre la relación. En otras palabras, la insensi- bilidad del cuidador a las señales del niño dentro de la relación, así como la incoherencia del niño cuando habla sobre su relación de apego un tiempo después son características propias de las relaciones inseguras. Según Bretherton (1988), los niños cuyas madres no son sensibles a sus señales reciben continuamente mensajes implícitos sobre la inadecuación de su comunicación, que les indican que es imposible entenderlos o que lo que comunican no es importante. Bretherton señala que las respuestas insensibles no tienen por qué ser necesariamente malas ni desagradables, aunque pue- den expresar rechazo (o al menos implicarlo) o ser intrusivas. Grossmann y Grossmann (1984) identificaron tres estilos conversaciona- les maternos que etiquetaron como tierno (alta receptividad y atención, muchas tranquilizaciones, tono calmado), desenfadado (tempo rápido, variabili- dad extrema de volumen y tono, exigencias, muchas risas, retraso frecuente en las respuestas) y sobrio (tempo lento, pocas manifestaciones breves, respues- tas irregulares, gran tiempo de reacción). Estos estilos conversacionales corre- lacionan con puntuaciones independientes de la receptividad materna y la tendencia del niño a vocalizar. Los niños cuyas madres utilizan el estilo desenfadado más intrusivo y exigente es menos probable que incrementen su número de vocalizaciones entre los 2 y los 10 meses y es más probable que sean inseguros. El estilo tierno lo utilizan alrededor de la mitad de las madres de niños seguros, pero sólo un pequeño porcentaje de las madres de niños inseguros. El estilo sobrio está presente en los tres grupos de apego. APEGO ADULTO 116
- 118. En un estudio observacional sobre interacciones madre-hijo (Escher- Graeub & Grossmann, 1983), se demostró de dos maneras la mayor recepti- vidad de las madres de niños seguros. En primer lugar, estas madres era menos probable que ignoraran las señales de sus hijos que las otras; y, en segundo lugar, era más probable que observaran tranquilamente cuando sus niños jugaban contentos y parecían no necesitarlas, y que acudieran cuando necesitaban ayuda. Las madres evitativas tendían a distanciarse de sus niños cuando expresaban sentimientos negativos. Matas et al. (1978) encontraron patrones similares en niños de 2 años de edad que realizaban tareas de reso- lución de problemas. Los niños seguros buscaban ayuda solamente cuando la necesitaban, y sus madres respetaban su autonomía, pero les proporciona- ban ayuda cuando se la pedían. En un estudio posterior de este grupo de investigadores (Grossmann, Grossmann & Schwan, 1986) se realizó un análisis de la comunicación entre madres e hijos en los episodios de la situación extraña (ver capítulo 1). Los niños seguros solían mantener más comunicaciones directas con sus madres (interacciones caracterizadas por el contacto ocular, las vocalizaciones, las expresiones faciales, y la muestra y entrega de objetos) que los evitativos. Los niños evitativos solían mantener comunicaciones directas con sus madres sólo cuando estaban contentos. Bretherton (1988) resume los hallazgos de una serie de estudios sobre la comunicación padre-hijo describiendo las características que presenta cada grupo de apego en las interacciones entre padres e hijos. Los niños y padres seguros son capaces de comunicarse con facilidad y coherencia sobre aspec- tos relacionados con el apego y de aceptar los defectos del otro. Los niños evitativos y sus padres se defienden de la cercanía restringiendo el flujo de ideas sobre las relaciones de apego; se muestran distantes y poco empáticos en sus interacciones. Los niños evitativos tienden a idealizarse a sí mismos y a sus padres, aunque tienen dificultades para dar ejemplos concretos de estas conductas “ideales”. Como el propio nombre de su grupo de apego indica, los niños ansioso-ambivalentes tienden a mostrar sentimientos ambivalentes hacia sus madres cuando se reúnen con ellas. Y cuando son adultos también se preocupan por los temas relacionados con el apego, especialmente cuando hay conflictos. Kobak y Duemmler (1994) creen que las conversaciones entre padres e hijos son la principal vía de comunicación a través de la cual los individuos negocian los conflictos referentes a objetivos y mantienen sus relaciones de apego. En familias en las que se dan respuestas cooperativas, hay una amplia comunicación abierta de los objetivos relacionados con el apego; hay una his- toria de receptividad que dirige una serie de modelos internos que incluyen ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 117
- 119. puntos de vista positivos sobre uno mismo y los otros y facilitan el desarro- llo de habilidades de comunicación eficaces. Esta idea está respaldada por lo que señalamos antes respecto a que los bebés seguros establecen más comunicaciones directas. Las madres que igno- ran las señales que sus hijos emiten en relación a sus necesidades de apego están enseñando implícitamente a sus hijos a no comunicar directamente tales necesidades. En cambio, las madres que interpretan y responden cuida- dosamente a las señales de sus hijos les están enseñando a comunicar direc- tamente sus objetivos y necesidades de apego. Con el desarrollo del lenguaje, los niños adquieren la capacidad de hablar sobre sus estados internos y sus necesidades de apego. Esta nueva habilidad expande el rango de situaciones en las que pueden encontrar bases y refugios seguros. Los niños pueden de este modo ver satisfechas sus necesidades de apego y consuelo de una forma simbólica (por ejemplo, imaginando las con- ductas afectivas de una figura de apego ausente), además de con la presencia real de las figuras de apego. Según Kobak y Duemmler (1994), las conversaciones entre padres e hijos que mejoran la comprensión mutua de sus diferencias y facilitan su coopera- ción podrían ser críticas para la seguridad del apego en la infancia y la ado- lescencia. Estos autores creen que este tipo de conversaciones son funda- mentales porque proporcionan líneas abiertas de comunicación, que permi- ten que quienes las mantienen obtengan nuevas informaciones significativas uno sobre el otro y compartan y reflejen objetivos y sentimientos. Estas con- versaciones también constituyen una oportunidad para actualizar modelos inadecuados o desfasados. Para que tenga lugar una comunicación eficaz y abierta, la expresión clara de los propios objetivos y sentimientos debe ir acompañada de la capacidad de escuchar y entender los objetivos y senti- mientos del otro. En un primer momento, los modelos seguros facilitan el desarrollo de habilidades conversacionales porque la confianza del niño en sí mismo y en los demás incrementa el deseo y la motivación para tomar parte en más con- versaciones. A medida que el niño seguro sigue desarrollando sus habilida- des conversacionales en esta atmósfera de comunicación abierta, aprende que la expresión de sus emociones puede ser una manera constructiva de satisfa- cer sus propias necesidades. Además, con el tiempo, el niño va ganando con- fianza para utilizar el lenguaje en la expresión de sus objetivos y sentimien- tos. El niño seguro podría tener también una mejor capacidad para atender a las señales y objetivos del cuidador sin temer una respuesta negativa, para adaptarse a los deseos y necesidades de los demás y para negociar sobre diversos temas y problemas. APEGO ADULTO 118
- 120. Apego, comunicación y relaciones de intimidad Siendo la comunicación tan importante para el desarrollo de los modelos del niño, es probable que la comunicación en las relaciones cercanas de los adultos reciba también alguna influencia del estilo de apego. Hay una serie de investigadores que han explorado las conexiones entre apego y comuni- cación en las relaciones amorosas y matrimoniales. Pistole (1989) investigó las implicaciones del estilo de apego en una serie de descripciones sobre resoluciones de conflictos que obtuvo a partir de una muestra de estudiantes que mantenían relaciones sentimentales. Para ello uti- lizó la medida de los tres grupos de apego de Hazan y Shaver (1987) y el inventario de conflicto organizacional de Rahim (1983). La medida de Rahim se basa en un modelo bidimensional de las aproximaciones al con- flicto (Blake & Mouton, 1964); sus dos dimensiones son la preocupación por uno mismo y la preocupación por la relación. Como podemos ver en la figu- ra 5.2, la agresión (dominación) es una estrategia en la que el individuo se preocupa mucho por sí mismo y poco por la relación, la evitación pone de manifiesto una mayor preocupación por la relación que por uno mismo, la tranquilización (ser servicial) implica una menor preocupación por uno mis- mo que por la relación, y la resolución de problemas (integración) es una estrategia en la que el individuo se preocupa tanto por la relación como por uno mismo. Se cree que el compromiso es un camino intermedio entre ambas dimensiones; es decir, que el individuo que busca el compromiso se preocu- pa moderadamente tanto por sí mismo como por la relación. Pistole (1989) encontró que los individuos seguros tenían más probabili- dades de utilizar una estrategia integradora que los evitativos o ansioso-ambi- valentes. Los individuos seguros también se comprometían más que los ansioso-ambivalentes, mientras que estos últimos tenían más tendencia a ser serviciales con sus parejas que los evitativos. Estos hallazgos confirman la tendencia de los individuos seguros a utilizar estrategias más constructivas para afrontar los conflictos, estrategias que dan importancia tanto a los pro- pios intereses como a la mejora de la calidad de la relación. Mikulincer y Machshon (1991) investigaron la relación entre el estilo de apego y la revelación de cosas personales acerca de uno mismo, empleando una serie de métodos conductuales y de autoevaluación. Los individuos seguros y ansioso-ambivalentes decían poner de manifiesto más cosas sobre sí mismos que los evitativos. Los individuos seguros también mostraban más flexibilidad (en términos de la cantidad de revelaciones de cosas personales en varias situaciones sociales) y una mayor reciprocidad (en términos de los temas concretos que comentaban con sus parejas). ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 119
- 121. Kobak y Hazan (1991) investigaron el papel de los modelos internos en los matrimonios. Los miembros de los matrimonios que estudiaron comple- taron medidas sobre su satisfacción con su pareja y sobre sus modelos del apego y participaron en dos tareas interactivas: una tarea estándar de reso- lución de problemas y una tarea de confianza en la que debían compartir una decepción o pérdida no relacionada con su matrimonio. Las interacciones de resolución de problemas se puntuaron siguiendo dos escalas: rechazo y apo- yo-validación. En las interacciones de confianza se puntuó la apertura del hablante (hasta qué punto el individuo parecía confiado y su pareja le enten- día) y la aceptación que hacía el oyente del estrés del otro (su capacidad para aceptar los sentimientos de estrés del hablante y ayudarle a entenderlos). Kobak y Hazan (1991) estaban interesados en la seguridad y la exactitud de los modelos internos (definiendo la exactitud en términos del nivel de acuerdo con el cónyuge sobre los propios modelos). Los cónyuges con mode- los seguros decían tener un mayor ajuste matrimonial que los que tenían modelos inseguros. Los maridos solían rechazar menos a las mujeres seguras en la tarea de resolución de problemas, y los que eran seguros rechazaban menos y apoyaban más a sus esposas en la misma tarea. En términos de los APEGO ADULTO 120 Figura 5.2. Modelo bidimensional de las aproximaciones al conflicto presión-agresión resolución de problemas Importancia de la relación evitación tranquilización compromiso Importancia de los propios intereses FUENTE: Schaap et al. (1988).
- 122. efectos sobre la pareja, las mujeres de maridos poco seguros les rechazaban más y les daban menos apoyo que otras esposas, y los maridos de las espo- sas seguras escuchaban de manera más eficaz en la tarea de resolución de problemas. También se encontró una relación entre la exactitud de los mode- los, el ajuste matrimonial y las puntuaciones de comunicación que dieron los observadores en las tareas de resolución de problemas y de confianza. Dado que existe una intensa asociación entre el estilo de apego y la comu- nicación y satisfacción matrimonial, algunos autores han sugerido que el vín- culo entre estilo de apego y comunicación podría tener su origen, en parte, en las formas de comunicación presentes en los diferentes grupos de apego. Feeney, Noller y Callan (1994) exploraron las relaciones entre apego, comu- nicación y satisfacción relacional en un estudio de diseño longitudinal reali- zado con parejas jóvenes en sus 2 primeros años de matrimonio. Utilizaron una medida de dos factores de apego que incluía la escala de ansiedad por las relaciones y la de comodidad con la cercanía (ver capítulo 3 de este volu- men), y midieron tres aspectos de la comunicación: la calidad de la comuni- cación en las interacciones cotidianas, el estilo de conflicto evaluado por el propio sujeto y la exactitud no verbal. Para evaluar la calidad de las interacciones cotidianas hicieron que las parejas rellenaran diarios con todas las interacciones que mantenían con sus cónyuges a lo largo de un período de 1 semana y que evaluaran la calidad de estas interacciones según una serie de escalas. En los maridos, la comodidad con la cercanía correlacionaba positivamente con las puntuaciones de impli- cación, reconocimiento, apertura y satisfacción. En las esposas, la ansiedad por las relaciones correlacionaba negativamente con las puntuaciones de implicación y satisfacción, y positivamente con las puntuaciones de domina- ción y conflicto. Según estos datos, el género de la persona determina cuál es la dimensión de apego que mantiene una relación más estrecha con la cali- dad de la comunicación cotidiana; siendo en los hombres la comodidad con la cercanía y en las mujeres la ansiedad la dimensión que ejerce un efecto más fuerte sobre la comunicación. Los patrones de conflicto se evaluaron a través del cuestionario de patro- nes de comunicación (Christensen & Sullaway, 1984), utilizando los factores de mutualidad, coacción, proceso destructivo y estrés postconflicto, que encontraron Noller y White (1990). Los maridos que decían sentirse cómo- dos con la cercanía era más probable que dieran altas puntuaciones de mutualidad a los conflictos con sus parejas; los maridos que sentían ansiedad por las relaciones tendían a dar a sus conflictos altas puntuaciones en coac- ción, procesos destructivos y estrés postconflicto, y puntuaciones bajas en mutualidad. Las mujeres ansiosas manifestaban altos niveles de coacción y ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 121
- 123. estrés postconflicto y bajos niveles de mutualidad. Estos resultados sugieren que, en situaciones de conflicto, la ansiedad por los temas fundamentales de la relación está relacionada con patrones destructivos de comunicación tanto en hombres como en mujeres. La exactitud no verbal, o hasta qué punto los cónyuges eran capaces de entender los mensajes no verbales del otro, se evaluó utilizando un paradig- ma de contenido estándar que implicaba mensajes ambiguos que podían ser positivos, neutrales o negativos en función de la conducta no verbal que los acompañara. Los maridos que puntuaban alto en ansiedad puntuaban bajo en exactitud en los tres tipos de mensajes. Las esposas con puntuaciones altas en cercanía mostraban más exactitud en los mensajes neutrales y negativos, pero no en los positivos. En general, los resultados obtenidos indicaron que la comunicación en las relaciones matrimoniales está claramente conectada con las dos dimensiones del apego de ansiedad por las relaciones y comodidad con la cercanía, aun- que los efectos de esta relación varían en función de cuál sea el género del cónyuge. Los análisis realizados un tiempo después pusieron de manifiesto que las escalas de apego predecían variables relacionales posteriores. Concretamente, la ansiedad predecía patrones negativos de conflicto en las esposas y niveles más bajos de exactitud en la decodificación no verbal y de satisfacción con la relación en los maridos; y la comodidad con la cercanía predecía una posterior exactitud en la decodificación de los mensajes no ver- bales por parte de las esposas. Sin embargo, la calidad de la interacción matri- monial también predecía una seguridad posterior del apego en los maridos. Los últimos hallazgos respaldan la idea de que los modelos del apego podrí- an revisarse en función de las experiencias vividas en relaciones de intimidad. La posibilidad de que el vínculo entre apego y satisfacción esté mediado por los patrones de comunicación (como señalamos antes) también fue explo- rada por Feeney, Noller y Callan (1994). Sin embargo, sus resultados pro- porcionaron poco apoyo a esta hipótesis. Sus hallazgos sugirieron más bien que, en estos matrimonios recientes, el apego y la comunicación tenían efec- tos independientes sobre la satisfacción matrimonial. Feeney (1994) evaluó patrones de conflicto, apego y satisfacción matri- monial en una amplia muestra de parejas que se encontraban en estadios dife- rentes de su ciclo vital matrimonial (llevaban casadas entre 1 y 10 años, entre 11 y 20 años, o más de 20 años). Sus resultados indicaron que los individuos seguros solían estar casados con parejas seguras. Los cónyuges seguros mos- traban una alta satisfacción matrimonial en general, y la combinación de una esposa ansiosa y un marido incómodo con la cercanía proporcionaba la rela- ción menos satisfactoria para ambos miembros de la pareja. APEGO ADULTO 122
- 124. La negociación mutua del conflicto era el predictor individual más impor- tante tanto en los maridos como en las mujeres. La relación entre la seguri- dad del apego y la satisfacción matrimonial estaba mediada en las mujeres por los patrones de comunicación; en otras palabras, la mayor satisfacción de la que hablaban las esposas seguras parecía explicarse en términos de formas más constructivas de comunicación en los episodios de conflicto. En los mari- dos, el estilo de conflicto sólo mediaba parcialmente la relación entre seguri- dad del apego y satisfacción matrimonial, y la ansiedad por las relaciones explicaba la variabilidad en la satisfacción matrimonial además de los patro- nes de comunicación. Resumen En este capítulo hemos examinado detenidamente el concepto de modelos internos. Las diferencias individuales en el estilo de apego son atribuibles a diferencias sistemáticas en estos modelos subyacentes del sí mismo y de los otros, que tienen su origen en las experiencias tempranas de apego y se modi- fican en función de los acontecimientos relacionales posteriores. Los modelos incluyen cuatro componentes interrelacionados: recuerdos de experiencias relacionadas con el apego, creencias y expectativas respecto al sí mismo y el otro relacionadas con el apego, objetivos y necesidades relacionadas con el apego, y estrategias y planes para lograr esos objetivos. Estos modelos afectan a las relaciones con los demás, dando forma a las respuestas cognitivas, emo- cionales y conductuales de los individuos. Los modelos son relativamente estables porque tienden a funcionar de manera automática y porque pueden perpetuarse a sí mismos. Cuando es más probable que cambien es en situa- ciones de transiciones vitales significativas, o a medida que el individuo logre dar nuevas interpretaciones a sus experiencias pasadas relacionadas con el apego a través de procesos tales como la educación o la terapia. Bowlby (1969) sostiene que los modelos internos se forman a partir de la comunicación esta- blecida entre el individuo y la figura de apego, siendo la sensibilidad del cui- dador a las señales del niño fundamental para el desarrollo de la seguridad. El estilo de apego también afecta a la comunicación en las relaciones adultas de intimidad. Los individuos seguros tienden a presentar estilos más constructi- vos a la hora de enfrentarse a los conflictos. En concreto, la ansiedad por las relaciones parece ser un predictor importante del comportamiento ante los conflictos tanto en hombres como en mujeres. Hay algunas pruebas de que los patrones de conflicto podrían mediar la relación entre el apego y la satisfac- ción con la relación, aunque estos hallazgos no son consistentes. ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 123
- 126. En los capítulos anteriores, nos hemos centrado en la evaluación del ape- go adulto, en las funciones de la conducta de apego y en las implicaciones que tiene el estilo de apego en la comunicación y en otros aspectos del fun- cionamiento relacional. Nuestro objetivo en este capítulo es presentar una serie de estudios que relacionan el estilo de apego con otras características destacadas del individuo o con otras dimensiones significativas de la con- ducta. Algunos de estos trabajos siguen centrándose en aspectos relacionales: concretamente, examinamos la propuesta de que el amor de pareja implica la integración de varios sistemas conductuales, y exploramos aspectos relacio- nados con las conexiones existentes entre género, estilo de apego y resulta- dos relacionales. Otros estudios que comentamos en este capítulo han ampliado las bases de la perspectiva del apego vinculando el estilo de apego con constructos asociados a la conducta relacional que se extienden clara- mente más allá de ella: la personalidad y el bienestar. El apego como integración de sistemas conductuales De acuerdo con la teoría etológica del apego de Bowlby (1969, 1973, 1980), Shaver et al. (1988) sostienen que la sexualidad y el cuidado son sis- temas conductuales independientes que se integran con el sistema de apego en el amor adulto de pareja prototípico (ver el capítulo 2 de este volumen). Apego adulto: ampliación de la imagen 6
- 127. En otras palabras, el amor de pareja consta de tres componentes fundamen- tales: el apego, el cuidado y la sexualidad. Como mostramos en el capítulo 1, el sistema de apego aparece muy pron- to en el transcurso del desarrollo del individuo y juega un papel vital en la formación de los modelos mentales del sí mismo y de los otros. Por estos motivos, es probable que el sistema de apego influya en la expresión del cui- dado y la sexualidad, y se cree que es un elemento fundamental para el esta- blecimiento y mantenimiento de relaciones amorosas. Algunos autores han sugerido que la integración de estos tres componen- tes del amor de pareja sigue un curso de desarrollo predecible (Hazan & Shaver, 1994). Concretamente, el apego y el cuidado crecen en importancia e intensidad en los primeros años de una relación, antes de estabilizarse; mientras que la sexualidad tiene su pico de mayor importancia en un momento relativamente temprano de la relación, presentando después fluc- tuaciones a lo largo del tiempo (ver figura 6.1). ¿Qué investigaciones apoyan la propuesta de Hazan y Shaver (1994) de que las relaciones amorosas implican la integración del apego, el cuidado y la sexualidad? Los estudios empíricos proporcionan muchos apoyos a la importancia de cada uno de los componentes propuestos del amor de pareja, considerados por separado. Ya hemos comentado con cierta extensión la conexión entre el estilo de apego y los resultados relacionales. La importan- cia del cuidado y los lazos íntimos está respaldada por el hallazgo de que la satisfacción matrimonial puede predecirse mejor con índices de recepción de cuidados que con medidas centradas en la personalidad, en las circunstancias materiales o en la salud (Kotler, 1985). Y también está reconocida la contri- bución de la satisfacción sexual a la calidad y estabilidad de la relación (Sprecher & McKinney, 1993). Cada vez hay más evidencias de las conexiones entre el estilo de apego y cada uno de los componentes propuestos del amor de pareja. En un estudio realizado con parejas que mantenían relaciones de noviazgo, (en prensa) Carnelley, Pietromonaco y Jaffe evaluaron la relación existente entre el cuida- do y el estilo de apego, y la influencia que ambas variables ejercen sobre la satisfacción relacional. Definieron el estilo de apego con escalas que medían la evitación temerosa y la preocupación, y el cuidado en términos de cuidado bene- ficioso (escala compuesta formada por ítems que evaluaban los cuidados en fun- ción de si eran recíprocos, desinteresados o negligentes). Encontraron una rela- ción entre la seguridad del propio apego y la prestación de cuidados más bene- ficiosos a las parejas sentimentales. Además, tanto la seguridad del apego del individuo como la seguridad del apego de la pareja y la prestación de cuidados beneficiosos contribuían a la predicción de la satisfacción relacional. APEGO ADULTO 126
- 128. Hay más pruebas de la conexión entre apego y cuidado en el trabajo de Kunce y Shaver (1994). Estos investigadores desarrollaron ítems de autoeva- luación, basados en la literatura sobre el vínculo niño-cuidador, para evaluar la calidad de los cuidados en las díadas relacionales. El análisis factorial rea- lizado con su medida puso de manifiesto cuatro escalas: proximidad (vs. dis- tancia), sensibilidad (vs. insensibilidad), cooperación (vs. control) y cuidado compulsivo. En una muestra de estudiantes, estas escalas presentaron dife- rencias entre los grupos de apego definidos con la medida de cuatro grupos. Según lo esperado, los sujetos seguros mostraron una alta proximidad y sen- sibilidad, mientras que los sujetos resistentes mostraron una baja proximidad y sensibilidad, estando ausentes los cuidados compulsivos en ambos grupos. De acuerdo con su necesidad de obtener la aprobación de los demás, los suje- tos preocupados y temerosos obtuvieron puntuaciones altas en cuidado com- pulsivo pero bajas en sensibilidad. También van apareciendo algunas pruebas de la conexión entre apego y sexualidad. Brennan y Shaver (1995) descubrieron que los individuos evitati- vos era más probable que tuvieran relaciones de una noche y que estuvieran de acuerdo con la idea de que el sexo sin amor puede ser placentero antes que los individuos seguros. Feeney, Noller y Patty (1993) encontraron que los indi- APEGO ADULTO: AMPLIACIÓN DE LA IMAGEN 127 Figura 6.1. Curso del desarrollo de los tres componentes del amor de pareja. FUENTE: Hazan y Shaver (1994). apego cuidado encaje sexual Tiempo en años Importancia intensidad
- 129. viduos evitativos aceptaban más las relaciones sexuales (sin compromiso) que los otros grupos de apego. En un estudio en el que las evaluaciones se reali- zaron diariamente, estos autores también encontraron que las mujeres evitati- vas y los hombres ansioso-ambivalentes eran los que tenían menos probabili- dades de decir haber mantenido relaciones sexuales a lo largo del curso del estudio. Este hallazgo sugiere que el género y el estilo de apego ejercen efec- tos interactivos sobre la conducta sexual; además, es sorprendente el bajo número de relaciones que decían mantener las mujeres evitativas, dada la mayor aceptación de las relaciones sexuales esporádicas entre los individuos evitativos. Esto subraya la necesidad de evaluar los efectos del estilo de apego no sólo sobre las conductas, sino también sobre las actitudes sexuales. Hazan, Zeifman y Middleton (1994) presentaron el estudio más exhausti- vo de la relación entre el apego y la expresión de la sexualidad. Lo realizaron con una muestra de 100 adultos que completaron medidas de estilo de ape- go y frecuencia y disfrute de diversas conductas sexuales. Los resultados sugieren que pueden identificarse tres estilos sexuales diferentes, que se corresponden con los tres principales estilos de apego. Los individuos seguros, por ejemplo, era menos probable que tuvieran aventuras de una sola noche y que tuvieran relaciones sexuales fuera de su relación de pareja, y era más probable que mantuvieran relaciones sexuales iniciadas por los dos miembros de la pareja y que disfrutaran con el contac- to físico (ya fuera explícitamente sexual o no). Por el contrario, los individuos evitativos solían practicar actividades marcadas por una baja intimidad psi- cológica (aventuras de una sola noche, relaciones sexuales fuera de su rela- ción de pareja, sexo sin amor), y solían disfrutar menos con el contacto físi- co. Las mujeres ansioso-ambivalentes presentaban conductas de exhibicio- nismo, vouyerismo y vínculos de dominación; y, por otro lado, los hombres ansioso-ambivalentes parecían ser más reticentes sexualmente. En ambos sexos, el apego ansioso-ambivalente estaba relacionado con el disfrute de los abrazos y las caricias, pero no de otras conductas más claramente sexuales. Aunque no sabemos de ningún trabajo de investigación publicado que inte- gre los tres componentes de los vínculos amorosos (apego, cuidado y sexuali- dad), no nos cabe ninguna duda de que este tipo de trabajo acabará llevándo- se a cabo. Este enfoque integrador ofrece la promesa de una teoría global del amor de pareja. En particular, podría ayudar a aclarar los cambios en el desa- rrollo de las relaciones de intimidad, especialmente en momentos de transición. La transición a la paternidad, por ejemplo, es probable que implique un impor- tante cambio en los tres sistemas conductuales, al expandirse la relación diádi- ca para incluir a un tercer miembro altamente dependiente; los grupos de ape- go podrían diferir claramente en sus respuestas a este tipo de cambios. APEGO ADULTO 128
- 130. Diferencias y semejanzas de género Ningún estudio de una teoría sobre las relaciones de intimidad estaría completo si no tuviera en cuenta las diferencias y semejanzas de género. En este apartado nos centraremos en dos cuestiones. La primera afecta a las dife- rencias de género en los patrones de apego; es decir, ¿difieren los hombres y las mujeres en su estilo de apego? La segunda cuestión tiene que ver con las diferencias de género respecto a la influencia que ejerce el estilo de apego sobre el funcionamiento de la relación; es decir, ¿tiene el hecho de tener un estilo de apego en particular (por ejemplo, el ansioso-ambivalente) conse- cuencias diferentes en hombres y mujeres? Estas dos preguntas son lógica- mente independientes: el hecho de tener un determinado estilo de apego podría tener implicaciones diferentes en hombres y mujeres, aunque los dos géneros podrían tener la misma probabilidad de escoger ese estilo. Diferencias de género en el estilo de apego En los primeros estudios empíricos sobre el apego adulto, Hazan y Shaver (1987) explicaban que el género no está asociado a un estilo de apego segu- ro, evitativo, o ansioso-ambivalente. Otros investigadores han replicado este hallazgo utilizando la medida categorial de tres grupos de apego (por ejem- plo, Brennan et al., 1991; Feeney & Noller, 1990, 1992; Feeney et al., 1993). Además, cuando se fuerza una solución de tres factores a partir del conjunto de declaraciones individuales que conforman la medida de tres grupos, no hay diferencias de género en las medidas continuas resultantes del apego seguro, evitativo y ansioso-ambivalente (Carnelley & Janoff-Bulman, 1992). Estos resultados concuerdan con los estudios sobre el apego infantil, que no revelan ninguna diferencia de género en la prevalencia de los principales estilos de apego. Aunque, al mismo tiempo, podría parecer que la ausencia de diferencias sexuales en los estilos de apego adulto va contra la intuición; la incomodidad con la intimidad característica de la descripción del apego evitativo es parecida al estereotipo de la conducta relacional masculina, mien- tras que el estilo temeroso y pegajoso asociado al estilo ansioso-ambivalente se parece al estereotipo de la conducta relacional femenina. De acuerdo con estos estereotipos, las medidas categoriales y continuas de los cuatro prototipos de apego de Bartholomew (Bartholomew & Horowitz, 1991) sí que han puesto de manifiesto diferencias de género, y lo mismo ha sucedido con las escalas de múltiples ítems. Las respuestas a la medida cate- gorial de cuatro grupos revelan fuertes diferencias de género en las dos cate- gorías evitativas, manifestando muchos más hombres que mujeres su perte- APEGO ADULTO: AMPLIACIÓN DE LA IMAGEN 129
- 131. nencia al estilo resistente y siendo menos probable que los hombres digan pertenecer al estilo temeroso (Brennan et al., 1991). Las diferencias sexuales encontradas en las medidas continuas de los cua- tro estilos de apego respaldan en parte estos resultados: los hombres obtienen mayores puntuaciones medias de apego resistente, mientras que las mujeres obtienen mayores puntuaciones medias de apego preocupado (Bartholomew & Horowitz, 1991; Scharfe & Bartholomew, 1994). Estas diferencias de géne- ro son consistentes, evidenciándose en puntuaciones de entrevistas, autoin- formes y descripciones realizadas por las parejas. Por lo tanto, parece ser que el modelo de cuatro grupos es más sensible que el modelo de tres grupos a las diferencias de género en los patrones de apego. Aunque la gran variedad de escalas de apego de múltiples ítems hace difí- cil establecer hallazgos convergentes, hay pruebas de que en muestras univer- sitarias y de alumnos de instituto, los hombres tienden más que las mujeres a ver las relaciones como algo que ocupa un segundo lugar respecto al logro (Feeney, Noller & Hanrahan, 1994). Este hallazgo encaja con lo publicado por Bartholomew (Bartholomew & Horowitz, 1991; Scharfe & Bartholomew, 1994) en referencia a que los hombres presentan un apego más resistente que las mujeres. Al mismo tiempo, los resultados obtenidos a través de escalas de múltiples ítems presentan pocas diferencias de género en preocupación o ansiedad. Uno de los estudios de Collins y Read (1990) sugiere un débil apoyo para la mayor ansiedad de las mujeres, resultado que encaja con los datos obtenidos por Bartholomew (Bartholomew & Horowitz, 1991; Scharfe & Bartholomew, 1994) en relación al apego preocupado. Sin embargo, las investigaciones que utilizan escalas con un contenido de ítems parecido (ansiedad por las rela- ciones, preocupación por las relaciones) no encuentran diferencias de género significativas (Feeney, 1994; Feeney, Noller & Callan, 1994; Feeney, Noller & Hanrahan, 1994). Los estudios realizados con escalas de múltiples ítems señalan una mayor comodidad de las mujeres con la intimidad. Las esposas, por ejemplo, dicen estar más cómodas con la cercanía que sus maridos (Feeney, 1994; Feeney, Noller & Callan, 1994), y tener una mayor disposición a confiar en sus pare- jas (Kobak & Hazan, 1991). De un modo parecido, las estudiantes de institu- to manifiestan una menor incomodidad con la cercanía y una mayor con- fianza en sí mismas y en los demás que los estudiantes (Feeney, Noller & Hanrahan, 1994). El origen de esta mayor comodidad de las mujeres con la intimidad podría encontrarse en los patrones de socialización femeninos, que animan a las mujeres a ser más cuidadoras y a estar más orientadas hacia las relaciones. APEGO ADULTO 130
- 132. En resumen, la medida original del estilo de apego adulto parece no man- tener ninguna relación con el género. Sin embargo, las medidas elaboradas posteriormente sugieren que los hombres muestran un apego más resistente y que, en algunas medidas de apego, las mujeres muestran una mayor como- didad con la cercanía y una mayor preocupación por las relaciones. Diferencias de género en las implicaciones del estilo de apego Como explicamos en el capítulo 5, varios investigadores han estudiado las implicaciones del estilo de apego propio y de la pareja en la calidad de la rela- ción encontrando frecuentemente diferencias de género en su patrón de resul- tados. Collins y Read (1990), por ejemplo, encontraron que la comodidad de los hombres con la intimidad (cercanía) era el mejor predictor de las evalua- ciones que ellos mismos y sus parejas hacían de sus relaciones, mientras que el miedo al abandono de las mujeres (ansiedad) era el mejor predictor de las evaluaciones que ellas mismas y sus parejas hacían de sus relaciones. Al explicar estos resultados, Collins y Read (1990) señalan que las dife- rencias de género observadas pueden tener relación con los estereotipos tra- dicionales de rol sexual. Es decir, en la socialización de las mujeres se les ense- ña a valorar la cercanía emocional, mientras que en la socialización de los hombres se les educa para que valoren la independencia. Tanto en los hom- bres como en las mujeres, la conformidad extrema con estos estereotipos de rol sexual podría ser perjudicial para la calidad de la relación, especialmente en la percepción que de ésta tiene la pareja (Cancian, 1987). Por lo tanto, ambos miembros de la pareja creen que sus relaciones son negativas cuando la mujer siente una gran ansiedad por los temas de la relación y el hombre se siente incómodo con la intimidad (Collins & Read, 1990). Volveremos a esta explicación de las diferencias sexuales más adelante en esta misma sección. Hay otros investigadores que respaldan la importancia de la comodidad del hombre con la cercanía. Simpson (1990) encontró que, aunque las eva- luaciones que los hombres hacían de sus relaciones estaban vinculadas a sus autoevaluaciones respecto al estilo de apego al que pertenecían, los efectos más consistentes correspondían al apego seguro y al evitativo; estas dos esca- las evalúan la comodidad (o la incomodidad) con la cercanía. De un modo parecido, Kirkpatrick y Davis (1994) señalan que los hombres que se descri- ben a sí mismos como evitativos proporcionan descripciones relativamente negativas de sus relaciones. Las evidencias de la importancia de la ansiedad de las mujeres por los aspectos relacionales también tienen cierto peso. La ansiedad de las mujeres (medida de diversas maneras) se ha relacionado con descripciones negativas APEGO ADULTO: AMPLIACIÓN DE LA IMAGEN 131
- 133. de la calidad de las relaciones de noviazgo y matrimoniales, facilitadas tanto por ellas mismas como por sus parejas (Feeney, 1994; Feeney, Noller & Callan, 1994; Kirkpatrick & Davis, 1994; Simpson, 1990). A pesar de las pruebas de los efectos negativos de la incomodidad de los hombres con la intimidad y la ansiedad de las mujeres por las relaciones, hay tres hallazgos independientes que sugieren que las implicaciones ligadas al género del apego adulto son más complejas de lo que aparentan estos resul- tados. En primer lugar, Feeney (1994) encontró que, en los matrimonios que llevaban poco tiempo de casados, la ansiedad de las esposas interactuaba con la comodidad de los esposos para predecir la satisfacción relacional (ver el capítulo 3 de este volumen). Las puntuaciones medias indicaban que la ansie- dad de las mujeres afectaba adversamente a la satisfacción sólo ante la pre- sencia de un marido que presentara puntuaciones bajas en comodidad, mien- tras que la ansiedad de los hombres solía ir en decrimento de la satisfacción independientemente de cuál fuera el estilo de apego de la mujer. La interac- ción observada no es incongruente con el efecto principal de la ansiedad de las mujeres, como han señalado Collins y Read (1990) y otros investigadores (y como se evidencia en el propio estudio de Feeney); pero sí que sugiere una explicación alternativa de las diferencias de género. Recordemos que Collins y Read proponen que la conducta que confirma claramente los estereotipos de rol sexual puede ser perjudicial para las relaciones. Por el contrario, los resultados de Feeney sugieren que el efecto negativo invasivo de la ansiedad del marido podría reflejar la violación de los estereotipos de rol sexual; la ansie- dad de las mujeres, al confirmar el estereotipo, sólo sería perjudicial para la relación cuando los miembros de la pareja no consiguieran proporcionar altos niveles de comodidad y apoyo. En segundo lugar, un estudio longitudinal sobre el apego en el matrimo- nio (Feeney, Noller & Callan, 1994) señala la existencia de relaciones com- plejas entre género, apego y funcionamiento relacional. Las descripciones de interacciones diarias que se obtuvieron en este estudio apoyaron las investi- gaciones anteriores, al señalar los efectos negativos de la ansiedad de las mujeres y la falta de comodidad de los maridos en la implicación y la satis- facción con la comunicación. Las descripciones de los patrones de comuni- cación adoptados en momentos de conflicto señalaron, por el contrario, los efectos negativos de la ansiedad tanto en hombres como en mujeres; parece que la ansiedad sobre aspectos básicos de la relación es una fuente impor- tante de conflictos matrimoniales relacionados con la desconfianza, los celos y la coacción. Las medidas de exactitud no verbal revelaron, sin embargo, otro patrón de hallazgos: según estas medidas, los efectos negativos eran más intensos cuando estaba presente la ansiedad en los maridos y la cercanía en APEGO ADULTO 132
- 134. las mujeres. El origen de este patrón de resultados aún no está claro. Es posi- ble que en los maridos, la ansiedad esté fuertemente relacionada con el arou- sal psicofisiológico, especialmente en situaciones de conflicto; tal arousal podría interferir con las demandas de las tareas de comunicación no verbal (Gottman & Levenson, 1988; Noller, 1993). En tercer lugar, los datos longitudinales señalan la necesidad de distinguir entre la calidad y la estabilidad de las relaciones. Como señalamos antes, Kirkpatrick y Davis (1994) encontraron que los hombres evitativos y las mujeres evitativas y ansioso-ambivalentes facilitaban descripciones negativas de la calidad de sus relaciones. Sin embargo, las relaciones entre hombres evi- tativos y mujeres ansiosas mostraban una gran estabilidad. ¿Por qué? Las mujeres ansiosas podrían ser muy activas en sus esfuerzos por mantener sus relaciones (las mujeres tienden a asumir el papel de cuidadores emocionales en las relaciones íntimas); además, las mujeres ansiosas tienden a emparejar- se con hombres evitativos, que confirman sus expectativas respecto a cómo puede ser un compañero sentimental. De un modo parecido, los hombres evitativos se emparejan con mujeres seguras o ansiosas, dos tipos de parejas que es probable que se esfuercen activamente por mantener sus relaciones. Estos hallazgos sugieren en conjunto la existencia de complejos vínculos entre género, dimensiones de apego y resultados relacionales. Sería necesario realizar una evaluación más extensa de estas conexiones, sugiriendo los datos disponibles la necesidad de incluir una serie de medidas específicas de comu- nicación, así como índices más globales de evaluación de la calidad relacional. Apego y personalidad Las primeras investigaciones sobre los correlatos del estilo de apego adul- to establecieron una clara relación entre apego y autoestima. Collins y Read (1990), por ejemplo, encontraron que la autoestima correlacionaba positiva- mente con la comodidad con la cercanía y negativamente con la ansiedad por las relaciones. Utilizando la medida categorial de tres grupos del estilo de apego, Feeney y Noller (1990) descubrieron que los sujetos seguros ponían de manifiesto una mayor autoestima personal y social que los sujetos evitati- vos y ansioso-ambivalentes; además, la autoestima que tenía su origen en los miembros de la propia familia era más alta en los sujetos seguros y más baja en los ansioso-ambivalentes. Estos resultados sugieren que el estilo de apego podría estar relacionado con la dimensión de personalidad que se ha venido etiquetando como neuro- ticismo o afectividad negativa (Shaver & Hazan, 1993). Además, los vínculos esta- APEGO ADULTO: AMPLIACIÓN DE LA IMAGEN 133
- 135. blecidos entre estilo de apego y medidas de sociabilidad, asertividad y con- fianza interpersonal (Bartholomew & Horowitz, 1991; Collins & Read, 1990; Feeney & Noller, 1990) sugieren posibles conexiones con la dimensión de extroversión de la personalidad. Estas dos dimensiones son las que suelen incluirse con más frecuencia en los tests de personalidad. Para explorar las relaciones existentes entre el estilo de apego y estas dos dimensiones básicas de la personalidad, Feeney, Noller y Hanrahan (1994) administraron medidas de estilo de apego (el Cuestionario del Estilo de Apego) y personalidad (el Cuestionario de Personalidad Juvenil de Eysenck) a una muestra de estudiantes en sus primeros años de instituto. Los análisis multivariados revelaron asociaciones teóricas significativas entre las dos series de variables: el neuroticismo mantenía una alta correlación con las dimensiones de preocupación por las relaciones y necesidad de aprobación, y la extroversión mantenía una fuerte correlación positiva con la confianza en uno mismo y en los demás, al tiempo que correlacionaba negativamente con el hecho de considerar las relaciones como algo secundario al logro y con la incomodidad con la cercanía. Un análisis más detallado de las relaciones entre el estilo de apego y las medidas de personalidad fue dirigido por Shaver y Brennan (1992). Estos investigadores relacionaron medidas categoriales y continuas de apego segu- ro, evitativo y ansioso-ambivalente con las llamadas cinco grandes dimensio- nes de la personalidad: neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, conformidad y conciencia. En el caso concreto de la medida categorial, los grupos de apego se diferenciaron en sus puntuaciones de neuroticismo, extro- versión y conformidad. Los sujetos seguros obtuvieron puntuaciones más bajas en neuroticismo y más altas en extroversión que los sujetos de los dos grupos inseguros; también obtuvieron puntuaciones más altas en conformi- dad que los sujetos evitativos. Además, el mismo patrón de resultados se encontró en las correlaciones entre las escalas de personalidad y las medidas continuas de los tres estilos de apego (Shaver & Brennan, 1992). La presencia de correlaciones significativas entre medidas de estilo de ape- go y medidas de personalidad no es sorprendente, dado que la teoría de ape- go puede entenderse como una teoría general del desarrollo de la personali- dad (Bowlby, 1980). Sin embargo, un extremo solapamiento entre los dos tipos de medidas sí que podría ser problemático, ya que sugeriría que el esti- lo de apego es redundante con las dimensiones básicas de la personalidad. Por esto, los resultados de los estudios que se comentan en esta sección son relevantes para la conceptualización de los estilos de apego. Los resultados que publicaron Feeney, Noller y Hanrahan (1994) señala- ron la existencia de fuertes correlaciones entre la personalidad y las medidas APEGO ADULTO 134
- 136. del apego; mientras que las correlaciones del estudio de Shaver y Brennan (1992) fueron bastante modestas. Las diferencias en estos resultados podría tener su origen en las características de las muestras y de las medidas de ape- go utilizadas en cada estudio. Feeney, Noller y Hanrahan utilizaron una muestra de adolescentes jóvenes y una medida que se creía más adecuada para personas con poca o ninguna experiencia en relaciones de pareja; por lo tanto, las respuestas a esta medida es probable que reflejaran actitudes relati- vamente generales respecto al sí mismo, a los demás y a las relaciones socia- les. Es posible que los sujetos con una mayor experiencia en relaciones amo- rosas diferencien con más claridad las descripciones de los sentimientos rela- cionados con la cercanía de las medidas más generales de personalidad. Otro aspecto del estudio de Shaver y Brennan (1992) sugiere que las medi- das de apego, más que ser redundantes con las dimensiones de personalidad, hacen una contribución única al estudio de las diferencias individuales. Concretamente, estos investigadores compararon la utilidad de las medidas de apego y personalidad con predictores de la calidad y los resultados relaciona- les. Los resultados que obtuvieron señalaron que la mayoría de las variables relacionales evaluadas por estos investigadores (status de la relación, satisfac- ción y compromiso) podían predecirse mejor con medidas de apego específi- cas de la relación que con medidas de personalidad más generales. Apego y bienestar Como hemos comentado en la sección anterior, hay una clara relación entre el apego seguro, la alta autoestima y los niveles bajos de afectividad negativa. Además, los estudios descritos en el capítulo 4 demuestran que los individuos que tienen un apego seguro responden de forma más constructi- va ante varios tipos de situaciones estresantes. Estos resultados, junto con la sólida relación establecida entre el apego seguro y unas relaciones cercanas más estables y satisfactorias, sugieren que el estilo de apego puede tener importantes implicaciones para el ajuste y el bienestar del individuo. Las relaciones entre el apego y la adaptación en términos generales se han investigado principalmente en muestras de adolescentes. (El hecho de que la atención de los investigadores se haya fijado sobre las muestras de individuos jóvenes podría ser debido a la mayor importancia que tienen los temas rela- cionados con la adaptación en la adolescencia, o al hecho de que con mues- tras de más edad, los investigadores tienen la posibilidad de centrarse en resul- tados más directamente relacionados con las implicaciones de las relaciones sentimentales ya establecidas). Greenberg y colegas (Armsden & Greenberg, APEGO ADULTO: AMPLIACIÓN DE LA IMAGEN 135
- 137. 1987; Greenberg, Siegel & Leitch, 1983), por ejemplo, utilizaron medidas de autoevaluación (el Instrumento de Vínculo Parental y con los Iguales y un precursor de este instrumento) para evaluar la calidad de las relaciones de los adolescentes con sus figuras de apego. Estos investigadores pusieron de mani- fiesto que la calidad de las relaciones de apego con los padres (evaluada mediante una escala compuesta que incluía niveles de confianza, comunica- ción y alienación) predecía la autoestima y la satisfacción vital mejor que la calidad de las relaciones de apego con los iguales. La calidad de las relaciones de apego con los padres también estaba relacionada con el funcionamiento emocional, siendo una alta calidad de apego una buena predictora de niveles más bajos de ansiedad, ira, depresión, resentimiento y culpa. Rice (1990) dirigió un metaanálisis realizado con estudios que relaciona- ban el apego adolescente con una serie de índices de adaptación (académica, social y emocional). Este metaanálisis se llevó a cabo sobre la base de 30 estu- dios publicados entre 1975 y 1990. Sus resultados indicaron la existencia de una correlación positiva significativa entre el apego y las medidas de adapta- ción social y emocional, pero no mostraron correlaciones significativas entre el apego y las medidas de adaptación académica. El tamaño de la magnitud (que indica la fuerza de la correlación entre apego y adaptación) era modesto en general. Sin embargo, para valorar este tamaño limitado de la magnitud, hay que tener presente que la mayoría de los estudios que Rice revisó eran anteriores al trabajo de Hazan y Shaver (1987). Esto implica que la mayoría de las evaluaciones del apego se llevaron a cabo utilizando un índice único de la calidad de la relación de apego con los padres, práctica que no tiene en cuenta la naturaleza multidimensional del apego. (Una excepción la constitu- ye el estudio de Kobak y Sceery, 1988, que comparaba el ajuste de los grupos seguros, resistentes y preocupados; ver el capítulo 2 de este volumen). Hay una serie de investigadores que se han centrado específicamente en el vínculo entre apego y depresión. Por ejemplo, Richman y Flaherty (1987) publicaron un estudio longitudinal de 7 meses de duración realizado con una muestra de estudiantes de primer año de medicina. La relación de apego con los padres se definió a través de descripciones retrospectivas del cuidado y la sobreprotección materna y paterna en la infancia de los sujetos que se obtu- vieron a través del Instrumento de Vínculo Parental1 (Parker, Tupling & Brown, 1979). Los resultados apoyaron la relación entre la calidad de los apegos tempranos y los niveles posteriores de depresión: los índices de depre- sión en el momento 2 correlacionaron positivamente con las puntuaciones de APEGO ADULTO 136 1. N del T: BDI; Parental Bonding Instrument.
- 138. sobreprotección materna y paterna, y negativamente con las puntuaciones de cuidado materno y paterno obtenidas en el momento 1. Este estudio forma parte de una serie de investigaciones en las que la relación de apego con los padres, evaluada a través del Cuestionario de Vinculación Parental, se ha relacionado con niveles posteriores de depresión (ver Parker, 1994, para un resumen de estas investigaciones). Strahan (1995) proporciona un análisis más complejo de la relación entre apego y depresión, proponiendo que los efectos del apego temprano sobre la depresión podrían estar mediados en parte por la calidad de las presentes relaciones de apego. Utilizando una muestra de sujetos de más edad, Strahan encontró, tal y como hicieran Richman y Flaherty (1987), algunas evidencias de la existencia de vínculos directos entre los apegos tempranos y la poste- rior depresión; la depresión estaba directamente relacionada con descripcio- nes en las que aparecía la sobreprotección del sujeto en su infancia por parte del padre del sexo opuesto (ver figura 6.2). Sin embargo, también se obtuvo algún dato que apoyó el modelo mediacional propuesto. Concretamente, el efecto del cuidado materno en los primeros años de vida estaba mediado por el grado de comodidad con la cercanía del individuo en las relaciones actua- les de apego. Por lo tanto, parece que la relación inversa entre cuidado mater- no y depresión adulta puede explicarse por el hecho de que los sujetos que dicen haber recibido altos niveles de cuidado maternal durante su infancia son capaces de desarrollar en el presente relaciones con sus iguales caracteri- zadas por una mayor cercanía y un mayor apoyo. Este hallazgo encaja con la idea de que el desarrollo individual está mar- cado por la continuidad y la congruencia (Sroufe, 1979, 1988). Es decir, aun- que los patrones de conducta del individuo van cambiando a lo largo del desarrollo, muestran semejanzas cualitativas a lo largo del tiempo. De este modo, el niño que muestra las características del apego seguro en la relación con su madre (buscando activamente el contacto físico con ella y sintiéndose consolado cuando lo obtiene) suele mostrar competencia social en las poste- riores relaciones íntimas y de apoyo con sus iguales. De todos modos, la segu- ridad del apego en los primeros años de vida podría no ejercer una influen- cia directa sobre los resultados posteriores, sino que más bien proporcionaría un contexto que facilitaría un afrontamiento correcto de aspectos propios del desarrollo posterior. Así, tanto la experiencia temprana como la posterior jugarían un papel fundamental en el desarrollo del individuo (Sroufe, 1988). (Este punto de vista es también congruente con el modelo teórico de funcio- namiento relacional propuesto por Carnelley et al., 1994, según el cual el efecto de las experiencias infantiles sobre el funcionamiento relacional poste- rior está mediado por el estilo de apego actual o por los niveles de depresión). APEGO ADULTO: AMPLIACIÓN DE LA IMAGEN 137
- 139. Hazan y Shaver (1990; [ya comentamos esta investigación en el capítulo 4 cuando hablamos de las relaciones entre amor y trabajo]) aportaron prue- bas de las amplias ramificaciones del estilo de apego en la adaptación de los sujetos adultos. Su estudio incluía una medida de bienestar que constaba de cinco factores principales: soledad y depresión, ansiedad, hostilidad, enfer- medad psicosomática y enfermedad física. Los grupos de apego, definidos en función de la medida de respuesta forzada de tres grupos, mostraron dife- APEGO ADULTO 138 Figura 6.2. Relaciones entre vínculo parental, apego actual y depresión. Compañeras de sexo femenino (N=172) Compañeros de sexo masculino (N=75) Cercanía R 2 =.23 Ansiedad Depresión Cuidado M Cuidado P Protección M Protección P Cercanía R 2 =.41 Ansiedad Depresión Cuidado M Cuidado P Protección M Protección P FUENTE: Strahan (1995).
- 140. rencias significativas en las cinco dimensiones de bienestar, describiendo en cada caso los sujetos seguros un mayor bienestar que los sujetos evitativos o los ansioso-ambivalentes. Además de los estudios descritos hasta ahora, la mayoría de los cuales se realizaron con grupos que no presentaban características clínicas, hay una serie de trabajos que han estudiado el vínculo entre apego y adaptación en muestras que presentan características clínicas. Aunque una revisión detalla- da de estos trabajos está más allá del alcance del presente volumen, es impor- tante señalar que los modelos teóricos y las investigaciones empíricas de este campo se están sofisticando cada vez más. Los clínicos y los investigadores han reconocido que los problemas de adaptación reflejan típicamente un pro- ceso de desarrollo en el que están implicadas las experiencias vitales tempra- nas y presentes. Por ejemplo, en su modelo sobre los factores de riesgo de la conducta sui- cida, Adam (1994) sostiene que las experiencias negativas de apego de los primeros años de vida predisponen a tal conducta. Además, los modelos internos que el individuo desarrolla a partir de esas experiencias tempranas influyen en su capacidad para establecer y mantener relaciones con posterio- res parejas relacionales. Esta capacidad es probable que se vea reflejada en la experiencia que tiene el individuo con su relación actual, como por ejemplo en el rechazo por parte de la pareja, que podría ser un factor precipitante de la conducta suicida. El modelo teórico de Adam también tiene en cuenta los factores contribuyentes (por ejemplo, la ingesta de alcohol), que podrían influir en la expresión de factores predisponentes o desencadenantes, y los factores protectores (la disponibilidad de otros cuidadores, por ejemplo), que podrían mitigar los efectos de las experiencias adversas. Este modelo teórico es también congruente con el concepto de continuidad de la adaptación indi- vidual que desarrolló Sroufe (1988), según el cual el desarrollo del individuo está afectado tanto por las experiencias tempranas como por las experiencias posteriores. Como señalamos antes, la seguridad temprana del apego pro- porciona un contexto en el que aspectos que aparecen más adelante en el cur- so del desarrollo es probable que se resuelvan con más eficacia. Los estudios que hemos comentado en esta sección documentan la aso- ciación entre apego seguro y bienestar subjetivo. El importante objetivo pen- diente de los investigadores de este campo es explicar los mecanismos que subyacen a esta asociación. Hace una década, West y colegas (West, Livesley, Reiffer & Sheldon, 1986) sugirieron que el apego podría influir en el inicio de una enfermedad psiquiátrica de tres modos: dando lugar a una vulnerabili- dad no específica al estrés que predispusiera al inicio de los síntomas, influ- yendo en la predisposición del individuo a establecer y hacer uso de las redes APEGO ADULTO: AMPLIACIÓN DE LA IMAGEN 139
- 141. sociales, e influyendo en las aproximaciones y las respuestas a los aconteci- mientos vitales. Aunque los investigadores han empezado a relacionar las medidas del apego con descripciones de síntomas, con patrones de interac- ción social y con respuestas a acontecimientos estresantes, se ha avanzado poco en la comparación de estos factores como mecanismos explicativos del vínculo entre apego y bienestar. Este tipo de investigaciones son necesarias para poder considerar a la teoría del apego como una teoría realmente inte- gradora de las relaciones cercanas. Resumen Los estudios que hemos comentado en este capítulo señalan el alcance de las implicaciones del estilo de apego. Shaver y Hazan (1994) proponen que el sistema de apego influye en la expresión del cuidado y la sexualidad, tal y como se manifiestan en el amor de pareja. Es necesario realizar una mayor comprobación empírica de esta propuesta, pero los resultados obtenidos has- ta ahora respaldan la utilidad de esta perspectiva para proporcionar una expli- cación global de las relaciones amorosas. Aunque las diferencias de género en el estilo de apego son relativamente débiles (con la excepción de la mayor pre- sencia del apego resistente entre los hombres), hay pruebas sustanciales de que los efectos del estilo de apego sobre los resultados relacionales están conecta- dos con el género; concretamente, parece ser que estos efectos podrían estar mediados por expectativas de rol referentes al género. Se han establecido correlaciones significativas entre el estilo de apego y las dimensiones básicas de la personalidad, pero estas correlaciones son en general modestas en tama- ño, y el estilo de apego desempeña un papel único en la predicción del fun- cionamiento relacional. La existencia de influencias más amplias de la seguri- dad del apego sobre la adaptación individual están respaldadas por los estu- dios sobre el ajuste emocional y el bienestar subjetivo y por las investigacio- nes centradas en problemas clínicos como la conducta suicida. APEGO ADULTO 140
- 142. El trabajo de Bowlby (1969, 1973, 1980) sobre la naturaleza de los víncu- los madre-hijo ha ejercido una influencia fundamental sobre la disciplina de la psicología. Ainsworth (1992) resume la contribución de este trabajo decla- rando que la teoría del apego “ha tenido un impacto más fuerte en la psico- logía americana que cualquier otra teoría del desarrollo de la personalidad desde Sigmund Freud” (p. 668). No resulta sorprendente, por tanto, que haya un impresionante despliegue de investigaciones que apoyen en la actualidad los principios de la teoría del apego infantil. En esencia, este cuerpo de investigaciones se centra en las experiencias de cuidado que son necesarias para satisfacer las necesidades emocionales de los niños. Como tales, la teoría y las investigaciones sobre el apego tienen impli- caciones fundamentales para el cuidado de los niños. Ya señalamos en el capí- tulo 1 que, siguiendo el trabajo de Bowlby (1969, 1973, 1980), se han lleva- do a cabo una serie de cambios importantes en el cuidado de los niños hos- pitalizados e institucionalizados. Por ejemplo, las prácticas que rodean en la actualidad la experiencia del nacimiento han sido diseñadas para minimizar la separación física de los padres del neonato y de los niños de más edad de la familia. En general, los procedimientos de tratamiento hospitalario y las agendas de visita se elaboran cada vez teniendo más en cuenta la idea de que la separación de los padres en la infancia es estresante y tiene el potencial necesario para perturbar las relaciones familiares. Irónicamente, a pesar de que cada vez se pone más énfasis en la minimiza- ción de las separaciones padre-hijo, las condiciones sociales y económicas actua- Aplicaciones y direcciones futuras 7
- 143. les obligan a padres y madres a trabajar fuera del hogar. Estas presiones han alimentado un debate en curso actualmente sobre los posibles efectos negativos de ciertas prácticas de cuidado infantil sobre la adaptación de niños y familias. Aunque este debate sigue vigente, parece ser que ya están emergiendo algunas conclusiones tentativas: es importante que los padres estén razonablemente dis- ponibles para sus hijos, y también es importante que cualquier alternativa para el cuidado del niño conlleve una protección coherente y receptiva. En estos momentos, es difícil evaluar la contribución que harán en última instancia la teoría y la investigación sobre el apego. Sin embargo, hay una idea que aparece a primera vista: el concepto de que las relaciones cercanas de los adultos pueden entenderse en términos de los principios del apego ha generado un cuerpo de investigaciones que está aumentando en una propor- ción fenomenal. Este rápido crecimiento se ve reflejado en una serie de índi- ces que trazan el desarrollo de este campo de estudio en los años siguientes a la publicación de los estudios de Hazan y Shaver (1987). Por ejemplo, los índices de citas muestran que a finales de los 1995, casi 200 autores habían ya citado estos estudios pioneros. De un modo parecido, podemos ver la importancia de este tema en el hecho de que en 1990, un 10% de los escritos presentados a la Conferencia Internacional sobre Relaciones Personales se centraron en el apego adulto; 2 años más tarde, esta cifra aumentó hasta lle- gar a un 16%. Además, desde la reciente (1994) aparición de la revista Personal Relationships, los estudios sobre el apego adulto han representado un 18% de los presentados a esta publicación y un 20% de los aceptados. También se está poniendo cada vez más de manifiesto que la teoría del apego será útil para tratar una serie de temas fundamentales para el estudio de las relaciones cercanas, como la atracción, la compatibilidad y el conflicto interpersonal. En el caso de la atracción interpersonal, por ejemplo, la pers- pectiva del apego propone que la atracción tiene lugar cuando una persona ve en otra la posibilidad de satisfacer sus necesidades de apego, de cuidado o sexuales (Hazan & Shaver, 1994). Esta propuesta no es fácil de demostrar empíricamente, ya que requiere que el investigador tenga en cuenta los dife- rentes tipos de necesidades que podrían verse satisfechas en las relaciones de pareja, aunque, de todos modos, este enfoque representa un avance frente a un gran número de investigaciones anteriores sobre la atracción interperso- nal, que tendían a centrarse solamente en la identificación de los factores implicados en el proceso de atracción (Hazan & Shaver, 1994). Las cuestiones relacionadas con la compatibilidad de los miembros de una relación pueden también estudiarse desde el punto de vista del apego. La cali- dad percibida de una relación de apego podría depender de hasta qué punto la pareja esté disponible y atienda a las propias necesidades (Hazan & Shaver, APEGO ADULTO 142
- 144. 1994). A nivel normativo, el énfasis que pone la teoría del apego en la per- cepción de la disponibilidad y la receptividad ayuda a subrayar la importan- cia de la confianza en las relaciones interpersonales. Las diferencias individuales en la historia de apego también podrían ser relevantes para la compatibilidad. Por ejemplo, un individuo que haya expe- rimentado en su infancia un cuidado inconstante y cuya relación sentimental actual no satisficiera algunas necesidades de apego de importancia funda- mental podría poner obstáculos al desarrollo de una comunicación abierta y eficaz con su pareja. Este tipo de persona también podría mantener una rela- ción con una pareja que fuera “incompatible” con ella a pesar de los conflic- tos que tuvieran, debido a la naturaleza de las expectativas que tendría res- pecto a las relaciones personales. Como hemos comentado en otros momen- tos a lo largo de este libro, la investigación sobre el apego adulto ya nos ha dicho mucho sobre los patrones que proporciona el apego para la elección de pareja y sobre las implicaciones de estas elecciones en la calidad y estabilidad de las relaciones. El conflicto es otro de los temas básicos del estudio de las relaciones cer- canas que se ha tratado de manera explícita desde el punto de vista del ape- go. Todas las personas que establecen relaciones cercanas experimentan algún conflicto; la teoría del apego nos ayuda a entender el origen de estos conflic- tos, y las diferencias individuales que se presentan a la hora de afrontar éstos. Las evidencias obtenidas hasta la fecha sugieren que la dimensión de ansiedad por las relaciones (relacionada con los estilos de apego ansioso-ambivalente o preocupado) es de una particular importancia en estas circunstancias. Los individuos que muestran una alta ansiedad por las relaciones dicen tener más conflictos relacionales; este hallazgo sugiere que gran parte de los conflictos que surgen en estas relaciones tiene su origen en la inseguridad sobre aspec- tos relacionados con el amor, la pérdida y el abandono. Es interesante el hecho de que las pruebas sugieren también que el estilo de apego está más conecta- do con las respuestas a este tipo de conflicto centrado en la relación que con las respuestas ante conflictos relacionados con temas más concretos. Y tam- bién hay que señalar que quienes sienten ansiedad por sus relaciones parecen presentar formas más destructivas de enfrentarse al conflicto; de este modo, es probable que sean sus propias respuestas coercitivas y desconfiadas las que desencadenen esos resultados que tanto temen. La investigación sobre estos temas es probable que tenga implicaciones prácticas, especialmente para los terapeutas que trabajan con problemas matrimoniales y familiares. En primer lugar, como hemos señalado antes, la perspectiva del apego arroja nueva luz sobre las posibles causas de los con- flictos matrimoniales y las dinámicas que podrían aparecer en relaciones en APLICACIONES Y DIRECCIONES FUTURAS 143
- 145. las que hay determinadas combinaciones de estilos de apego. Además, la teo- ría y las investigaciones sobre el apego subrayan la importancia de la función que tienen los modelos del apego de proporcionar una guía a las expectativas y conductas de los individuos en sus relaciones cercanas. Esta perspectiva sugiere que los terapeutas podrían ayudar a sus clientes con historias de ape- go negativas a revisar sus modelos; objetivo que podría lograrse a través de la relación terapéutica por sí misma o a través de una terapia cognitivo-con- ductual que cuestionara los modelos existentes. Por lo que respecta a las intervenciones terapéuticas, también se ha utili- zado la perspectiva del apego para estudiar los problemas clínicos de los suje- tos adultos. En otros capítulos ya hemos hecho referencia a algunos ejemplos de este trabajo (por ejemplo, al hablar de la relación entre el estilo de apego y las medidas de bienestar, mencionamos las investigaciones sobre la depre- sión y la conducta suicida). Además, Sperling y Lyons (1994) desarrollaron más detalladamente el argumento de que los terapeutas podrían desempeñar un papel activo ayudando a sus pacientes a revisar sus patrones negativos de funcionamiento. Estos autores describen los diversos tipos de intervenciones terapéuticas que trabajan con las “representaciones mentales”, es decir, con la red duradera de expectativas, sentimientos y recuerdos asociados a las rela- ciones personales del cliente. Algunas de estas intervenciones se centran explícitamente en el cambio de las representaciones mentales. Como las representaciones mentales influyen en las percepciones y conductas relacio- nadas con el apego, estos cambios deberían tener efectos sobre la experiencia conectada con las relaciones cercanas presentes, lo cual debería provocar a su vez nuevos cambios en las representaciones. Aspectos teóricos Aunque parece claro que la perspectiva del apego va a seguir arrojando nueva luz sobre la naturaleza y el curso de las relaciones de pareja, siguen habiendo importantes controversias en este campo. Estas diferencias se subrayan en un reciente volumen de Psychological Inquiry, en el que algunos investigadores de este campo comentan un artículo que describe el marco del apego en la investigación sobre las relaciones cercanas (Hazan & Shaver, 1994). Algunos de los aspectos teóricos recurrentes que se plantean en este volumen son los siguientes: ¿Qué es lo que reflejan los estilos de apego, la crianza o el temperamento del niño? El apego, ¿es único o múltiple? ¿De quién son propios los patrones de apego, del individuo o de la relación? ¿Cuándo se estabilizan los estilos de apego, y hasta qué punto son estables? APEGO ADULTO 144
- 146. En este último capítulo, deberíamos tratar estas cuestiones fundamentales, al menos brevemente, aunque debemos señalar que ya hemos desarrollado cada una en secciones anteriores de este libro. Además, algunas de ellas están fuertemente interrelacionadas, lo que impide solucionar por completo una de ellas sin hacer referencia a las otras. Como señalamos en el capítulo 1, la importancia relativa de la crianza y del temperamento del niño como determinantes de la calidad del apego sigue siendo fuente de controversia. Aunque algunos estudios han apoyado el papel del temperamento del niño, las pruebas de la importancia de las expe- riencias de cuidado tienen al menos la misma fuerza. Como señalan Hazan y Shaver (1994), la relevancia de la conducta del cuidador se ha demostrado sin dejar lugar a dudas utilizando diseños experimentales. Concretamente, Van den Boom (1990) realizó un estudio en el que se asignaron al azar a 100 bebés en los que se había identificado un temperamento difícil una condición experimental o de control. En la condición experimental se entrenaba a las madres para que dieran respuestas receptivas a las necesidades de sus hijos. Aproximadamente 3 meses después, a un 68% de los niños del grupo expe- rimental se les clasificó dentro del grupo de apego seguro, mientras que sólo un 28% de los del grupo control fueron incluidos dentro de este grupo. Hay que señalar que la investigación sobre la importancia relativa de la crianza y el temperamento infantil está cobrando cada vez más complejidad, propor- cionando los estudios de conjunto algunas evidencias de que las variables de la crianza y el temperamento del niño podrían interaccionar para determinar el estilo de apego del individuo. Respecto al número de apegos que se crean, la literatura sobre el apego infantil sugiere que los bebés y los niños establecen múltiples, pero que estas relaciones no son de la misma importancia para el niño. Se cree que estos múltiples apegos siguen una jerarquía, siendo la figura primaria de apego (que suele ser la madre) la que está en lo alto de la jerarquía. Los padres y los hermanos mayores también pueden ser figuras de apego importantes, como pueden serlo otros individuos que cuiden del niño de manera conti- nuada (niñeras, abuelos, etc.). De un modo parecido, en la edad adulta, un igual (que suele ser una pareja sexual) asume el papel de figura primaria de apego, aunque hay otras personas que también pueden ser fuentes de con- suelo y seguridad. Hazan y Zeifman (1994) trazan los procesos implicados en el desarrollo de los apegos a los iguales en la última etapa de la adolescencia. Además, el trabajo de Collins y Read (1994) sobre la estructura de los mode- los internos ayuda a aclarar cómo se representa cognitivamente la jerarquía de figuras de apego y cómo podríamos predecir qué parte de la red de ape- go se activa en cada situación. APLICACIONES Y DIRECCIONES FUTURAS 145
- 147. Como ya hemos señalado, también se han planteado una serie de cuestio- nes relacionadas con la estabilidad de los estilos de apego y la conceptualiza- ción de los estilos de apego como propiedades de los individuos o de las rela- ciones. Los teóricos del apego (empezando por Bowlby) reconocen que las expectativas que se tienen respecto a las relaciones de apego, que se ponen de manifiesto en los estilos de apego, se desarrollan de manera gradual a lo lar- go de la infancia y la adolescencia. Los teóricos también indican que la esta- bilidad del estilo de apego depende de la estabilidad del entorno social, como demuestran un gran número de estudios empíricos. De un modo parecido, los investigadores del apego adulto aceptan que los modelos tempranos del ape- go podrían experimentar modificaciones debidas a experiencias posteriores que contradijeran las expectativas; experiencias que podrían tener lugar en relaciones terapéuticas (como señalamos antes) o en relaciones de intimidad. Estrechamente ligada al tema de la estabilidad está la cuestión de si los esti- los de apego son características propias del individuo o más bien varían en fun- ción de los compañeros relacionales. Kirkpatrick y Hazan (1994) evidenciaron que los estilos de apego son más estables que el status de la relación a lo largo de un período de 4 años. Sin embargo, nosotros sostenemos que la controver- sia centrada en la idea de rasgos versus relaciones parte de una falsa dicotomía. Es prácticamente seguro que las respuestas a las medidas de autoevaluación del apego adulto reflejan los dos tipos de influencias; es decir, características relativamente duraderas del individuo y aspectos del funcionamiento actual de sus relaciones. Y lo que es más, las expectativas duraderas respecto a las rela- ciones, que cobran vida en los modelos internos, es probable que se hagan rea- lidad en el funcionamiento de las relaciones. Concretamente, estas expectati- vas podrían verse confirmadas por el comportamiento de las parejas relacio- nales o de los propios individuos dentro de su relación. Para resumir los temas teóricos fundamentales de este campo, en primer lugar debemos reiterar la idea de que los investigadores sobre el apego adul- to nunca han defendido que los patrones de apego adulto reflejen sólo los patrones del cuidado materno experimentado durante la infancia, o que los estilos de apego infantiles queden fijos para toda la vida, o que las experien- cias relacionales posteriores no tengan un efecto importante sobre los mode- los de los estilos de apego, aunque sí que es cierto que algunas cuestiones importantes relacionadas con estos temas requieren de un mayor estudio. Por ejemplo, es relevante que los investigadores alcancen algún acuerdo respecto a hasta qué punto son estables los estilos de apego adultos. Este tema es pro- bable que sea complejo, y que haya que considerar factores como el tipo de medida del apego y el tipo de muestra de sujetos que deba estudiarse. También es importante que los investigadores exploren de una manera más APEGO ADULTO 146
- 148. completa los efectos que tienen los diversos tipos de experiencias relaciona- les sobre la estabilidad del estilo de apego. La mejor manera de estudiar este tema podría ser a través de investigaciones longitudinales, realizadas con intervalos de tiempo relativamente largos, en las que se hiciera un segui- miento repetido de los individuos a medida que pasaran por el curso de for- mación y disolución de sus relaciones. Aspectos metodológicos Los aspectos metodológicos también han sido importantes en este campo, especialmente en los problemas de conceptualización y medida. Uno de los desarrollos clave ha sido sin duda el modelo de cuatro grupos del apego adul- to propuesto por Bartholomew (1990; Bartholomew & Horowitz, 1991). Uno de los atractivos de este modelo es el hecho de que se ha elaborado a partir de una firme base teórica, siguiendo directamente el concepto de modelos del sí mismo y de los demás desarrollado por Bowlby. Al mismo tiempo, dispo- ne de una serie de apoyos empíricos sustanciales; por ejemplo, los dos tipos de apego evitativo propuestos por Bartholomew parecen diferenciar dos patrones de conducta interpersonal. En general, en la investigación, independientemente del modelo teórico en particular del estilo de apego que se haya seguido, se ha ido pasando de las medidas categoriales a las continuas (o a una combinación de ambas). Las medidas continuas permiten realizar descripciones más completas de los patrones de apego de los sujetos, y tienden a estar menos influenciadas por las nociones preconcebidas de los investigadores respecto a la proporción y naturaleza de los diferentes grupos de apego. Algunos datos sugieren que los procedimientos de entrevista para la medi- da del estilo de apego podrían ofrecer ventajas frente a los diversos cuestiona- rios de autoevaluación; por ejemplo, las entrevistas parecen proporcionar datos que son más estables a lo largo del tiempo (Scharfe & Bartholomew, 1994). A pesar de ello, este tipo de medidas requieren mucho tiempo para ser adminis- tradas, y esto limita el tamaño de las muestras a las que pueden aplicarse. Hay importantes divisiones en el campo del apego que trascienden la dis- tinción entre medidas del tipo de cuestionarios o medidas de entrevista. Concretamente, existe una división entre psicólogos sociales (seguidores de los trabajos de Hazan y Shaver y de Bartholomew) y psicólogos metodológi- cos (seguidores de los trabajos de Ainsworth, Main y otros). Estas dos escue- las han tendido a desarrollar su trabajo en paralelo, y a veces con poca inte- gración entre ellas. Además, las dos escuelas se centran en aspectos diferen- APLICACIONES Y DIRECCIONES FUTURAS 147
- 149. tes del apego, se plantean preguntas diferentes y miden constructos diferen- tes. El enfoque centrado en el desarrollo, tal y como se refleja en la Entrevista de Apego Adulto, parte de un extenso cuestionamiento sobre las relaciones que el individuo mantiene con sus padres en la infancia; además, esta medi- da intenta evaluar no sólo el contenido de las respuestas del individuo, sino también su predisposición a estar a la defensiva frente a estas relaciones tem- pranas. El enfoque social, por otro lado, se centra básicamente, utilizando métodos de autoevaluación o de entrevista, en la calidad de las relaciones sentimentales actuales. Por esto, las medidas que utilizan ambos grupos de investigadores no son intercambiables de ningún modo. Además de las características de las medidas, creemos que hay otros aspectos de la investigación del apego adulto que también son muy impor- tantes. En primer lugar, está la cuestión de las muestras. Gran parte de los primeros estudios de este campo utilizaron las tradicionales muestras de con- veniencia de estudiantes universitarios. Uno de los problemas asociados a este tipo de muestras es que la mayoría de los sujetos son relativamente jóve- nes y por lo tanto tienen relativamente poca experiencia en relaciones de pareja. El uso de tales participantes plantea importantes cuestiones relaciona- das con la generalización de los hallazgos a muestras más representativas, dado que ciertamente no deberíamos considerar que estos sujetos sean unos expertos en el amor y las relaciones. Algunos estudios recientes sobre el ape- go adulto y el matrimonio han ayudado a compensar este desequilibrio subrayando el hecho de que las características de apego de la muestra (a grandes rasgos, el grado general de seguridad) parece variar en función del status relacional de los participantes. Aunque se han hecho claros avances en el campo del apego adulto desde sus recientes inicios, algunos desarrollos de la investigación destacan por su especial interés. Jacobvitz, por ejemplo, dirigió un estudio longitudinal en el que tres generaciones de mujeres (abuelas, madres y sus primeras hijas) fueron someti- das a una evaluación que utilizaba una combinación de métodos observaciona- les y de entrevista (Jacobvitz & Burton, 1994). Este estudio se centró en las rela- ciones de las madres más recientes con sus propias madres y en la influencia que ejercían estas relaciones en la calidad del cuidado dado a las niñas. Además, Jacobvitz está dirigiendo en la actualidad un estudio longitudinal de parejas que están pasando por la transición a la paternidad. Este trabajo ha sido diseñado para evaluar la relación existente entre las representaciones que tienen las pare- jas de cómo eran sus padres en su infancia y la calidad de sus matrimonios y del cuidado que proporcionan a sus hijos. Este tipo de investigaciones tiene el potencial necesario para aclarar cómo la “red de relaciones familiares se trans- mite a la siguiente generación” (Jacobvitz & Burton, 1994, p. 8). APEGO ADULTO 148
- 150. Otro desarrollo interesante ha sido el estudio de los procesos cognitivos asociados a los modelos internos. Baldwin y colegas, por ejemplo, investi- garon las diferencias que provoca el estilo de apego en las expectativas que se tienen respecto a las interacciones con parejas relacionales (Baldwin, Fehr, Keedian, Seidel & Thompson, 1993). Utilizaron una tarea de decisión léxica en la que a los sujetos se les mostraban cadenas de letras y se les pedía que identificaran cada cadena como palabra o no palabra. Baldwin et al. estaban especialmente interesados en cómo los diferentes estilos de apego (seguro vs. evitativo) respondían ante cadenas de letras que formaban palabras que representaban resultados positivos y negativos conectados con el tema de las relaciones interpersonales. Un ejemplo de resultado negativo sería la frase “Si dependiera de mi pareja, mi pareja me...” seguida por la palabra objetivo “dejaría”. De todos modos, en algunos casos había palabras que no perte- necían a contextos relacionales. En general, las cadenas de letras se recono- cían más rápidamente como palabras cuando se situaban en un contexto interpersonal, pero este efecto sólo se presentaba en los estímulos que eran congruentes con las expectativas que los sujetos tenían respecto a las rela- ciones. Concretamente, la presencia de un contexto interpersonal estaba asociada a un reconocimiento más rápido de palabras con resultados positi- vos en los sujetos seguros y de palabras con resultados negativos en los suje- tos evitativos. Estos hallazgos apoyan la idea de que las expectativas inter- personales, reflejadas en el estilo de apego, influyen en el procesamiento de la información social. Direcciones futuras Como hemos señalado, los investigadores del apego adulto deben resol- ver una serie de aspectos teóricos y metodológicos fundamentales. Además de éstos, hay una serie de puntos más específicos que creemos que es impor- tante que los investigadores tengan en cuenta. Estos puntos reflejan las limi- taciones de nuestra comprensión actual de los procesos básicos del apego. En primer lugar, aún estamos muy lejos de entender por completo las relaciones existentes entre las experiencias que los individuos tienen con sus cuidadores y las expectativas que tienen posteriormente en sus propias rela- ciones amorosas. Por ejemplo, ¿cómo llega a esperar el individuo evitativo, que es probable que se haya visto expuesto al rechazo, al distanciamiento, etcétera, que su pareja le exija cercanía? Algunos investigadores sostienen que, mientras que es probable que la correspondencia entre los estilos de ape- go entre padre e hijo esté dirigida por la identificación (Bowlby, 1973), la APLICACIONES Y DIRECCIONES FUTURAS 149
- 151. correspondencia entre parejas románticas podría reflejar procesos de auto- confirmación (por ejemplo, nuestra tendencia a preferir a quienes confirman las expectativas de nuestro propio comportamiento frente a los demás; ver Pietromonaco & Carnelley, 1994). De este modo, por ejemplo, un individuo evitativo podría establecer una relación con una pareja preocupada, que con- firmara sus creencias de que los demás exigen cercanía. Aunque esta expli- cación parece plausible, no está claro de qué modo ni en qué momento es relevante el proceso de autoconfirmación para la elección de la pareja. De la misma manera, aunque se ha venido diciendo que los diferentes esti- los de apego implican diferentes objetivos relacionales, no tenemos una com- prensión completa de qué es lo que los individuos de los diversos grupos de apego quieren obtener de sus relaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que esperan los adultos evitativos de una relación?, ¿quieren encontrar a alguien que res- pete su necesidad de distanciamiento?, ¿o quieren encontrar a alguien que, con su conducta pegajosa y dependiente, confirme la expectativa de que las parejas relacionales le exigirán cercanía (en este caso se trataría de un efecto de autoconfirmación)? En el primer caso (por ejemplo, si los individuos evi- tativos desean que el otro respete su necesidad de distanciamiento), ¿qué tipo de pareja satisfaría mejor este deseo?, ¿una pareja segura, que prefiere la cer- canía pero puede aceptar la necesidad de distanciamiento que tiene el sujeto evitativo?, ¿o una pareja evitativa, que estará también motivada para mante- ner la distancia interpersonal? También habría que hacer distinciones entre lo que los miembros de cada grupo de apego en particular esperan de las relaciones, lo que sería ideal para ellos y lo que no suelen obtener. Además, podría haber una diferencia entre lo que dicen que les gustaría y lo que sería realmente satisfactorio para ellos. Por ejemplo, sabemos a partir de algunas investigaciones que la combinación de un hombre evitativo y una mujer ansioso-ambivalente es estable pero no necesariamente satisfactoria (Kirkpatrick & Davis, 1994). Por lo tanto, pare- ce que ciertos individuos inseguros podrían verse atrapados en una relación que fuera estable pero conflictiva. Como mencionábamos antes, son necesarios más estudios longitudinales que realicen un seguimiento de las parejas en el curso de relaciones a largo plazo. Estos estudios permitirán a los investigadores observar el efecto de combinaciones particulares de apego y ver si los individuos cambian su esti- lo de apego dentro de una misma relación a lo largo del tiempo. También es igualmente importante la necesidad de estudiar longitudinalmente a aquellos individuos que pasan de una relación a otra. Esto posibilitaría empezar a valorar las asociaciones entre la estabilidad del estilo de apego y los aconte- cimientos relacionales. APEGO ADULTO 150
- 152. Por último, creemos que es necesario distinguir entre los aspectos nucleares del estilo de apego y los correlatos del estilo de apego. Por ejemplo, hay varios investigadores que han abogado por definir nuevos grupos de apego marca- dos por rasgos particulares (por ejemplo, conducta controladora, ira). Aunque las cuestiones relacionadas con el número de grupos de apego fundamentales no tienen por qué estar ya resueltas necesariamente, debemos preguntarnos si podrían proponerse grupos adicionales de apego para entender las diferencias individuales en variables como la ira, o si sería más adecuado considerar que rasgos como la ira son correlatos o dimensiones de los estilos de apego ya defi- nidos. Por otro lado, tal y como se pone de manifiesto en las descripciones de los estilos infantiles y adultos, hay una relación fundamental entre el apego y variables como la confianza, la dependencia, la comodidad con la cercanía y la ansiedad por las relaciones. Es significativo el hecho de que aspectos simi- lares de definición han plagado también las investigaciones sobre otros aspec- tos de las relaciones cercanas, como la satisfacción relacional. A lo largo de este volumen hemos explorado las principales direcciones que ha seguido la investigación de los procesos de apego adulto desde la apa- rición del artículo seminal de Hazan y Shaver (1987). Hemos hecho grandes progresos en nuestra comprensión de estos procesos. Se ha puesto de mani- fiesto que un rasgo fundamental de la perspectiva del apego sobre las rela- ciones cercanas es la amplitud de su campo de aplicación: subrayando la naturaleza universal de la conducta de apego, pero ayudando también a explicar cómo las diferencias individuales en la conducta relacional tienen su origen en las experiencias sociales tempranas y posteriores. El papel formati- vo de la experiencia temprana encaja con las teorías implícitas del amor que tienen muchas personas legas. Por ejemplo, uno de nuestros sujetos, cuando le pedimos que describiera su relación de pareja, realizó espontáneamente la siguiente observación: Mi pareja es extremadamente afectiva, lo que encaja perfectamente conmigo. Siempre, siempre he buscado afecto toda mi vida, principalmente debido a mis –malas– relaciones con mis padres. De modo que, no sé, pero lo atribuyo a eso, y ella es la única persona con la que he salido que me da el afecto que necesito. A pesar de los avances en la comprensión de los procesos del apego adul- to, también hemos intentado mostrar muchas cuestiones que siguen sin res- puesta. Habremos alcanzado nuestro objetivo si hemos aumentado su interés por los aspectos relacionados con el apego y hemos animado a algunos de ustedes a plantear investigaciones que estudien estas importantes cuestiones. APLICACIONES Y DIRECCIONES FUTURAS 151
- 154. Adam, K. S. (1994). Suicidal behavior and attachment: A developmental model. In M. B. Sperling & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Theory, assessment, and treat- ment (pp. 275-298). New York: Guilford. Ainsworth, M. D. S. (1979). Infant-mother attachment. American Psychologist, 34, 932-937. Ainsworth, M. D. S. (1982). Attachment: Retrospect and prospect. In C. M. Parkes & J. Stevenson-Hinde (Eds.), The place of attachment in human behavior (pp. 3-30). New York: Basic Books. Ainsworth, M. D. S. (1985). Attachments across the life span. Bulletin of the New York Academy of medicine, 61, 792-812. Ainsworth, M. D. S. (1989). Attachments beyond infancy American Psychologist, 44, 709- 716. Ainsworth, M. D. S. (1992). John Bowlby (1907-1990): Obituary. American Psychologist, 47, 668. Ainsworth, M. D. S., Bell, S. M., & Stayton, D. (1974). Infant-mother attachment and social development. In M. P Richards (Ed.), The introduction of the child into the social world (pp. 99-135). London: Cambridge University Press. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A study of the strange situation. Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum. Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventor of parent and peer attach- ment: Individual diferentes and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 427-453. Baldwin, M. W., & Fehr, B. (1995). On the instability of attachment style ratings. Personal Relationships, 2, 247-261. Baldwin, M. W., Fehr, B., Keedian, E., Seidel, M., & Thomson, D. W. (1993). An explo- ration of the relational schemata underlying attachment styles: Self-report and lexi- cal decision approaches. Personality and Social Psychology Bulletin, 19, 746-754. Bibliografía
- 155. Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Journal of Social and Personal Relationships, 7, 147-178. Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of personality and Social Psychology, 61, 226-244. Bates, J. E., & Bayles, K. (1988). Attachment and the development of behavior pro- blems. In J. Belsky & T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of attachment (pp. 253- 299). Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum. Bates, J. E., Maslin, C. A., & Frankel, K. A. (1985). Attachment security, mother-child interaction, and temperament as predictors of behaviorproblem ratings at age three years. Monographs of the Societyfor Research in Child Development, 50(1 &2), 167-193. Belsky, J., & Nezworski, T. (1988). Clinical implications of attachment. In J. Belsky & T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of attachment (pp. 3-17). Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum. Belsky, J., & Rovine, M. (1987). Temperament and attachment security in the strange situation: An empirical rapprochement. Child Development, 58, 787-795. Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1964). The managerial grid. Houston: Gult. Bower, G. H., & Cohen, P. R. (1982). Emotional influences in memory and thinking: Data and theory. In M. S. Clark & S. T. Fiske (Eds.), Affect and cognition: The l7th Annual Carnegie Symposum on Cognition. Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss (Vol. l). New York: Basic Books. Bowlby, J. (1973). Attachment and loss (Vol. 2). New York: Basic Books. Bowlby, J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. London-Tavistock. Bowlby, J. (1980). Attachment and loss (Vol. 3). New York: Basic Books. Bowlby, J. (1984). Attachment and loss (Vol. 1, 2nd ed.). Harmondsworth, UK: Penguin. Bradbury, T. N., & Fincham, F. D. (1987). Affect and cognition in close relationships: Towards an integrative model. Cognition and Emotion, 1, 59-87. Brennan, K. A., & Shaver, P. R. (1995). Dimensions of adult attachment, affect regula- tion, and romantic relationship functioning. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 267-283. Brennan, K. A., Shaver, P. R., & Tobey, A. E. (1991). Attachment styles, gender and parental problem drinking. Journal of Social and Personal Relationships, 8, 451-466. Bretherton, I. (1985). Attachment theory: Retrospect and prospect. Monographs of the Societyfor Research in Child Developmen t, 50(1 &2), 3-35. Bretherton, I. (1987). New perspectivas on attachment relations: Security, communica- tion, and internar working models. In J. D. Osofsky (Ed.), Handbook of infant deve- lopment (pp. 1061-1100). New York: John Wiley. Bretherton, I. (1988). Open communication and internar working models: Their role in the development of attachment relationships. In Nebraska Symposium on Motivation (pp. 57-113). Lincoln: University of Nebraska Press. Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology, 28, 759-775. Buhrmester, D., & Furman, W. (1986). The changing functions of friends in childhood: A neo-Sullivanian perspectiva. In V. J. Derlega & B. A. Winstead (Eds.), Friendships and social interaction (pp. 41-62). New York: Springer. Burns, D. D. (1980). Feeling good: The new mood therapy. New York: Signet. Bus, A. G., & Van Ijzendoorn, M. H. (1988). Mother-child interactions, attachment, and emergent literacy: A cross-sectional study. Child Development, 59, 1262-1272. APEGO ADULTO 154
- 156. Cafferty, T. P, Davis, K. E., Medway, F. J., O’Hearn, R. E., & Chappell, K. D. (1994). Reunion dynamics among couples separated during Operation Desert Storm: An attachment theory analysis. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in per- sonal relationships (Vol. 5, pp. 309- 330). London: Jessica Kingsley. Calkins, S. D., & Fox, N. A. (1992). The relations among infant temperament, security of attachment, and behavioral inhibition at twenty-four months. Child Development, 63, 1456-1472. Campos, J. J., & Barrett, K. C. (1984). Toward a new understanding of emotions and their development. In C. E. Izard, J. Kagan, & R. B. Zajonc (Eds.), Emotions, cognition and behavior (pp. 229-263). Cambridge, UK: Cambridge University Press. Cancian, F. M. (1987). Love in America: Gender and self-development. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Carlson, V., Cicchetti, D., Barnett, D., & Braunwald, K. (1989). Finding order in disor- ganization: Lessons from research on maltreated infants’ attachments to their care- givers. In D. Cicchetti & V. Carlson (Eds.), Child maltreatment: Theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect (pp. 494-528). New York: Cambridge University Press. Carnelley, K. B., & janoff-Bulman, R. (1992). Optimism about love relationships: General vs. specific lessons from one’s personal experiences. Journal of Social and Personal Relationships, 9, 5-20. Carnelley, K. B., Pietromonaco, P R., & jaffe, K. (1994). Depression, working models of others, and relationship functioning. Journal of personality and Social Psychology, 66, 127-140. Carnelley, K. B., Pietromonaco, P. R., & Jaffe, K. (in press). Attachment, caregiving, and relationship functioning in couples: Effects of self and partner. Personal Relationships. Carpenter, E. M., & Kirkpatrick, L. A. (1995). Effects of attachment style and partner proxi- mity on psychophysiological responsos to stress. Manuscript submitted for publication. Christensen, A., & Sullaway, M. (1984). Communication patterns question- naire. Unpublished manuscript, University of California, Los Angeles. Clark, M. S., & Reis, H. T. (1988). Interpersonal processes in close relationships. Annual Review of Psychology, 39, 609-672. Cohen, S. (1988). Psychosocial models of the role of social support in the etiology of physical disease. Health Psychology, 7, 269-297. Collins, N. L. (in press). Working models of attachment: Implications for explanation, emotion and behavior. Journal of Personality and Social Psychology. Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relations- hip quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644-663. Collins, N. L., & Read, S. J. (1994). Cognitive representations of attachment: The struc- ture and function of working models. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships (Vol. 5, pp. 53-90). London: Jessica Kingsley. Cox, M. J., Owen, M. T., Henderson, V. K., & Margand, N. A. (1992). Prediction of infant-father and infant-mother attachment. Developmental Psychology, 28, 474-483. Crittenden, P. (1985). Social networks, quality of child-rearing, and child development. Child Development, 56,1299-1313. Crockenberg, S. B. (1981). Infant irritability, mother responsiveness, and social support influences on the security of infant-mother attachment. Child Development, 52, 857- 865. BIBLIOGRAFÍA 155
- 157. Devine, P. G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled com- ponents. Journal of personality and Social Psychology, 56, 5-18. Douglas, J. D., & Atwell, F. C. (1 988). Love, in timacy, and sex. Newbury Park, CA: Sage. Egeland, B., & Farber, E. A. (1984). Infant-mother attachment: Factors related to its development and expression over time. Child Development, 55, 753-771. Egeland, B., & Sroufe, L. (1981). Attachment and early maltreatment. Child Development, 52, 44-52. Erickson, M. F., Sroufe, L. A., & Egeland, B. (1985). The relationship between quality of attachment and behavior problems in preschool in a high-risk sample. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50(1&2),147-166. Escher-Graeub, D., & Grossmann, K. E. (1983). Bindungssicherheit m zweiten lebens- jahr-die Regensburger Querschnittuntersuchung (Attachment security in the second year of life: the Regensburg crosssectional study). University of Regensburg. Feeney, B. C., & Kirkpatrick, L. A. (in press). The effects of adult attachment and pre- sence of romantic partners on physiological responsos to stress. Journal of personality and Social Psychology. Feeney, J. A. (1994). Attachment style, communication patterns and satisfaction across the life cycle of marriage. Personal Relationships, 1, 333-348. Feeney, J. A. (1995a). Adult attachment and emotional control. Personal Relationships, 2, 143-159. Feeney, J. A. (1995b). Adult attachment and relationship-centered anxiety: Responses to physical and emotional distancing. Unpublished manuscript, University of Queensland, Australia. Feeney, J. A., & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic rela- tionships. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 281-291. Feeney, J. A., & Noller, P. (1991). Attachment style and verbal descriptions of romantic partners. Journal of Social and Personal Relationships, 8, 187-215. Feeney, J. A., & Noller, P. (1992). Attachment style and romantic love: Relationship dis- solution. Australian Journal of psychology, 44(2), 69-74. Feeney, J. A., Noller, P., & Callan, V. J. (1994). Attachment style, communication and satisfaction in the early years of marriage. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships (Vol. 5, pp. 269-308). London: Jessica Kingsley. Feeney, J. A., Noller, P., & Hanrahan, M. (1994). Assessing adult attachment: Developments in the conceptualization of security and insecurity. In M. B. Sperling & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Theory, assessment, and treatment (pp. 128- 152). New York: Guilford. Feeney, J. A., Noller, P., & Patty, J. (1993). Adolescents’ interactions with the opposite sex: Influence of attachment style and gender. Journal of Adolescence, 16, 169-186. Feeney, J. A., & Ryan, S. M. (1994). Attachment style and affect regulation: Relationships with health behavior and family experiences of illness in a student sample. Health Psychology, 13, 334-345. Fox, N. A., Kimmerly, N. L., & Schafer, W. D. (1991). Attachment to mother/attach- ment to father: A meta-analysis. Child Development, 62, 210-225. Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge, UK: Cambridge University Press. George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1985). The Attachment Interviewfor Adults. Unpublished manuscript, University of California, Berkeley. Goldsmith, H. H., & Alansky, J. A. (1987). Maternal and infant temperamental predic- tors of attachment: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 805-816. APEGO ADULTO 156
- 158. Goossens, F. A., Van ljzendoorn, M. H., Tavecchio, L. W., & Kroonenberg, P M. (1986). Stability of attachment across time and context in a Dutch sample. Psychological Reports, 58(1), 23-32. Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (1988). The social psychophysiology of marriage. In P Noller & M. A. Fitzpatrick (Eds.), Perspectives on marital interaction (pp. 182-200). Clevedon: Multilingual Matters. Greenberg, M. T., Siegel, J. M., & Leitch, C. J. (1983). The nature and importance of attachment relationships to parents and peers during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 12, 373-386. Greenberg, M. T., & Speltz, M. L. (1988). Attachment and the ontogeny of conduct pro- blems. In J. Belsky & T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of attachment (pp. 177- 218). Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum. Griffin , D. W., & Bartholomew, K. (1994). The metaphysics of measurement: The case of adult attachment. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal rela- tionships (Vol. 5, pp. 17-52). London: Jessica Kingsley. Grossmann, K. E., & Grossmann, K. (1984, September). The development of conversational styles in thefirst year of life and its relationship to maternal sensitvity and attachment quality bet- ween mother and child. Paper presentes at the Congress of the German Society for Psychology, Vienna. Grossmann, K. E., Grossmann, K., & Schwan, A. (1986). Capturing the wider view of attachment: A reanalysis of Ainsworth’s Strange Situation. In C. E. Izard & P. B. Read (Eds.), Measuring emotions in infants and children (pp. 124-171). New York: Cambridge Universty Press. Grossmann, K., Grossmann, K. E., Spangler, G., Suess, G., & Unzner, L, (1985). Maternal sensitivity and newborns’ orientation responsos as related to quality of attachment in Northern Germany. Monographs of the Societyfor Research in Child Development, 50(1&2), 233-256. Hammond, J. R., & Fletcher, G. J. 0. (1991). Attachment styles and relationship satis- faction in the development of close relationships. New Zealand Journal of psychology, 20(2), 56-62. Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment pro- cess. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524. Hazan, C., & Shaver, P. R. (1990). Love and work: An attachmenttheoretical perspec- tiva. Journal of personality and Social Psychology, 59, 270-280. Hazan, C., & Shaver, P. R. (1994). Attachment as an organizational framework for rese- arch on close relationships. Psychological Inquiry, 5(1),1-22. Hazan, C., & Zeifman, D. (1994). Sex and the psychological tether. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships (Vol. 5, pp. 151-178). London: Jessica Kingsley. Hazan, C., Zeifman, D., & Middleton, K. (1994, July). Adult romantic attachment, affection, and sex. Paper presentes at the 7th International Conference on Personal Relationships, Groningen, The Netherlands. Hazan, N. G., & Durrett, M. E. (1982). Relationship of security of attachment to explo- ration and cognitive mapping abilities in 2-year-olds. Developmental Psychology, 18, 751- 759. Hendrick, C., & Hendrick, S. S. (1 986). A theory and method of love. Journal of perso- nality and Social Psychology, 50, 392-402. BIBLIOGRAFÍA 157
- 159. Hendrick, C., Hendrick, S. S., Foote, F. H., & Slapion-Foote, M. J. (1984). Do men and women love differently? Journal of Social and Personal Relationships, 1, 177-195. Hindy, C. G., & Schwartz, J. C. (1985, August). “Lovesickness” in dating relationships: An attachment perspectiva. Paper presentes at the annual convention of the American Psychological Association, Los Angeles. Isabella, R. A. (1993). Origins of attachment: Maternal interactive behavior across the first year. Child Development, 64, 605-621. Isabella, R. A., & Belsky, J. (1991). Interactional synchrony and the origins of infant- mother attachment: A replication study. Chld Development, 62, 373-384. Isabella, R. A., Belsky, J., & von Eye, A. (1989). Origins of infant-mother attachment: An examination of interactional synchrony during the infant’s first year. Developmental Psychology, 25, 12-21. Izard, C. E., Haynes, 0. M., Chisholm, G., & Baak, K. (1991). Emotional determinants of infant-mother attachment. Child Development, 62, 906-917. Jacobvitz, D. B., & Burton, H. (1994, July). Attachment process in mother-child relationshps actos generations. Paper presentes at the 7th International Conference on Personal Relationships, Groningen, The Netherlands. Keelan, J. P. R, Dion, K. L., & Dion, K. K. (1994). Attachment style and heterosexual relationships among young adults: A short-term panel study. Journal of Social and Personal Relationships, 11, 201-214. Kiecolt-Glaser, J. K., Malarkey, W. B., Chee, M., Newton, T., Cacioppo, J. T., Mao, H- Y., & Glaser, R. (1993). Negative behavior during marital conflict is associated with immunological down-regulation. Psychosomatic Medicine, 55, 395-409. Kirkpatrick, L. A. (1992). An attachment-theory approach to the psychology of reli- gion. International Journal for the Psychology of Religion, 2(1), 3-28. Kirkpatrick, L. A. (1994). The role of attachment in religious belief and behavior. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships (Vol. 5, pp. 239- 265). London: Jessica Kingsley. Kirkpatrick, L. A., & Davis, K. E. (1994). Attachment style, gender, and relationship stability: A longitudinal analysis. Journal of personality and Social Psychology, 66, 502-512. Kirkpatrick, L. A., & Hazan, C. (1994). Attachment styles and close relationships: A four-year prospective study. Personal Relationships, 1, 123-142. Kirkpatrick, L. A., & Shaver, P R. (1992). An attachment-theoretical approach to romantic love and religious belief. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 266-275. Kobak, R. R., & Duemmler, S. (1994). Attachment and conversation: Toward a dis- course analysis of adolescent and adult security. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships (Vol. 5, pp. 121-149). London: Jessica Kingsley. Kobak, R. R., & Hazan, C. (1991). Attachment in marriage: Effects of security and accuracy of working models. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 861-869. Kobak, R. R., & Sceery, A. (1988). Attachment in late adolescence: Working models, affect regulation, and representations of self and others. Child Development, 59, 135- 146. Kotler, T. (1985). Security and autonomy within marriage. Human Relations 38, 299-321. Kunce, L. J., & Shaver, P R. (1994). An attachment-theoretical approach to caregiving in romantic relationships. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in perso- nal relationships (Vol. 5, pp. 205-237). London: Jessica Kingsley. Lamb, M. E. (1987). Predictive implications of individual diferentes in attachment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 817-824. APEGO ADULTO 158
- 160. Lamb, M. E., Thompson, R. A., Gardner, W. P., Charnov, E. L., & Estes, D. (1985). Security of infantile attachment as assessed in the strange situation: Its study and biological interpretation. Annual Progress in Child Psychiatry and Development, 53-114. Lee, J. A. (1973). The colors of love: An exploration of the ways of loving. Ontario: New Press. Lee, J. A. (1988). Love-styles. In R. J. Sternberg & M. Barnes (Eds.), The psychology of love (pp. 38-67). New Haven, CT: Yale University Press. Levy, M. B., & Davis, K. E. (1988). Lovestyles and attachment styles compared: Their relations to each other and to various relationship characteristics. Journal of Social and Personal Relationships, 5, 439-471. Lyons-Ruth, K., Alpern, L., & Repacholi, B. (1993). Disorganized infant attachment classification and maternal psychosocial problems as predictors of hostile-aggressi- ve behavior in the preschool classroom. Child Development, 64, 572-585. Main, M. (1983). Exploration, play, and cognitive functioning related to infant-mother attachment. Infant Behavior and Development, 6, 167-174. Main, M., & Goldwyn, R. (1985). Adult attachment classification system. Unpublished manuscript, University of California, Berkeley. Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhoodl and adult- hood: A move to the level of representation. Monographs of the Societyfor Research in Child Development, 50(1&2), 66-104. Main, M., & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure disorganized/disoriented attachment pattern: Procedures, findings and implications for classification of beha- vior. In M. Yogman & T. B. Brazelton (Eds.), Affective development in infancy (pp. 95-124). Norwood, Nj: Ablex. Main, M., Tomasini, L., & Tolan, W. (1979). Differences among mothers of infants jud- ged to differ in security. Developmental Psychology, 15, 472-473. Main, M., & Weston, D. R. (1981). The quality of the toddler’s relationship to mother and to father: Related to conflict behavior and the readiness to establish new rela- tionships. Child Development, 52, 932-940. Mangelsdorf, S., Gunnar, M., Kestenbaum, R., Lang, S., & Andreas, D. (1990). Infant proneness-to-distress temperament, maternal personality, and mother-infant attach- ment: Associations and goodness of fit. Child Development, 61, 820-831. Matas, L., Arend, R. A., & Sroufe, L. A. (1978). Continuity of adaptation in the second year: The relationship between quality of attachment and later competence. Child Development, 49, 547-556. Mikulincer, M., Florian, V., & Tolmacz, R. (1990). Attachment styles and fear of per- sonal death: A case study of affect regulation. Journal Of Personality and Social Psychology, 58, 273-280. Mikulincer, M., Florian, V., & Weller, A. (1993). Attachment styles, coping strategies, and posttraumatic psychological distress: The impact of the Gulf War in Israel. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 817-826. Mikulincer, M., & Nachshon, 0. (1991). Attachment styles and patterns of self-disclo- sure. Journal of personality and Social Psychology, 61, 321-331. Miyake, K., Chen, S., & Campos, J. (1985). Infant temperament, mother’s mode of inte- raction, and attachment in Japan: An interim report. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50(1&2), 276-297. Money, J. (1980). Love and love sickness: The science of sex, gender difference, and pair-bonding. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. BIBLIOGRAFÍA 159
- 161. Morris, D. (1982). Attachment and intimacy. In M. Fisher & G. Stricker (Eds.), Intimacy (pp. 305-323). New York: Plenum. Noller, P (1993). Gender and emotional communication in marriage: Different cultures or differential social power? Journal of Language and Social Psychology, 12, 92-112. Noller, P., & Clarke, S. (1995, November). Attachment to God: links of religion to attachment theory and mental health. Paper presentes at the National Council of Family Relations Conference, Portland, OR. Noller, P., & Feeney, J. A. (1994). Whither attachment theory: Attachment to our careg- vers or to our models? Psychological Inquiry, 5(1), 51-56. Noller, P., & White, A. (1990). The validity of the Communication Patterns Question- naire. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clnical Psychology, 2, 478-482. Parker, G. (1983). Parental overprotection: A riskfactor in psychosocial development. New York: Grune & Stratton. Parker, G. (1994). Parental bonding and depressive disorders. In M. B. Sperling & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Theory, assessment, and treatment (pp. 299-312). New York: Guilford. Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. B. (1979). A parental bonding instrument. British Journal of medical Psychology, 52(1), 1-10. Pederson, D. R., Moran, G., Sitko, C., Campbell, K., Ghesquire, K., & Acton, H. (1990). Maternal sensitivity and the security of infant-mother attachment: A Q-sort study. Child Development, 61, 1974-1983. Peele, S. (1975). Love and addiction. New York: Taplinger. Peele, S. (1988). Fools for love: The romantic ideal, psychological theory, and addicti- ve love. In R. J. Sternberg & M. Barnes (Eds.), The psychology of love (pp. 159-188). New Haven, CT: Yale University Press. Pierce, G. R., Sarason, B. R., & Sarason, I. G. (1992). General and specific support expectations and stress as predictors of perceived supportiveness: An experimental study. Journal of personality and Social Psychology, 63, 297-307. Pietromonaco, P. R., & Carnelley, K. B. (1994). Gender and working models of attach- ment: Consequences for perceptions of self and romantic relationships. Personal Relationships, 1, 63-82. Pistole, M. C. (1989). Attachment in adult romantic relationships: Style of conflict reso- lution and relationship satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 6, 505- 510. Radke-Yarrow, M., Cummings, E. M., Kuczynski, L., & Chapman, M. (1985). Patterns of attachment in two- and three-year-olds in normal families and families with parental depression. Child Development, 56, 884-893. Rahim, M. A. (1 983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. Academy of management Journal, 26, 368-376. Rice, K. G. (1990). Attachment in adolescence: A narrativo and metaanalytic review. Journal of Youth and Adolescence, 19, 511-538. Richman, J., & Flaherty, J. A. (1987). Adult psychosocial assets and depressive mood over time: Effects of internalized childhood attachments. Journal of nervous and Mental Disease, 175, 703-712. Ricks, M. H. (1985). The social transmission of parental behavior: Attachment across generations. Monographs of the Society for Research in Chld Development, 50(1&2), 211-227. Ricks, M. H., & Noyes, D. (1984). Secure babies have secure mothers. Unpublished manus- cript, University of Massachusetts-Amherst. APEGO ADULTO 160
- 162. Roggman, L. A., Langlois, J. H., & Hubbs-Tait, L. (1987). Mothers, infants, and toys: Social play correlates of attachment. Infant Behavior and Development, 10, 233-237. Rothbard, J. C., & Shaver, P. R. (1994). Continuity of attachment across the life span. In M. B. Sperling & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Theory, assessment, and treatment (pp. 31-71). New York: Guilford. Rubenstein, C., & Shaver, P. (1982). In search of intimacy. New York: Delacorte. Rubin, Z. (1973). Liking and loving: An invitation to social psychology. New York: Holt, Rinehart, & Winston. Sagi, A., Van Ijzendoorn, M. H., & Koren-Karie, N. (1991). Primary appraisal of the strange situation: A cross-cultural analysis of preseparation episodes. Developmental Psychology, 27, 587-596. Schaap, C., Buunk, B., & Kerkstra, A. (1988). Marital conflict resolution. In P. Noller & M. A. Fitzpatrick (Eds.), Perspective on marital interaction (p. 219). Clevedon, England: Miltilingual Matters. (Reprinted by permission) Scharfe, E., & Bartholomew, K. (1994). Reliability and stability of adult attachment pat- terns. Personal Relationships, 1, 23-43. Senchak, M., & Leonard, K. E. (1992). Attachment styles and marital adjustment among newlywed couples. Journal of Social and Personal Relationships, 1, 23-43. Shaver, P. R., & Brennan, C. (1992). Attachment styles and “big five” personality traits: Their connections with each other and with romantic relationship outcomes. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 536-545. Shaver, P. R., & Hazan, C. (1988). A biased overview of the study of love. Journal of Social and Personal Relationships, 5, 473-501. Shaver, P. R., & Hazan, C. (1993). Adult romantic attachment: Theory and evidence. In D. Perlman & W Jones (Eds.), Advances in personal relationships (Vol. 4, pp. 29-70). London: Jessica Kingsley. Shaver, P R., Hazan, C., & Bradshaw, D. (1988). Love as attachment: The integration of three behavioral systems. In R. J. Stemberg & M. Barnes (Eds.), The psychology of love (pp. 68-99). New Haven, CT: Yale University Press. Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of personality and Social Psychology, 59, 971-980. Simpson, J. A., & Rholes, W S. (1994). Stress and secure base relationships in adultho- od. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships (Vol. 5, pp. 181-204). London: Jessica Kingsley. Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Nelligan, J. S. (1992). Support seeking and support giving within couples in an anxiety-provoking situation: The role of attachment sty- les. Journal of personality and Social Psychology, 62, 434-446. Sperling, M. B. (1985). Discriminant measures for desperate love. journal of personality Assessment, 49, 324-328. Sperling, M. B., & Lyons, L. S. (1994). Representations of attachment and psychothe- rapeutic change. In M. B. Sperling & W H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Theory, assessment, and treatment (pp. 331-347). New York: Guilford. Spieker, S. J. (1 986). Patterns of very insecure attachment found in samples of high-risk infants and toddlers. Topcs in Early Childhood Special Education, 6, 37-53. Sprecher, S., & McKinney, K. (1993). Sexuality. Newbury Park, CA: Sage. Sroufe, L. A. (1979). The coherence of individual development: Early care, attachment, and subsequent developmental issues. American Psychologist, 34, 834-841. BIBLIOGRAFÍA 161
- 163. Sroufe, L. A. (1988). The role of infant-caregiver attachment in development. In J. Belsky & T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of attachment (pp. 18-38). Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum. Sroufe, L. A., & Fleeson, J. (1986). Attachment and the construction of relationships. In W W Hartup & Z. Rubin (Eds.), Relationships and development (pp. 51-71). Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum. Sroufe, L. A., Schork, E., Motti, F., Lawroski, N., & LaFreniere, P (1984). The role of affect in social competence. In C. E. Izard, J. Kagan, & R. B. Zajonc (Eds.), Emotions, cognition, and behavior (pp. 289-319). New York: Cambridge University Press. Sroufe, L. A., & Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child Development, 48, 1184-1199. Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 119-135. Strahan, B. J. (1991). Attachment theory and family functioning: Expectations and con- gruencias. Australian Journal of marriage and Family, 12(1), 12-26. Strahan, B. J. (1995). Predictors of depression: An attachment theoretical approach. Journal of family Studies, 1(1), 33-47. Tennov, D. (1979). Love and limerence: The experience of being in love. New York: Stein & Day. Thompson, R. A., Connell, J. P., & Bridges, L. J. (1988). Temperament, emotion, and social interactive behavior in the strange situation: A component process analysis of attachment system functioning. Child Development, 59, 1102-1110. Thompson, R. A., & Lamb, M. E. (1983). Security of attachment and stranger sociabi- lity in infancy. Developmental Psychology, 19, 184-191. Van den Boom, D. (1990). Preventive intervention and the quality of mother-infant interaction and infant exploration in irritable infants. In W. Koops, H. J. G. Soppe, J. L. Van der Linden, P. C. M. Molenaar, & J. J. F. Schroots (Eds.), Developmental psy- chology behind the dikes: An outline of developmental psychology research in the Netherlands. The Netherlands: Uitgeverij Eburon. Van IJzendoorn, M. H., & Kroonenberg, P. M. (1988). Cross-cultural patterns of attach- ment: A meta-analysis of the strange situation. Child Development, 59, 147-156. Vaughn, B., Egeland, B., Sroufe, L. A., & Waters, E. (1979). Individual differences in infant-mother attachment at twelve and eighteen months: Stability and change in families under stress. Child Development, 50, 971-975. Vaughn, B. E., Lefever, G. B., Seifer, R., & Barglow, P (1989). Attachment behavior, attachment security, and temperament during infancy. Child Development, 60, 728-737. Vaughn, B. E., Stevenson-Hinde, J., Waters, E., Kotsaftis, A., Lefever, G. B., Shouldice, A., Trudel, M., & Belsky, J. (1992). Attachment security and temperament in infancy and early childhood: Some conceptual clarifications. Developmental Psychology, 28, 463-473. Vaux, A. (1988). Social support: Theory, research, and intervention. New York: Praegen Vormbrock, J. K. (1993). Attachment theory as applied to wartime and job-related mari- tal separation. Psychological Bulletin, 114(1), 122-144. Waters, E. (1978). The reliability and stability of individual differences in infant-mother attachment. Child Development, 49, 483-494. Waters, E., Wippman, J., & Sroufe, L. A. (1979). Attachment, postive affect, and com- petence in the peer group: Two studies in construct validation. Child Development, 50, 821-829. Watson, D., & Pennebaker, J. W. (1989). Health complaints, stress, and distress: Exploring the central role of negative affectivity. Psychological Review, 96, 234-254. APEGO ADULTO 162
- 164. Watzlawick, P. (1983). The situation is hopeless, but not serious: The pursuit of unhappiness. New York: Norton. Weiss, R. S. (1982). Attachment in adult life. In C. M. Parkes & J. Stevenson-Hinde (Eds.), The place of attachment in human behavior (pp. 171184). New York: Basic Books. Weiss, R. S. (1986). Continuities and transformations in social relationships from child- hood to adulthood. In W. W. Hartup & Z. Rubin (Eds.), Relationships and development (pp. 95-110). Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum. Weiss, R. S. (1991). The attachment bond in childhood and adulthood. In C. M. Parkes, J. Stevenson-Hinde, & P. Marris (Eds.), Attachment actos the life cycle (pp. 66- 76). London: Tavistock/Routledge. West, M., Livesley, W. J., Reiffer, L., & Sheldon, A. (1986). The place of attachment in the life events model of stress and illness. Canadian Journal of psychiatry, 31, 202-207. Youngblade, L. M., & Belsky, J. (1992). Parent-child antecedents of 5-yearolds’close friendships: A longitudinal analysis. Developmental Psychology, 28, 700-713. BIBLIOGRAFÍA 163
- 166. Abandono, miedo al, 40, 44, 75-77, 108, 131-133 Abuso, 23, 34, 110 Adicción, al amor, 49 Adolescentes, 135 importancia de los apegos para los, 20 apegos entre iguales, 82-84 calidad de los apegos, 136 Ágape, teoría de los estilos del amor, 41- 42, 42 (figura), 47, 49 Alemania, conductas de apego en, 28-29 Amistad, 41-42, 42 (figura), 49 Amor. Ver conductas de apego; amor de pareja Amor de pareja: adicción al, 49 regulación del afecto en el, 50-53, 95-97 como integración de los sistemas con- ductuales, 39-40, 125-128, 127 (figura) apego como, 37-40, 38 (figura), 43-50, 43 (tablas), 45 conflicto y comunicación, 120 (figura), 119-123, 143-144 paralelismos del apego infantil con el, 39, 82, 94-95 proceso de apego en el, 83 (figura), 84 calidad del, 53-57, 56-57 (tablas), 75-80, 97, 125-127, 131-133 teorías sobre el, 40-43, 42 (figura), 47-50 Ver también apegos adultos; parejas Amor desesperado, 40, 48-49 Amorenfermo, 40, 49 Ansiedad, 19-20, 20 (figura), 77, 89, 136, 138-139 por las relaciones, 62-63, 66-67, 70-71, 79-80, 79 (figura), 121-122, 133 Ver también estrés; miedo Apegos adultos: teoría del apego y, 33-35, 42-43 compatibilidad, 33-34, 75-80, 79 (figu- ra), 122-123, 132-133, 142-143 continuidad con las conductas infanti- les, 81-82, 83-84 desarrollo de, 82-84, 83 (figura) ruptura de, 52-53, 72 estrés y, 89-100, 91 (figura) en las teorías del amor, 40-43, 42 (figura) atracción interpersonal, 142-143, 149 múltiples, 145 calidad de los, 53-58, 56-57 (tablas), 75- 80, 97, 119-123, 120 (figura), 126, 131- 133 creencias religiosas y, 86-89, 87 (tabla) trabajo y, 84-86 Ver también Parejas; Modelos, funciona- miento; Amor de pareja; Estabilidad Índice de conceptos
- 167. Apegos ansioso-ambivalentes: regulación del afecto y, 22-23, 50-53 compatibilidad de las parejas con, 33, 75-76, 78-80, 79 (figura), 122-123, 132- 133, 142-143 comparación con el modelo de 4 gru- pos, 63-66 diferencias culturales en los, 28-29 estrés y, 93-94, 143-144 funciones del trabajo en los, 85-86 género y, 127-129 salud y, 98-99, 98 (figura) en niños, 20 (figura), 21-23, 22 (tabla), 31-33 teorías del amor y, 40-43, 47-50 medidas de, 43-46, 43-45 (tablas), 60- 63 calidad de las relaciones, 29-31 (tablas), 53-58 creencias religiosas y, 86-89 autoestima y, 133 separación de la pareja y, 95 estabilidad de los, 67-71, 68 (tabla), 70 (tabla) modelos de los, 106 (tabla), 107-108, 109-110, 113-115, 118 Apegos desorganizados-desorientados, 23, 66 Apegos evitativos: regulación del afecto y, 22-23, 50-53 compatibilidad en las parejas, 75-80, 78- 80, 79 (figura), 122-123, 132-133, 142- 143 comparación con el modelo de 4 gru- pos, 63-66 diferencias culturales en los, 14-15 estrés y, 93-94 funciones del trabajo en los, 84-85 género y, 129-130 salud y, 98-99, 98 (figura) en la infancia, 20 (figura), 21-23, 22 (tabla), 31-33 teorías del amor y, 40-43, 47-48 medidas de, 43-46, 43-45 (tablas), 60-63 calidad de las relaciones, 29-31 (tablas), 53-58 creencias religiosas y, 86-89 autoestima y, 183 estabilidad de los, 67-71, 68 (tabla), 70 (tabla) apoyo en las parejas y, 90-92, 91 (figura) modelos internos de los, 106 (tabla), 107-110, 113-114, 117-118 Apegos preocupados, 64, 64 (figura), 65 (tabla), 127, 130 Apegos resistentes. Ver apegos ansioso- ambivalentes. Apegos seguros: regulación del afecto y, 22-23, 50-53, 95-96 compatibilidad de las parejas, 75-76, 79- 80, 79 (figura), 122, 132-133, 143 semejanzas culturales en los, 28-29 estrés y, 93-94, 135 modelo de cuatro grupos de, 63-66, 64 (figura), 65 (tabla), 127 funciones del trabajo en los, 84-86 género y, 128 en los niños, 18-23, 20 (figura), 22 (tabla), 26, 32 teorías del amor y, 40, 42, 47-50 medidas, 43-47, 43, 45 (tablas), 60-61 calidad de las relaciones, 54-57, 56-57 (tablas) creencias religiosas, 86-89 autoestima y, 133 separación de las parejas y, 95-96 estabilidad de los, 67-71, 68 (tabla), 70 (tabla), 72 apoyo en las parejas y, 90-92, 91 (figura) modelos internos de los, 106 (tabla), 107-108, 113, 115, 116-118, 149 Ver también confianza Apegos temerosos, 64-66, 64 (figura), 65 (tabla), 127, 129-130 Apertura, 55, 56 (tabla) Autoestima: apegos adultos y, 48-49, 89, 133, 135 modelos internos y, 63-64, 64 (figura), 107-108 Base segura: en las relaciones adultas, 81-89, 83 (figura), 87 (tabla), 92 en la infancia, 19, 34, 118 religión como, 86-89, 87 (tabla) Bienestar y apego, 135-140 APEGO ADULTO 166
- 168. Celos, 40 Cercanía, comodidad con la, 55, 56 (tabla), 62-63, 66-67, 70-71, 75-76, 79- 80, 90-121-122, 131-133 Compañeros. Ver parejas Compatibilidad, 33-34, 75-80, 79 (tabla), 122-123, 132-133, 142-143 Componentes de la teoría del amor, 40- 41, 47-48 Compromiso, 41, 53, 55, 56 (tabla) Comunicación: entre padres e hijos, 116-118 en parejas, 119-123, 120 (figura), 143 Conductas de apego: de cuidadores con los niños, 17-21, 20 (figura), 22-23 (tablas), 59-60, 116-117, 148-149 clasificación de las, 21-23, 22-23 (tablas), 26-28, 31-33, 63-66, 64 (figu- ra), 65 (tabla) influencias culturales sobre, 28-29 definidas, 18-19 factores que provocan cambios en las, 71-72 género y, 69, 74-75, 89-94, 91 (figura), 114, 129-133 salud y, 96-100, 98 (figura), 139-140 diferencias individuales en las, 20-23, 20 (figura), 22 (tabla), 24-29, 144-145 en familias, 18, 24, 27, 97-99, 98 (figura) lenguaje y, 118 múltiples cuidadores y, 24, 26-27, 145 creencias religiosas y, 86-89, 87 (tabla) estabilidad de las, 29-31, 60-61, 137- 138, 138 (figura), 145-146 rasgos vs. Relaciones, 73-80, 134-135, 146-147 transmisión a los iguales, 82-84 bienestar y, 135-140 Ver también cuidadores; amor de pareja Conductas previas a la separación. Ver situación extraña Confianza, 20, 20 (figura), 49-50, 134 Ver también apegos seguros; autoestima Confianza, amor de pareja y, 38-39, 38 (figura), 53 Confianza en uno mismo. Ver confianza; autoestima Conflicto, dentro de la pareja, 119-123, 120 (figura), 143 Creencias: y expectativas, 20-21, 103 religiosas, 86-89, 87 (tabla) modelos internos y, 105-107, 106 (tabla), 113-114 Creencias religiosas, 86-89, 87 (tabla) Cristianos. Ver creencias religiosas Cuidadores: conductas de apego con los niños, 17- 21, 20 (figura), 22-23 (tablas), 59-60, 116-117, 148-149 en el amor de pareja, 39,41, 126-128, 127 (figura) múltiples, 24, 26-27, 145 reducción del estrés por los, 93-94 religión como, 86-89, 87 (tabla) modelos internos de los, 24, 63-66, 101- 108, 105 (figura), 106 (tabla), 116-118 Ver también adolescentes; familias; niños Cultura, influencia sobre las conductas de apego, 28 Defensividad, 19, 20 (figura), 22 Dependencia, 48-49, 53, 55-56, 56 (tabla), 63-64, 66-67 Depresión, 23, 89, 111-112, 135-140, 138 (figura) Ego, 51 Emociones, 38-39, 38 (figura), 78,108, 111-112 Ver también tipos específicos Enfermedad. Ver salud Entorno, conductas exploratorias, 19, 84- 86, 88-89, 101 Entrevista de Apego Adulto, 60 Eros, teoría de los estilos del amor, 41-42, 42 (figura), 47, 49 Escalas de medida de múltiples ítems, 61- 63, 70-71, 130 Estabilidad: factores que producen cambios en la, 71-72 medidas de la, 59-60, 67-71, 68 (tabla), 70 (tabla) de las conductas de apego, 29-31, 39, 81-82, 84, 137-140, 138 (figura), 145- 146 ÍNDICE DE CONCEPTOS 167
- 169. de los modelos internos, 21, 102-103, 113-115 rasgos vs. Relaciones, 73-80, 146 vs. Calidad, 132-133 Estilos conversacionales, 117 Estrés, 19, 88-89 reducción por parte de los cuidadores, 93-94 mala salud y, 96-100, 98 (figura) creencias religiosas y, 86-87 respuestas del entorno, 90-92, 91 (figura) amenazas a las relaciones, 94-97 modelos internos y, 103-104 Ver también regulación del afecto; ansie- dad; conflicto Europa, conductas de apego en, 28-29 Expectativas: en las relaciones adultas, 74-75, 103, 144 sobre las figuras de apego, 21 modelos internos y, 105-106, 106 (tabla), 146 Extroversión, 134 Familias: hijos adultos y padres, 84, 148-149 conductas de apego en, 19, 24, 25-26, 27, 44-46, 45 (tabla), 145 consideraciones sobre el cuidado de los hijos, 141-142 desarrollo de los modelos internos en, 103-108, 105 (figura), 106 (tabla) salud y apegos, 97-100, 98 (figura) factores de riesgo en las, 23, 30 Figuras de apego. Ver cuidadores Género: conductas de apego y, 129-133 estereotipos, 114, 129-130, 131 Ver también hombres; mujeres Genética, 26-28 Grupos de apego. Ver Apegos ansioso-ambivalentes; apegos evitativos; apegos resistentes; apegos temerosos; apegos preocupados; apegos seguros Guerra del Golfo, estrés y separación, 92-93, 95 Hermanos, 18, 24 Hijos: conductas de apego con los cuidadores, 17-29, 20 (figura), 22-23 (tablas), 33-34, 60, 65-66, 117, 148-149 consideraciones respecto al cuidado infantil, 141-142 comunicación entre padres e, 116-118 desarrollo de modelos internos, 101- 108, 105 (figura), 106 (tabla), 109-110 salud y conductas de apego, 17, 97-100, 98 (figura), 141-142 importancia de los apegos para los, 20- 21, 33-34, 44-46, 45 (tabla), 102,141- 142 estabilidad de los apegos, 29-31, 39-40, 82, 137-139, 138 (figura), 144-146 validez de las clasificaciones, 31-33 Ver también cuidadores; familias Hipervigilancia, 51 Hombres: resolución de conflictos, 120-121 ruptura de las relaciones y, 52-53 aspectos de la calidad de la relación, 53- 54, 75-76, 79-80, 95, 120-123, 131-133 sexualidad, 128 estabilidad de las conductas de apego, 69, 74 conducta de dar apoyo, 89-92, 91 (figu- ra) Ver también género Hostilidad, 32, 51-52 Intimidad, 49, 107-108, 130-131 Ver también amor de pareja Investigaciones, sugeridas, 31, 84, 86, 94, 133, 140, 146-147, 149-151 Ira, 50, 77, 108, 136 Israel, conductas de apego en, 28 Japón, conductas de apego en, 28 Lenguaje, 118 Ver también comunicación Limerencia, 40, 48-50 Ludus, teoría de los estilos de amor, 41- 42, 42 (figura), 47 Llanto, 18, 21-22, 25 APEGO ADULTO 168
- 170. Madres: Conductas de apego con los hijos, 17- 29, 20 (figura), 22-23 (tablas), 44-45, 45 (tabla), 60, 116-117, 148-149 Ver también cuidadores; niños Maltrato, 23, 34, 110 Manía, teoría de los estilos de amor, 41- 42, 42 (figura), 47 Mantenimiento de la proximidad: función del, 19-20, 33-34, 88-89 en las relaciones adultas, 38 (figura), 39, 82-84, 83 (figura), 86, 87 (tabla) Matrimonio: conflicto y comunicación en el, 119- 123, 120 (figura), 143-144 calidad del, 33, 75-80, 97, 126-127, 131- 133 separaciones y estrés, 94-95 Ver también parejas; amor de pareja Medidas: categoriales vs. continuas, 66-67, 147 de respuesta forzada, 43-46, 43, 45 (tablas), 59-61, 67-69, 75-76, 78 modelo de cuatro grupos, 63-66, 64 (figura), 65 (tabla), 69-70, 127, 129-130, 147 diferencias de género, 129-133 puntuaciones Likert, 69-70, 70 (tabla) aspectos metodológicos, 32, 73, 147-149 escalas de múltiples ítems, 61-63, 70-71, 130 de la personalidad, 133-135 de la estabilidad, 59-60, 67-71, 68 (tabla), 70 (tabla) validez de las clasificaciones, 31-33 con parejas hipotéticas, 79-80, 79 (figura) Medidas de respuesta forzada, 43-46, 43, 45 (tablas), 59-60, 75-76, 78 revisadas, 60-61 estabilidad de las, 67-69 Miedo, 19-21, 20 (figura), 50-51 al abandono, 40, 75-77, 108, 131-133 a la muerte, 51-52 Ver también ansiedad Modelos, internos, 44-45, 67, 149 y comunicación padre-hijo, 116-118 comunicación entre parejas y, 119-123, 120 (figura) componentes de los, 105-108, 105 (figu- ra), 106 (tabla) funciones de los, 101-102, 109-113 influencias sobre los, 103-105, 105 (figura) cuidador primario y, 20 (figura), 24, 63-66, 102-108, 106 (tabla), 116-118 estabilidad de los, 21, 29-31, 102-103, 113-116 Muerte, miedo a la, 51-52 Mujeres: aspectos de la calidad de la relación, 53-54, 75-76, 79-80, 121-123, 131-133 sexualidad, 128 estabilidad de las conductas de apego, 69, 74 conducta de búsqueda de apoyo, 90-94, 91 (figura) Ver también cuidadores; género Nacimiento, 18, 141-142 Neuroticismo, 49, 133-134 Niños: conductas de apego, 17-29, 22 (tablas), 66 desarrollo de modelos internos en, 116- 119 diferencias de género, 129 importancia de los apegos para los, 17- 18, 20-21, 33-34 apegos múltiples, 24, 26-27, 145 estabilidad de los apegos, 29-31, 39, 81- 82, 137-139, 138 (figura), 146 validez de las clasificaciones, 31-33 Ver también cuidadores; niños; familias Objetivos, modelos internos y, 101, 105, 106 (tabla), 107-108 Ocupaciones, 84-86 Padres, 18, 24, 26, 27, 45, 45 (tabla), 145 Ver cuidadores; familias; padres Parejas: compatibilidad, 33-34, 75-80, 79 (tabla), 122-123, 132-133, 142-143 conflicto y comunicación, 119-123, 120 (figura), 143 calidad de la relación, 53-58, 56-57 (tablas), 75-80, 97, 126-127, 131-133 ÍNDICE DE CONCEPTOS 169
- 171. separación de las, 82-84, 83 (figura), 93-96 Ver también apegos adultos; estrés; amor de pareja Parejas que mantienen relaciones de noviazgo: conflicto y separación, 95-96 estresores ambientales y, 90-92, 91 (figura) calidad de la relación, 53-54, 75-76 supresión de las emociones, 77 Pasión. Ver sexualidad Personal Relationships (revista), 142 Personalidad, y apego, 133-135, 141 Ver también modelos, funcionamiento Pragma, teoría de los estilos de amor, 41- 42, 42 (figura), 49 Psicopatología, y modelos internos, 103 Psychological Inquiry, 144 Puntuaciones Likert, de estabilidad, 69- 71, 70 (tabla) Rechazo. Ver abandono, miedo al Recuerdos: y expectativas, 20-21 en las relaciones adultas, 59-60, 73 modelos internos y, 105-107, 105 (tabla), 109-110, 112 Refugio seguro: en las relaciones adultas, 82-89, 83 (figura), 87 (tabla), 92 en la infancia, 19, 118 cuidador primario como, 24 religión como, 86-89, 87 (tabla) Regulación del afecto, 22-23, 50-53, 77, 95-97 Ver también Estrés Relaciones. Ver apegos adultos; parejas; amor de pareja Respuestas cognitivas, modelos internos y, 109-111, 149 Respuestas conductuales, modelos inter- nos y, 112-113 Salud, 18, 97-100, 98 (figura), 131-132, 141-142 Satisfacción. Ver apegos adultos, calidad de los Separaciones: en las relaciones adultas, 82-84, 83 (figura), 93-97 niños y, 18-19, 21-23, 23 (tabla), 48 Sexualidad, en el amor de pareja, 40, 119-120, 125-126, 127 (figura) Sincronía interactiva, 26 Sistemas conductuales: conductas de apego como, 18-19 amor de pareja y, 39-40, 117-128, 127 (figura) Situación extraña, técnica de evaluación, 22-23, 23 (tabla), 26, 28, 60, 117 Sociabilidad, en niños, 20 (figura), 21, 32 Ver también apegos seguros Storge, teoría de los estilos de amor, 41- 42, 42 (figura), 48 Suicidio, 139 Temperamento, conductas de apego y, 25-29, 145 Teoría de los estilos de amor, 41-42, 42 (figura), 47, 49 Teoría del amor ansioso, 40-41, 49 Teoría del apego: relaciones adultas y, 33-34, 42-43 regulación del afecto en, 22-23, 50-53, 97 impacto de la, 17-18, 141-144 diferencias individuales en la, 20-29, 20 (figura), 22 (tabla), 24-25, 144-145 integración de las teorías del amor y la, 47-50 vínculos matrimoniales y, 94-95 personalidad y, 133-135 rasgos vs. relaciones, 73-80, 134-135, 146-147 Terapia: vínculos de apego en la, 34 cambios en los modelos internos a tra- vés de la, 115, 144 Trabajo, funciones del, 84-86 Trabajos, 84-86 Varones. Ver hombres Vínculos afectivos: amor de pareja como componente de los, 42, 55, 56 (tabla) vs. apego, 33-34, 38 APEGO ADULTO 170
- 173. BIBLIOTECA DE PSICOLOGÍA Dirigida por Beatriz Rodríguez Vega y Alberto Fernández Liria 2. PSICOTERAPIA POR INHIBICIÓN RECÍPROCA, por Joceph Wolpe. 3. MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN, por Charles N. Cofer. 4. PERSONALIDAD Y PSICOTERAPIA, por John Dollard y Neal E. Miller. 5. AUTOCONSISTENCIA: UNA TEORÍA DE LA PERSONALIDAD. por Prescott Leky. 9. OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD. Un punto de vista experimental, por Stanley Milgram. 10. RAZÓN Y EMOCIÓN EN PSICOTERAPIA, por Albert Ellis. 12. GENERALIZACIÓN Y TRANSFER EN PSICOTERAPIA, por A. P. Goldstein y F. H. Kanfer. 13. LA PSICOLOGÍA MODERNA. Textos, por José M. Gondra. 16. MANUAL DE TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA, por A. Ellis y R. Grieger. 17. EL BEHAVIORISMO Y LOS LÍMITES DEL MÉTODO CIENTÍFICO, por B. D. Mackenzie. 18. CONDICIONAMIENTO ENCUBIERTO, por Upper-Cautela. 19. ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN PROGRESIVA, por Berstein-Berkovec. 20. HISTORIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA, por A. E. Kazdin. 21. TERAPIA COGNITIVA DE LA DEPRESIÓN, por A. T. Beck, A. J. Rush y B. F. Shawn. 22. LOS MODELOS FACTORIALES-BIOLÓGICOS EN EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD, por F. J. Labrador. 24. EL CAMBIO A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN, por S. R. Strong y Ch. D. Claiborn. 27. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA, por M.ª Jesús Benedet. 28. TERAPÉUTICA DEL HOMBRE. EL PROCESO RADICAL DE CAMBIO, por J. Rof Carballo y J. del Amo. 29. LECCIONES SOBRE PSICOANÁLISIS Y PSICOLOGÍA DINÁMICA, por Enrique Freijo. 30. CÓMO AYUDAR AL CAMBIO EN PSICOTERAPIA, por F. Kanfer y A. Goldstein. 31. FORMAS BREVES DE CONSEJO, por Irving L. Janis. 32. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESTRÉS, por Donald Meichenbaum y Matt E. Jaremko. 33. ENTRENAMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES, por Jeffrey A. Kelly. 34. MANUAL DE TERAPIA DE PAREJA, por R. P. Liberman, E. G. Wheeler, L. A. J. M. de visser. 35. PSICOLOGÍA DE LOS CONSTRUCTOS PERSONALES. Psicoterapia y personalidad, por Alvin W. Landfìeld y Larry M. Leiner. 37. PSICOTERAPIAS CONTEMPORÁNEAS. Modelos y métodos, por S. Lynn y J. P. Garske. 38. LIBERTAD Y DESTINO EN PSICOTERAPIA, por Rollo May. 39. LA TERAPIA FAMILIAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA, Vol. I. Fundamentos teóricos, por Murray Bowen. 40. LA TERAPIA FAMILIAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA, Vol. II. Aplicaciones, por Murray Bowen. 41. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, por Bellack y Harsen. 42. CASOS DE TERAPIA DE CONSTRUCTOS PERSONALES, por R. A. Neimeyer y G. J. Neimeyer. BIOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS, por J. Rof Carballo. 43. PRÁCTICA DE LA TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA, por A. Ellis y W. Dryden. 44. APLICACIONES CLÍNICAS DE LA TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA, por Albert Ellis y Michael E. Bernard. 45. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA MOTIVACIONAL, por L. Mayor y F. Tortosa. 46. MÁS ALLÁ DEL COCIENTE INTELECTUAL, por Robert. J. Sternberg. 47. EXPLORACIÓN DEL DETERIORO ORGÁNICO CEREBRAL, por R. Berg, M. Franzen y D. Wedding. 48. MANUAL DE TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA, Volumen II, por Albert Ellis y Russell M. Grieger. 49. EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO. Evaluación e intervención, por A. P. Goldstein y H. R. Keller. 50. CÓMO FACILITAR EL SEGUIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS. Guía práctica para los profesionales de la salud, por Donald Meichenbaum y Dennis C. Turk. 51. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL, por Gene D. Cohen.
- 174. 52. PSICOLOGÍA SOCIAL SOCIOCOGNITIVA, por Agustín Echebarría Echabe. 53. ENTRENAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA LA RELAJACIÓN, por J. C. Smith. 54. EXPLORACIONES EN TERAPIA FAMILIAR Y MATRIMONIAL, por James L. Framo. 55. TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA CON ALCOHÓLICOS Y TOXICÓMANOS, por Albert Ellis y otros. 56. LA EMPATÍA Y SU DESARROLLO, por N. Eisenberg y J. Strayer. 57. PSICOSOCIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA EN EL HOGAR, por S. M. Stith, M. B. Williams y K. Rosen. 58. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO MORAL, por Lawrence Kohlberg. 59. TERAPIA DE LA RESOLUCIÓN DE CONFICTOS, por Thomas J. D´Zurilla. 60. UNA NUEVA PERSPECTIVA EN PSICOTERAPIA. Guía para la psicoterapia psicodinámica de tiempo limitado, por Hans H. Strupp y Jeffrey L. Binder. 61. MANUAL DE CASOS DE TERAPIA DE CONDUCTA, por Michel Hersen y Cynthia G. Last. 62. MANUAL DEL TERAPEUTA PARA LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL EN GRUPOS, por Lawrence I. Sank y Carolyn S. Shaffer. 63. TRATAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO CONTRA EL INSOMNIO PERSISTENTE, por Patricia Lacks. 64. ENTRENAMIENTO EN MANEJO DE ANSIEDAD, por Richard M. Suinn. 65. MANUAL PRÁCTICO DE EVALUACIÓN DE CONDUCTA, por Aland S. Bellak y Michael Hersen. 66. LA SABIDURÍA. Su naturaleza, orígenes y desarrollo, por Robert J. Sternberg. 67. CONDUCTISMO Y POSITIVISMO LÓGICO, por Laurence D. Smith. 68. ESTRATEGIAS DE ENTREVISTA PARA TERAPEUTAS, por W. H. Cormier y L. S. Cormier. 69. PSICOLOGÍA APLICADA AL TRABAJO, por Paul M. Muchinsky. 70. MÉTODOS PSICOLÓGICOS EN LA INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS CRIMINALES, por David L. Raskin. 71. TERAPIA COGNITIVA APLICADA A LA CONDUCTA SUICIDA, por A. Freemann y M. A. Reinecke. 72. MOTIVACIÓN EN EL DEPORTE Y EL EJERCICIO, por Glynn C. Roberts. 73. TERAPIA COGNITIVA CON PAREJAS, por Frank M. Datillio y Christine A. Padesky. 74. DESARROLLO DE LA TEORÍA DEL PENSAMIENTO EN LOS NIÑOS, por Henry M. Wellman. 75. PSICOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN Y DE LA CREATIVIDAD, por Maite Garaigordobil. 76. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA TERAPIA GRUPAL, por Gerald Corey. 77. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO. Los hechos, por Padmal de Silva y Stanley Rachman. 78. PRINCIPIOS COMUNES EN PSICOTERAPIA, por Chris L. Kleinke. 79. PSICOLOGÍA Y SALUD, por Donald A. Bakal. 80. AGRESIÓN. Causas, consecuencias y control, por Leonard Berkowitz. 81. ÉTICA PARA PSICÓLOGOS. Introducción a la psicoética, por Omar França-Tarragó. 82. LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA. Principios y práctica eficaz, por Paul L. Wachtel. 83. DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL A LA PSICOTERAPIA DE INTEGRACIÓN, por Marvin R. Goldfried. 84. MANUAL PARA LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL, por Earl Babbie. 85. PSICOTERAPIA EXPERIENCIAL Y FOCUSING. La aportación de E.T. Gendlin, por Carlos Alemany (Ed.). 86. LA PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS. Una nueva psicología de la conciencia y la moralidad, por Tom Kitwood. 87. MÁS ALLÁ DE CARL ROGERS, por David Brazier (Ed.). 88. PSICOTERAPIAS COGNITIVAS Y CONSTRUCTIVISTAS. Teoría, Investigación y Práctica, por Michael J. Mahoney (Ed.). 89. GUÍA PRÁCTICA PARA UNA NUEVA TERAPIA DE TIEMPO LIMITADO, por Hanna Levenson. 90. PSICOLOGÍA. Mente y conducta, por Mª Luisa Sanz de Acedo. 91. CONDUCTA Y PERSONALIDAD, por Arthur W. Staats.
- 175. 92. AUTO-ESTIMA. Investigación, teoría y práctica, por Chris Mruk. 93. LOGOTERAPIA PARA PROFESIONALES. Trabajo social significativo, por David Guttmann. 94. EXPERIENCIA ÓPTIMA. Estudios psicológicos del flujo en la conciencia, por Mihaly Csikszentmihalyi e Isabella Selega Csikszentmihalyi. 95. LA PRÁCTICA DE LA TERAPIA DE FAMILIA. Elementos clave en diferentes modelos, por Suzanne Midori Hanna y Joseph H. Brown. 96. NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA RELAJACIÓN, por Alberto Amutio Kareaga. 97. INTELIGENCIA Y PERSONALIDAD EN LAS INTERFASES EDUCATIVAS, por Mª Luisa Sanz de Acedo Lizarraga. 98. TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO. Una perspectiva cognitiva y neuropsicológica, por Frank Tallis. 99. EXPRESIÓN FACIAL HUMANA. Una visión evolucionista, por Alan J. Fridlund. 100. CÓMO VENCER LA ANSIEDAD. Un programa revolucionario para eliminarla definitivamente, por Reneau Z. Peurifoy. 101. AUTO-EFICACIA: CÓMO AFRONTAMOS LOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL, por Albert Bandura (Ed.). 102. EL ENFOQUE MULTIMODAL. Una psicoterapia breve pero completa, por Arnold A. Lazarus. 103. TERAPIA CONDUCTUAL RACIONAL EMOTIVA (REBT). Casos ilustrativos, por Joseph Yankura y Windy Dryden. 104. TRATAMIENTO DEL DOLOR MEDIANTE HIPNOSIS Y SUGESTIÓN. Una guía clínica, por Joseph Barber. 105. CONSTRUCTIVISMO Y PSICOTERAPIA, por Guillem Feixas Viaplana y Manuel Villegas Besora. 106. ESTRÉS Y EMOCIÓN. Manejo e implicaciones en nuestra salud, por Richard S. Lazarus. 107. INTERVENCIÓN EN CRISIS Y RESPUESTA AL TRAUMA. Teoría y práctica, por Barbara Rubin Wainrib y Ellin L. Bloch. 108. LA PRÁCTICA DE LA PSICOTERAPIA. La construcción de narrativas terapéuticas, por Alberto Fernández Liria y Beatriz Rodríguez Vega. 109. ENFOQUES TEÓRICOS DEL TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO, por Ian Jakes. 110. LA PSICOTERA DE CARL ROGERS. Casos y comentarios, por Barry A. Farber, Debora C. Brink y Patricia M. Raskin. 111. APEGO ADULTO, por Judith Feeney y Patricia Noller. 112. ENTRENAMIENTO ABC EN RELAJACIÓN. Una guía práctica para los profesionales de la salud, por Jonathan C. Smith. 113. EL MODELO COGNITIVO POSTRACIONALISTA. Hacia una reconceptualización teórica y clínica, por Vittorio F. Guidano, compilación y notas por Álvaro Quiñones Bergeret. 114. TERAPIA FAMILIAR DE LOS TRASTORNOS NEUROCONDUCTUALES. Integración de la neu- ropsicología y la terapia familiar, por Judith Johnson y William McCown. 115. PSICOTERAPIA COGNITIVA NARRATIVA. Manual de terapia breve, por Óscar F. Gonçalves. 116. INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA DE APOYO, por Henry Pinsker. 117. EL CONSTRUCTIVISMO EN LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA, por Tom Revenette. 118. HABILIDADES DE ENTREVISTA PARA PSICOTERAPEUTAS Vol 1. Con ejercicios del profesor Vol 2. Cuaderno de ejercicios para el alumno, por Alberto Fernández Liria y Beatriz Rodríguez Vega. 119. GUIONES Y ESTRATEGIAS EN HIPNOTERAPIA, por Roger P. Allen. 120. PSICOTERAPIA COGNITIVA DEL PACIENTE GRAVE. Metacognición y relación terapéutica, por Antonio Semerari (Ed.). 121. DOLOR CRÓNICO. Procedimientos de evaluación e intervención psicológica, por Jordi Miró. 122. DESBORDADOS. Cómo afrontar las exigencias de la vida contemporánea, por Robert Kegan. 123. PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE PAREJA, por José Díaz Morfa. 124. EL PSICÓLOGO EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO, por Eduardo Remor, Pilar Arranz y Sara Ulla. 125. MECANISMOS PSICO-BIOLÓGICOS DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA, por José Guimón. 126. PSICOLOGÍA MÉDICO-FORENSE. La investigación del delito, por Javier Burón (Ed.).
- 176. 127. TERAPIA BREVE INTEGRADORA. Enfoques cognitivo, psicodinámico, humanista y neuroconduc- tual, por John Preston (Ed.). 128. COGNICIÓN Y EMOCIÓN, por E. Eich, J. F. Kihlstrom, G. H. Bower, J. P. Forgas y P. M. Niedenthal. 129. TERAPIA SISTÉMICA DE PAREJA Y DEPRESIÓN, por Elsa Jones y Eia Asen. 130. PSICOTERAPIA COGNITIVA PARA LOS TRASTORNOS PSICÓTICOS Y DE PERSONALIDAD, Manual teórico-práctico, por Carlo Perris y Patrick D. Mc.Gorry (Eds.). 131. PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA TRANSCULTURAL. Bases prácticas para la acción, por Pau Pérez Sales. 132. TRATAMIENTOS COMBINADOS DE LOS TRASTORNOS MENTALES. Una guía de intervencio- nes psicológicas y farmacológicas, por Morgan T. Sammons y Norman B. Schmid. 133. INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA. El saber clínico compartido, por Randolph B. Pipes y Donna S. Davenport. 134. TRASTORNOS DELIRANTES EN LA VEJEZ, por Miguel Krassoievitch. 135. EFICACIA DE LAS TERAPIAS EN SALUD MENTAL, por José Guimón. 136. LOS PROCESOS DE LA RELACIÓN DE AYUDA, por Jesús Madrid Soriano. 137. LA ALIANZA TERAPÉUTICA. Una guía para el tratamiento relacional, por Jeremy D. Safran y J. Christopher Muran. 138. INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN LA PSICOSIS TEMPRANA. Un manual de tratamiento, por John F.M. Gleeson y Patrick D. McGorry (Coords.). 139. TRAUMA, CULPA Y DUELO. Hacia una psicoterapia integradora. Programa de autoformación en psi- coterpia de respuestas traumáticas, por Pau Pérez Sales. 140. PSICOTERAPIA COGNITIVA ANALÍTICA (PCA). Teoría y práctica, por Anthony Ryle e Ian B. Kerr. 141. TERAPIA COGNITIVA DE LA DEPRESIÓN BASADA EN LA CONSCIENCIA PLENA. Un nuevo abordaje para la prevención de las recaídas, por Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams y John D. Teasdale. 142. MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE PSICOTERAPIAS COGNITIVAS, por Isabel Caro Gabalda. 143. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DEL TRASTORNO DE PÁNICO Y LA AGORAFOBIA. Manual para terapeutas, por Pedro Moreno y Julio C. Martín. 144. MANUAL PRÁCTICO DEL FOCUSING DE GENDLIN, por Carlos Alemany (Ed.). 145. EL VALOR DEL SUFRIMIENTO. Apuntes sobre el padecer y sus sentidos, la creatividad y la psicote- rapia, por Javier Castillo Colomer. 146. CONCIENCIA, LIBERTAD Y ALIENACIÓN, por Fabricio de Potestad Menéndez y Ana Isabel Zuazu Castellano. 147. HIPNOSIS Y ESTRÉS. Guía para profesionales, por Peter J. Hawkins. 148. MECANISMOS ASOCIATIVOS DEL PENSAMIENTO. La “obra magna” inacabada de Clark L. Hull, por José Mª Gondra. 149. LA MENTE EN DESARROLLO. Cómo interactúan las relaciones y el cerebro para modelar nuestro ser, por Daniel J. Siegel. 150. HIPNOSIS SEGURA. Guía para el control de riesgos, por Roger Hambleton. 151. LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. Modelos y tratamiento, por Giancarlo Dimaggio y Antonio Semerari. 152. EL YO ATORMENTADO. La disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica, por Onno van der Hart, Ellert R.S. Nijenhuis y Kathy Steele. 153. PSICOLOGÍA POSITIVA APLICADA, por Carmelo Vázquez y Gonzalo Hervás. 154. INTEGRACIÓN Y SALUD MENTAL. El proyecto Aiglé 1977-2008, por Héctor Fernández-Álvarez. 155. MANUAL PRÁCTICO DEL TRASTORNO BIPOLAR. Claves para autocontrolar las oscilaciones del estado de ánimo, por Mónica Ramírez Basco. 156. PSICOLOGÍA Y EMERGENCIA. Habilidades psicológicas en las profesiones de socorro y emergencia, por Enrique Parada Torres (coord.) 157. VOLVER A LA NORMALIDAD DESPUÉS DE UN TRASTORNO PSICÓTICO. Un modelo cognitivo-relacional para la recuperación y la prevención de recaídas, por Andrew Gumley y Matthias Schwannauer.
- 178. Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Publidisa, S.A., en Sevilla, el 8 de enero de 2009.
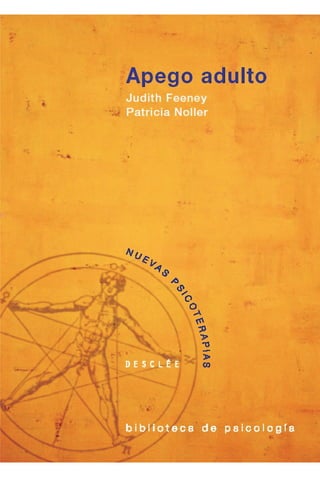
























































![Los sujetos seguros enfatizaban la cercanía de la relación, pero también
defendían el equilibrio en la dependencia de los miembros de la pareja; tam-
bién hacían referencias relativamente frecuentes al apoyo mutuo de los miem-
bros de la pareja. Tanto los sujetos seguros como los evitativos tendían a des-
cribir sus relaciones como algo que implicaba una amistad; sin embargo, al
contrario que los sujetos seguros, los que se describían como evitativos pre-
ferían establecer unos límites claros en la cercanía, la dependencia, el com-
promiso y la expresión del afecto. Por el contrario, los sujetos ansioso-ambi-
valentes preferían una cercanía, compromiso y afecto sin restricciones en sus
relaciones; y también tendían a idealizar a sus parejas. Estos resultados enca-
jan claramente con los principios de la teoría del apego y con los análisis
empíricos que relacionan el estilo de apego con medidas más estructuradas
de la calidad de la relación.
Resumen
Las primeras publicaciones de Hazan y Shaver (1987; Shaver y Hazan,
1988; Shaver et al., 1988) sobre el apego adulto proporcionaron un cuerpo
sustancial de evidencias teóricas y empíricas a la perspectiva del apego sobre
el amor de pareja. Los primeros estudios de otros investigadores del apego
PRIMEROS ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL APEGO ADULTO 57
Tabla 2.4 Fragmentos de descripciones de respuesta abierta hechas por
sujetos de los tres grupos de apego sobre sus relaciones de pareja
Seguro: Somos muy buenos amigos, y cuando empezamos a salir juntos era como si nos conociéramos de
toda la vida; además nos gustan el mismo tipo de cosas. Otra cualidad que me gusta mucho es que ella se
lleva bien con mis amigos. Siempre podemos hablar de todo. Como cuando tenemos alguna pelea, sole-
mos resolverla hablando; ella es muy razonable. Creo que confiamos mucho el uno en el otro.
Evitativo: Mi pareja es mi mejor amigo, y así es como yo le veo. Es tan especial para mí como cualquie-
ra de mis otros amigos. Sus expectativas en la vida no incluyen el matrimonio, ni cualquier unión a largo
plazo con ninguna mujer, lo cual a mí me parece bien, porque eso es también lo que yo quiero. Creo que
no quiere tener una relación especialmente íntima, y no espera demasiado compromiso, lo cual es bueno...
Estamos muy cerca, lo que es un consuelo, pero también es un problema a veces, que una persona pueda
estar tan cerca de ti y tener tanto control sobre tu vida.
Ansioso-ambivalente: Así que allí fui [...] y él estaba sentado al final de la mesa, y le miré, y me derretí
en ese mismo momento. Era el hombre más guapo que había visto en mi vida, y eso fue lo primero que
me impresionó de él. De modo que salimos y comimos en el parque [...] Sólo estuvimos allí sentados, y en
silencio, pero no fue incómodo [...] como, ya sabes, como cuando conoces a alguien y no se te ocurre nada
que decir, que suele ser incómodo. No fue así. Sólo nos sentamos allí, y fue increíble, como si nos cono-
ciéramos de toda la vida, y sólo hacía 10 segundos que nos conocíamos. Así era, inmediatamente empecé
a sentir algo por él.
FUENTE: Feeney y Noller (1991).](https://image.slidesharecdn.com/apego-adulto-220331033803/85/APEGO-ADULTO-pdf-58-320.jpg)













































![En otras palabras, Bowlby (1973) cree que los modelos internos se desa-
rrollan en un entorno familiar relativamente estable y reflejan la realidad
social (positiva o negativa) que el individuo experimenta. Main et al. (1985)
también sostienen que estos modelos internos son creencias y expectativas
generalizadas, basadas en los intentos del niño por obtener apoyo, seguridad,
y éxito, o basadas en su éxito al obtenerlas.
Dado que estos modelos se centran en la regulación y satisfacción de las
necesidades de apego, es muy probable que se activen automáticamente
cuando tengan lugar acontecimientos relevantes para el apego (por ejemplo,
los que generan estrés) (Collins & Read, 1994; Simpson et al., 1992). En tales
circunstancias, los modelos operan básicamente fuera de la conciencia. La
facilidad con la que se accede a un modelo depende de la cantidad de expe-
riencia en la que se base y de la frecuencia con que el sujeto haya obtenido
resultados aplicándolo (Collins & Read, 1994). Bowlby (1969) sugiere que
gran parte de la psicopatología puede considerarse como el resultado de
“modelos que son en un mayor o menor grado inadecuados o poco exactos...
porque [están] completamente desfasados, porque sólo [están] medio revisa-
dos... o porque [están] llenos de inconsistencias o confusiones” (p. 82).
Uno de los posibles motivos de la resistencia al cambio de los modelos
internos es que suelen provocar su propio cumplimiento (Collins & Read,
1994). Las acciones basadas en estos modelos generan consecuencias que los
refuerzan. Por ejemplo, los individuos que creen que no les importan a los
demás suelen ponerse a la defensiva en un amplio rango de situaciones;
como consecuencia, tienen pocas posibilidades de ver satisfechas sus necesi-
dades y muchas de reforzar sus modelos negativos de sí mismos y de los
otros. Watzlawick (1983) relata una historia en la que un hombre se plantea
si pedirle un martillo a su vecino. Por desgracia, el escenario que imagina en
su cabeza para esta interacción potencial le impide hacer una petición razo-
nable a su vecino, y más bien le obliga a llamar a la puerta de su vecino y
decirle que puede quedarse con su puto martillo. De este modo, lo que
refuerza el modelo negativo que este hombre tiene de los demás no es la con-
ducta de su vecino, sino el modelo interno que tiene respecto a su vecino y
la respuesta que este modelo le hace imaginar que le va a dar su vecino.
Collins y Read (1994) parten de la idea de que no es razonable suponer
que los modelos reflejen solamente la calidad de la relación padre-hijo. Las
relaciones con otras figuras de apego como hermanos y abuelos también
podrían ser relevantes. Además, a medida que los niños van creciendo, es
cada vez más probable que las relaciones con los iguales tengan algún efecto.
Por ejemplo, si los niños son víctimas de intimidaciones, estas experiencias
tendrán un efecto sobre su modelo de los otros y quizás incluso sobre su
ESTILO DE APEGO, MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 103](https://image.slidesharecdn.com/apego-adulto-220331033803/85/APEGO-ADULTO-pdf-104-320.jpg)


































![Hazan y Shaver (1990; [ya comentamos esta investigación en el capítulo
4 cuando hablamos de las relaciones entre amor y trabajo]) aportaron prue-
bas de las amplias ramificaciones del estilo de apego en la adaptación de los
sujetos adultos. Su estudio incluía una medida de bienestar que constaba de
cinco factores principales: soledad y depresión, ansiedad, hostilidad, enfer-
medad psicosomática y enfermedad física. Los grupos de apego, definidos en
función de la medida de respuesta forzada de tres grupos, mostraron dife-
APEGO ADULTO
138
Figura 6.2. Relaciones entre vínculo parental, apego actual y depresión.
Compañeras de sexo femenino (N=172)
Compañeros de sexo masculino (N=75)
Cercanía
R
2
=.23
Ansiedad
Depresión
Cuidado M
Cuidado P
Protección M
Protección P
Cercanía
R
2
=.41
Ansiedad
Depresión
Cuidado M
Cuidado P
Protección M
Protección P
FUENTE: Strahan (1995).](https://image.slidesharecdn.com/apego-adulto-220331033803/85/APEGO-ADULTO-pdf-139-320.jpg)








































