Delito político
- 1. 1 DISIDENCIA POLÍTICA Y DELITO POLÍTICO: UNA RETROSPECTIVA TEÓRICA E HISTÓRICA DE LA EDAD MEDIA A LA MODERNIDAD POLÍTICA Monografía de pregrado en Derecho Realizada por Susana Valencia Cárdenas c.c. 1.128.267.802 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS MEDELLÍN 2010
- 2. 2 CONTENIDO Pág. RESUMEN 4 INTRODUCCIÓN 5 1. Teología medieval. Algunas de sus más importantes respuestas sobre la disensión. 12 1.1. Tomás de Aquino, el santo aristotélico en la disputa sobre el origen y justificación medieval del poder civil. La disensión, defecto de la comunidad política. 14 1.2. Marsilio de Padua y la exhaustiva organización de la comunidad civil. Su respuesta a la disensión. 22 2. Algunas contingencias histórico - políticas acaecidas en la aparición de la modernidad: la Razón de Estado y la reforma protestante de cara a la disensión. 29 2.1. Sobre razón de Estado, un descubrimiento renacentista. Origen histórico y su negación de la disensión. 30
- 3. 3 2.2. El protestantismo luterano o la disputa teológica-política sobre la sumisión a la autoridad. El asunto de la disensión. 39 2.3. Calvinismo político, rebelión y el posible asomo de un significado incipiente de revolución. 49 3. Posibilidad teórica de la disidencia política y su contraposición desde Thomas Hobbes. 57 3.1. Legitimidad teórica de la resistencia al soberano. La obra del monarcómaco francés Phillipe Duplessis Mornay (Stephanus Junius Brutus). 59 3.2. Teoría de la guerra justa, una tradición medieval. Sus repercusiones respecto a la resistencia. 70 3.3. Rebelión o crimen de lesae majestas. Thomas Hobbes y el planteamiento de la equiparación dominación -consenso. 78 4. CONCLUSIONES 92 BIBLIOGRAFÍA
- 4. 4 RESUMEN Este trabajo corresponde a un esbozo teórico e histórico compuesto por discursos que han abordado la cuestión de la disidencia política expresada violentamente contra quien detenta el poder político, o rebelión, con la finalidad de indagar si existe o no elaboraciones teóricas que hayan entendido que esa manifestación corresponde a un derecho, y en este caso, quién podría ejercerlo y bajo qué condiciones. Para este propósito se ha recurrido a las tesis de diversos autores quienes desde la Edad Media hasta la temprana modernidad han dado respuestas a necesidades concretas de elaboración de conceptos como poder político, tiranía y resistencia.
- 5. 5 INTRODUCCIÓN Este trabajo pretende indagar los discursos que han abordado el tema de la disidencia política, sea negándola como posibilidad teórica, o bien, aceptándola bajo determinados supuestos; es decir, aproximarse a elaboraciones teóricas y teológicas que han intentado formular una respuesta a los duros cuestionamientos planteados por el acto de disentir políticamente, dirigidos éstos a la autoridad política o poder político. Este cimiento teórico a partir del cual pudo llegar a entenderse que la resistencia, manifestación particular de la disidencia política, obedecía a un derecho, será el sustrato del que se valdrá quien escribe para resaltar que un intento de aproximación a la figura jurídica liberal del delito político obliga referir a ese cimiento. En fin, servirá para destacar que la decisión político- jurídica de atribuir a la disidencia política el ropaje de delito político obedece sólo a un momento de la discusión sobre el tema, a una consecuencia de la adopción de una forma específica de organizarse políticamente: el Estado Moderno; una decisión que no da cuenta del trasegar teórico del tema de la disidencia política como figura política antes que jurídica. Así pues en esta indagación se ha considerado valioso sostener como supuesto para el intento de aproximación a los discursos que han tratado sobre la disidencia política, que lo opuesto al consenso, la disensión, no tiene una definición única en la teoría política, razón por la cual no ha adquirido contornos claramente delineados. Con frecuencia se ha utilizado para designar diversos comportamientos negativos frente al sistema político. Sería entonces la categoría en que podría agruparse ―toda forma de desacuerdo y de actitud negativa hacia el
- 6. 6 sistema político o sus aspectos más específicos” 1, resultando que la desobediencia civil y diversas formas de oposición y de protesta devendrían sus manifestaciones particulares. La disensión, conformada por diversas actitudes como la indiferencia, el desapego, y por supuesto la crítica, implica también la búsqueda de la sustitución de un gobierno por otro, la discusión sobre la legitimidad de las reglas que son el sostén de un determinado régimen político o la negación de toda forma de organización política. Comporta entonces desde las más moderadas actitudes hasta las más radicales, y por supuesto se ampara en ese concepto también aquellas que hacen uso de la violencia armada. Así pues, puede ser violenta o no violenta, individual o colectiva. Puede o no concretarse en la directa vulneración de las normas de determinada comunidad política. Y puede o no contar el apoyo de una institución u organización. Estas actitudes han caracterizado al disidente en muchos momentos de la historia. El instrumento más eficaz de la disidencia es la publicidad, pues el fin de la misma es claro: movilizar primero a la opinión pública, y luego influir –si es posible— en las decisiones de las autoridades políticas; y sus protagonistas, escritores, intelectuales, artistas, obreros y campesinos. La raíz de una actitud disidente, explica Morlino, puede ser económica, social o religiosa, debido a lo cual sus tesis se presentan como aquellas que realizarán la justicia. Y en los sistemas políticos actuales su función consiste precisamente en hacer emerger esas injusticias presentes en el sistema social haciéndolas visibles a la opinión pública, concepto que designa un objeto en sí problemático y etéreo. 1 MORLINO, Leonardo. Disensión. En: Norberto Bobbio y Nicola Matteucci. Diccionario de política. México, Siglo Veintiuno, 1976. p. 505- 509.
- 7. 7 La intensidad que reviste la actitud disidente es contingente de acuerdo a la legitimidad de determinado sistema político; existe en grados y formas diferentes en todos los sistemas políticos, pues en ellos está siempre presente la insatisfacción, que en ocasiones puede dar lugar al surgimiento de una organización disidente impulsora de un cambio, proveniente de abajo. Así entonces, según la explicación teórica —o ideal— de Morlino, un régimen pretendidamente democrático permitiría la posibilidad de articular y manifestar la disensión. El grado de receptividad de aquél ante ésta hará depender que ella sea radical o no: radical, si el sistema se muestra inflexible ante las demandas sociales de actores no oficiales, y si además cierra los canales de desahogo por los que esas demandas deberían encauzarse.2 La misma suposición teórica afirma que la democracia toleraría bien la disidencia y contemplaría restringidas o limitadas sanciones a quienes deciden adoptar una actitud disidente; es más, que en tanto más pretendidamente democrático sea ese sistema político, pocas o incluso ninguna sanción contemplaría a los disidentes; y que sucedería lo contrario en sistemas no democráticos, autoritarios o totalitarios en los que la admisión de diversas formas de disensión resulta prohibida, ya que: La autoridad política la siente como una amenaza muy grave a su poder, incluso debido a que existe la posibilidad concreta de que la disensión contribuya al aglutinamiento de todos los opositores al régimen, sobre todo donde es alta la insatisfacción, con las consecuencias desestabilizadoras hechas evidentes3. El motivo es que la conservación del Estado y su pretendida estabilidad política es el objetivo del sistema político referido. En consecuencia, se establece un severo castigo ante el surgimiento de actitudes disidentes: quienes se atreven a 2 Ibíd., p. 508 y 509. 3 Ibíd., p. 509. Subraya propia.
- 8. 8 oponerse son reconocidos como responsables de actividades contraestatales o antiestatales; y, ante el control casi exclusivo de los medios para acceder a la opinión pública por parte de la autoridad política, la disensión tiende a adoptar formas radicales de suerte que la consiguiente reacción que no se hace esperar es la represión de toda expresión de disidencia, por lo que el control social adoptará multiplicidad de formas ocultas que harán más difícil toda expresión de disensión. La validez de la suposición teórica respecto a la disensión en la democracia puede admitirse como tal, es decir, como un simple modelo ideal de explicación del asunto. No obstante los regímenes contemporáneos son pletóricos en contradicciones respecto de si la disidencia política debería merecer castigo, y qué castigo debería recibir, de suerte que en algunos regímenes políticos que se dicen democráticos existe una tremenda dificultad de expresión de la disidencia en sentido político, la cual no sólo existe claramente en regímenes totalitarios según lo que dejó ver el acontecer histórico del siglo XX, sino también en aquéllos sistemas, en los que esa dificultad se hace insufrible para algunos individuos. Si bien los discursos sobre acontecimientos contemporáneos no serán el objeto o problema central del presente trabajo, sí lo serán los que les precedieron, con continuidad o sin ella. El asunto que quiere plantearse aquí es el rol de la teología y de la teoría política en negar o afirmar la validez teórica de la resistencia expresada de forma violenta frente al soberano, si ésta podría o no tener lugar, en caso afirmativo de qué modo habría de ejercerse, en cabeza de quién o quiénes se encontraría y si podría llegar a considerarse un derecho. A partir de la Edad Media, y no sin reticencias, empezó a formularse teorías como las de la guerra justa que, si bien mal podría decirse que constituyen el origen, sí por lo menos un pequeño trazo incipiente de ciertas tesis que propugnaron la
- 9. 9 afirmación del derecho de resistencia en cabeza del conjunto de los súbditos en los siglos XVI y parte del XVII — exceptuando, entre otras, la construcción hobbesiana—. El interés por las respuestas de los autores que serán abordados es precisamente el modo en que ellas cambiaron dadas ciertas contingencias históricas y ciertas ideologías en que se inspiraron e insertaron sus tesis sobre el asunto. Por esa razón no pretende plantearse una línea de continuidad discursiva sobre la disidencia política, sino lo contrario, dejar entrever que hubo discontinuidades en esos discursos, dados ciertos cambios en la vida y comportamiento políticos de los autores en momentos y lugares determinados. Por este motivo, para la construcción de este trabajo se considera pertinente aludir a los aportes que la teología cristiana formuló en la Edad Media para afirmar si era válido o no, en su contexto intelectual, social y político, oponerse al soberano; en ese sentido se retomará entonces las consideraciones de Tomás de Aquino sobre el origen del poder político y la posibilidad teórica de oponérsele, aspectos que Marsilio de Padua retomó posteriormente, tesis estas formuladas independientemente de los movimientos disidentes y verdaderas rebeliones que, de hecho, tuvieron lugar en la época. A continuación, el esbozo teórico e histórico indagará aproximadamente una importante elaboración discursiva surgida en la historia, que en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad supuso un cambio de racionalidad política, la razón de Estado; luego, lo que la contingencia histórica y discursos de los principales autores de la Reforma protestante respondieron respecto a su forma de entender el poder político y a la posibilidad teórica y/o teológica de ejercerle resistencia mediante las armas; finalmente se presentará la manera cómo, a finales del siglo XVI, Phillipe Du Plessis Mornay o Stephanus Junius Brutus retomó el método calvinista y definió la resistencia como derecho, y cómo estas mismas ideas sobre el poder político y la posibilidad de ejercerle resistencia trascendieron teóricamente, con éxito o sin él, en dos ámbitos: i) las
- 10. 10 obras de los escolásticos españoles Francisco de Vitoria y Francisco Suárez elaboradas a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, quienes retomaron también los planteamientos de la teoría de la guerra justa formulada desde la Edad Media , y ii) la Inglaterra del siglo XVII, según la reacción de rechazo implícito que encontraron las tesis de la Vindiciae en la obra El Leviatán de Thomas Hobbes. Esto es, pues, lo que se propone la indagación de diversos discursos insertos en momentos diferentes de la historia para luego aproximarse de manera muy breve, y como conclusión, a algunas interpretaciones contemporáneas sobre el asunto, sin pretender emprender definiciones de las actitudes que hoy se conocen como delito político porque difícilmente existen o podría proponerse una de manera indiscutible. Inicialmente el trabajo se había planteado como un rastreo necesario para indagar las razones de política criminal que actualmente han propugnado un trato jurídico- penal desfavorable a quien disiente políticamente. Pero este proyecto ha sufrido un cambio y el motivo es que, en el momento de la realización del escrito, y debido a las valiosas sugerencias de diferentes compañeros y profesores, se ha llegado a considerar que para la indagación de la figura política que hoy se conoce bajo el nombre de delito político era necesario realizar una tarea de indagación o de reconstrucción aproximada de los discursos que en teología y luego en la teoría política se ocuparon de dar una respuesta a la disidencia política para negarla o para legitimarla, y del contexto histórico en que dichos discursos se inscribieron: la Edad Media y la posterior irrupción de lo que suele denominarse modernidad política y su influencia en el modo de concebir lo político. Esta reconstrucción es ya el objeto del trabajo. No se incluirá entonces de manera ardua los discursos de dogmática penal y del derecho penal de emergencia, que se habían planteado en el proyecto inscrito ante el comité de trabajos de grado de esta facultad en los capítulos III y IV, pues estos implican sólo un momento de la discusión sobre la disidencia política. Así
- 11. 11 entonces, debe quedar clara la consideración de que el tema de la disidencia política no debe restringirse a un análisis eminentemente jurídico, por más que lo resistiera y fuera viable en teoría. Lo jurídico no obedece más que a un momento de la discusión, al momento en que definitivamente se optó por considerar el acto de disentir políticamente mediante el ejercicio de la resistencia como delito político, decisión que no da cuenta más que de un cambio de racionalidad política aparejado a la aparición misma del Estado moderno, y posteriormente del estado liberal. Así entonces un aspecto no puede menos de considerarse: la disidencia política no puede perderse de vista como hecho, como fenómeno de lo político empíricamente constatable, dado en diversos momentos de la historia, independientemente de que existiera una forma de organización política determinada: Imperio, repúblicas, Estados. Pero interesan los hechos en que se deja entrever la disidencia política, expresada violentamente mediante el ejercicio de las armas, en la medida en que han sido abordados por discursos, sea para negarla como posibilidad teórica y/o teológica, o bien, aceptándola bajo determinados supuestos. En esa medida lo estudiado para realizar este trabajo y la tarea que aún queda por emprender no pretenderán constituirse en una historia de la disidencia política. Sería muy ambicioso, por no decir insensato e inabordable. Antes bien, quiere describir la manera en que los hechos permearon la teoría, y ésta cumplió una función de legitimación dada al hilo de las particulares características sociales y económicas que signaron cada época aludida, Edad Media, Renacimiento y Modernidad; en cada una de ellas se ha visto cómo el hacer prevalecer determinados mecanismos eficaces en cada contingencia histórica influyó en sus configuraciones políticas concretas, una primacía que pervive y se traslada al ejercicio del poder en muchos estados contemporáneos, y específicamente al tratamiento de la disidencia política.
- 12. 12 1. Teología medieval. Algunas de sus más importantes respuestas sobre la disensión. Se tomará la discusión a partir de este momento puesto que es a partir de la Edad Media en que se retoma en el Occidente europeo las principales elaboraciones griegas y romanas sobre los conceptos de tiranía y su correlativo fáctico, el de rebelión; no obstante debe aclararse que en tiempos del Imperio Romano el hecho de la disidencia política, entendida como levantamiento violento frente al soberano, efectivamente había sido considerada delito y se castigaba con la pena más grave: esa conducta no podía admitirse puesto que en aquellos tiempos la autoridad de quien o quienes ejercían asuntos referidos al bien común, y la autoridad despótica del padre de familia sobre su casa, eran indiscutibles; y la manera en que la organización política de los romanos había entendido esta conducta es denominada por Teodoro Mommsen, delitos contra el estado.4 Así pues, no debe perderse de vista que en ese momento los hechos que daban cuenta de rebeliones, de la resistencia violenta contra el soberano, eran delito, y que esa consideración no había cambiado esencialmente en lo que conocemos como Edad Media. No obstante se considera que para abordar las discusiones propuestas en esta indagación debe intentarse una aproximación a lo que en este periodo histórico, en el que se consolidó el cristianismo, se entendía por autoridad política y quienes debían detentarla, para lo cual se ha elegido las voces de dos de los autores más relevantes del Medioevo, Tomás de Aquino —de modo más 4 Para profundizar en el concepto de delito contra el Estado, Cfr: MOMMSEN, Theodor. Derecho penal romano (Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899. Versión castellana P. Dorado). Bogotá. Editorial Temis. 2ª Edición. 1999. 670. Pp. P.341-376.
- 13. 13 pertinente que Agustín— y Marsilio de Padua, quienes darán algunas pistas para describir de qué manera sus discursos dieron respuesta al asunto de la disensión. Sin pretender explicar exhaustivamente sus tesis, debe advertirse que ellas se realizaron en un contexto histórico determinado, esto es, al hilo de la disputa por la unidad del Sacro Imperio Romano Germánico, que no lograba que el Regnum Italicum, conformado en los siglos XIII y XIV por pequeñas repúblicas independientes se adhiriera completamente a él, pues ante todo esa independencia les otorgaba una idea de libertad que no estaban dispuestas a sacrificar en aras de la unidad. 5 Es así como los autores de la época, movidos por intereses ideológicos tendientes a legitimar o deslegitimar el interés del Emperador o de la resistencia de quienes detentaban autoridad en esas repúblicas para salvaguardar su independencia y libertad de autogobierno republicano, se insertaron en la disputa sobre el poder civil, su fundamentación y las causas para ejercerle resistencia, en contraposición a los juristas que afirmaban el derecho del Emperador de ser el único soberano del mundo, incluyendo en su imperio a las ciudades italianas independientes.6 No obstante, cuando el Papado también pretendió ejercer autoridad sobre estas cambió la legitimación para apelar ya a la unidad y la paz que les podría traer la autoridad del Emperador, cuya autoridad habría de ser independiente de la Iglesia.7 5 SKINNER, Quentin. Los fundamentos del pensamiento político moderno. I. El renacimiento. Fondo de cultura económica. México. Primera reimpresión. 1993. 334. Pp. P. 24. El autor aclara que eran sólo las ciudades de la llanura lombarda, no todo lo que hoy se conoce como Italia. Una de estas ciudades era Padua. 6 Ibíd. P. 28. 7 Skinner señala que estas tesis fueron expuestas, con mayor relieve, por Dante Alighieri en su escrito Sobre la Monarquía en que defiende el reconocimiento de un sólo soberano universal esencial, si se quería que el Regnum Italicum encontrara la paz. SKINNER, Quentin. Ob. cit. P. 37.
- 14. 14 Por su parte, el surgimiento de un movimiento literario inspirado desde el siglo XIII en el retorno a los textos clásicos de Cicerón, Juvenal, Platón y Aristóteles para la enseñanza de la retórica, principalmente en esas ciudades italianas libres, sirvió en la escritura política de la época para plasmar una ideología que expresara las reivindicaciones de libertad. La noción de la misma correspondía a la libertad de gobierno tanto respecto al Papado romano, como respecto al Emperador del Sacro Imperio y a los déspotas o signore, poder éste que cada vez se hacía más fuerte.8 A propósito de la disputa al interior de cada ciudad surgieron facciones o pequeños levantamientos que perturbaron la tranquilidad y la paz, principal preocupación o interés práctico que inspiró, entre otros textos, al Defensor de la paz de Marsilio de Padua, dirigido a proponer soluciones políticas a la situación de las ciudades-repúblicas italianas; propuesta rigurosamente argumentada desde Aristóteles y el método escolástico, el Defensor de la paz señala una diferencia esencial con respecto a Tomás de Aquino: el asomo del principio de soberanía popular. 9 1.1. Tomás de Aquino, un santo en la disputa sobre el origen y justificación medieval del poder civil. La disensión, defecto de la comunidad política. La monarquía o De regno (1265-1267), es el nombre del tratado de Tomás de Aquino en que éste afirma al hombre como un ser apto para vivir inmerso en sociedad y que tiene necesidad de llevar una existencia gobernada o conducida a semejanza de quien es dirigido a bordo de una nave, de modo que sus acciones 8 SKINNER. Quentin. Ob. Cit. P. 60 y 61. 9 Ibíd. P. 83.
- 15. 15 individuales sean orientadas a la vida en comunidad en todo lo necesario para proveer una vida tranquila para sí y para aquellos con quienes se comparte en la comunidad política.10 Tomás de Aquino atribuye al hombre una cualidad, otorgada por la naturaleza, de poseer un conocimiento de todo lo necesario para el desarrollo de la vida humana, conocimiento que sólo tiene lugar si el hombre vive en sociedad, y si en ella hay algo –o alguien que ejerza el poder político— que dirija a los hombres al bien común de muchos, que es el fin para el cual se dispone la comunidad política conformada únicamente por hombres libres, varones mayores de edad, no esclavos ni mujeres. La rectitud y la justicia de un régimen político únicamente tienen lugar si aquel que lo gobierna dirige sus acciones al bien común y no a su propio bien. Lo contrario, es decir, que llegue al gobierno de la comunidad un hombre que busca su propio beneficio, devendría una tiranía. Quien la ejerce, hombre que actúa buscando sólo su propio beneficio, explica De Aquino, oprime con la fuerza y no gobierna con la justicia.11 En ese sentido el régimen en que uno solo gobierna de acuerdo al bien común es justo y a su cabeza se encuentra el rey, que preside y es pastor en una comunidad perfecta. La unidad de ésta, a la que se identifica con la paz, es aquello a lo cual se ha de encaminar el dirigente, porque si ella desaparece no hay utilidad de la vida en sociedad. 10 DE AQUINO, Tomás. La monarquía (De regno, 1265-1267). Barcelona: Ediciones Altaya, colección Grandes Obras del Pensamiento, 1994. 92 pp. 11 Esto tratándose del gobierno de un solo hombre, porque, explica: “Si en verdad no llega a haber un régimen injusto solamente a causa de uno sino de varios, aunque no sean muchos, se le llama oligarquía, o sea, gobierno de pocos, cuando unos pocos oprimen a su pueblo (…)” Ibíd. P. 9. Esta afirmación corresponde a la preocupación de los autores medievales, lectores de los clásicos griegos, concerniente a la explicación de cada una de las formas de gobierno y su correspondiente perversión, preocupación que podría mencionarse por lo menos aproximadamente de la siguiente manera: de la monarquía, su forma perversa es la tiranía; de la aristocracia, la oligarquía; de la república, la democracia.
- 16. 16 Tomás reconoce que el consentimiento del pueblo es el supuesto de legitimidad de ese régimen político aunque el acto de institución del gobernante, implicaría que los ciudadanos alienaran su autoridad soberana, con la consecuencia de la imposibilidad de que la autoridad dependa del pueblo. Esta aclaración de Skinner, permite entender la defensa de Tomás de la existencia de un soberano legibus solutus.12 El rey, según el escritor prusiano Ernst Kantorowicz, era un ser llamado a ser el vicario o imagen de Cristo en la tierra –nombre que se disputaba el Emperador con el Papa romano—, el mediador entre el cielo y la tierra, una persona de naturaleza doble, divina y humana, que tuvo un papel específico en la esfera política de la baja Edad Media, caracterizada por el ejercicio del poder de acuerdo a un derecho divino más teocrático y jurídico, que litúrgico o sacramental. 13 Así, fue en el contexto en que se acudió al Derecho Romano para dar fundamento a la autoridad del rey, en que se inscribió el texto de Tomás de Aquino, para quien era más útil y mejor el gobierno de uno, no el de muchos, para garantizar la unidad de la paz, esto es, para evitar disensiones; porque si bien, dice, existe en la comunidad la pluralidad, ha de procurarse encontrar en ella cierta unión “para poder dirigir de alguna manera […] Pues a muchos se les califica de uno cuando se aproximan a la unidad”;14 y es útil y mejor sólo si atiende al bien común, no al interés privado del dirigente, lo que sucede efectivamente en la tiranía. De naturaleza desviada, la tiranía es más insoportable que la democracia. Es el defecto de aquello tan virtuoso que para De Aquino —y quizá para los teólogos 12 SKINNER, Quentin. Ob. Cit. P. 84. 13 KANTORIWICZ, Ernst. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología medieval. Alianza Editorial. 1985. 529 pp. P. 93-187. Para indagar con profundidad qué naturaleza tenía la autoridad secular y la espiritual en la Edad Media, así como los símbolos que evocaban para legitimarse, es conveniente abordar este estudio. No obstante en este punto sólo se realiza una breve mención, dado que lo importa son las tesis de Tomás de Aquino. 14 DE AQUINO, Tomás. Ob. Cit. P. 14. Subraya propia.
- 17. 17 medievales que se ocuparon de estudiar temas políticos— es la vida en comunidad; la tiranía contraría el orden de la providencia, que lo dispone todo del mejor modo posible. El desprecio del bien común, la codicia y la crueldad son característicos de los tiranos. Matan porque tienen el poder de matar y su reinado provoca incertidumbre. De Aquino se expresa de éstos así: Pero no oprime solamente los cuerpos de sus súbditos, sino que impide hasta sus bienes espirituales, puesto que se preocupa más de figurar que de servir e impide el progreso general de aquéllos sospechando que cualquier superioridad de sus súbditos supone un perjuicio para su dominación inicua. 15 Tomás de Aquino, defensor a ultranza del régimen monárquico, señala la necesidad de que el rey haya sido elegido por algunos a quienes se encargue esa tarea; una vez elegido, existe la necesidad de controlar su gobierno de modo tal que no exista riesgo de que su poder devenga una tiranía. Pero si ocurriera que ese rey se desviara en sus acciones, de modo que su gobierno se convirtiera en tiranía, Tomás defiende la posibilidad de que se le oponga resistencia, pero con un matiz muy fuerte: “[…] si el tirano no comete excesos es preferible soportar temporalmente una tiranía moderada que oponerse a ella, porque tal oposición puede implicar peligros mucho mayores que la misma tiranía”.16 15 Ibíd. P. 19. 16 Ibíd. P. 30. Las lecturas de historias o anécdotas de los romanos al respecto le fueron útiles al santo para sostener que esos peligros, aún mayores que la tiranía, corresponden al ascenso al poder de otro tirano aún peor que el que le antecedió. Cuenta: “(…) Por eso, mientras todos deseaban en Siracusa la muerte de Dioniso, una vieja oraba continuamente para que se conservase sano y le sobreviviese; el tirano, en cuanto tuvo noticia de ello, le preguntó por qué lo hacía. Y ella respondió: „siendo niña deseaba la muerte de un tirano insoportable que teníamos; pero, muerto aquél, le sucedió otro más insoportable aún, y yo creía también que sería un gran bien el fin de su dominio, hasta que en tercer lugar caímos bajo tu tiranía aún más incómoda. Por eso, una vez desaparecido tú, te sucederá uno aún peor‟ (Valerio Máximo.
- 18. 18 Así entonces la resistencia por parte de los súbditos a quien detenta la autoridad, así sea tirano, va en contra de lo que habían enseñado en su momento los apóstoles, esto es, la sumisión incondicionada al soberano bueno y sencillo, tanto como al perverso o vil. No es posible para De Aquino que, aún si se dan excesos intolerables en la tiranía, los hombres crean que es propio de ellos matar al tirano: “pues constituiría un peligro para la sociedad y sus dirigentes el que por una presunción individual algunos pudieran atentar contra la vida de sus gobernantes, aunque fuesen tiranos”.17 De este modo ese autor niega cualquier posibilidad, por lo menos en sentido teórico, de un conato de derecho de resistencia en cabeza de los súbditos, a quienes sólo les está dado obedecer. Antes bien, cree que cualquier ejercicio en ese sentido debe provenir de otra autoridad pública, llamada a destituir al tirano y, en ocasiones, a destruirlo una vez éste se haya apartado de los deberes que le corresponden como gobernante.18 Los tiranos, en sentir de De Aquino, son una plaga, son bestias que asolan un pueblo pecador como castigo de sus malas acciones; pero sólo Dios, mediante la autoridad pública, puede remediar los males acaecidos por causa de los tiranos.19 Así entonces las tesis de Tomás de Aquino mencionadas en su De regno conllevan a considerar que el autor medieval concibe toda forma de disensión, y específicamente de resistencia en cabeza de los súbditos , una suerte de perturbación a la paz y la unidad que habría de gobernar toda comunidad política; VI,2, Extr.2)”. DE AQUINO, Tomás. La monarquía (De regno, 1265-1267). Barcelona: Ediciones Altaya, colección Grandes Obras del Pensamiento, 1994. P. 30. 17 Ibíd. P. 31. 18 Sobre los deberes del soberano en tanto representación de la Justicia –diosa e Idea, y rey como Justicia animada-, tesis medieval desarrollada por Juan de Salisbury y luego por Federico II; ver KANTORIWICZ, Ernst. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología medieval. Alianza Editorial. 1985. 529 pp. P. 111-142. 19 Ibíd. P. 34.
- 19. 19 una pretendida paz que habría de ser garantizada por el soberano que detenta la autoridad bajo una monarquía. La disensión, expresada bajo la forma de resistencia sería, en ese orden de ideas, el defecto en una comunidad cuya perfección el santo medieval cifra o circunscribe únicamente a la existencia de paz acompañada de un gobierno justo; una paz no simplemente entendida como ausencia de guerra, sino como aquel estado de la comunidad en que cierta armonía y solidaridad tienen lugar. Por esa razón, De Aquino reconoce que el reinado de los tiranos no estaba llamado a perdurar, afirmación que tiene sustento en la experiencia, no así en razonamientos extraídos de las escrituras: El reinado de los tiranos […] no puede ser duradero, pues se vuelve odioso para la mayoría. Porque no puede conservarse por largo tiempo lo que repugna a los deseos de muchos. […]. Y no puede faltar ocasión en el tiempo de que haya una insurrección contra el tirano; y, si hay ocasión […] el pueblo sigue con devoción al insurgente y no carecerá de oportunidad de fácil éxito porque combate con el favor de la multitud. Apenas es, pues, posible que el reinado del tirano dure largo tiempo.20 Y esa duración es corta si se toma en cuenta que el temor, que es aquello sobre lo cual se fundamenta la maldad de la tiranía, no es más que un cimiento muy débil de la autoridad. Los sujetos en la comunidad política a tal ejercicio del poder no tardarán –dice De Aquino en tono algo profético— en levantarse con ardor contra quienes presiden dicha autoridad, no sólo destinados a sufrir males en la vida eterna, sino incluso en esta vida.21 20 Ibíd. P. 54. Subraya propia. 21 Ibíd. P. 60.
- 20. 20 Debe considerarse que en Tomás de Aquino, de acuerdo a la lectura del autor alemán del siglo XX, Dolf Sternberger, la preocupación sobre el ejercicio del poder de manera justa a la manera de una monarquía, en contraposición a una manera desviada o injusta como sucede en la tiranía, supuso una respuesta del teólogo medieval sobre el concepto dominación.22 Existente aún en lo que en teoría política se ha denominado estado de naturaleza, la dominación para Tomás de Aquino tiene relación con la naturaleza misma del hombre, que es un ser inevitablemente inserto en sociedad en la cual ha de existir un dominador o señor que tiene el cargo de dirigir hombres libres. La dominación, entendida simplemente como el ejercicio de la autoridad sobre una comunidad política, habría existido aún en el estado de inocencia o estado de no-corrupción del hombre: siempre —o por lo menos desde que se adquirió conciencia de vivir en una comunidad— éste ser pudo haber ejercido dominación 23 sobre otros hombres. Así, Sternberger establece un diálogo con las tesis de Tomás: ¿Qué es pues este oficio de dirección y conducción de hombres libres? […]. El cargo de gobierno es una especie de dominación que, desde el comienzo mismo, les está impuesta y dada a los hombres y a la humanidad […] representa la parte no pecaminosa e inocente de la dominación, aquella que es adecuada a 24 la naturaleza pura creada, aquende la perdición del pecado original. 22 STERNBERGER, Dolf. Dominación y acuerdo. Editorial Gedisa, Estudios Alemanes. 1986. 199pp. 23 Ibíd. P. 35. 24 Ibíd. P. 36. Subraya propia. Este autor retoma este concepto a propósito de lo que él caracteriza como una vieja polémica sobre el concepto de dominación, de cara a una nueva polémica sobre el mismo consistente en lo que la Europa de la década de los setenta y ochenta del siglo XX, conoció como el ‗terror‘, una forma en que la ‗dominación‘ –ejercida de manera etérea e indeterminada por parte de agentes económicos y políticos, dice Sternberger habría de ser eliminada. Al final del ensayo correspondiente, el autor dice: ―Así pues, cuando hoy se plantea la nueva polémica acerca de la dominación, la cuestión (de) si
- 21. 21 En últimas, el concepto de dominación entendido por Tomás de Aquino no conlleva un significado negativo de ejercicio incondicionado o absoluto del poder y consiguientemente una carga insoportable para los súbditos a la manera de un sometimiento.25 Antes bien, lo considera natural en cualquier comunidad política en que algunos están llamados a mandar y otros a obedecer; en ese sentido, la disensión en sentido político ejercida por los súbditos o sujetos inmersos en la vida de una comunidad política de hombres libres, resulta ser negada como posibilidad derivada de un razonamiento teológico en su De regno. No obstante, importa que ella sea reconocida por Tomás como hecho empíricamente constatable de diversas maneras en su época y como castigo a los tiranos por el ejercicio desviado de su poder. 26 la dominación del hombre sobre el hombre debe ser eliminada, quisiera decir al respecto en el estilo de Tomás de Aquino el santo aristotélico (…): respondo que la dominación del hombre sobre el hombre, si no ha sido eliminada, debe serlo (…), pero el Estado de los hombres libres o la comunidad debe ser siempre restituida y preservada”. P. 41. 25 Esto es lo que Michel Foucault pone de presente como un concepto transversal en la formación del edificio jurídico construido en Occidente por el derecho romano en torno del poder real medieval, concepto al que se apareja el de dominación; ambos conceptos son formulados como correlatos de otros, el de obediencia y el de soberanía. Pareciera que ese autor asignara al concepto de dominación un significado peyorativo y que considerara que todo autor medieval –jurista, dice, pero no dice si en su parecer también los teólogos-, lo legitimara y validara como tal. No obstante Tomás de Aquino –teólogo medieval- no asigna a este concepto tal significación peyorativa: plantea que hay dominación tanto del tirano como del que no lo es, y la considera inherente a la naturaleza de cualquier comunidad política. Estas tesis de De Aquino, si bien hoy pueden encontrarse objetables, no pueden ser desconocidas. Ahora bien, a quien interese de qué manera el autor francés profundiza en estas diferenciaciones se recomienda que lea su obra Defender la sociedad. No interesa en este punto exponer ampliamente sus tesis, pues se considera pertinente, más bien, aproximarse primero a qué es lo que se entiende por poder real y de qué manera se significaba, en ese esquema de pensamiento, la obediencia al mismo, como supuesto para indagar luego si se le dio o no efectivamente cabida teórica a su resistencia. Es éste último el concepto transversal de lo que se proponen estas líneas. 26 De cara a esto, y para lo que intentará desarrollarse en adelante, se debe sostener: la disidencia política no puede perderse de vista como hecho, como fenómeno de lo político empíricamente constatable dado en diversos momentos de la historia, a pesar de que después, en otros momentos y bajo pretextos diferentes, esos mismos hechos sean aludidos en discursos tendientes a restarles legitimidad. Estos discursos serán el objeto de lo subsiguiente.
- 22. 22 1.2. Marsilio de Padua y la exhaustiva organización de una comunidad política. Su respuesta a la disensión. Este asiduo lector de La Política de Aristóteles continúa ocupándose de las preocupaciones planteadas, representativamente, por Tomás de Aquino. La inquietud atinente a cómo garantizar en la comunidad política la paz y la tranquilidad es la motivación que lleva a Marsilio de Padua a escribir, hacia 1324, el Defensor de la Paz (Defensor pacis),27 texto dedicado a Luis de Baviera — nombrado Emperador del Sacro Imperio Romano-germánico—, en momentos en que fulguraba la disputa de ese emperador con el papa romano, cuya autoridad pretendía ejercer por sí misma la coacción espiritual y terrenal no sólo sobre las almas impías de los súbditos, sino también sobre príncipes que detentaban la autoridad temporal. Su respuesta fue, como atinadamente caracteriza Quentin Skinner: “[…] el tipo de apoyo ideológico que las ciudades-repúblicas del Regnum Italicum más necesitaban en aquella coyuntura para defender sus tradicionales libertades contra el Papa.‖ 28 El recurso literario frecuente de los autores medievales es la semejanza de los fenómenos u objetos que describen con fenómenos constatables en la naturaleza. De esa manera Marsilio de Padua, sin caer en excesos retóricos, plantea la semejanza del reino, entendido como agrupación de ciudades bajo un mismo régimen político, con un organismo vivo en el que cada una de sus partes se halla 27 DE PADUA, Marsilio. El defensor de la paz (1324).En: Revista Estudios Públicos. Antología del defensor de la paz de Marsilio de Padua. Introducción de Oscar Godoy Arcaya. 111 pp. Publicada en: www.cepchile.cl/dms/archivo_3200_1479/rev90_godoy.pdf. Consultada el 17 de febrero de 2010. (El documento correspondiente a la antología aparece desde la página 335- 445). 28 SKINNER, Quentin. Ob. Cit. P. 39.
- 23. 23 dispuesta de modo natural a servir a ese organismo para su correcto funcionamiento. Define entonces la tranquilidad del reino como la buena disposición “en la cual cada una de sus partes puede realizar perfectamente las operaciones convenientes a su naturaleza según la razón y su constitución […]”;29 una disposición para el vivir y bien vivir en la comunidad política que es la ciudad o reino, dada por la razón a los hombres, y que implica que éstos rehúyan lo que daña esa disposición natural. De Padua continúa el legado de los filósofos clásicos, principalmente de Aristóteles, de quien retoma la clasificación que también había realizado Tomás de Aquino de las clases de gobierno templadas: monarquía regia, aristocracia y 30 república, y las viciadas: tiranía monárquica, oligarquía y democracia. Ocupándose de la monarquía regia como aquella en que quien detenta el poder lo hace de acuerdo a lo útil a la comunidad, De Padua va más allá y concede que ese ejercicio también debe realizarse con miras a la voluntad y el consenso de los súbditos como fundamento de los gobiernos bien temperados, por lo que una comunidad es indudablemente política, como político el ejercicio del poder, sólo si quien está a la cabeza de una monarquía regia atiende al bien común y es elegido por la totalidad de los súbditos o por su parte más representativa. 29 Ibíd. P. 360. 30 “(…) describimos cada una de esas formas de gobierno según la intención de Aristóteles, diciendo, lo primero, que la monarquía regia es un modo templado de gobierno en el que uno solo manda para el común provecho, con la voluntad y consenso de los súbditos. La tiranía a él opuesta es un gobierno viciado en el que uno solo manda para el provecho propio sin contar con la voluntad de los súbditos. La aristocracia es un gobierno templado, en el que manda una sola clase honorable de acuerdo con la voluntad de los súbditos, o según el consenso y el provecho común. La oligarquía a ella opuesta es un gobierno viciado en el que mandan algunos de entre los más ricos o más poderosos, mirando al provecho de ellos, sin contar con la voluntad de los súbditos. La república, […], contraída a una especial significación, importa un modo de gobierno templado en el que todo ciudadano participa de algún modo en el gobierno o en el poder consultivo, según el grado, haberes y condición del mismo, mirando al común bien y de acuerdo con la voluntad y consenso de los ciudadanos. La democracia, a ella opuesta, es el gobierno en el que el vulgo, o la multitud de pobres, impone su gobierno y rige sola sin contar con la voluntad y consenso de los demás ciudadanos, ni absolutamente mira al común bien según una justa proporción.‖. Ibíd. P. 371.
- 24. 24 La autoridad de aquél, afirma de Padua, deriva indirectamente de Dios y directamente de quienes están llamados a dar las leyes humanas: […] La autoridad absolutamente primera de dar o instituir leyes humanas es sólo de aquél del que únicamente pueden provenir las leyes óptimas. Esa es la totalidad de los ciudadanos o su parte prevalente, que representa a la totalidad […]. Dado que todos los ciudadanos deben medirse con la ley en la proporción debida, y nadie a sabiendas se daña a sí mismo ni quiere para sí lo injusto, por ello todos, o los más, quieren la ley conveniente para la utilidad de todos los 31 ciudadanos. Ahora bien una comunidad civil o política en que esto no se verifique devendría una tiranía, y ningún hombre libre o ciudadano debería estar dispuesto a tolerar el despotismo de otro, o lo que es lo mismo, un dominio servil; pero a esto añade un matiz acorde a una mera suposición aristotélica: cada cual tiene una disposición natural a formar y hacerse partícipe de una comunidad política, razón por la cual la parte conformada por quienes tienen esa disposición: ―debe prevalecer sobre la parte de los que no quieren la preservación de la misma”.32 Pero si sucediera que adviniera ese dominio servil de tal modo que el príncipe, en ejercicio de su poder, desconociera la ley y tomara como directrices una falsa apreciación y un deseo perverso, De Padua reconoce que ese príncipe “se hace mensurable por otro que tenga autoridad de medir y regular según la ley a él o a sus acciones trasgresoras de la ley; de otro modo todo gobernante se tornaría despótico y la vida civil servil e insuficiente”;33 y de manera distinta a como planteaba Tomás de Aquino, concede la posibilidad de que el juicio y corrección 31 Ibíd. P. 381-383. Subraya propia. 32 Aristóteles. Política. Editorial Panamericana. Versión directa del original griego, prólogo y notas de Manuel Briceño Jáuregui. 2000. 363 pp. 33 De Padua, Marsilio. Ob.cit. P. 390 y 391. Subraya propia.
- 25. 25 del gobernante se realice a cargo del legislador, no de otro príncipe o autoridad que detente el mismo rango. De hecho, el tirano: “[…] no es juzgado en cuanto príncipe, sino en cuanto súbdito trasgresor de la ley”. 34 La inquietud existente en el texto del autor es producto del modo concreto en que el papa romano y el emperador se disputaban el ejercicio del poder. Por eso el autor se pronuncia, basado en textos de distintos intérpretes de las Escrituras y de sus mismos autores, en el sentido de que la orden correspondiente a los sacerdotes de ninguna manera debía pretender ostentar el poder secular ni los instrumentos de los que éste se vale. Y si lo hacía, esto conllevaba a que se convirtiera en una orden soberbia, más soberbia aún que los príncipes de su tiempo. Su proclama se dirigió entonces a persuadir a los prelados de someterse a la autoridad temporal detentada por los príncipes. Adujo en ese sentido que Pablo, el apóstol: […] mandó que todos, […] el obispo o el sacerdote o diácono estuvieran sometidos al juicio coactivo de los jueces y príncipes seculares, y no resistirles, a no ser que mandasen hacer algo contra la ley de la salud eterna. De donde a los Romanos, 13°: […] quien resiste al poder resiste a la ordenación de Dios. Los 34 Ibíd. P. 391. Quien escribe se permitirá traer en este punto algunos comentarios de Hannah Arendt, precisamente porque estas afirmaciones no poseen un trasfondo diferente al pensamiento aristotélico que permite considerar que: “los griegos opinaban que nadie puede ser libre sino entre sus iguales, que, por consiguiente, ni el tirano ni el déspota, ni el jefe de familia […] eran libres. La razón de ser de la ecuación establecida por Herodoto entre liberad y ausencia de poder consistía en que el propio gobernante no era libre; al asumir el cargo de gobierno sobre los demás se separaba a sí mismo de sus pares […].”. Arendt, Hannah. Sobre la revolución. Trad. Pedro Bravo. Ediciones de la revista de occidente. Madrid. 1967. 343 pp. P. 38.
- 26. 26 que resisten se acarrean a sí mismos la condena. […]Mas si obras mal, teme, porque no sin razón lleva la espada […]‖. 35 Así pues, el Defensor de la Paz constituyó un buen intento teórico de salvaguardar la paz y la tranquilidad de la ciudad o el reino, mediante la explicación de sus causas, de la aparición de la autoridad, de cómo esta habría de concordar con las leyes divinas y humanas y de qué manera debería procederse, para la buena salud del reino, en caso de que quien detente el ejercicio de la autoridad se aparte de las mismas; y es precisamente a este intento lo que Dolf Sternberger denomina un renacimiento aristotélico. Su lectura a esta reinterpretación medieval de Aristóteles permite concluir que en el texto de De Padua se encuentra un cambio muy significativo en el concepto mismo de legitimidad civil conferida al poder, fundamentada de modo directo no en un invisible o intangible designio de Dios sino en el consenso de hombres libres, lo cual constituye la base sobre la cual resistir un ejercicio tiránico del poder que no atienda a los dictados de la voluntad de los súbditos. Parece ser éste el mensaje de De Padua en pleno siglo XIV, que marcó el comienzo del período que iría hasta la primera mitad del XV, en el cual se llevaría a cabo un reajuste de la sociedad que la hizo diferente a como se conocía entonces debido principalmente a la concreción de una clase social enriquecida a partir de una práctica económica surgida en las entrañas del feudalismo. Esa clase es la burguesía, que hizo que la antigua sociedad estructurada a partir de la creencia en un orden sagrado, eterno e inmutable, se diversificara de múltiples maneras, se hiciera inestable y acentuara las desigualdades. 36 En ese sentido 35 Ibíd. P. 405. Subraya propia. Curiosamente dos siglos después Martín Lutero, uno de los artífices de la Reforma, ofrece en su argumentación contra la rebelión campesina en Alemania el mismo pasaje del texto de Pablo. 36 ROMERO, José Luis. Crisis y orden en el mundo feudoburgués. Siglo veintiuno editores. 1980. 307 pp.
- 27. 27 podría considerarse que, en los hechos, la resistencia al poder político que no sirviera a los intereses de esa clase fue frecuentemente alentada por esa burguesía comerciante y artesana en aras de su ascenso económico y social, y de su acceso a privilegios tradicionalmente concedidos a la nobleza y al clero. No obstante Romero destaca también que en ese periodo la creencia en ese orden inmutable, u orden ecuménico —tradicionalmente ordenado en torno al poder del papado, del Emperador, de la nobleza y del clero — seguía siendo válida en el ámbito ideal o teórico, y sostenida al margen de las convulsiones propias del mundo en que se inscribieron. No obstante luego de que el orden económico que había intentado establecerse, u orden feudoburgués según la denominación del autor, fracasara en ese mismo momento, el desarrollo doctrinario devino diferente, en ocasiones para apoyar un nuevo estilo político naciente, en otras para restarle legitimidad.37 De ahí que interesa destacar la forma en que se planteó una contradicción entre una nueva práctica de la política, cuyas reglas de juego habían sido fijadas por la burguesía, y la concepción tradicional del poder político dentro de la cual se enmarcan las tesis de Tomás de Aquino, contrapuestas a las de Marsilio de Padua, entre otros aspectos, en el de un posible asomo de la idea de la soberanía popular. De Padua se interesó en sostener la independencia del poder secular con respecto al poder espiritual, y a la totalidad del pueblo o la parte más representativa del mismo como último referente de legitimidad. Así, se ha señalado las tesis de ambos autores sólo en la medida en que ellas permiten trazar una idea de cómo una clase social naciente dio lugar a una práctica política para la cual fue importante desligar lo sagrado de lo profano, los 37 Romero señala este fenómeno de la siguiente manera: “[…] Hubo, al promediar el siglo XIV, una crisis total del naciente orden feudoburgués de la que nacería un reajuste de la nueva economía y de la nueva sociedad. Un vago sentimiento apocalíptico predominó en muchos espíritus, como si la transformación estructural que se había producido en Europa hubiera entrado en un colapso definitivo.”. Ibíd. P. 56.
- 28. 28 modelos ideales de las experiencias inmediatas, la moral de la política, y hacer primar los ―mecanismos políticos eficaces en [o propias de] cada contingencia”. 38 Asimismo el naciente humanismo, que a principios del siglo XV en Florencia se había interesado en el estudio de la filosofía moral, social y política, continuaba defendiendo las ideas republicanas de libertad de autogobierno de la ciudad y participación cívica en los asuntos de la misma. Fue ese entonces el trasfondo histórico de la aparición de lo que posteriormente se conoció como razón de Estado, que sólo adquirió contornos claros o definidos en los primeros años del siglo XVI. 38 Ibíd. P. 151. Podría aclararse en este punto que Romero denomina a esta nueva práctica realismo político, a sabiendas de que el término es equívoco. A pesar de la imprecisión del autor en el uso de términos teórico- políticos como realismo político, se considera importante su lectura al fenómeno político que comenzaba a perfilarse desde el siglo XIV en la medida en que puede ubicarnos históricamente en un contexto político y económico difícil, y en sus doctrinas teóricas y teológicas elaboradas al calor de luchas constantes por el poder. Esto puesto que lo que intenta hacerse aquí consiste simplemente en señalar el terreno sobre el cual hubo una transformación en la concepción de la política, pero un análisis por supuesto más riguroso y profundo de este asunto, que no es lo que se han propuesto de estas líneas, puede encontrarse por ejemplo en SKINNER, Quentin. Ob. Cit.
- 29. 29 2. Algunas contingencias histórico - políticas acaecidas en la aparición de la modernidad: la Razón de Estado y la reforma protestante de cara a la disensión. El tema estudiado en este capítulo corresponde a un intento de indagar las razones históricas que dieron pie a que, en los siglos XV y XVI, se comenzara a trazar el discurso de la razón de Estado. Ésta supuso un cambio en la concepción de la política. Este cambio de paradigma no resultó pacífico: a las convulsiones propias de la aparición del Estado moderno, mecanismo organizado según leyes propias de las ciencias naturales, se unió una nueva contingencia histórica, la Reforma Protestante, precisamente porque a pesar de su marcado tinte teológico en principio fue luego factor que legitimó decisiones políticas en la disputa entre los príncipes territoriales, y el Papa y el Emperador del Sacro Imperio Romano- germánico, quienes encabezaban la pretendida unidad europea. Serán estas dos contingencias y sus respuestas a la disidencia política el objeto de lo que seguirá a continuación.
- 30. 30 2.1. Sobre razón de Estado, un descubrimiento renacentista. Origen histórico y negación de la disensión. “La salvación, de ahora en adelante, depende de un soberano que, para conservarlo todo, todo lo tiene en su mano”. P. Corneille. Cina o la clemencia de Augusto.39 Una aproximación a la noción razón de Estado debe atender a su origen no sólo en la historia del pensamiento político, sino a su comienzo aparejado al surgimiento de los estados modernos. Para la indagación propuesta en este aparte será necesario acudir entonces a las tesis del constitucionalista español Manuel García- Pelayo, quien alude a las razones históricas que dieron pie a que la teoría y filosofía políticas de Europa en los siglos XV y XVI comenzaran a tratar –ó mejor a trazar— la noción razón de Estado, dado el singular despliegue y apogeo de la misma entre tratadistas políticos de los últimos cuatro siglos, el cual ha permitido atribuirle un origen ubicado en un logos o racionalidad propia, despojada de consideraciones 40 teológicas, morales y normativas. La razón de Estado es ante todo un descubrimiento hecho a propósito de tremendas convulsiones políticas e ideológicas y no una invención o construcción de determinado escritor político –como Nicolás Maquiavelo—, no obstante teólogos católicos y protestantes acuñaran a ese descubrimiento el término ―razón del diablo‖, fruto de un ―amoralismo de Maquiavelo‖; de cara a esas 39 Citado en: CHEVALLIER, Jean Jacques. Las grandes obras políticas desde Maquiavelo hasta nuestros días. Bogotá: Temis, 1997. 391 pp. 40 GARCÍA PELAYO, Manuel. Sobre las razones históricas de la razón de Estado. En: GARCÍA PELAYO, Manuel. Obras completas. Tomo II. Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1991. 201pp. P. 1183-1222.
- 31. 31 dominaciones, García- Pelayo no duda en sostener que no corresponden más que a lugares comunes y que ese descubrimiento significó, antes bien, “la construcción de una ética combativa orientada hacia el primero de los objetivos políticos, es decir, hacia el poder […]”,41 esto es hacia su adquisición, consolidación y en últimas, su conservación. La aparición de esa razón de Estado adoptó la forma de un sistema de reglas generales transformado conforme sufrió un proceso de particularización por medio del cual se hizo susceptible de aplicación a cada constitución de cada país europeo de los siglos XV y XVI inicialmente. La lectura al fenómeno político de la razón de Estado que hace el autor español ubica sus orígenes históricos en Italia, cuando la Edad Media cedía paso a la modernidad. Su mayor expansión tuvo lugar en el momento preciso en que hacía irrupción la signoria, conocida en ese entonces como forma de organización política netamente italiana. Su apogeo en la baja Edad Media y el Renacimiento, significó el tránsito progresivo de la comuna, forma política corporativa y horizontal del medioevo, a una organización en que la política se presentó ya como nudo poder o “una pura relación de fuerzas entre el que manda y los que obedecen […]”.42 La política se planteó entonces en términos de dominación ejercida por un hombre dejando a un lado toda consideración sobre la legitimidad civil de su poder. Ese hombre correspondió a la cabeza del podestà, magistratura excepcional creada para conjurar situaciones de conflicto que alteraban la tranquilidad y la paz de las ciudades en tiempos de revueltas. 43 41 Ibíd., p. 1185. Subraya propia. 42 Ibíd., p. 1189. 43 Término italiano que traducido a nuestra lengua bien podría expresarse como potestad, hoy uno de los atributos principales del poder. Esta figura italiana creada como una institución, la magistratura, se habría confundido terminológicamente con el hombre que estaba a su cargo.
- 32. 32 De ese modo el principio impersonal y corporativo que defendieron Tomás de Aquino y Marsilio de Padua se transformó en unipersonal e individualista. Todo poder recayó sobre el podestà quien gobernaba con un aparato político extraño al pueblo y superpuesto a él. La contraposición entre quien manda y los que obedecen, que García- Pelayo señala como la escisión entre el sujeto y el objeto de la política, estará presente en siglos posteriores cuando el estado absolutista hace su aparición; aunque una matización a este respecto debe mencionarse: no es cierto que la podestà y luego la signoria sean precisamente antecedentes del estado absolutista. Éste de ninguna manera es la reproducción de lo anterior. Más bien, aquellas se soportan en principios que llegarán a inspirar posteriormente al estado absolutista. 44 El magistrado que tenía a su mando el podestà en ese momento de Italia se convirtió en el príncipe de la ciudad, y en el ejercicio de su poder perdió toda referencia a la lex regia, aquella en virtud de la cual se le había transferido todo poder anteriormente ejercido por el pueblo y la comuna; se perdió toda idea que pudiera remitir a la legitimidad en el ejercicio del poder, idea que fue dejada de lado dada la crudeza de la realidad política que no permitía surgir la inquietud sobre la juridicidad del poder, sino únicamente sobre la facticidad, y por consiguiente, conservación del nudo poder. Los príncipes virtuosos eran únicamente aquellos capaces de adquirir y conservar el poder sin importar cómo se ejerciera. No era necesario valorar el poder ejercido por ese príncipe con respecto a criterios de legitimidad, a fin de cuentas principio limitador nada conveniente para ese momento político italiano. El autor español remite en este punto a un aspecto que nunca fue perdido de vista por un escritor nacido en 1469 que realizó una obra hacia el año1513 – y 44 Ibíd., p. 1190.
- 33. 33 publicada en 1531— , tiempo en que es despojado de su cargo burocrático en Florencia, Italia a cargo de la poderosa familia banquera Médicis, y quien no obstante esto decidió plasmar en esa obra consejos dirigidos a Lorenzo de Médicis, heredero al trono de Florencia, a manera de pautas para el gobierno y, más que para el gobierno, para mantenerse en el mismo, contraviniendo incluso las que él denomina ―buenas acciones‖. La política en la modernidad remite a ese escritor florentino, a Nicolás Maquiavelo; es ineludible recurrir a él para hallar, en términos planteados por el autor español contemporáneo nuestro, Pablo Ródenas, la matriz indiscutible de la idea moderna de política sustentada en los criterios de necesidad, autonomía y leyes, y que termina por crear la confusión entre el Estado y su poder. Para ese autor es propio de la modernidad racionalizar las fuerzas vitales, y en ese camino Maquiavelo presenta una obra que intenta superar la fisura abierta por el humanismo, pletórica en contradicciones entre razón y pasión, necesidad y libertad, y felicidad y justicia.45 Esas tremendas tensiones —no superadas— sólo recibieron un tenue alivio en una pragmática razón de Estado, puente entre el obrar conforme al afán de poder, crathos, y el obrar conforme a la responsabilidad ética, ethos.46 El supuesto de la obra de Nicolás Maquiavelo es una concepción ampliamente difundida en su época: que el hombre, por naturaleza, es incapaz para el bien. 47 45 RÓDENAS, Pablo. Los límites de la política. En: Filosofía política I, ideas políticas y movimientos sociales. Madrid: Editorial Trotta, 2002. 284 pp. P. 75-96. 46 Ibíd., p. 80. Debe hacerse una aclaración importante: en ninguna obra suya, Maquiavelo se expresa con el término razón de Estado entendida tal como que se ha intentado esbozar hasta el momento. Éste término hizo aparición luego de la publicación de la obra El príncipe, ya muerto el autor, en medio de la tremenda convulsión que este escrito creó y que ha permeado la discusión sobre la política durante los últimos cuatro siglos. Cfr. Apéndice en: MAQUIAVELO, Nicolás. El príncipe. Buenos Aires: editorial Sopena, Argentina. Cuarta edición, 1955. 172 PP. P. 119 y siguientes. 47 MAQUIAVELO, Nicolás. El príncipe. Buenos Aires: editorial Sopena, Argentina. Cuarta edición, 1955. 172 PP. Sólo se tomará en cuenta para estas líneas los capítulos XVII, XVIII, XIX, XX y el apéndice ya citado sobre la crítica a El príncipe, publicado en esta edición.
- 34. 34 Además declara que está bien que un príncipe sea tenido más por clemente que por cruel; aunque tampoco está bien que no recurra a actos de crueldad, ―siempre y cuando su crueldad tenga por objeto mantener unidos y fieles a los súbditos”.48 Expresado el planteamiento en esos términos la máxima conducta del príncipe habría de ser saber conservar indemne al poder de los constantes peligros que lo acechaban, entendido éste como dominación —en un sentido contrario al planteado por Tomás de Aquino, es decir, ya en sentido de pesada carga para quienes la padecen— sobre hombres que se muestran ingratos y rebeldes al soberano una vez éste tiene necesidad de ellos. Maquiavelo concibe que: […] hay dos maneras de combatir: una con las leyes, otra, con la fuerza. La primera es distintiva del hombre; la segunda, de la bestia. Pero, como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. […]. 49 Por esa razón confiere a ese príncipe dos virtudes propias de ciertos animales, que le quedarían bien para vencer a sus enemigos y conservar el poder: la inteligencia del zorro para conocer lo que el florentino llama trampas, es decir, conjuraciones, conspiraciones y toda clase de peligros que recaen sobre los poderosos, comunes y temidos en la época; y la fuerza del león, para espantar conspiradores. Si un príncipe no poseía esas virtudes, debía parecer tenerlas. En ese juego de apariencias surgió la importancia de que en las acciones de los príncipes se constaten resultados, por lo que Maquiavelo declara también la honorabilidad de todos los medios con que se obtendrían esos fines, sea cual fuere su naturaleza. 48 Véase el capítulo XVII titulado: De la crueldad y la clemencia; y si es mejor ser amado que temido, o ser temido que amado. P. 70 y 80. 49 Ibíd. P. 83.
- 35. 35 Todo príncipe, temido o no, amado o no, detentador o no de la autoridad, habría de temer una amenaza constantemente presente en el interior del territorio: la sublevación de sus súbditos.50 La oposición al detentador del poder por parte de aquellos resignados a obedecerlo, a padecer su insoportable dominación, era preocupación constante en la época, pero frente a la cual Maquiavelo no duda en aconsejar al príncipe que cuide de que no conspiren secretamente contra él, y sobre todo, que se asegure de evitar que lo odien o desprecien, dice el florentino: “[…], empeñándose por todos los medios de tener satisfecho al pueblo. Porque el no ser odiado por el pueblo es uno de los remedios más eficaces de que dispone un príncipe contra las conjuraciones”.51 Si cuenta con la simpatía popular el príncipe tendría, de cara al conspirador, la majestad; mientras el disidente político, declara Maquiavelo en un tremendo tono realista, sólo tendría consigo recelos y sospechas, además del temor al castigo. Un príncipe que supera la oposición que se le ha hecho es indudablemente virtuoso. Pero es mucho más exitoso si él mismo se muestra capaz de incentivar manifestaciones de resistencia para luego aplastarlas y hacer que su gloria aumente. Esas y otras afirmaciones del florentino del estilo siguiente: “[…] en definitiva no hay mejor fortaleza que el no ser odiado por el pueblo; porque si el pueblo aborrece al príncipe, no lo salvarán todas las fortalezas que posea […].”, 52 hicieron que la obra El príncipe, logrado manual para el ejercicio de la tiranía en sentir de algunos de sus más acérrimos críticos o, por el contrario, alegato en su contra según otras interpretaciones, se convirtiera en la obra por la cual el 50 Ibíd. P. 86. 51 Ibíd. P. 87. Subraya propia. 52 Ibíd. P. 99.
- 36. 36 funcionario fuera vituperado y su nombre mancillado. Con el paso del tiempo simbolizó el origen de todos los vicios en política y, por lo tanto, la expresión de los mayores crímenes y de las más violentas represiones que se cometerían contra protestantes. No obstante, Ernst Cassirer señala virtuosamente cómo la obra El príncipe no sólo fue abominada y desdeñada como símbolo oprobioso de tiranía, sino también y simultáneamente, considerada con fascinación y admiración; luego de ser retomada por los filósofos del siglo XVII se la consideró el punto de ruptura con los métodos escolásticos y el inicio del estudio del ejercicio de la política según métodos empíricos. Sostiene que Maquiavelo sí ofreció una teoría política, y que las interpretaciones históricas realizadas de acuerdo a criterios relativistas basados en el escepticismo sobre verdades eternas y valores universales pueden conllevar a atribuir con error que Maquiavelo únicamente tuvo la intención de escribir para su tiempo y dirigirse a los italianos del mismo. Por el contrario, Cassirer asegura que el florentino, al igual que los artistas, científicos y filósofos del renacimiento: “creían todavía en una belleza absoluta y en una absoluta 53 verdad”. 53 CASSIRER, Ernst. El mito del Estado. México, Fondo de Cultura económica. Primera edición en español. 1947. 360 pp. P. 143. Precisamente por esto puede valer la referencia de Cassirer de la obra Briefe zur Beförderung der Humanität, de Herder, para quien: “era un error considerar El príncipe de Maquiavelo como una sátira, o como un libro de política pernicioso, o bien como una mezcla de las dos cosas.[…]. El engaño de su libro fue debido a que nadie lo consideró dentro de su verdadera circunstancia. […]. Es una obra maestra de política escrita para los contemporáneos de Maquiavelo. Este nunca tuvo la intención de ofrecer una teoría general de la política. Simplemente retrató las costumbres, los modos de pensar de sus propios tiempos.” HERDER, Johan Gottfried. Brief 58, ―Werke‖, ed. B. suphan, XVII. 319 ss., citado por CASSIRER, Ernst. Ob. Cit. P. 145. Subraya propia. El contraste a este relativismo propio de la manera cómo el siglo XIX alemán asumió la obra El príncipe se expresa por Cassirer así: “(Maquiavelo) era un gran historiador; pero su concepción de la historia era muy distinta de la nuestra. A él le importaba la estática y no la dinámica de la vida histórica. No le interesaban los rasgos particulares de una época histórica determinada, sino que buscaba los rasgos recurrentes, esas cosas que son iguales en todo tiempo. […]” P. 149. Subraya propia.
- 37. 37 Pero, retomando lo mencionado líneas atrás sobre la figura del podestà, que habría de ser virtuoso no sólo en la adquisición del poder sino en su conservación, y lo mencionado sobre la pérdida de todo referente a su legitimidad, es importante destacar que el nudo poder, objeto de las reflexiones o máximas de Maquiavelo, se encuentra en oposición a todo lo que se ubique a su margen y es 54 capaz de destruir todo aquello que no se exprese como puro afán de dominio, precisamente porque el fundamento del poder corresponde únicamente a las virtudes personales de quien lo detenta y a los medios o instrumentos de que dispone para conservar la situación de su dominación con respecto al que obedece, una relación de mando que estaría dispuesta a sofocar de inmediato, por el recurso puro a la fuerza, cualquier intento de levantamiento contra el príncipe; ese levantamiento no se creía posible en las formulaciones teológicas porque quienes debían obedecer, súbditos y no ya ciudadanos, devinieron objetos y no ya sujetos de la política y fueron inscritos, en el pensamiento de Maquiavelo, en una masa amorfa, únicamente capaz de moverse si era conducida por quien fuera apto de ganarse su favor y la autoridad para gobernarlos mediante un orden político artificial, inventado para funcionar en forma mecánica: el Estado, que devino un ‗ingenio‘. 55 Finalmente, la tensión por la adquisición del poder político hizo que la noción razón de Estado fuera imponiéndose cada vez con mayor fuerza en los albores del Estado moderno, término que, señala García-Pelayo, provino del vulgo, no de teóricos expertos de lo político. 54 GARCÍA PELAYO, Manuel. Ob. Cit., p. 1194. 55 Ibíd. P. 1196. Debe referirse la época en que este descubrimiento de la razón de Estado y la consiguiente invención artificial que se nutre de ella, el Estado, hacen irrupción: la coincidencia histórica con un gran desarrollo de las artes, la gestación de la temprana forma de producción capitalista, y el comienzo de un vertiginoso desarrollo de las ciencias naturales en las que dominaba una concepción mecanicista de los acontecimientos de la naturaleza. Esa idea mecanicista encontró su correlato político en el surgimiento de los estados nacionales.
- 38. 38 La noción: […] (fue) sin duda originada en las cancillerías, (y) ha alcanzado tal difusión que, según testimonios de la época, se la encuentra por todas partes: en las cortes, en las conversaciones familiares de las plazas, barberías, pescaderías, colmados, etc. (Se trata de) una expresión general que se extendía de las cortes al vulgo y que, por tanto, era usada a tiempo y destiempo, atinada y desatinadamente, […] la expresión se origina en la vida diaria para transformarse más tarde en concepto teóricamente elaborado. 56 La razón de Estado permitió la coexistencia de múltiples fenómenos en política, dentro de los cuales se encuentra un derecho de dominación –ius dominationis— compuesto de razones ocultas, veladas y eficaces al fin de asegurar no sólo la estabilidad de la constitución del Estado, sino del gobernante quien, detentando soberanía, estaría en capacidad de neutralizar sediciones orientadas a sacudir los cimientos de la república. 57 Esta noción continuaría permeando el modo de ejercer la política en los siglos y acontecimientos históricos subsiguientes, convirtiéndose aquí en el concepto transversal de cara al propósito de intentar dar cuenta de la manera cómo Occidente entendió el ejercicio de la disidencia política expresada mediante la rebelión. 56 Ibíd. P. 1200. Subraya propia. 57 Ibíd. P. 1210.
- 39. 39 1.2.3. El protestantismo luterano o la disputa teológica-política sobre la sumisión a la autoridad. El asunto de la disensión. “[…]. Bajo „todo‟ lo que Dios ha creado no debes entender solamente la comida, la bebida, la ropa y el calzado sino también el poder y la sumisión, la protección y el castigo”. Martín Lutero.58 “[…] ¿de qué te precias, osado, al valerte de la locura de la ciega pasión, si […] representas el colmo de la injusticia? Te rebelas, entras a sangre y fuego y te abalanzas como lobo del desierto sobre la pacífica grey que tu señor ampara, descreído […] La espada que esgrimes, es la del crimen y la de la locura; eres un sedicioso y no un paladín de la justicia divina, y tu fin en esta tierra no será otro que el potro del tormento y del patíbulo, y más allá, el infierno al cual te condenan tus crímenes e impiedades.” 59 Heinrich Von Kleist. Hacia el siglo XVI el Estado adquiere una significación propia en tiempos en que hace irrupción una contingencia histórica: la Reforma, movimiento originado en las primeras décadas del siglo mencionado por una doctrina teológica creada por el monje alemán Martín Lutero, entre otros autores como el francés Juan Calvino. Los adalides de esta concepción del mundo no se propusieron la creación de una teoría política propiamente dicha, con principios políticos enmarcados en un 58 En: Lutero, Martín.Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia (1523). En: Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990.P. 38. 59 VON KLEIST, Heinrich (1777- 1811). La asombrosa guerra de Michael Kohlhaas. Bogotá. Ediciones Altamir. Introducción: Germán Espinosa. 1994. 137 pp. P. 58. En esta novela corta, Von Kleist imagina una rebelión alzada en armas en el siglo XVI emprendida por un negociante en caballerías contra un poderoso señor alemán, debida a una disputa sobre la propiedad de unos caballos. Este fragmento corresponde a una carta que envía el venerado Martín Lutero al rebelde Kohlhaas, en que lo exhorta a abandonar su causa y, más que esto, lo condena por las acciones adelantadas hasta el momento. La obra en sí constituye una bella apología romántica al exacerbado sentimiento de justicia interiorizado en un hombre que hace prevalecer hasta el fin su rebeldía contra los poderosos de su mundo.
- 40. 40 esquema; se preocuparon, antes bien, por explicar la función y la fundamentación de la autoridad política en relación con la comunidad de los hombres, súbditos que profesaban la fe cristiana, y por intentar formular una explicación teológica a los fenómenos políticos.60 La Reforma consideraba al hombre como ser destinado por sí mismo a estar en libertad y al Estado como la entidad que realizaría en lo externo los principios predicados por la religión: era una realidad autónoma o desligada de la autoridad eclesiástica de la que pudiera depender su contenido moral, o de rectitud. El mundo occidental ya daba paso así al desarrollo de un proceso de secularización. La relación entre los príncipes de importantes ciudades europeas y el Papado, que intentaba representar las pretensiones imperiales de Europa, se hallaban en permanente tensión. Debía definirse quién de éstos se impondría, una situación problemática dado que fracasaron las medidas adoptadas para concretar el intento de constitución en un imperio —en un anhelo de retorno al Imperio Romano─ plasmadas en la Bula de Oro, escrito proferido por el emperador Carlos IV en 1356, y en las Dietas Imperiales, escritos que pretendían organizar el reino en una unidad. Luego del fracaso de esas medidas, el desgarramiento de las relaciones políticas entre los principados — que detentaban la autoridad secular ―, y el Papado — que detentaba la autoridad espiritual — fue inevitable hacia el siglo XVI. Los estados territoriales ganaban autonomía para definir sus directrices políticas y religiosas; así entonces estos nacientes estados: “[…] estaban caminando hacia 60 ABELLÁN, Joaquín. La Reforma protestante. En: VALLESPÍN, Fernando. Historia de la teoría política. Tomo II. España, Alianza Editorial. P. 171- 208. 1990.
- 41. 41 una forma de Estado que hacía la competencia al Imperio. La evolución hacia la 61 forma de Estado absoluto moderno se realizaba en los territorios […]. Fue en ese momento de la historia de Alemania que Lutero convocó a los nobles de su país para clamar por la secularización de los bienes eclesiásticos. No obstante éstos fueron acallados, entre otros motivos, por la guerra de los campesinos en la región de Suabia (1524-1526) en la que éstos últimos reivindicaban su derecho tradicional en contra de la pretensión de imponer el derecho romano y de orientar sus relaciones sociales según parámetros de justicia divina. De la confrontación surgió la redacción de doce artículos en los que los campesinos condensaron sus reivindicaciones, ocasión para la cual fue 62 consultada la opinión de Lutero. Lutero, conforme a su doctrina, negó tajantemente en su respuesta la legitimidad del uso de la violencia contra la autoridad política: la liberación social y política, respondió, es asunto distinto de la libertad del cristiano, justificada sólo por la fe. 63 Esa respuesta fue consecuente con sus planteamientos teológico- políticos, concebidos entre los años 1521 y 1530, que habían propuesto como supuesto importante de la Reforma una doctrina del poder político según la cual todo súbdito estaría en obligación de obedecer —en principio incondicionadamente— al poder político, doctrina configurada a partir de los supuestos esbozados a continuación. 61 ABELLÁN, Joaquín. Estudio preliminar. En: LUTERO, Martín. Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. 170 pp. En el esbozo planteado en este punto se hace un intento de contextualizar la aparición de la Reforma y sus repercusiones políticas. Se considera importante remitirse también a lo planteado en el acápite anterior sobre la noción de razón de Estado y su influencia en la aparición del Estado moderno bajo la forma primigenia del Estado absoluto. 62 Cfr. Lutero, Martín. A la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma de la condición cristiana. En: Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. P. 3-20. 63 ABELLÁN, Joaquín. Ob. Cit. p. XXIII.
- 42. 42 A diferencia de la idea existente en el medioevo, para Lutero no debía existir una iglesia jerárquicamente organizada. Por el contrario, afirmaba que entre todos los cristianos habría de existir una comunidad organizada de modo tal que entre ninguno de ellos existiera diferencias de orden porque creía que todos los fieles o súbditos pertenecían al mismo. En consecuencia, tampoco consideraba que únicamente la iglesia organizada de ese modo, pudiera atribuirse a sí misma la facultad de fijar la interpretación de los textos bíblicos : él mismo realizó una interpretación literal de esos textos de la cual derivó las tesis de mayor importancia en el protestantismo y firmó su sentencia en medio de la más dura polémica con el Papado romano. Sustentado en esa interpretación, el ingenioso Lutero negaba que lo eclesiástico constituyera un orden distinto y jerárquicamente superior al orden de los hombres laicos. Por el contrario, aquél también debería hallarse sometido al poder temporal o poder político, tal como se hallaban sujetos o sometidos los demás cristianos.64 Ahora bien, en punto de la cuestión de si es compatible la obediencia a la autoridad con el ser cristiano, si la existencia de ésta última encuentra asidero en esos textos, y si esa autoridad posee límites, Lutero nuevamente confrontó textos bíblicos y, mediante otra interpretación literal se encargó de fundamentar que esa autoridad es querida por Dios y, por tanto, hace parte del orden divino, interpretación que le mereció la lectura del texto contenido en Romanos 13,1 y ss.: Sométase todo individuo a la autoridad, al poder, pues no existe autoridad sin que Dios lo disponga; el poder, que existe por doquier está establecido por Dios. Quien 64 ABELLÁN, Joaquín. La Reforma protestante. En: VALLESPÍN, Fernando. Historia de la teoría política. Tomo II. España, Alianza Editorial. 1990. P. 174-177.
- 43. 43 resiste a la autoridad resiste al orden divino. Quien se opone al orden divino, se ganará su condena.65 De ahí que, a diferencia de Marsilio de Padua, no concede que la autoridad provenga directamente del legislador humano y sólo indirectamente de Dios. Antes bien se sostiene en la tesis de que la autoridad proviene de designios divinos invisibles e intangibles. También se hacía necesario para Lutero construir un ideal de hombres cristianos del que estaba compuesto, según él, el reino de Dios y que no necesitaba la autoridad política, de modo que: “por sí mismos no están sometidos a ningún derecho ni espada, ni los necesitan […]”. 66 Y apoyado en la misma labor interpretativa propuso la diferenciación entre dos reinos: el reino del mundo, compuesto de todos los no cristianos, y el reino de Dios, su antítesis, propio de los cristianos, hombres que afirman la creencia en Cristo. Asimismo a cada uno de los reinos atribuyó la forma que habría de adoptar su gobierno. Para el reino del mundo, el gobierno secular, que actúa de acuerdo a la ley y la coacción o ‗la espada‘ sobre infieles, los no cristianos y ‗malos‘, y que obliga a éstos a mantener la paz y a no cometer actos externos de manera injusta. Para el reino de Dios el gobierno espiritual, propio de cristianos y destinado a “hacer piadosos”.67 65 LUTERO, Martín. Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia (1523). En: Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. p. 26. 66 Ibíd., p. 31. Esa afirmación no le impide expresar cierta preocupación por un hecho que observa en su tiempo: una dispersión de los cristianos que hace imposible la constitución de un gobierno común para todo el mundo europeo o siquiera para un país como Alemania. Consideraba esto una ensoñación, algo que no podría lograrse, por lo menos no en 1523, el momento en que escribía el texto referido, Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia. 67 ―[…] el tono agustiniano de esta formulación de los dos reinos es claro. Lutero había leído a San Agustín en los años 1510-1511, aunque transformará el contenido de esta construcción
- 44. 44 Ambos reinos no podían ser confundidos, no obstante era innegable la necesidad de que coexistieran éstos y sus correlativas formas de gobierno, puesto que: Si sólo rige el gobierno secular o la ley habrá pura hipocresía, aunque estuvieran los mismos mandamientos de Dios. […]. Pero si sólo reina el gobierno espiritual sobre un país y su gente, se suelta el freno a la maldad y se deja lugar para todas las fechorías, porque los hombres comunes no pueden aceptar ni entender ese gobierno.68 La diferenciación entre dos reinos sirvió a Lutero para insistir que a la autoridad política o secular se le debe obediencia porque está instituida por Dios: si se desobedece a aquélla se actúa contra Él y el Evangelio que, al hacer piadosos, hace también de todo cristiano un servidor de todos, incluida esa autoridad. Así se vislumbra una diferenciación importante con Marsilio de Padua quien también había realizado una interpretación literal del texto de Pablo el apóstol en Romanos 13, 12 pero para afirmar que la autoridad eclesiástica no podía ni debía imponerse sobre la autoridad política —temporal—. Lutero concedía esto, pero resultó sirviéndose del mismo texto para sostener tajantemente la negación de legitimidad al ejercicio de cualquier forma de resistencia a la autoridad en cabeza de los cristianos: afirmó vehementemente la necesidad y utilidad de aquélla; en esto concuerda con De Padua, quien mediante su reinterpretación aristotélica sostuvo lo mismo, pero con una diferencia abismal. De Padua creía que el tirano, quien ejerce el poder de manera ilegítima, habría de ser resistido, no ya por otro príncipe o autoridad con el mismo rango sino por el agustiniana.‖ ABELLÁN, Joaquín. Estudio preliminar. En: LUTERO, Martín. Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. P. XXVI. Cfr.: LUTERO, Martín. Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia (1523). En: Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. p. 30. 68 LUTERO, Martín. Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia (1523). En: Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. p. 31-32.
- 45. 45 legislador humano —entendido como la totalidad de los ciudadanos, o la mayoría de ellos—, también detentador del poder temporal, y no sólo eso sino también juzgado por éste con arreglo a leyes dadas por la razón a los hombres. 69 No obstante la interpretación que llevó a Lutero a considerar la autoridad como aquella establecida únicamente por Dios, no dejó de ver que ella es detentada por hombres que, en su mayoría, devienen tiranos. Éstos actúan conforme a las reglas del mundo, son ―príncipes mundanos‖, y obran contra lo que Dios ha mandado: En general, son los locos más grandes o los peores canallas de la tierra; por esta razón hay que estar preparados para lo peor con ellos y no se puede esperar nada bueno de ellos, especialmente en las cosas divinas que afectan a la salvación del alma. Son los carceleros y verdugos de Dios y la cólera divina los utiliza para castigar a los malos y conservar la paz eterna.70 La misma interpretación lo llevó a continuar negando en este punto que pudiera resistirse a la autoridad secular, dada su necesidad para regular las relaciones de los súbditos. Así no sólo parece sostener que no es posible prescindir del poder político, sino que de cualquier modo este tiene que existir pues proviene del orden divino. De ahí que posteriormente se haya asignado a Lutero el título ―adulador de príncipes‖. 71 69 De Padua, Marsilio. Ob. Cit. P. 391. 70 LUTERO, Martín. Sobre la autoridad secular. P. 51. 71 Se trata de un calificativo que puede considerarse acertado. Luego de que la guerra de los campesinos en la región de Suabia, en la parte suroccidental de Alemania, fuera duramente aplastada por dos príncipes territoriales, se atribuyó a M. Lutero haber legitimado y alentado esa dura reacción, legitimación que puede encontrarse en su texto Contra las bandas ladronas y asesinas de los campesinos (1525). En: Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. 170 pp. P. 95-101.
- 46. 46 Finalmente no debe perderse de vista que la estructura intelectual de Lutero era todavía medieval y, en tanto tal, consideraba que en el mundo político las relaciones se circunscribían en todos los casos a la dicotomía mandato- obediencia, y también que a los súbditos —no ya ciudadanos u hombres libres— sólo les estaba dado obedecer. Su propósito, como bien sostiene Hannah Arendt, consistió en “liberar una vida auténticamente cristiana apartándola radicalmente de las consideraciones y preocupaciones del mundo secular”;72 y también sostiene esta autora que él realizó, en suma, una disolución de los lazos entre autoridad y tradición: intentó fundamentar aquélla sobre la propia palabra divina, no sobre ésta. No debe perderse de vista que su periplo interpretativo, que emprende con fervor exacerbado luego de ser consultado por los líderes campesinos de la rebelión en la región de alemana de Suabia, lo lleva a invitarlos a dejar las armas y no resistir a la autoridad, a pesar de que ésta actuara de manera injusta. No es propio de los hombres, consideraba, convertirse a sí mismos en jueces y vengadores de su propia causa, ni castigar la maldad de esa autoridad, como no sea únicamente en ejercicio de la autoridad secular, estatuida por Dios para esos fines. Si se actuaba contra la autoridad, si llegaba a arrebatársele su poder y su derecho, según Lutero, se cometería gran injusticia, pues la única actitud justa y aceptable en el cristiano —en el súbdito— era simplemente ―ceder, aguantar, dejar hacer”. En suma, hacer nada y sufrirlo todo. 73 No obstante todo su empeño interpretativo, que le fuera útil para proferir condenas por doquier tanto a quienes se rebelaron, como a la autoridad que 72 Arendt, Hannah. Sobre la revolución. Trad. Pedro Bravo. Ediciones de la revista de occidente. Madrid. 1967. 343 pp. P. 33. 73 LUTERO, Martín. Exhortación a la paz en contestación a los doce artículos del campesinado de Suabia (1525). En: Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. 170 pp. P. 67-94. P. 79.
- 47. 47 actuaba de manera ilegítima, esas afirmaciones fueron matizadas luego de que las contingencias históricas fueran desfavorables a quienes acogían las enseñanzas de Lutero: la situación de permanente tensión política entre los actores de la disputa del nudo poder hizo aparecer la posibilidad de que la alianza Emperador- papado romano convocara a una guerra contra los evangélicos. Sólo de cara a esto, y en un texto del que única y lamentablemente se tiene una referencia, Advertencia a mis queridos alemanes, Lutero afirmó, ahí sí, la posibilidad de ejercer resistencia al Emperador, pero sólo por parte de los príncipes territoriales que le debían subordinación. Así, como escritor aún medieval en su estructura argumentativa, junto con Tomás de Aquino y De Padua sostiene un derecho de resistencia de carácter mediado e institucional. Pero, a diferencia de éstos, sus textos se inscriben en el momento en que el referente de legitimidad del poder político no era ya el conjunto formado por un orden moral, divino, natural y jurídico situado más allá de la voluntad de quien lo detenta y de los hombres que a él se sujetan, ni si quiera el bien común.74 Antes bien, se inscriben en el descubrimiento de la razón de Estado, debido al cual el fenómeno de la Reforma acrecentó la crisis existente en el momento en que nace el Estado Moderno pues significó para la Iglesia, estructura tradicionalmente ordenada desde el medioevo como sociedad universal, una catástrofe. Si bien la salvación espiritual dependía aún de ella, no así la salvación histórica de las iglesias, que dependía ya del Estado. Éste devino el centro de la historia y entidad que dotaba de sentido a otras realidades históricas como la fe y 74 DUSO, Giusepe. El gobierno y el orden de las asociaciones: la política de Althusius. Parte de: El poder. Para una historia de la filosofía política moderna. Giuseppe Duso, coordinador. México. Siglo XXI editores. 1ª edición en español. 2005. P- 61-75. Si bien este autor refiere a Johannes Althusius, cuya obra es posterior a Lutero, esta transformación del referente de legitimidad del poder político se vislumbraba ya en el contexto político de los escritos políticos del sacerdote alemán.
- 48. 48 el derecho positivo o derecho legal emanado de la voluntad del Estado, su forma de creación jurídica por antonomasia. 75 El asunto del poder político de ese Estado, centro de la historia, se planteó como asunto existencial, y la razón de Estado devino una técnica por medio de la cual se pretendía únicamente su conservación y ampliación. Así pues, retomando a García- Pelayo, esa antinomia entre católicos y protestantes, surgida de una contienda religiosa en principio, adquirió pronto una significación política pura: el asunto religioso, la fe de un pueblo, tenía que ver con una decisión política producto de la cual los hombres se miran entre sí como amigos o enemigos, de acuerdo a la fe profesada. Ésta devino entonces una ideología que se extendió más allá de las fronteras del Estado y sirvió como guía de acción tanto al enemigo interno como al externo. La religión quedó al descubierto y lo que en el momento se tenía por ideas, luego de que ellas se convirtieran en ideología, término al que se atribuye un sentido restringido de afirmaciones ideales que se destinan a encubrir intereses políticos, 76 no hace parte de la realidad espiritual, sino de la realidad política pura. Era en ese contexto de transformación de la religión en ideología que se insertó también la apología planteada por Thomas Müntzer, muy significativa a este respecto: él mismo, siendo teólogo también, no vio en la persona y afirmaciones de Lutero más que una ―bondad fingida”, convirtiéndose entonces en líder espiritual y militante activo de la rebelión de los campesinos alemanes contra los grandes príncipes territoriales a quienes consideraba culpables del descontento de los pobres sublevados. Creía que aquéllos ejercían efectivamente una 75 GARCÍA PELAYO, Manuel. Sobre las razones históricas de la razón de Estado. En: GARCÍA PELAYO, Manuel. Obras completas. Tomo II. Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1991. 201pp. P. 1202 y 1203. 76 Ibíd. P. 1218.
- 49. 49 violencia tal únicamente en aras de asegurar su tranquilidad, que injustificadamente confundían con la paz, que la insurrección resultó para él plenamente justificada y, en tanto recurso a la violencia que es, en sí mismo un acto de amor y sacrificio para quebrar la insufrible carga que implicaba el poder dominante.77 Y es este mismo contexto de radicalizaciones ideológicas y religiosas aquel del que se servirá quien escribe para introducir algunas líneas sobre la política calvinista. 2.3. Calvinismo político, rebelión y el posible asomo de un significado incipiente de revolución. Debe advertirse que para la indagación que pretenderá realizarse en este aparte no se seguirá de modo directo los escritos de Juan Calvino, el otro gran autor de La Reforma puesto que no interesan sus tesis sobre la salvación, sobre la autodisciplina, entre otras cuestiones que no son objeto de estudio de estas líneas. Se considera pertinente, más bien, indagar la manera en que estas tesis se insertaron en la modernidad política, de cierta manera, como consecuencia de la transformación en la concepción de lo político que progresivamente tuvo lugar desde el descubrimiento de la razón de Estado. La política radical, según el historiador alemán Michael Walzer, hizo irrupción luego de que las tesis calvinistas fueran adoptadas por los hugonotes franceses, 77 Véase: BLOCH, Ernst. Thomas Müntzer, teólogo de la revolución (1921). Madrid. A. Machado libros. 2002. 257 pp. 257. P. 126.
- 50. 50 que se contraponían a los reyes católicos, y luego por los puritanos ingleses. Esas ideas legitimaron una actitud de disciplina y fervor exacerbados en los santos, hombres escrupulosos portadores de la palabra de Cristo y protagonistas de la acción política tendiente en principio a oponerle resistencia al soberano que no abrazara su fe y luego a legitimar una revolución en que resultó mirándose al enemigo político como al mismo Satán.78 Contrario a lo sostenido por Aristóteles y sus seguidores medievales, para M. Walzer, Calvino no concebía ni a la sociedad ni al Estado como asociaciones naturales; las relaciones políticas referían simplemente a la sumisión del hombre en términos de una sujeción política no natural, 79 y la obediencia no provenía de un dictado de la razón a los hombres mediante la cual pudieran discernir lo conveniente: era una creación, un artificio que hacía parte del orden de Dios. Era su voluntad la que determinaba la existencia de hechos políticos: de ella provenía la autoridad pero también el orden y la sujeción, que se encontraban ubicadas más allá de la razón y de la naturaleza humana, no dependían de ellas. Sólo la obediencia a la autoridad, sin importar que ella fuera tiránica o no puesto que para Calvino no existió diferencia alguna entre quien gobernaba legítimamente y quien no lo hacía reconociendo en ambos un dominio justo para conservar la sociedad humana, era el medio en que se perfeccionaba la conciencia cristiana, pero era una obediencia debida únicamente al soberano que se mostrara capaz de ejercer el poder y de mantenerse en él. La consecuencia de esto es que la preocupación constante por el orden tuvo un papel preponderante tal, que terminó por apoyar teóricamente la instauración de un Estado de represión al cual habría de reducirse cualquier forma de relación política. Calvino, asegura Walzer, resolvió así el misterio político con una 78 Walzer, Michael. La revolución de los santos. Estudio sobre los orígenes de la política radical. Buenos Aires. Katz Editores. 354 pp. P. 45- 81; 185-198; 285-317. 79 Calvino, Juan. Calvino. Fifth books of Moses. Citado por Walzer, Michael. Ob. Cit. P. 47.
- 51. 51 respuesta que ya venía creciendo a pasos agigantados luego del descubrimiento de la razón de Estado: […] El reconocimiento que hizo Calvino de la autoridad política fue, por ende, el fin del misterio político. El Estado era un hecho, una cuestión de fuerza y organización. Era útil y necesario en razón de la dramática indefensión del hombre; además el poder político reconfortaba y consolaba. Pero eso era todo‖. 80 De otro modo, Calvino introdujo una justificación cautelosa de la resistencia luego de resolver el asunto de qué implicaba realmente la obediencia por motivos de conciencia. Concluyó que si bien la conciencia obligaba la obediencia al poder establecido, no era menos cierto que la apelación a la misma podía utilizarse par a defender la verdadera religión — la protestante— y para esta defensa se hacía necesario resistir al poder de las autoridades que abrazaban la fe católica. De esa manera la resistencia, aunque debía ejercerse por los príncipes territoriales inferiores en autoridad, se justificaba plenamente como ejercicio de conciencia contra quienes se consideraba que atentaban contra la libertad del pueblo —otros príncipes, reyes, o el mismo emperador— a quienes Calvino dirigía metáforas bélicas en que se encontraba el temor de Dios, anunciando que hombres escrupulosos podían ser activistas políticos al momento de resistir su 81 poder. Ahora bien los seguidores de las ideas de Calvino, los puritanos, llevaron a sus extremos estas tesis para justificar la revolución inglesa gestada a partir de 1640, una revolución fundamentada en la idea de la construcción de un nuevo edificio a 80 Ibíd. P. 60. Subraya propia. 81 Ibíd. P.75. Debe entenderse que se refiere simplemente a la libertad de culto, no a una verdadera liberación de un dominio político considerado absoluto e insufrible.
- 52. 52 partir del cual sostener la posibilidad de que quienes eran conducidos en la nave del Estado podían levantarse contra un soberano considerado loco o tirano. La metáfora de la nave del Estado fue el reemplazo de la analogía orgánica según la cual cada parte del cuerpo político semejaba cada parte del cuerpo de un ser vivo. La analogía suponía una unidad inquebrantable pues cada miembro ejercía una función específica y la existencia de una cabeza única contra la cual no era posible resistir dado que esto, se creía, conllevaba el peligro de disolución de la unidad política. Mientras, la nave del Estado si bien implicaba también la existencia de una cabeza, ésta más bien semejaba la persona a cargo de conducir una nave cuyos tripulantes semejaban a su vez los miembros del cuerpo político. Esta metáfora sí podía justificar que éstos pudieran deponer a un capitán que cometiera actos contrarios a la razón o a cualquier orden establecido. Explica Walzer: La nave del Estado apareció con frecuencia en los sermones puritanos de la década de 1640; en los años de guerra contra el rey, desempeñó un papel de importancia en la historia intelectual. Pues si el cuerpo no podía guerrear contra su cabeza, los marineros de un barco podían, ciertamente, deponer a un capitán borracho o loco. Esto podía ser un motín, pero un motín justificable y podía constituir exactamente lo opuesto a un suicidio. La nave del Estado fue usada de este modo para justificar la Revolución Inglesa.82 Un tirano podía y debía ser depuesto si con sus actos vulneraba el orden moral o legal, que siguió siendo un referente para los puritanos no obstante haberse planteado por los maquiavelistas como un orden ajeno a la racionalidad propia de la política dado el descubrimiento de la razón de estado; así entonces la apelación a dicho orden no dejó de tener vigencia en el marco de las luchas de los 82 Ibíd. P. 195. Subraya propia.
- 53. 53 puritanos, quienes en sus razonamientos no dejaron de lado el método escolástico medieval. Para los reformadores calvinistas sólo era su Dios y su religión construida aquello a lo podía reducirse el ejercicio mismo de la política. Walzer sostiene en relación con esto que los hombres puritanos o calvinistas terminaron por imponer sus escrúpulos a la rigurosa definición de la guerra justa,83 cuyas limitaciones encontraron en estos hombres interpretaciones cada vez más flexibles acompañadas de una fuerte disciplina militar para, finalmente, dejar que la resistencia, sólo tímidamente aceptada mediante las restricciones de la teoría de la guerra justa, diera paso a la revolución: […] la retórica militar que enfrentó a los santos con los hombres mundanos, el interés de los predicadores en el orden y la instrucción del ejército, la erosión de las nociones tradicionales de la guerra justa (limitada), todos estos factores hicieron posible una guerra real que en otras circunstancias podía haberse evitado. Y también contribuyeron, cuando la guerra se desató, a transformar una guerra de resistencia en una revolución.84 83 Así, entonces, estos autores consideraban que la tiranía implicaba un acto de guerra ofensiva contra el cual se justificaba resistir siguiendo los parámetros trazados por autores medievales como Tomás de Aquino a propósito de las condiciones o supuestos necesarios para considerar en qué casos puede existir una guerra justa. El principal supuesto es la existencia de una agresión objetiva, verificable o palmaria, al que se aparejaban la existencia de una autoridad legítima que la ejerciera, y que se desarrollara sin pillaje, robos, violaciones, entre otros, es decir, en desarrollo de los actos necesarios al fin de derrocar el gobierno ilegítimo. En ese orden de ideas la resistencia no podía ser otra cosa que la defensa legítima de un pretendido orden moral o legal, o también de la vida y la propiedad. Esta teoría será retomada en el siguiente capítulo, desde las ideas de Tomás De Aquino, hasta las de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. 84 Ibíd. P. 307. Subraya propia.
- 54. 54 No obstante, no se tiene plena seguridad de que en este contexto se esté realmente frente a una revolución, por lo que es necesario problematizar aquí el término ―revolución‖ desde un interesante planteamiento histórico que realiza Hannah Arendt. De acuerdo con la autora, sólo si en el momento en que se produce un cambio social existe la conciencia de que se está ante un nuevo origen y se usa la violencia para instaurar una forma completamente nueva de ejercer lo político constituyéndose así cierta noción de libertad, sólo así puede hablarse de revolución. 85 La argumentación también tiene que ver con que, históricamente, el concepto ―revolución‖ no siempre significó una ruptura del viejo orden de cosas, sino lo contrario, y que los protagonistas de esas primeras ―revoluciones‖ v.gr. los ingleses no fueron partidarios de la novedad que hubiera implicado fundar un nuevo orden secular porque, en sus términos: […] En el uso científico del término se conservó su significación precisa latina y designaba el movimiento regular, sometido a leyes y rotatorio de las estrellas, el cual, […] no se caracterizaba ciertamente ni por la novedad ni por la violencia. Por el contrario, la palabra indica claramente un movimiento recurrente y cíclico […]. Nada más apartado del significado original de la palabra ‗revolución‘ que la idea que ha poseído y obsesionado a todos los actores revolucionarios, es decir, que son agentes de en un proceso que significa el fin definitivo de un orden antiguo y alumbra un mundo nuevo.86 También Reinhart Koselleck se ocupa del ámbito semántico del término ―revolución‖; éste no es unívoco y ha indicado “tanto un cambio de régimen o una guerra civil como también transformaciones a largo plazo, es decir, sucesos y 85 ARENDT, Hannah. Ob. Cit. P. 42. 86 Ibíd. P.49. Subraya propia.
- 55. 55 estructuras que se introducen profundamente en nuestra vida cotidiana.”.87 Tal como actualmente se le entiende, corresponde lingüísticamente a la modernidad. Si, entonces, se acepta lo que Arendt y Koselleck plantean sobre la noción de revolución, que sólo se configura propiamente en sentido moderno a partir del siglo XVIII, puede decirse que lo que llevaron a cabo los puritanos ingleses no fue ninguna revolución tendiente a la liberación de la opresión ejercida por un gobierno para instaurar uno completamente nuevo. Todo lo contrario. Afirmaban la obediencia a la autoridad como acto de conciencia, pero de modo conveniente se les hizo necesario sostener que no era un acto de sumisión incondicional al poder secular sino un acto sujeto sólo al hecho de que quien detentara el poder abrazara su fe construida, el protestantismo. Asimismo se les hizo necesario que la resistencia entrara en el juego de configuraciones políticas, de búsqueda del poder y de su conservación por cualquier medio así tuviera que recurrirse a la violencia, pero esto lo hicieron mediante manipulaciones interpretativas, retomando y matizando hasta casi haciendo desaparecer la manera en que ella se hizo sostenible en el marco de la teoría de la guerra justa, de la que se hablará en el capítulo siguiente. Así pues podría considerarse que el propósito emprendido por la reforma protestante de Lutero y Calvino, a pesar de la constante apelación a lo que ellos consideraban que decían las escrituras para supuestamente afirmar de ello una situación injusta, no tuvo que ver con ningún planteamiento de un cambio social correspondiente a la respuesta a la duda sobre si era natural la pobreza y la exclusión entre los hombres, y si sus gobiernos tenían que ver en ello. 87 KOSELLECK, Reinhart. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (1979). Ediciones Paidós. Barcelona. 1ª edición, 1993. P. 67-81.
- 56. 56 El propósito correspondió, antes bien, a la manera en que un gobierno podía y tenía que tolerar, acoger o adoptar lo que ellos consideraban la verdadera fe. Así, en efecto, podría considerarse la existencia de la aceptación del ejercicio de disidencia política en esta contingencia histórica, pero también de que se trató de una aceptación acomodaticia debida a las maniobras de discursos elaborados al filo de una fisura en la concepción de lo político. Sólo mediante este juego de conveniencias teóricas fue posible, tomando como ejemplo a Inglaterra, sustituir el poder de un rey por el de un parlamento, poder que luego fue restaurado. Pero esto sólo para que el puritanismo se autoafirmara como la verdadera o la única religión susceptible de acogerse. El planteamiento ideológico de esta autoafirmación será el objeto del capítulo final, a partir de la exposición de las ideas del monarcómaco francés quien profesaba la fe protestante y escribió bajo el seudónimo de Stephanus Junius Brutus.
- 57. 57 3. Posibilidad teórica de la disidencia política y su contraposición desde Thomas Hobbes. “[…] La tragedia de la modernidad es la disensión íntima del hombre proyectada en el tiempo, la lucha permanente de las dos ciudades que siempre ha existido y existirá. La guerra es concebida como un medio necesario para resolver la crisis […].” Luciano Pereña y Vicente. Estudio preliminar. En: Francisco Suárez, Guerra, intervención y paz internacional.88 Como ha pretendido exponerse líneas atrás, el contexto político referido hizo que el siglo XVI se inscribiera inevitablemente en el cambio de racionalidad política aparejado a la aparición misma del Estado Moderno y a transformaciones en las concepciones del mundo y del hombre. La religión terminó articulándose a dicho cambio y sus teólogos formularon tesis de las que resultó la legitimación de una nueva forma de entender la política: el ejercicio del nudo poder en aras de conservarlo y mantenerse en el mismo. Se ha visto cómo los grandes hacedores de la reforma protestante, mediante artilugios interpretativos, habían sostenido vehementemente la obediencia a la autoridad secular, portadora de la espada, aunque dadas ciertas contingencias históricas concretas afirmaron lo contrario, atribuyendo un derecho de resistencia a dicha autoridad en cabeza de otras autoridades de rango inferior. Para esta concesión de un ejercicio legítimo de la resistencia se apeló a las tesis de la guerra justa, una elaboración medieval comenzada por Agustín que encontró asidero en Tomás de Aquino y su método escolástico. 88 Suárez, Francisco. Guerra, intervención y paz internacional. Estudio, traducción y notas por Luciano Pereña y Vicente. 1ª Edición autorizada. Madrid. Editorial Espasa-Calpe, colección austral. 1956. 205 pp. P. 10.
- 58. 58 Por ese motivo en este punto se hace necesario nuevamente retornar a De Aquino sólo en la medida en que sus tesis sobre la guerra justa continuaron influenciando intelectuales, incluso a aquellos de fines del siglo XVI y principios del XVII escolásticos o no, quienes seguían interesándose en cómo esa teoría podía darles luces sobre la forma de regular el ejercicio bélico llevado a cabo con pretextos religiosos. En la primera parte de este último capítulo se abordará al autor Stephanus Junius Brutus, quien sostuvo vehementemente en el siglo XVI la existencia de un legítimo ejercicio de la resistencia a la autoridad política; posteriormente, asumiendo que el término guerra justa se reservó inicialmente a la posibilidad de que un estado-nación ejerciera legítimamente la violencia sobre otro estado- nación enemigo o contra el enemigo interno ante un ataque u ofensa que alguno de éstos hubiera infligido a aquél, se presentará aproximadamente esta teoría, sobre todo, a partir de Tomás de Aquino, y de la forma cómo la retomaron los autores escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Así se retomará el planteamiento de que la guerra justa no sólo correspondió teóricamente a la ejercida por el soberano contra el enemigo externo o el interno, sino también a aquella en que al súbdito se le atribuía una legítima potestad de resistir el ejercicio tiránico del poder aduciendo los supuestos propios de la teoría de la guerra justa. Al final del capítulo se verá cómo, luego de que la discusión planteada por Junius Brutus trascendiera Europa continental, las tesis contenidas en la Vindiciae fueron rechazadas tajantemente en Inglaterra por Thomas Hobbes a mediados del siglo XVII. Se terminará con este autor puesto que interesa el modo como su obra El Leviatán desdibujó los trazos —un poco tenues, quizá— que Occidente había intentado delinear o delimitar en cuanto a lo que habría de considerarse tiranía, y su consecuencia: el derecho de resistencia o rebelión mediante el uso de las armas.
- 59. 59 3.1. Legitimidad teórica de la resistencia al soberano. La obra del monarcómaco francés Phillipe Duplessis Mornay (Stephanus Junius Brutus) “[…].Si el príncipe persiste y no rectifica […], sino que tiende a cometer impunemente todo el mal que le plazca, entonces es en verdad culpable declarado de tiranía, y es lícito ejercer contra él cuanto el derecho o una justa violencia permita contra un tirano […]”.89 Stephanus Junius Brutus En el momento de que se ha venido tratando anteriormente tuvo lugar un hecho histórico importante: la matanza de San Bartolomé, en Francia, —comenzada en agosto de 1572— acaecida en el fragor de la disputa religiosa que llevó a la monarquía católica francesa a perseguir a los protestantes de su país que adoptaron la doctrina calvinista, también conocidos como hugonotes. A propósito de la matanza un hugonote considerado rebelde por la realeza católica francesa, Phillipe Duplessis Mornay o Stephanus Junius Brutus, según se le ha atribuido, publicó en 1579 la Vindiciae contra tyrannos, un texto de carácter ideológico que se insertó en el combate religioso de la época. Así pues, si bien no se retoman directamente los supuestos de la teoría de la guerra justa a la manera como lo hicieron los escolásticos españoles Francisco de Vitoria y Francisco Suárez algunos años después de la Vindiciae, sí se trazan las cuestiones o preocupaciones de los principales autores monarcómacos, como Theodore de Bèze y Francois Hotman, en cuanto al mejor gobierno de los reinos. Se trataba de reflejar una preocupación medieval aún presente a pesar de la convulsión generada por los maquiavelistas, y de la preocupación por el gobierno 89 JUNIUS BRUTUS, STEPHANUS (Seudónimo de DUPLESSIS- MORNAY, Phillipe). Vindiciae contra Tyrannos o poder legítimo del príncipe sobre el pueblo y del pueblo sobre el príncipe (1579). Introducción histórica de Harold J. Laski. Estudio preliminar y notas de Benigno Pendás. Traducción de Piedad García- Escudero. Editorial Tecnos, colección clásicos del pensamiento. Madrid, 2008. 294 pp.
- 60. 60 en el cual el poder habría de tener fijadas o establecidas claramente sus potestades, y en el que el pueblo sería titular de derechos. En Junius Brutus la idea de alianza o pacto de fundación del Estado que acoge la ley del Dios judeocristiano permite entender que si bien la autoridad del soberano proviene de Dios, ella no ha de ser ilimitada. Sin embargo el autor sugiere que de los hechos de la época podría inferirse un constante abuso del poder por parte de los príncipes al pretender disponer sobre las conciencias de los súbditos en lo atinente a la fe que profesaban. Un príncipe que se dice cristiano no habría de ordenar a sus súbditos la obediencia de preceptos contrarios a Dios; sin embargo, si esa orden tuviera lugar, ella habría de ser injusta, y sería legítimo que quienes están llamados a obedecerla ejercieran resistencia. El precepto injusto constituiría así una violación a la alianza entre Dios, el pueblo y los reyes, a quienes no les estaría dado regular los asuntos divinos, v. gr. la creencia en una determinada religión, sino sólo los asuntos humanos o enteramente terrenales, v. gr. el cuerpo y los bienes de los súbditos; mas si sucediera que un príncipe también buscara ejercer un dominio sobre el alma, transgrediría el juramento hecho ante Dios y su pueblo y, por ello, podría perder su reino a manos de sus vasallos. Porque todos los reyes son vasallos de Dios que están sujetos a las leyes eternas e inmutables que Éste profiere en su potestad, y por consiguiente no sería más que una necedad considerar rebeldes a quienes se niegan a obedecer un precepto injusto: ―no sólo no estamos obligados a obedecer al rey que ordene algo contrario a la ley de Dios, sino, al contrario, somos rebeldes a Dios si
- 61. 61 obedecemos”;90 así, el referente de legitimidad en el ejercicio del poder son las leyes divinas e inmutables proferidas por Dios, plasmadas en los diez mandamientos contenidos en dos tablas —las mismas, que según el relato judeocristiano, entregó Dios a Moisés—. La Vindiciae plantea que los mandamientos de la primera tabla, atinentes a aquellas conductas de sumisión a Dios, son límites inamovibles a los príncipes y también a la autoridad superior de los mismos, mientras los mandamientos de la segunda tabla contienen los preceptos de conducta para con el prójimo y la obediencia al poder político. Éstos no son tanto o más relevantes que los primeros, puesto que: “[…]. Si el príncipe ordena matar a un inocente, expoliar, extorsionar, nadie que conserve un poco de conciencia querrá obedecer tal mandato. […]”.91 Aquí aparece también el asunto de la conciencia como referente de la obediencia al poder en un reclamo moral que dirige Junius Brutus, quien no duda de que efectivamente, en su tiempo, la pena infligida a quien lesiona la persona del rey habría de ser más grave en derecho que la de aquel que atenta contra un monumento construido para él, pero pretende además que, no sólo en conciencia sino también en derecho, quienes vulneren las leyes de la primera tabla reciban igual castigo, atroz y severo —v.gr. los reyes católicos de su tiempo—. Se niega, entonces, que la obediencia al poder político, que había sido entendida hasta el momento en términos de sumisión estricta a la autoridad, según las ideas protestantes, sea incondicionada o absoluta: en lugar de doblar la rodilla ante 90 Ibíd. P. 35. 91 Ibíd. P. 36. En este punto el hugonote podría estar retomando lo que sus contemporáneos calvinistas franceses consideraban respecto a que la obediencia a la autoridad también habría de ser un asunto de conciencia. Cfr. WALZER, Michael. Ob. Cit.
- 62. 62 esos príncipes que prescriben conductas injustas, dice Junius Brutus, habría de 92 rendírsele culto a Dios desobedeciendo sus mandatos. La alianza se entiende en un primer momento como el pacto entre Dios y el pueblo por el cual aquél le otorgó a este los reyes, del cual resultaría que éstos se obligan por igual a salvaguardar la fe cristiana; por esto se otorga validez a la posibilidad de que el pueblo haga resistencia frente al rey cuando este pretenda abolir la religión protestante, si es necesario, combatiendo con la guerra y con la astucia.93 La noción de pueblo al que le estaría dado resistir no refiere a la totalidad de la muchedumbre desenfrenada o bestia de innumerables cabezas, sino sólo a 94 aquéllos que ostentan autoridad y reconocimiento dentro del reino. Esta parte conformaría un conjunto que es superior al mismo rey; y porque se da por sentado que a esta parte le ha sido conferida la representación universal del pueblo, se acepta que puede conspirar y conjurar en secreto para el éxito de la resistencia a un rey que ya no observa la ley de Dios. La resistencia sería así la manifestación por antonomasia de que se observa estrictamente la alianza realizada con Dios: convendría más apartarse del rey que de aquél, y quienes resisten sólo se apartarían de los mandatos del rey considerado impío porque pretende usurpar lo que corresponde a Dios. 92 Ibíd. P. 37. 93 Ibíd. P. 54. 94 Ibíd. P. 55. El pueblo, que podría resistir, sería conformado por: ―[…] los magistrados inferiores al rey, elegidos por el pueblo o nombrados de otra forma como copartícipes del poder […] que representan al conjunto. Entendemos también la asamblea […], a la que se someten todos los asuntos públicos”.
- 63. 63 Los reyes no son más que gobernantes nombrados por el pueblo, supuesta la previa elección de Dios. Por ese motivo, aquéllos también habrían de rendirle cuentas y reconocer que le deben su autoridad. De existencia previa a los reyes, el pueblo es su razón de ser; la Vindiciae recuerda a los reyes que: “[…] reinan sin duda por Dios, pero a través del pueblo y a causa del mismo; y […] no deben el reino sólo a Dios y a su espada, porque el pueblo fue quien primero les ciñó esa espada”,95 y que el pueblo podía existir por sí, mientras ellos sólo podían ser reyes si existía un pueblo. Asimismo el texto supone la ficción de la representación universal del pueblo por parte de sus estamentos: están por encima del rey, quien sólo es un administrador de la república, y únicamente es reconocido tal una vez el conjunto del pueblo o sus estamentos, investidos de majestad, hubieran dado su aprobación. De otro modo, en la Vindiciae tiene lugar la metáfora de la nave del Estado. La república, sostuvo, semejaría un barco cuyo piloto es el rey, pero cuyo propietario —que no ya tripulante— es el pueblo, representado por los estamentos. 96 En ese sentido, el único fin del gobierno consiste en velar por el bien del pueblo, siendo la dignidad regia, más que un honor, una carga estatuida para poner fin a las disputas entre los ciudadanos por la propiedad de los bienes, administrando justicia y defendiendo al pueblo de los ataques externos mediante el ejercicio de la guerra. Ahora bien si el príncipe ejercía esas dos funciones con su puro capricho devenía verdaderamente un tirano, por lo que no sólo los súbditos eran sujetos a las leyes; pero sujetos o destinatarios irremediables de las mismas eran asimismo sus reyes, quienes se encontraban por debajo de ellas, negándose la posibilidad de 95 Ibíd. P. 83. 96 Ibíd. P. 89. “[…] el mismo pueblo atiende y obedece a aquél mientras cuida del bien público; sin embargo no es ni debe ser considerado menos siervo de la república, como cualquier juez o jefe militar […]”.Subraya propia.
- 64. 64 que su validez resultara relativizada por interpretaciones influenciadas por pasiones como la ira o el odio. El rey recibía esas leyes del pueblo, que son justas en sí mismas, y “debe ser tenido por injusto lo que realice en contra o en fraude de ellas”. 97 En cuanto a la delimitación y definición del tirano, la Vindiciae sostiene que era el soberano que se ubicaba fuera de la ley, que desdeñaba de ella y se creía exento de su cumplimiento; asimismo era tirano el soberano que pretendía ejercer el poder de vida y muerte sobre sus súbditos de manera arbitraria y movido por su solo capricho: era una facultad reservada únicamente frente a quien fuera condenado según las leyes, las únicas que poseían el poder de vida y muerte; y también era tirano el soberano que, sin atender al bien público para atender a su interés privado, malgastara el dinero correspondiente al patrimonio público: sobre él el rey es sólo su administrador, no su propietario ni su usufructuario. El segundo momento de la idea de la alianza es el correspondiente al pacto entre el rey y el pueblo, asunto transversal en la Vindiciae, porque su objetivo consistía en resaltar que la institución del rey supone la existencia previa del pueblo. Se afirma que no sólo existía un pacto entre Dios de un lado, y el pueblo y los reyes de otro, sino también entre los reyes y el pueblo. 98 Con respecto a Dios, el soberano se obliga a una obediencia piadosa; con respecto al pueblo, a gobernarle justamente —esto es, conforme a las leyes. El incumplimiento por parte del pueblo haría que este quedara como sedicioso, mientras el incumplimiento del soberano haría que este quedara como un tirano. 97 Ibíd. P. 115. Las tesis del hugonote son una reivindicación de tinte aristotélico de que sólo las leyes debían gobernar y no los hombres, todos los cuales, incluso los reyes, se hallaban sujetos a las mismas, situación ya ideal o considerada difícilmente realizable en la práctica de la política, pero entendida asimismo como condición o supuesto de la libertad política. 98 Esta afirmación de Junius Brutus se contrapone a lo que afirmara Lutero algunos años antes en el sentido de que los príncipes sólo tenían obligación con respecto a Dios de acoger los mandatos de su fe, y que con respecto al pueblo no se encontraban vinculados por ninguna obligación. Cfr. LUTERO, Martín.Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. 170 pp.
- 65. 65 A su vez se resalta la concepción de la tiranía, que se clasifica como aquella ejercida por quien se apodera del reino por la fuerza de un lado, y aquella de quien ejerce el gobierno del reino contra el derecho y la justicia, de otro; el primero era un tirano sin título, y el otro un tirano de ejercicio, ambos ladrones y poseedores de mala fe. 99 La Vindiciae defiende la posibilidad de reprimir por la fuerza al soberano que incumple sus promesas. Para esta justificación su autor no duda en apelar al derecho natural, en razón del cual creyó válida la protección de la vida y la libertad contra todo ataque y violencia. La defensa contra el ejercicio tiránico del poder era considerada de esa manera indudablemente legítima, lo que se explica así: Si alguien intenta quebrantar este derecho mediante la violencia o el fraude, todos estamos obligados a oponernos, porque ataca a la sociedad a la que debe todo, porque socava los cimientos de la patria, a cuya [defensa] estamos vinculados por naturaleza, por las leyes y por juramento; de tal modo que, si no lo hacemos, en verdad somos traidores de la patria, desertores de la sociedad humana y gentes que desprecian el derecho.100 Y sostiene firmemente, contra las afirmaciones de Lutero, que el derecho natural, el derecho de gentes y el derecho civil sí permiten que esa defensa contra el tirano sin título sea ejercida mediante las armas, y por cualquier particular, llamado a repeler la fuerza del tirano sin título mediante la fuerza; quien resiste, de ningún modo podría asumirse como rebelde, ni como sedicioso pues, dice: 99 El hugonote considera que la tiranía de ejercicio es más injusta, lo que difiere de lo sostenido por Francisco Suárez para quien la segunda forma de concebir la tiranía no sería nada reprochable o reprobable. Cfr. SUÁREZ, Francisco. Ob. Cit. P.126, ya citado en líneas anteriores. 100 Ibíd. P. 168. Subraya propia.
- 66. 66 “[…] es sedicioso quien intenta sublevar al pueblo contra la constitución política. Y no promueve la sedición sino que al contrario la impide, quien reprime al destructor de la patria y el orden público […]”.101 Así entonces se entiende que la tiranía es la causa de los peores males. La destrucción del Estado, mediante el desprecio de sus leyes, supone una desestabilización tal que las acciones del tirano superan en maldad a las del ladrón o del asesino. Precisamente por esto se afirma: […] el tirano que comete felonía contra el pueblo —que es el señor del feudo— y lesiona la sagrada majestad del reino o del imperio, es rebelde; cae por eso bajo las mismas leyes, y merece penas mucho más graves. Por eso […] podrá ser depuesto por su superior […]. Y superior es todo el pueblo o quienes lo representan […]‖.102 Con respecto a la tiranía de ejercicio se niega que cada uno de los individuos pueda resistir: no pudiendo los individuos protegerse por sí mismos, no están obligados a proteger la república mediante la oposición armada al tirano de ejercicio. Sólo el pueblo, entendido como se mencionaba antes —el conjunto de esos individuos representados por otros—, puede tener iniciativa de resistir al tirano de ejercicio. No sucede lo mismo, de acuerdo a lo expuesto, frente al tirano sin título porque estos no han suscrito ningún pacto o alianza —cualquiera puede resistir su poder—. Finalmente, puede destacarse que las cuestiones abordadas en la Vindiciae pretendieron asumirse como verdades apoyadas en testimonios aportados por las 101 Ibíd. P. 169. Subraya propia. Podría considerarse que el concepto orden público es entendido por el hugonote, en su contexto, finales del siglo XVI, como aquella categoría que comprende la observancia de las leyes naturales, y del derecho de gentes y el derecho civil, en fin, como aquello que implica el respeto por parámetros de justicia inscritos en el referente jurídico y moral del gobierno de la comunidad política. Por su parte se destaca el comienzo de la reivindicación de un concepto de patria, propia de la conformación de la sociedad europea estratificada, en estados nacionales. 102 Ibíd. P. 176. Subraya propia.
- 67. 67 sagradas escrituras; luego de esa recta interpretación, esos testimonios se acompañaron de preceptos y enseñanzas propios de la moral, de la filosofía política, de la ley natural, entre otros, pero con el propósito de aducir que una rigurosa justificación al ejercicio de la rebelión amparado en causas religiosas era necesaria para considerarlo un ejercicio legítimo y justo en sí mismo, siempre que resultara encaminado a salvaguardar la fe cristina, ―la verdadera religión‖. Esta devino así una causa a defender y a extender a todos los territorios objeto de disputa. Por supuesto no ha de perderse de vista que esto no da cuenta de la existencia de continuidades discursivas: las ideas, por ser extraídas de los hechos de la época no sirvieron más que a necesidades concretas. Esto es lo que explica Harold J. Laski, a propósito de la contienda religiosa de la época y la búsqueda de los límites de la obediencia política como cometido intelectual, la cual se concreta después en las aspiraciones de las religiones encontradas en el campo de batalla del reconocimiento estatal del valor de la tolerancia religiosa. 103 Así se nos presenta el momento en que la idea de la soberanía popular se abrió paso, sugerida en el escrito de acuerdo a la concepción del ejercicio del poder por parte del soberano como una función o carga y no una dignidad, y al reconocimiento del pueblo como el sustento de ese ejercicio. Pronto se la advirtió como una idea tremendamente conveniente que comenzó a servir a intereses particulares de quienes, como Catalina de Médicis, antes que la libertad religiosa, pretendían conservar el poder; asimismo la idea sirvió a los hugonotes, miembros del brazo político del protestantismo, para defender, en ocasiones, la corona 103 LASKI, Harold J. La Vindiciae en su contexto: introducción histórica. En: JUNIUS BRUTUS, STEPHANUS (Seudónimo de DUPLESSIS- MORNAY, Phillipe). Vindiciae contra Tyrannos o poder legítimo del príncipe sobre el pueblo y del pueblo sobre el príncipe. Estudio preliminar y notas de Benigno Pendás. Traducción de Piedad García- Escudero. Editorial Tecnos, colección clásicos del pensamiento. Madrid, 2008. 294 pp. P. 215-294.
- 68. 68 francesa, y en otras, para ejercerle resistencia mediante la fuerza o rebelión en el momento en que los católicos, haciendo lo propio mediante el fanatismo, optaron por perseguirlos. Los escritos de los autores hugonotes —Theodore de Bèze, Hotman y Junius Brutus o Duplessis Mornay, entre otros—, panfletos antes que exposiciones organizadas que den cuenta de la filosofía de una doctrina religiosa, sugieren numerosas pistas sobre la negación del absolutismo de Estado. Este se consideraba incompatible con la reivindicación de libertad religiosa entendida en ese momento político como supuesto de la libertad política. También dieron claves sobre su afirmación de derechos del pueblo a ser reivindicados de cara a las intromisiones del príncipe, y sobre la idea de un contrato social suscrito entre el príncipe y el pueblo, idea presente durante aproximadamente un siglo, influenciando a John Locke y principalmente a Rousseau. En suma, la protesta contenida en la Vindiciae tuvo importantísimo valor a pesar de haberse dado precisamente en un momento de auge de la centralización despótica del poder por parte del Estado propugnada por quienes, como Jean Bodin, defendieron la existencia de un poder regio ilimitado, absoluto y no sujeto a un posible orden abstracto de naturaleza superior a él mismo,104 y también en un 104 Ibíd. P. 273- 278. A quien interese profundizar las tesis de Bodin, puede ver: BODIN, Jean. Los seis libros de la república. España, Tecnos. 1986. 307 pp. No interesa hacer aquí esa profundización dado que el supuesto transversal hasta el momento ha sido el del ejercicio de la resistencia como posibilidad teórica. Si bien la contrastación con las tesis de Bodin puede ser interesante ha de suponer su negación absoluta a la posibilidad de resistir el poder político. No obstante debe destacarse que Laski sí realiza esa contrastación y explica que las tesis de Bodin dejan entrever que el Estado debía ser obedecido únicamente por ser tal, dado que su sola voluntad es ley. Mientras, las tesis de los hugonotes se encargan más bien de construir un derecho abstracto al poder regio, determinado por la voluntad divina, y al cual los reyes se encontrarían sujetos de manera irremediable: sólo por ser tal, por provenir de la voluntad de Dios ese derecho es justo y legítimo, fuente del poder soberano, y todo cuanto pudiera vulnerarlo devendría ilegítimo y susceptible de ser repelido por la fuerza —de las armas—. Laski no identifica en la Vindiciae algo que pueda parecerse a una teoría de la
- 69. 69 momento de estricta diferenciación de las nacionalidades europeas debida a una estratificación de la sociedad burguesa, iniciada en la Edad Media, inconstante en diversos momentos, pero acentuada ya en los albores de la modernidad. Laski afirma acertadamente que el propósito de la protesta no tuvo que ver con la libertad religiosa, con la admisión o la tolerancia del culto protestante o del católico, sino con las pretensiones de establecer una nueva forma de gobierno de tinte hugonote, a fin de cuentas otra tiranía, y que igualmente los católicos, al aspirar de manera clara a la persecución eran tan ajenos a la idea de libertad como los hugonotes. Por esto, Laski sostiene: “[…] los dos estaban realmente perplejos ante el problema específico de la lealtad. Intentaron negar el deber de obediencia cuando implicaba resultados desfavorables para una religión determinada […]”. 105 El suma, no puede perderse de vista que precisamente porque las ideas: “[…] tienen una historia más duradera que sus patrocinadores. [y que] Nacidas de una circunstancia concreta, siguen viviendo hasta engendrar acontecimientos muy 106 diferentes de lo que su época de origen pudo prever o desear”, conforme a las tesis del monarcómaco francés, luego de ser retomadas por jesuitas y puritanos ingleses, se gestó luego una tradición que consideró que los asuntos políticos se derivaban de hechos sociales, que podrían ser corregidos por la razón eterna y la ley natural, y que amparaban dentro de múltiples posibilidades el derecho de resistencia a la tiranía. Por eso merece la pena que para intentar dar un fin a lo que ha querido plantearse en estas líneas como cimiento teórico veamos a continuación, y de modo aproximado, cómo estas mismas ideas sobre el poder político y la posibilidad de ejercerle resistencia trascendieron teóricamente, con éxito y sin él, soberanía, pero sí una idea del contrato social, lo que expone al texto a numerosas críticas. Al respecto de esas críticas, véase el texto de Laski citado en esta nota, P. 277 y 278. 105 Ibíd. P. 282. Subraya propia. 106 Ibíd. P. 236.
- 70. 70 en dos ámbitos: i) las obras de los escolásticos españoles Francisco de Vitoria y Francisco Suárez elaboradas a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, quienes retomaron también los planteamientos de la teoría de la guerra justa formulada desde la Edad Media; y ii) Inglaterra en el siglo XVII, según la reacción de rechazo implícito que encontraron las tesis de la Vindiciae, de modo más evidente, en las tesis de Thomas Hobbes. 3.2. Teoría de la guerra justa, una tradición medieval. Sus repercusiones respecto a la resistencia. Es importante retomar en este punto algunos aspectos señalados por Alex J. Bellamy sobre la contienda que comenzó en los siglos XII y XIII consistente en la lucha de fuerzas en la constitución política de Europa: a quienes pretendían su unidad en el Sacro Imperio Romano se contraponían quienes buscaban establecer una sociedad de soberanos iguales. 107 En líneas anteriores se ha intentado una breve aproximación al asunto. Interesa destacar en este punto las elaboraciones que permitieron concretar, en ese periodo de tiempo, la teoría de la guerra justa entendida según la idea romana como aquella que sólo debía tender al restablecimiento de una situación de paz — simplemente aquella en que no había guerra — y que, además, habría de satisfacer tres requisitos. 107 BELLAMY, Alex J. Guerras justas, de Cicerón a Irak. Trad. Por Silvia Villegas. Madrid. Fondo de Cultura económica. 2009. 412 pp.
- 71. 71 El primero de ellos era el inicio de la guerra con el fin de recuperar bienes robados, de vengar injurias o — una comunidad podía iniciar una guerra— en defensa propia. Estos requisitos suponían entonces una agresión ajena. 108 El segundo, que la guerra se declarara y fuera emprendida por una autoridad legítima, es decir, con plena facultad para realizar ese tipo de declaraciones, a pesar de que en dicho momento no se tenía claridad sobre qué autoridad podía hacerlo, en ocasiones se atribuía dicha facultad al Emperador, a los príncipes o a los nobles de inferior autoridad a éstos; la disputa misma por la autoridad no permitía dilucidar esta cuestión teórica de importantes repercusiones prácticas. El tercer supuesto se refería a los medios para adelantarla. Según Bellamy, autores como los decretalistas —comentaristas medievales del Decretum, escrito que versaba específicamente sobre la teoría de la guerra justa— señalaban que podía utilizarse cualquier medio necesario para que la victoria resultara asegurada. Ahora bien, el método escolástico seguido por Tomás de Aquino, poco valorado en su época según Bellamy, le permitió separarse de algunas proposiciones de Agustín, principalmente puesto que no consideraba que toda guerra fuera justa. 109 Las tres condiciones propuestas por De Aquino eran: la autoridad legítima, la existencia de una justa causa y de una intención correcta. Sólo la autoridad que tuviera entre sus facultades la de declarar la guerra podía adelantarla, no los individuos particulares, quienes frente a aquélla no poseen derechos de mayor rango ni la posibilidad de movilizar y armar al pueblo, a la manera de quien constituye un ejército. 108 Ibíd. P. 67. Bellamy sostiene que esta formulación fue realizada por el autor escolástico Graciano siguiendo el modelo de Agustín. No obstante para éste era necesaria también la existencia de una intención correcta. 109 Ibíd. P. 74.
- 72. 72 La causa justa tenía que ver con que la guerra se emprendiera para: ―vengar un mal, castigar a alguien que no había reparado un mal o recobrar algo que había sido tomado de manera ilegítima‖.110 La defensa legítima por parte de la comunidad de cara a la tiranía no se menciona como causa justa en sí misma, circunstancia que Bellamy explica en que para De Aquino quienes inferían un daño, y entre ellos había que contar a los gobernantes tiránicos, no contaban con un derecho inherente a defenderse contra atacantes potencialmente legítimos. 111 Finalmente la intención correcta debía consistir solamente en hacer un bien o evitar un mal. No es baladí que las tesis de Tomás de Aquino resultaran problemáticas en su época. La interpretación que ofreció sobre la guerra justa resultó ser más ―terrenal‖ que la realizada por Agustín; su disquisición fue la concreción de una combinación y recíproca fundamentación de la teología y la filosofía, y de la interpretación teológica de asuntos humanos a través de la razón humana. No obstante la injusticia inferida a sus tesis, Bellamy destaca la importancia de reconocer en los aportes de De Aquino una intención de justificar filosóficamente una limitación de la guerra según la proporcionalidad. Este principio, referido a que la guerra se ejercía de modo legítimo si se valoraba que el hecho de no hacerla era más grave que hacerla, continuó resonando hasta la aparición de la tradición de la guerra justa interpretada en el siglo XVI, momento en que ya se había dado sepultura a la estructura del gobierno medieval en el marco del cual la teoría de la guerra justa había comenzado. 110 Ibíd. P. 76. 111 Ibíd. P. 76.
- 73. 73 El descubrimiento de la razón de Estado supuso la finalización o decadencia de la estructura del gobierno medieval y la aparición de una contingencia histórica aparejada a la concreción de la temprana modernidad política, en lo que hoy se conoce como el renacimiento. Los preceptos teológicos medievales sobre la guerra justa continuaron presentes en las obras de autores preocupados por el asunto de la guerra, cuya complejidad en la época —finales del siglo XVI y principios del XVII— quizá había determinado que el ejercicio bélico llegara a ser una lucha de razas, en términos de M. Foucault, 112 o por lo menos un combate entre grupos de personas llevado a cabo de acuerdo a criterios de identidad nacional. Así pues, uno de los teólogos inquietos por el asunto de la guerra fue el fraile dominico español Francisco de Vitoria, preocupado principalmente por la legitimidad de la conquista española en América. Sostiene, con Tomás de Aquino, que ninguna guerra es justa, ni siquiera la iniciada por los españoles para ―convertir a los indios‖, y que a éstos les era dado usar la fuerza en defensa propia contra aquéllos. 113 Las preocupaciones del fraile De Vitoria tuvieron que ver, entre otros asuntos, con cuáles podían y debían ser las causas de una guerra justa, quién podía declararla 112 FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad (curso en el collége de France). Trad. Por Horacio Pons. Buenos Aires. Fondo de cultura económica. 2ª reimpresión. 2001. 281 pp. De acuerdo a la perspectiva de Foucault en los siglos XVI y principios del siglo XVII no se hace evidente ya el discurso histórico de la soberanía, sino el discurso de las razas, “de la lucha de las razas a través de las naciones y de las leyes”. Asimismo se destaca que ese nuevo discurso constituye una historia de la lucha de razas en la que no todos aparecen como vencedores, tal como aparecían en la historia romana, sino que también se hace evidente la derrota de otros. Por eso se la caracteriza como contrahistoria. Ob. Cit. P. 70 y siguientes. Subraya propia. 113 BELLAMY, Alex J. Ob. Cit. P. 94.
- 74. 74 y qué actos podía lícitamente cometer contra su enemigo quien se encontrara en una guerra justa.114 La guerra defensiva era indudablemente lícita así como la guerra ofensiva, aquella en ejercicio de la cual no sólo pretendía reclamarse o defender cosas o derechos, sino también reclamar la satisfacción por una injuria recibida. Ambas, dice Vitoria siguiendo a Agustín, habrían de emprenderse para preservar la paz y la seguridad de la república y mantener al enemigo en su sitio. Con estos únicos fines bastaría para emprenderlas sin problemas teológicos y/o éticos. De Vitoria pretendía probar que todo el orbe saldría beneficiado con una guerra justa del pueblo contra sus enemigos, sean éstos tiranos y/o ladrones; y parecería ofrecer una justificación, desde el punto de vista moral, sobre la licitud de que incluso quienes padecen una tiranía puedan repelerla mediante la fuerza y escarmentar a quien la ejerce: ―[…] cualquiera, aunque sea un simple particular, puede emprender y hacer la guerra defensiva. Esto es manifiesto porque es lícito repeler la fuerza con la fuerza […] por consiguiente, cualquiera puede hacer una guerra de este género sin necesidad de recurrir a la autoridad de otro, no sólo para la defensa de su persona, sino también para la de sus cosas y bienes‖. 115 Así Vitoria atribuiría licitud a un posible ejercicio de la resistencia a los tiranos en cabeza de los súbditos. No obstante esta afirmación merece atención y no puede dar lugar a distracciones porque a renglón seguido acude a Agustín — a quien se sigue atribuyendo toda autoridad en la interpretación del derecho natural, casi diez siglos después de haber escrito sobre la guerra justa— para sostener que sólo en el príncipe legítimo, que es el que ha sido elegido por la república, reside la autoridad para emprender la guerra. Así, no se trata de que cualquiera pueda 114 De Vitoria, Francisco. Relecciones del Estado, de los indios y del derecho de guerra (1557). Editorial Porrúa. México, 1974. 101 pp. P. 76. 115 Ibíd. P. 78. Subraya propia.
- 75. 75 resistir, sino que puede hacerlo cualquiera que tenga autoridad o rango dentro de la comunidad sin necesidad de acudir a otra autoridad. Asimismo Vitoria argumenta en defensa de los inocentes, sin distinguir si para el ejercicio legítimo de la fuerza —con la satisfacción de los requisitos de la teoría de la guerra justa— éstos habrían de ser simples súbditos que padecieran una situación de injusta opresión, o personas con cierto rango entre la república. Por último Vitoria reserva el ejercicio de la guerra para la reparación de un mal previo, aunque no todo mal debía servir de causa para una guerra: “la guerra sólo era justificable si el daño que intentaba reparar era mayor que el probable mal que ella desencadenaría.”. 116 En fin, el fraile español expuso extensamente sus preocupaciones sobre la guerra según criterios de derecho natural, de razón y de justicia para intentar delimitar cada detalle de lo que habría de realizarse antes, durante y después de la guer ra e igualmente sostuvo la obediencia a la autoridad a la que atribuía un origen divino. No obstante no se trataba ya de una obediencia incondicionada, a la manera en que había predicado Martín Lutero. El contexto político en que el escolástico español vivió y escribió devino diferente y las guerras se intensificaron aún más; así, los intelectuales y escritores se ocupaban más de limitar la guerra entre estados, que de estudiar la posibilidad de que los súbditos pudieran res istir un ejercicio tiránico del poder. Así a Vitoria se le haya atribuido —con error considera Bellamy— el origen teórico del derecho internacional, ha de destacarse que sus tesis, hilvanadas sobre la 117 teoría de la guerra justa, abrieron la posibilidad teórica de que los súbditos o, en general, los inocentes e inermes frente a la tiranía o ejercicio injusto e ilegítimo 116 Ibíd. P. 95. 117 Bellamy, Alex J. Ob. Cit. P. 99.
- 76. 76 del poder, pudieran armarse contra él para intentar eliminar sus ignominiosos efectos. Es de ese modo como otro autor escolástico y seguidor de Vitoria, Francisco Suárez, propuso un enfoque similar en cuanto a la teoría de la guerra justa. 118 En su obra Guerra, intervención y paz internacional, Suárez se pregunta si la sedición —o ejercicio de resistencia como una forma de disidencia política—, es intrínsecamente mala. Entendida como ―toda lucha colectiva que se da dentro del mismo estado [y que] puede entablarse entre dos partidos o entre el soberano y su pueblo”, 119 Suárez responde que la sedición en que llegara a expresarse la lucha emprendida por un partido contra otro, al que le está dada una legítima defensa de la agresión, es ilícita; pero reconoce que en la guerra del pueblo contra el soberano no hay maldad intrínseca aunque se desarrolle de manera agresiva — no pudiendo ser de otro modo— porque sólo con el cumplimiento de las condiciones de una guerra justa la sedición es honesta, debiendo ser ejercida además contra un tirano. El matiz introducido por Suárez a esa afirmación tiene que ver con su identificación de dos clases de tiranía: aquella en que el soberano ejerce una dominación —habiendo accedido al poder mediante usurpación—, y la otra, atinente a la manera de gobernar. Sólo frente a la primera tiranía, considera, cualquiera de los miembros del Estado y aun otras instituciones del mismo tienen derecho a levantarse contra el tirano, un agresor que inicuamente mediante su actuación emprende una guerra injustificada a la república y sus miembros. 118 Suárez, Francisco (1548 – 1617). Guerra, intervención y paz internacional. Estudio, traducción y notas por Luciano Pereña y Vicente. 1ª Edición autorizada. Madrid. Editorial Espasa-Calpe, colección austral. 1956. 205 pp. 119 Ibíd. P. 125.
- 77. 77 La segunda forma que podría revestir la tiranía, que tiene que ver con el ejercicio del poder, no conlleva en sí misma una injusticia tal que pudiera resistírsele legítimamente: el príncipe que realiza un ejercicio injusto del poder, considera, es propiamente un soberano y no realiza una verdadera agresión a los súbditos. En consecuencia éstos no podrían declararle una guerra de agresión y si lo hicieren ella devendría una verdadera sedición: a los súbditos sólo les estaría dado hacer lo necesario para asegurar su propia defensa de la insoportable dominación de 120 quien ha usurpado el poder. Finalmente, podría considerarse que el asomo de derecho que Suárez reconoce conforme a la teoría de la guerra justa no tiene completa naturaleza insurreccional en el sentido de que no resulta atribuido exclusivamente al pueblo conformado por cada uno de los súbditos. Antes bien, estos están llamados a defender al Estado de la dominación ejercida por el príncipe. La superioridad del poder del Estado sobre el poder delegado por éste al príncipe no admite duda para Suárez, quien defiende la idea de Estado-nación que ya había hecho aparición en Europa en el siglo anterior al cual escribe. El autor asiste a una Europa totalmente fragmentada, a un tiempo de tragedia en que el Estado surgió como forma política absoluta.121 120 Ibíd. P. 126. 121 El autor del estudio preliminar de su obra considera que la construcción del Estado realizada por Suárez tiene el fin de legitimar la política del Imperio Español, que es la antítesis a la construcción del Estado atribuida desde el siglo XVI a Maquiavelo o una forma de reacción a lo que las tesis del florentino, bien o mal interpretadas, habían suscitado. Cfr. Luciano Pereña y Vicente. Estudio preliminar. En: Suárez, Francisco. Guerra, intervención y paz internacional. 1ª Edición autorizada. Madrid. Editorial Espasa-Calpe, colección austral. 1956. 205 pp. P. 9-46.
- 78. 78 3.3. Rebelión o crimen de lesae majestas. Thomas Hobbes y el planteamiento de la equiparación dominación -consenso. Este aparte intentará destacar el segundo ámbito, referido a Inglaterra en el siglo XVII. Si bien se afirma que de las ideas del monarcómaco francés Junius Brutus se nutrieron, de una parte, los escolásticos españoles referidos en el aparte anterior, y de otra, el puritanismo inglés del siglo XVII, debe aclararse que no interesa enfatizar de manera exhaustiva cómo las ideas de la Vindiciae encontraron eco en éstas, como no fuera por la convulsión generada en el momento en que el Parlamento inglés disputaba el poder con la Corona. Antes bien, debe destacarse cómo las tesis del monarcómaco francés no sólo no encontraron eco sino que se rechazaron. Para esto se expondrá algunas tesis de Thomas Hobbes, interesando principalmente aquellas respecto a la rebelión, a la forma en que un Estado habría de considerar sus consecuencias —es decir, como crimen de lesae majestas—y a la forma en que se la concibe como causa de disolución del Estado,122 con el fin de finalizar con un ejercicio de síntesis para el cual el autor alemán del siglo XX Dolf Sternberger dará pistas acerca de cómo es necesario considerar en la obra El Leviatán un cambio en los conceptos de dominación, consenso y tiranía tal como se habían entendido en Occidente desde que se retomaron en la Edad Media. 122 No interesa entonces en este acápite final realizar una exposición exhaustiva y profunda de la forma en que Hobbes apoya la institución de un soberano fuerte e ilimitado. Se hará valer la simple referencia a estas tesis, ya desarrolladas con profundidad en: RAMÍREZ ECHEVERRI, Juan David. Thommas Hobbes y el estado absoluto: del estado de razón al estado de terror. Medellín, Facultad de Derecho y ciencias políticas, Universidad de Antioquia. Librería jurídica Sánchez. 1ª Edición. 2010. 107 pp.
- 79. 79 También Quentin Skinner aportará algunas pistas claves sobre un concepto de libertad retomado por los adalides de la causa del Parlamento contra el rey, que se refirió a una tradición iniciada en Occidente por griegos y romanos — Tito Livio, Salustio y Tácito—. Esta propuso que no puede haber libertad ante la posibilidad de interferencia de la buena voluntad de quien detenta la autoridad en el ejercicio de derechos del individuo, y tampoco si se es consciente de que para el ejercicio de los mismos habría de intervenir la anuencia de otro. La consecuencia de esto es la dependencia de la buena voluntad de ese otro para el ejercicio de la libertad, lo que puede equipararse entonces a la servidumbre, esclavitud o al estado en el cual la dominación de un hombre sobre otro hombre no se considera natural: el ciudadano libre habría de ser entonces “[…] el ciudadano no sometido al dominio de nadie, sino que es capaz de actuar por derecho propio” y la libertad, el hecho y el derecho de no estar obligado a vivir a 123 merced de nadie. Así, Skinner señala que en la década de 1640 los parlamentarios ingleses que sostuvieron una ardua crítica a la Corona, tenían una preocupación motivo de oposición, y luego de resistencia, que tenía que ver con el concepto de libertad interpretado según la tradición mencionada. El autor inglés contemporáneo expresó la inquietud así: […] Tenían miedo del principio subyacente según el cual, en época de necesidad, la Corona poseía el poder discrecional de revocar los derechos civiles. La objeción que desarrollaron era que si la Corona detentaba tales prerrogativas esto era tanto como decir que nosotros no disfrutamos de nuestra propiedad y nuestras libertades 123 SKINNER, Quentin. El tercer concepto de libertad. En revista: Claves de razón práctica. No. 155. Madrid. Septiembre de 2005. 82 pp. P. 4-8.
- 80. 80 personales […], puesto que la Corona puede privarnos de ellas sin cometer injusticia.124 Esta preocupación alcanzó su punto más álgido en 1642, en el cual la Cámara de los Comunes, ante la negativa del rey de otorgarle la posibilidad de conducir el ejército, decidió adoptar una medida desconocida hasta el momento: afirmó la posibilidad de legislar, aun sin la aprobación real. Llegó a considerarse al rey una amenaza al ejercicio de libertades personales, y a reivindicarse la independencia del Parlamento con respecto a la voluntad de la Corona. Conforme a ese argumento se desencadenó una guerra civil y, luego de que los parlamentarios obtuvieran la victoria, no sólo se justificó el regicidio sino también la abolición de la Monarquía. 125 Pero pocos años después de la ejecución del rey en 1649, al señalar que son el egoísmo, el orgullo y la codicia los tres defectos principales que impiden a los hombres ser libres y los mantiene inmersos en un estado de naturaleza de guerra de todos contra todos, Thomas Hobbes planteó una perspectiva totalmente contrapuesta a la fijada por los hechos señalados. Consideró necesaria la institución de un poder soberano que pusiera fin a las disputas entre los hombres, presentes en su época. Así, se planteó el sometimiento al poder como la única relación política posible que resultaría de tener que recurrir al Estado como única forma de organización política que garantizara ante todo la seguridad de quienes acuerdan someterse a él. 126 124 Ibíd. P. 7. 125 Ibíd. P. 7. Skinner señala que luego de esa victoria el rey Carlos I fue acusado de haber gobernado de manera arbitraria, y por tanto, tiránica: “[…] La ley de marzo de 1649 que abolió el poder del rey confirmó que la Monarquía „es peligrosa para la libertad, la seguridad y el interés público del pueblo‟; y añadió que, en Inglaterra, el efecto de la prerrogativa había sido „oprimir, empobrecer y esclavizar al hombre‟”. 126 HOBBES, Thomas. El leviatán o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil (1651). Tomo I. Ed. Altaya. Colección, clásicos del pensamiento político. 1994. 292 pp. Capítulos 17 y siguientes. P. 141-292.
- 81. 81 También surgió la idea del acuerdo común de los hombres, una creación netamente artificial y no natural, como el fundamento de la institución del poder común o el elemento que por antonomasia logrará cohesión entre los súbditos a partir del temor que les genera la posibilidad de retornar al estado de guerra de todos contra todos, que se ha denominado estado de naturaleza —tratándose de los estados por institución, diferente de los estados por adhesión en los que es el temor al soberano del estado victorioso lo que logra la adhesión de los súbditos del estado vencido—; y también se afirmó que basta conferírsele todo el poder y fuerza individuales a un solo hombre o asamblea de hombres para conformar el Estado o Leviatán, que es: “[…] la verdadera unidad de todos en una y la misma persona. […][Para] […] reducir las voluntades de los súbditos a una sola voluntad.”.127 En la obra El Leviatán de Thomas Hobbes la negación de que el soberano pueda incurrir en falta alguna al contrato encontró como fundamento la afirmación de que la obligación de los hombres es de tal modo vinculante que frente a quién de ellos se atreva a disentir es posible romper lo pactado, pues el acto de disentir es injusto así como el intento de deponer a quien detenta la soberanía bajo el pretexto de que ha incumplido el contrato dado que los súbditos le han cedido su soberanía. Por eso Hobbes defendió la tesis de que cada miembro de la multitud que ha acordado conformar al Estado es el único responsable de los actos de su soberano, como la mejor garantía de la paz y la seguridad de todos. 128 Hobbes plantea la consecuencia del acto de disensión —rebelión alzada en armas o siquiera protesta—, realizado por aquel de quien se dice que ha roto el pacto, así: 127 Ibíd. P. 144. Subraya propia. 128 Ibíd. P. 147.
- 82. 82 […] como la mayoría ha proclamado a un soberano mediante voto con el que va unida su aprobación, quien haya disentido deberá conformarse con la voluntad del resto, es decir, deberá avenirse a aceptar todas las acciones que realice el soberano, si no quiere ser destruido por la mayría. […] si rehúsa cooperar con lo establecido, o protesta contra algo de lo que la mayoría ha decretado, está actuando contrariamente a lo acordado, injustamente […] deberá someterse a los decretos de los congregados. De lo contrario será abandonado a su situación natural de guerra, como estaba antes, y podrá ser destruido por cualquier hombre sin que éste incurra en injusticia.129 Las causas de las disensiones también son objeto de preocupación: quienes creían que existía una división entre el rey y los lores de un lado, y la cámara de los comunes de otro, se consideraron los responsables de que el pueblo estuviera dividido, principalmente, por motivos políticos y, secundariamente, por el asunto de la libertad de religión; de cara a esto Hobbes apoya la constitución de un gobierno fuerte para evitar las disensiones de quienes, hallándose de hecho gobernados de una manera descuidada: “[…] se atreven a tomar las armas para defender o introducir una idea, [quienes] de hecho estaban ya en guerra. […].”130 La institución y fortalecimiento del poder soberano se defiende en El Leviatán contra la objeción consistente en que el poder así concebido reduciría a los súbditos a una condición miserable, debida a las pasiones y vaivenes de quien posee un poder ilimitado. La respuesta que sustenta esa defensa está en la afirmación de que: 129 Ibíd. P. 149. Subraya propia. 130 Ibíd. P. 150.Subraya propia. Hobbes señala el peligro de la adopción de doctrinas, en principio, religiosas como la causa de las disensiones y guerras civiles de su tiempo.
- 83. 83 […] por lo común, quienes viven bajo un monarca piensan que éste es un defecto de la monarquía, y quienes viven bajo un régimen de democracia […], atribuyen toda inconveniencia a esta forma de gobierno. Sin embargo, toda modalidad de poder si está lo suficientemente perfeccionada para proteger a los súbditos, es la misma. […].131 Se introduce así una justificación a la dominación de los súbditos. Esa justificación se reduce a que Hobbes asume que los efectos de esta dominación son insignificantes con respecto a los efectos, aún más ignominiosos, que se desprenderían de toda guerra civil, de la que se protege a los súbditos mediante la institución del Estado. Luego se subraya la mayor conveniencia de estatuir en el Estado una monarquía. Hobbes defiende entonces la idea de que la autoridad debe revestir alguna forma —por mala que ella sea—, para evitar toda guerra civil.132 Luego de esa justificación, el concepto de dominación se plantea de acuerdo a la diferenciación entre los conceptos ―dominio paternal” y ―dominio despótico”, referido aquél al que ejercen los padres sobre los hijos y que tiene fundamento en el consentimiento de éstos dada la necesidad de la conservación de su vida; y éste, el dominio despótico, al derecho del amo sobre su siervo, de hacer con él lo que a bien tenga, previo convenio por el cual el siervo da su consentimiento al amo para que no lo prive de la vida. 133 Se trata de un derecho de dominio que surge de una sujeción considerada legítima o natural y que se deriva del convenio mediante el cual el señor, padre o amo, se encarga de conservar o garantizar la protección de la vida del sometido, hijo o siervo. 131 Ibíd. P. 154. Subraya propia. 132 Ibíd. P. 154. 133 Ibíd. P. 167.
- 84. 84 Para Hobbes ese derecho y las consecuencias del mismo, trátese del dominio paternal o del despótico, se traslada también a los soberanos por institución; precisamente por esto la condición de sujeción o sometimiento por el derecho de dominación cabe también con respecto a los súbditos. Y ante el evento de su desobediencia mediante la comisión de delitos o mediante reuniones de muchos súbditos sin justificación, estos se hacen merecedores de un castigo que no habría de considerarse injusto por el hecho de haber suscrito el pacto o convenio para la protección de la vida: el siervo o el súbdito se hace autor del mismo, incluso si ese castigo pudiera consistir en privarlo de la vida.134 En el evento de que la desobediencia consista en el uso de las armas para atentar contra el poder del Estado, Hobbes apoya vehemente su tesis de que el derecho de dominación impide que las acciones del soberano en cuanto al tratamiento de los rebeldes puedan considerarse injustas en la explicación del tratamiento otorgado en su tiempo a la rebelión como crimen de lesae majestas, dirigido contra la organización del Estado, y destaca que se trata de una de las conductas más graves, peor aún que los delitos cometidos con respecto a los individuos, “pues el daño que se sigue se extiende a todos [; comprenden] […] todos los intentos, de palabra o de obra que estén dirigidos a disminuir la autoridad del soberano, […] y consisten en hacer planes o realizar actos contrarios a una ley fundamental.”.135 134 Ibíd. P. 169. Una de las formas que puede revestir la desobediencia comprende el hecho de que los súbditos realicen actividades como reuniones sin justificación legal aparente. Dado el contexto político de guerra civil en que se inserta El Leviatán, estas asociaciones por supuesto causaron alarma: podía tratarse de facciones que conspiraran para instaurar el gobierno de la religión o el gobierno del Estado, así como, dice, en las Antiguas Grecia y Roma los aristócratas y demócratas, y los patricios y los plebeyos se reunían para configurar éste último. Hobbes llama la atención sobre la injusticia de estas reuniones y declara que son contrarias a la paz y la seguridad del pueblo “[…], ya que arrebatan la espada de manos del soberano.” Ibíd. P. 194. 135 Ibíd. P. 246. Subraya propia.
- 85. 85 Se destaca así de manera vehemente que la rebelión no puede mirarse más que de dos maneras: 1ª como un delito, una conducta que no tiende sino a intentar arrebatar el poder al soberano de manera injusta, y 2ª una ofensa o acto contrario a las leyes de la naturaleza que han dictado la institución de un poder arrogante, ilimitado, sin comparación sobre la tierra, pero no inmortal. La explicación del tratamiento que habría de recibir el rebelde se explica en la suposición de que este alguna vez se había acogido al convenio, pacto o contrato, pero que una vez decidió tomar las armas para atentar contra el poder soberano se ubica ya por fuera del mismo y de la ley, con la consecuencia apenas natural de que a ese, quien antes era súbdito, se le considere ya un enemigo. Hobbes continúa expresando esa consecuencia respecto a los enemigos así: ―[…]. Pues al negar su sujeción a la ley, un individuo niega también el castigo que legalmente ha sido determinado y, por tanto, sufrirá las consecuencias que se derivan de ser un enemigo del Estado, es decir, que estará a merced de la voluntad del representante. Porque los castigos que están estipulados por la ley sólo son aplicables a los súbditos, no a los enemigos; y tales son quienes, habiendo actuado con anterioridad como súbditos se rebelan deliberadamente y niegan el poder soberano.‖ 136 Pero no puede intentar entenderse ese tratamiento sólo desde el concepto de dominación sin señalar qué significa para Hobbes la libertad. La contraposición al concepto de libertad mencionado en el inicio de éste acápite se encuentra en El Leviatán, en el planteamiento de la libertad negativa, cuyo 136 Ibíd. P. 251. Subraya propia. El argumento continúa así: “Mas, contra los enemigos, a los cuales el Estado se considera capacitado para dañar, es legal, según los principios básicos de la ley de la naturaleza, hacer la guerra (…). Y, basándonos en el mismo fundamento, podemos afirmar que la venganza puede aplicarse también a aquellos súbditos que deliberadamente niegan la autoridad del Estado (…). Pues la naturaleza de esta ofensa consiste en renunciar a la sujeción, lo cual constituye un regreso a la condición de guerra comúnmente llamada rebelión; y quienes cometen una ofensa así, no sufren como súbditos, sino como enemigos. Pues la rebelión no es otra cosa que el estado de guerra.” P. 254. Subraya propia.
- 86. 86 ejercicio consiste en hacer todo aquello que el soberano no prohíba expresamente, y que se concreta en la ausencia de impedimentos externos al ejercicio de la misma. Así entonces el concepto de libertad negativa proveniente de la tradición grecorromana señalada por Skinner como la posibilidad de ejercicio independiente de la libertad individual como derecho y no simplemente como gracia concedida por la buena voluntad del soberano, se niega de plano por Hobbes quien la consideró peligrosa y confusa. Esa negación, señala Skinner, era una respuesta dirigida a los denominados por Hobbes ―caballeros democráticos‖ o parlamentarios que dirigieron la causa del Parlamento contra la Corona Inglesa, quienes adujeron la concepción de libertad grecorromana concretada en el 137 alegato de que el rey era un tirano. La negación de ese concepto rival de libertad negativa triunfó, y una de sus consecuencias, acaso la más relevante, consistió en la imposibilidad teórica de resistir al soberano mediante el ejercicio del derecho de rebelión en cabeza del conjunto de los súbditos. Una concepción de libertad negativa planteada en los términos de Hobbes no podría conllevar una consecuencia distinta a la del tratamiento de los súbditos que se han rebelado contra la autoridad como enemigos, que se justifica en El Leviatán también mediante otra estrategia, la identificación de las causas del debilitamiento al poder soberano que conllevan: 137 Esto es lo que plantea Skinner en El tercer concepto de libertad con el propósito de revisar las tesis propuestas por Isaiah Berlin en el texto Dos conceptos de libertad. Según Skinner, Berlin propone un enfoque hobbesiano en el punto de la libertad negativa según el cual la libertad no consiste sólo en la ausencia de impedimentos externos, sino en el ejercicio de esa libertad según las capacidades individuales sin necesidad de que otro tenga que intervenir; pero también Skinner sostiene que este enfoque es limitado pues no toma en consideración que el “desafío contrarrevolucionario” que Hobbes propuso en términos ideológicos en El Leviatán tendía a desacreditar y hacer caer en el olvido ese otro concepto de libertad negativa de tradición grecorromana, pretensión que fue llevada a cabo con éxito. SKINNER Ob. Cit. P. 6.
- 87. 87 1° Las doctrinas sediciosas que defienden que cada hombre pueda hacerse juez de las buenas y de las malas acciones de tal manera que crean posible juzgar los mandatos del Estado y determinar si obedecerlos o no. 2° La creencia de que: ―[…] todo lo que un hombre hace en contra de lo que le dicta su propia conciencia es pecado […]‖ 138, porque la conciencia se equipara al juicio y éste puede ser erróneo. Por tanto, se descarta que la conciencia del hombre pueda ser tan inequívoca como la ley, que es la conciencia del Estado, necesariamente aquella por la cual todo súbdito habría de guiarse. Este punto destaca una importante diferenciación con respecto a las doctrinas reformistas, luterana y calvinista, para las cuales la conciencia del hombre, a la que esas doctrinas asumen justa y recta inequívocamente, es el referente máximo de la obediencia a la autoridad. 3°La opinión de que el soberano está sujeto a las leyes civiles, que tampoco admite Hobbes en el sentido de que: […] estar sujeto a las leyes significa ser un súbdito del Estado, es decir, del representante del poder soberano, que es él mismo, lo cual no es sujeción a las leyes sino liberación de ellas. Este error que consiste en situar las leyes por encima del soberano, implica que hay un juez por encima de él y un poder capaz de castigarlo, lo cual implica crear un nuevo soberano […] teniendo esto como consecuencia la confusión y disolución del Estado. 139 138 Ibíd. P. 259. 139 Ibíd. P. 260. Subraya propia. Esta diferenciación con tesis planteadas, entre otros, por Junius Brutus, implica también un descarte de la doctrina calvinista, a la que señala como responsable de todos los males acaecidos en el momento en Inglaterra, a imitación, dice Hobbes, de los Países Bajos: supone que en su país el cambio de fe a la protestante haría también cambiar la forma de gobierno sin que para hacerse ricos pudiera bastar a los protestantes la acumulación de dinero: “[…]Y no me cabe duda de que muchos hombres han visto con satisfacción los últimos disturbios que han tenido lugar en Inglaterra, por ser una imitación de los Países Bajos, suponiendo que lo último que les hacía falta para hacerse ricos
- 88. 88 4° La lectura de ―libros de política y de historia de griegos y romanos”; que para Hobbes contienen doctrinas equívocas: no considera que puedan existir soberanos y/o monarcas que devengan tiranos, y señala que ante el peligro de disolución de la monarquía a causa de la lectura de esos textos conviene instituir un monarca fuerte, aunque también pueda ser aborrecido.140 Se ha destacado en este punto la construcción teórica de Hobbes en la medida en que, siguiendo al autor Dolf Sternberger, fue única en el pensamiento político toda vez que se trazó como propósito fundamentar una relación de dominación absoluta en el consenso universal, tarea opuesta a la de los autores medievales considerados en líneas anteriores quienes retomaron las principales obras políticas de la Antigüedad; el rechazo y contraposición que encuentran estas tesis en Hobbes se hace evidente en la afirmación de que cada individuo, al desprenderse de su poder personal y entregárselo al soberano, se desprende de su personalidad, quedando la pluralidad y variedad de los sujetos unida al Estado de modo tal que el poder del mismo, sin competencia y total, hace invisible su carácter de dominación de los hombres sobre otros hombres, y desdibuja por completo la diferencia entre autoridad y súbditos. La autoridad otorgada a ese Estado terrible habría de hacer de éste el único capaz de dominar la guerra civil y excluir, por tanto, cualquier posibilidad de afirmar un derecho de resistencia en 141 cabeza del conjunto de los súbditos. Sternberger señala con acierto que la negación tuvo como fundamento el rechazo de la tradición que en Occidente: era cambiar, como los otros habían hecho, su forma de gobierno. Pues la constitución de la naturaleza humana está en sí misma sujeta al deseo de novedad. […]”. Hobbes, Thomas. El Leviatán. P. 261. 140 Ibíd. P. 261 y 262. 141 STERNBERGER, Dolf. Ob. Cit. P. 12.
- 89. 89 ―[…] había considerado que el gobernante ilegítimo, violento, al margen de la ley, egoísta, merecía el nombre antiguo de ‗tirano‘, y también la doctrina monárquica de todo el Medioevo cristiano se había atenido a ella. […] Ni siquiera Nicolás Maquiavelo modificó el tradicional uso del lenguaje aristotélico […]: llamó a su salvador violento ‗nuevo príncipe‘ y no tirano, y a su dominación el principato nouvo y no tiranía. Thomas Hobbes fue el primero y el único que barrió con esta consideración. Un tirano significaba originariamente nada más que simplemente un ‗monarca‘, dice. Tirano sería uno de aquellos evil names que los súbditos insatisfechos atribuían a sus autoridades […]. No sabrían que sin un tal ‗régimen arbitrario‘, habría una eterna guerra civil.‖142 Con esto le asiste razón a Sternberger en el sentido de que la obra de Hobbes significó el final del Humanismo, pero también de la tradición elaborada al hilo de los discursos que fueron objeto de estudio en los capítulos anteriores; asimismo se anunció el advenimiento de una unidad política que significó el fin de la pluralidad y de la libertad de muchos ciudadanos, con lo que quedó para el pensamiento occidental subsiguiente nada más que un concepto de dominación basado en un poder despótico, el que, por lo demás, se había entendido en la Antigua Grecia como la relación política ejercida respecto a los esclavos. El punto de quiebre que planteó la construcción de Thomas Hobbes, entonces , consistió en que se confundió el gobierno político con el despótico, ambos tan cuidadosamente diferenciados en las elaboraciones intelectuales griegas y medievales. Por último, es preciso aclarar que la expresión modernidad política se ha entendido en estas líneas como aquel momento histórico correspondiente a los siglos XVI y XVII en que hizo aparición el Estado Moderno, pero se ha utilizado en 142 Ibíd. P. 155. Subraya propia.
- 90. 90 este escrito sólo con el fin de destacar las consecuencias que tuvo su irrupción con respecto a la disidencia política y específicamente al ejercicio de la rebelión; no obstante no puede dejar de sugerirse aquí la tesis de Hannah Arendt, destacada por Sternberger, de que el planteamiento del ejercicio de dominación en los términos de Hobbes hizo que en la modernidad se hiciera imposible el ejercicio político, aquel que surge de la igualdad y la libertad entre ciudadanos.143 Tampoco puede dejarse de lado un aspecto que destaca Reinhart Koselleck, atinente a cómo se hizo posible que a partir de Hobbes se reafirmara que el concepto ―revolución‖ no se concibiera de otra manera que como movimiento circular: con la restauración de la monarquía en Inglaterra la revolución quedó afirmada como movimiento de retorno, pero también se desvaneció el concepto ―guerra civil‖, cuyas pretensiones de legalidad no se sujetaron ya a la afirmación de un derecho de resistencia frente al Estado, precisamente por la legitimación y robustecimiento de éste como único ente monopolizador del “derecho al uso de la fuerza en las cuestiones internas y el de la guerra en las externas”.144 Así, el concepto ―revolución‖ ya no se aparejó más a las sublevaciones, los disturbios y los levantamientos propios de las reivindicaciones sociales de las clases bajas movilizadas por las clases altas. Estas conductas quedaron subsumidas por igual al concepto de rebelión, entendido entonces como ―lucha perniciosa‖ que inevitablemente da origen a guerras civiles ―salvajes‖. O en otros términos, la expresión ―guerra civil‖ al quedar asociada a las luchas de los desposeídos y oprimidos terminó por desaparecer del lenguaje político, mientras 143 Precisamente por esto podría considerarse que la expresión modernidad política es equívoca. No obstante, valga lo que se ha aclarado al principio del párrafo. Sternberger concluye la tesis de Arendt así: “[…] En su obra lo moderno es definido justamente como la falla de lo político, como su destrucción […]. El totalitarismo es el fenómeno más dominante, la experiencia más dominante de la Modernidad. […] Sigue valiendo aquí la afirmación de que el mundo moderno está caracterizado por la catástrofe de lo político y por el triunfo real del Leviatán.‖ STERNBERGER, Ob. Cit.P. 161. Subraya propia. 144 KOSELLECK, Reinhart. Ob. Cit. P. 73.
- 91. 91 la expresión ―revolución‖ se aparejó a la instauración de una forma de gobierno administrada por las clases altas, de carácter parlamentario y con división de poderes. Se descubrió así la nueva funcionalidad o simplemente la fuerza política de un término que: “ya no regresa, desde entonces, a situaciones o posibilidades pasadas; [y que] desde 1789 conduce a un futuro tan desconocido que reconocerlo y tener autoridad sobre él se ha convertido en una tarea constante de 145 la política […]”. 145 Ibíd. P. 75.
- 92. 92 4. CONCLUSIONES Se intentará dar fin a este escrito siguiendo una conclusión importante que apunta el autor Quentin Skinner. El tercer concepto de libertad que se rescata no sólo tiene aplicación respecto a individuos que padecen el derecho de dominación que otro ejerce sobre ellos, sino también respecto a la situación de muchas naciones contemporáneas; asimismo esta concepción rechaza que la libertad se entienda como simple ausencia de interferencia, supuesto de la obra de Berlin, así ―las naciones, al igual que los individuos, a menudo se quejan de falta de libertad cuando están condenados a la dependencia social o política.”146. Incluso la mera conciencia de que se depende de la buena voluntad de los gobernantes para vivir en sentido político implica que la libertad de acción se restringe, aun si esos dirigentes no interfieren en las actividades de los ciudadanos e incluso si existen declaraciones formales de derechos. De ahí que vivir bajo una tiranía radica también en la imposibilidad de decir o hacer nada que pueda incomodar al gobernante o gobernantes, y en la comprobación de que no se tiene libertad para abstenerse de decir o hacer determinadas cosas; el profundo dolor y el desprecio que esto genera conlleva necesariamente el servilismo, consecuencia necesaria de la servidumbre. 147 Así entonces la tiranía no sólo se entiende aquí como el ejercicio desviado del poder que no atiende al bien público y sí al privado del gobernante, tal como entiende la teoría política, sino también como pérdida de temple y generosidad 146 SKINNER, Quentin. El tercer concepto de libertad. P. 8. 147 Ibíd. P. 8.
- 93. 93 que tiene como consecuencia el desánimo y el desaliento generalizados; Skinner reivindica esto en contraposición a la rigurosa construcción de Hobbes de la dominación absoluta de uno solo que pretende acoger la voluntad de cada uno, de un concepto de libertad que depende de la aquiescencia del soberano, y de la rotunda negación de la posibilidad de que quien detenta la soberanía devenga tirano. De cara al triunfo de esa construcción la teoría política no puede más que admitir las dificultades causadas por el hecho de que las libertades civiles terminen cediendo ante las exigencias de la seguridad nacional —aunque Skinner no precise muy bien qué entiende por este término— dadas en un contexto de excepción o emergencia, lo que se justifica paradójicamente en nombre de la libertad y de la democracia. Debe afirmarse entonces que esto no es más que “reconocer que nuestra libertad no la tenemos por derecho, sino que es una gracia concedida por nuestros gobernantes y que a ellos les corresponde decirnos qué es lo que cuenta como emergencia”, y esto es hablar el lenguaje de la tiranía.148 Este último es el concepto que subyace al punto de partida del escrito, que tuvo la finalidad de intentar una aproximación a ciertas tesis que pertenecen a una tradición comenzada por los griegos y romanos retomada en los discursos de Tomás de Aquino y de Marsilio de Padua en la medida en que sus preocupaciones por explicar el surgimiento de las ciudades o reinos y del poder político, cómo este habría de concordar con leyes divinas y humanas, y el modo como habría de procederse en caso de que quien detentara la autoridad se apartara de las mismas, sin que se lo propusieran, abrieron las puertas para delimitaciones y conceptualizaciones de la tiranía y su correlativo fáctico, la rebelión, como forma específica y violenta de la disidencia política. 148 Ibíd. P. 8. Subraya propia.
- 94. 94 Pero también se han rescatado en la medida en que permiten ver cómo un asunto occidental, y no helénico de acuerdo con Eric Voegelin, 149 como la conceptualización de la tiranía sufrió transformaciones en lo que suele ponerse bajo el rótulo ―modernidad‖. No se intentó rescatar el estudio de los clásicos, sino ver de qué manera, bajo cuáles pretextos y en qué contexto se inscribieron las ideas de quienes retomaron sus planteamientos no sólo sobre el concepto de tiranía, sino sobre el que le corresponde correlativamente, el de rebelión. Por esto se valoró la conveniencia de abordar estas preocupaciones a modo de cimiento teórico que era necesario conocer e intentar construir desde cómo se concibió el fundamento de la autoridad política: el origen divino o el consens o de hombres libres; cómo, aunque la afirmación resultare extraña a las finas abstracciones de la filosofía política, el momento histórico y de configuración política de la época de autores como Tomás de Aquino y Marsilio de Padua exigió que su pluma, por muy abstracta parezca, cumpliera una función de legitimación concreta mediante rigurosas afirmaciones no exentas de ideología en las que, por cierto, no subyace una concepción de libertad individual, sino una según la cual la comunidad de hombres libres sólo adquiría sentido si para llevar a cabo el vivir y buen vivir había plena independencia o autonomía del gobierno republicano respecto a las autoridades del Papa, del Emperador romano o de cualquier otro que pretendiera tener para sí todo el poder político. Así pues, aludir a la justificación abstracta no resulta del todo desdeñable en la medida en que revistió de bondad una determinada forma de ejercicio del poder a partir de la creencia en la vigencia de un orden eterno, sagrado e inmutable, aunque este no tuviera vigencia material en lo absoluto, dada una estratificación social inestable en que las desigualdades se acentuaban. 149 VOEGELIN, Eric; STRAUSS, Leo. Fe y filosofía. Correspondencia, 1934-1964 (1993). Edición y traducción de Antonio Lastra y Bernat Torres Morales. Editorial Trotta, S. A. Madrid. 1ª edición, 2009. 150 pp.
- 95. 95 Precisamente por esto podría considerarse que, en los hechos, la burguesía alentaba frecuentemente las expresiones de resistencia al poder político, entendida como hecho o fenómeno empíricamente constatable, mientras que en la teoría la nobleza y el clero seguían restándole legitimidad: no convenía la pérdida progresiva de sus derechos y privilegios; fue en respuesta a esa situación fáctica que surgieron los intentos teóricos de salvaguardar la paz y la tranquilidad de la ciudad o el reino; así, se ha señalado las tesis de ambos autores medievales sólo en la medida en que ellas permiten trazar una idea de cómo una clase social naciente dio paso al advenimiento de una práctica política para la cual fue importante desligar lo sagrado de lo profano, los modelos ideales de las experiencias inmediatas, la moral de la política, y hacer primar los mecanismos políticos eficaces propios esa contingencia histórica. Este es el trasfondo de lo que en el segundo capítulo se abordó respecto al surgimiento de la doctrina de la razón de Estado, para la cual la política no se correspondía más con un ejercicio de ciudades repúblicas independientes o autónomas sino con un ejercicio del poder en términos de dominación de un hombre —podestá, signore o principe nuovo— sobre otros hombres; su aparición corresponde al momento en que progresivamente fue dejándose de lado toda consideración sobre la legitimidad civil del poder, con lo que se desdibujó el principio impersonal y corporativo que del mismo defendieron Tomás de Aquino y Marsilio de Padua, apareciendo en su lugar un principio unipersonal y una clara contraposición entre quien manda y quienes obedecen; la obra El príncipe de Maquiavelo permitió sostener que cualquier forma de expresión de disidencia política quedaría al margen de un tal ejercicio del poder político, que por consiguiente no sólo resultaría teóricamente negada sino efectivamente o materialmente eliminada. A esto se aunó la afirmación teórica, proveniente del ejercicio concreto de la política, de que quienes debían obedecer pertenecían a
- 96. 96 una masa amorfa, incapaz de gobernarse a sí misma y susceptible de ser dirigida únicamente mediante un orden político artificial y mecánico, el Estado. Tras el surgimiento de la Reforma protestante, aparejado a la conformación del Estado Moderno, surgió una relación antagónica entre católicos y protestantes: una contienda religiosa en principio pasó a hacer parte de la realidad política pura. A causa de esto resultó por atribuirse a la teología, a pesar de sus rigurosos estilos argumentativos, la función de otorgar legitimidad a un modelo de pensamiento político perfilado según las necesidades de construcción de un nuevo edificio que hiciera posible sostener un derecho de resistencia a un soberano considerado tirano o loco, siempre que sus actos vulneraran el orden moral o legal que unos actores específicos, los puritanos, defendieron para adelantar una revolución que de hecho no tendió a la liberación de la opresión de un gobierno para instaurar un completamente nuevo. Así pues, el derecho de resistencia terminó afirmándose por la vía de manipulaciones interpretativas propias de quienes se hallaban en la disputa por la adquisición del poder y de su conservación por cualquier medio, sin que se tuviera en mente algún cambio social radical. En este sentido las tesis de la Vindiciae contra Tyrannos del monarcómaco francés Junius Brutus sirvieron, en principio, a necesidades concretas de búsqueda de los límites de la obediencia política, que se concreta después en las aspiraciones de tolerancia religiosa. Fue así que la reivindicación de libertad religiosa se entendió como la exigencia de libertad política, en esa medida incompatible con el absolutismo de Estado. Las ideas de la Vindiciae permearon las elaboraciones posteriores de jesuitas españoles, de quienes se ha expuesto algunas ideas, y de los puritanos ingleses en disputa con el poder de la Corona inglesa para quienes se hizo necesario rescatar el concepto de libertad, tan mencionado ya siguiendo el planteamiento de
- 97. 97 Quentin Skinner; la reacción de rechazo implícito que encontraron las tesis de la Vindiciae en El Leviatán de Thomas Hobbes se encuentra en la equiparación del derecho de dominación del soberano al consenso de los súbditos que acuerdan su institución, lo que significó el punto de quiebre de la tradición que había conceptualizado la tiranía y terminado por aceptar, no sin reticencias, el ejercicio del derecho de resistencia expresado mediante la rebelión. Interesó abordar la discusión hasta esta fina elaboración de la negación del derecho de rebelión contenida en El Leviatán puesto que la ruptura que representó para el pensamiento político del siglo XVI conllevó la pérdida de valor del significado de la guerra civil, término aparejado al de rebelión. Asimismo ha interesado que un correspondiente lingüístico a esta forma de disidencia política se haya dado su lugar en la historia y en la teoría política aunque paradójicamente el origen de este término, ―revolución‖, no designara lo que hoy conocemos por ella, esto es, el advenimiento de una nueva forma de entender el ejercicio del poder político en el cual los ciudadanos se hicieran partícipes del mismo concretando el reclamo para sí de la vigencia de un orden justo, sino todo lo contrario: la restauración de la monarquía y, con ella, de un antiguo orden de cosas que el despotismo absoluto perturbó, según se verificó en Inglaterra con la ―Revolución gloriosa‖, paradigma de las revoluciones modernas, 150 aunque de éxito un tanto efímero; la novedad no se encontraba pues en las aspiraciones de quienes se enfrentaban mediante las armas a una tiranía, aunque desde 1789 trascendiera ya a la esfera política con sus consiguientes características: irresistibilidad, conciencia de un nuevo origen y violencia. Es difícil sostener que exista una continuidad discursiva o una linealidad que permita entrever una sola forma de conceptualizar el hecho de la disidencia política expresada de manera violenta frente al soberano mediante la rebelión. 150 ARENDT, Hannah. Ob. Cit. P. 51.
- 98. 98 Ahora bien, bajo el supuesto de que esta es una de las conductas de lo que hoy constituye el delito político, y de que, como tal, obedece sólo al momento en que el Estado recurre al derecho mediante la tipificación y la sanción de conductas que atentan contra la vigencia de un proyecto político específico, el del liberalismo político, se consideró que esa construcción delito político no refiere a las preocupaciones teóricas y teológicas sobre su aparición como hecho aparejadas a las inquietudes del pensamiento que se ha ocupado de lo político y de la política en momentos diferentes de la historia. Debe hacerse énfasis en que este escrito no se ha propuesto establecer definiciones sobre la resistencia al poder político expresada mediante la rebelión, porque difícilmente podría fijarse alguna con plena certeza o de manera unívoca o desde un solo enfoque, sino, de otro modo, indagar si pudo considerársele o no un derecho y cómo, a la luz de esas construcciones teórico-políticas, debía ejercerse, en cabeza de quién y en qué supuestos. Dejando atrás estos discursos que la teoría política construyó bajo unos supuestos de hecho extremos, debe destacarse que más allá de que los mecanismos eficaces propios de cada contingencia histórica hayan suscitado respuestas diversas al asunto de la rebelión, en ocasiones para deslegitimarla y en otras para otorgarle respaldo vehemente a la luz de abstracciones realizadas en contextos políticos exigentes, la primacía de estos mecanismos pervive y se ha trasladado al ejercicio del poder en muchos estados contemporáneos respecto al tratamiento de la disidencia política. Esto se relaciona con lo que las reflexiones del autor alemán Hans Magnus Enzensberger destacan sobre el vínculo, de hecho inveterado, entre política y 151 delito. Se trata de una dependencia antigua que se halla en los cimientos de todo poder político, tomándose en consideración que quien lo ejerce es el que 151 ENZENSBERGER, Hans Magnus. Política y Delito. Barcelona: Seix Barral, S.A., 1968. 313 pp.
- 99. 99 “puede dar muerte a los súbditos”, y que para que tal ejercicio del poder se impusiera debió recurrirse a la tesis de que la manifestación pura de la soberanía en sentido jurídico conllevaba que el Estado se encontrara en plena independencia de otro poder sobre la tierra e incluso más allá y por encima de toda legislación, como recuerdan las tesis de Hobbes, a la que bien puede contraponérsele, como sostiene Enzensberger, que “una soberanía en este sentido no ha existido nunca”. 152 Precisamente a lo largo de esta monografía se encuentra el planteamiento de la concepción de soberanía en sentido jurídico que permitió identificar algunos argumentos importantes para negar el derecho de resistencia: 1) la consideración de que los hombres no podían constituirse en jueces de sus propios actos ni de los actos de su soberano realizando valoraciones del tipo justo/injusto con el fin de calificar a ese soberano como tirano o no, según lo recuerda la línea argumentativa luterana; y 2) la imposibilidad de que el monarca pudiera convertirse en tirano, sencillamente por la razón de que son los súbditos los autores exclusivos de sus actos al haber consentido en su institución, tratándose del tipo de Estado por institución, según lo que planteó la teoría hobbesiana. Pero, siguiendo a Enzensberger, se trata, en últimas, de que el Estado ha valorado y valora la resistencia a él como una injusticia y por eso ha prohibido y prohíbe su ejercicio al individuo o a un conjunto de ellos, pero no para acabar con sus causas sino simplemente para tener el monopolio de la violencia no bastándole la persecución de los actos de traición como crímenes de lesae majestas, presente a lo largo de la historia del derecho europeo, sino persiguiendo cualquier acto que pueda amenazar o sacudir de algún modo la 152 Ibíd. P. 13.
- 100. 100 estabilidad de los cimientos de esa construcción política en aras de hacer prevalecer las respuestas que provienen de los mecanismos eficaces propios de las contingencias actuales, p. ej. el terrorismo o violencia política pura. Así pues, de cara a cualquier forma de “desacato a la autoridad del Estado”: […] los textos pierden siempre su inveterada serenidad. Brota espuma de la boca de sus guardianes, el inofensivo desorden se convierte en ‗motín‘, el transeúnte en delincuente. La furia con que se venga el delito muestra la inseguridad de nuestros organismos públicos, el reverso de su superioridad […].153 Aunque el enfoque filosófico- político plantee la cuestión desde la dicotomía política del conflicto/ política del consenso considerando cada elemento como definitorio de lo político, e incluso sostenga el fin de la época de la estatalidad en el siglo XX, en el que curiosamente el Estado llegó a estar presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana de sus ciudadanos, podría considerarse que la cuestión de la rebelión escapa a esa dicotomía y a las racionalizaciones propias del mundo occidental que le subyacen; el levantamiento violento frente al soberano arremete poniendo en permanente cuestión la pretensión de pacificación interna lograda mediante la imposición que logró el Estado absoluto correlativo a cada unidad política en un momento determinado —siguiendo la categoría de Carl Schmitt—, luego de que éste se potencializara ideológicamente con la doctrina de la razón de Estado. Si bien en la obra de este autor no se ha encontrado con plena claridad qué construcción teórica y consiguiente consideración concreta correspondería al enemigo interno, que aquí se entenderá como el rebelde, sí se sugiere, mediante el recurso a la tesis hegeliana, que de cara a quien con sus acciones niega el 153 Ibíd. P. 27.
- 101. 101 orden constitucional vigente al interior de la unidad política se justifica la negación, aunque no se establece claramente si es simplemente la negación de la validez teórica de sus acciones, o si esa negación equivale a su eliminación o aniquilamiento físico como si corresponde en propiedad al enemigo absoluto. 154 En últimas, a pesar de que no pueda definirse con precisión el derecho de resistencia expresado violentamente contra el soberano, interesa que el lenguaje político haya asignado una nueva significación al término resistencia, entendiéndola principalmente como ejercicio o movimiento de oposición activa o pasiva verificado en Europa en la Segunda Guerra Mundial; actualmente se la designa entonces como un movimiento de carácter defensivo de cara a la acción correspondiente a la ocupación de un territorio nacional como parte de una estrategia bélica, revestido de un ideal de defensa de una idea de dignidad humana contra el totalitarismo. La resistencia fue así, una vez más, una conducta espontánea, voluntaria y proveniente de la conciencia de individuos y pequeños grupos rebeldes que no aceptaron la ocupación: militares, pero también personas pertenecientes a la población. 155 Y una vez más, los movimientos de resistencia se entrelazaron con 154 SCHMITT, Carl. El concepto de lo político (1932). Texto con un prólogo y tres corolarios. Madrid, Alianza Editorial, 1998. 153 pp.; al respecto de su obra y de la contraposición que encuentra en la obra de Hannah Arendt, ver: SERRANO GÓMEZ, Enrique. Consenso y conflicto, Schmitt y Arendt en la definición de lo político. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 2002. 196 pp. Muy probablemente se trata de la segunda opción, es decir, que frente al rebelde no cabe la posibilidad teórica de sostener una relativización o regulación de la intensidad en la confrontación, una vez esta se haga concreta. Esto corresponde a una de las interesantes discusiones suscitadas en desarrollo del Semillero de investigación ―Discursos sobre el enemigo en el conflicto armado colombiano.1998- 2009‖, en la cual sólo pudo llegarse al acuerdo de que la preocupación central de la obra de Schmitt es el enemigo político, es decir, otro Estado soberano al que se le reconoce en pie de igualdad y contra el cual se libra una guerra relativizada, no absoluta. La siguiente obra citada de este autor sostiene la primera afirmación contenida en esta nota. 155 BONINI, Roberto. Resistencia. En: BOBBIO, Norberto. Diccionario de política. México, Siglo Veintiuno, 1976. 1698 pp. P. 1399- 1402.
- 102. 102 la guerra civil, término que había desaparecido del lenguaje político moderno, 156 a la que le es propia las reivindicaciones de renovación, reforma y/o cambio completo en el funcionamiento de las instituciones políticas, sociales y económicas y el reclamo de la instauración de un nuevo orden ―más justo‖. Lo más importante es que en su manifestación activa, la resistencia entendida como hecho, ejercicio o movimiento, se concretó en la lucha propia de la guerra de guerrillas o guerra partisana, según destaca Carl Schmitt, quien caracteriza su irregularidad o desarrollo al margen de la forma de hacer la guerra propia de los ejércitos estatales, su talante defensivo u opositor a una invasión militar extranjera, la movilidad o habilidad de desplazarse sin problemas al interior del territorio, lo que se relaciona con su carácter telúrico dada su relación con la defensa de la tierra o el campo. Y en caso de que exista una ofensiva revolucionaria, probablemente en un contexto de perturbación o disolución del orden vigente al interior de un Estado determinado, la guerra revolucionaria acude a las formas de la guerra de guerrillas para lograr el fin de instaurar un nuevo orden social a nivel mundial, para adelantar lo cual, ella supone una forma de adelantar la guerra sin consideración de convenciones o limitaciones al respecto. Forma diferente de hacer la guerra, la guerra de guerrillas rebasa completamente las reglas del derecho internacional clásico que regulaba la guerra entre estados y manifiesta claramente la enemistad absoluta: se pierde la distinción entre enemigo y criminal, y la guerra se desarrolla hasta un punto tal que para su fin alguno de los contendores ha de quedar exterminado. 157 156 KOSELLECK, Reinhart. Ob. Cit. P. 80. 157 SCHMITT, Carl. Teoría del partisano. Observaciones al Concepto de lo Político. Traducido de la 1ª Edición de 1963 por Denés Martós. Versión electrónica obtenida de: www.scrib.com /doc/28660735/Schmitt-Carl-Teoria-del-Guerrillero. Consultada el día 21 de julio de 2010. 72. Pp.
- 103. 103 Precisamente por esta nueva forma de hacer la guerra en la que aparece nuevamente una manifestación absoluta e ilimitada de la enemistad, el asunto de la rebelión en su significado contemporáneo exige que se asuma que el disenso también remite a una idea de lo político que se configura precisamente con el ejercicio de una violencia desde abajo. Puede considerarse que esta subyace a la conceptualización de la rebelión, a pesar de las reacciones de repudio y reclamo de la más severa punición bajo el supuesto de considerar la mayor gravedad de los denominados crímenes contra el Estado. Este tipo de violencia posee ante todo carácter político. De ahí que uno de los enfoques sobre el asunto, el positivismo criminológico según señala Ruggiero, catalogó y se ocupó de los asesinos filantrópicos y regicidas, y de los nihilistas rusos, anarquistas y sujetos que se perfilaron como rebeldes y revolucionarios desde el siglo XVIII, caracterizando a los ―simples rebeldes‖ como delincuentes ―atávicos‖ o inclinados por naturaleza a ejercer la violencia política, y a los revolucionarios como protagonistas de una violencia política ―evolutiva‖ porque tenían en mira el advenimiento de un sistema sociopolítico, p. ej. el liberal, propio de las revoluciones burguesas. 158 En este punto cobran importancia las palabras de Camus, puesto que la rebelión no sólo remite a construcciones discursivas teórico-políticas, sino también a una actitud: al momento de toma conciencia del tránsito de la realización de un hecho a la reivindicación de un derecho. El hombre rebelde antepone el valor ciertamente difuso que defiende por encima de todo lo demás. Pero no es un egoísta. Comparte su visión de justicia con otros hombres, y su actitud rebasa al resentimiento. Esta es la actitud característica de algunos 158 RUGGIERO, Vincenzo. El delito político. Desde la sedición hacia la guerra contemporánea. En: Violencia y sistema penal. Bergalli, Roberto; Rivera Beiras, Iñaki; Bombini, Gabriel (compiladores). Ediciones del Puerto s.r.l. Buenos Aires. 2008. 425 pp. P. 343-353.
- 104. 104 sujetos importantes que ostentan una condición histórica y política que podría reforzarse en la afirmación del escritor argelino de que, mediante su actitud rebelde, el hombre “se supera en sus semejantes”, lo que hace surgir una suerte de “solidaridad que nace de las cadenas‖.159 Pero ante todo, el asunto de la rebelión remite a la cuestión, irresuelta aún según destaca Walter Benjamin, de si la violencia puede ser un medio ético para alcanzar un fin. La discusión sobre el ejercicio de la misma y si este tiene o no legitimidad, sanción o reconocimiento histórico tiene que centrarse, conforme a la perspectiva del autor, en una discusión en la esfera de los medios, pero también mediante el reconocimiento de que la violencia implícita en la rebelión tiene un carácter fundador de derecho cuando se ejerce un derecho que ―le compete para derribar el orden legal del cual deriva su fuerza”.160 159 CAMUS, Albert. El hombre rebelde. Versión electrónica obtenida de: http://www.scribd.com/people/view/3502992-jorge. Consultada el día 31 de enero de 2010. 4 pp. P. 2. Para profundizar este asunto, véase el análisis jurídico-político de los discursos que han caracterizado los sujetos que han disentido políticamente desde su denominación de delincuente por convicción, propuesta por Gustav Radbruch a comienzos del siglo XX, pasando por su denominación como combatiente y combatiente-rebelde y posteriormente como terrorista, y sus implicaciones para configurar un modelo de delincuente político en el contexto colombiano, en: OROZCO ABAD, Iván. Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia. Bogotá, Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales, Universidad Nacional, Temis, 1992. 327 pp. El punto de partida de este análisis no ha interesado para este escrito, puesto que su objeto central es el estudio del derecho de rebelión y del rebelde desde el siglo XIX, y el de este trabajo correspondió al cimiento teórico y filosófico de la resistencia en un marco más amplio: el occidente europeo de la Edad Media y de la irrupción de la modernidad. 160 BENJAMIN, Walter. Para una crítica de la violencia (1921) y otros ensayos. Iluminaciones IV. Trad. Por Roberto J. Blatt. Introducción de Eduardo Subirats. Editorial Taurus. Madrid, 1991. 164 pp. P. 20-45.
- 105. 105 BIBLIOGRAFÍA ABELLÁN, Joaquín. La Reforma protestante. En: VALLESPÍN, Fernando. Historia de la teoría política. Tomo II. España, Alianza Editorial. P. 171- 208. 1990. ARENDT, Hannah. Sobre la revolución. Madrid. Ediciones de la Revista de Occidente. 1963. 343 pp. ARISTÓTELES. Política. Bogotá, Panamericana Editorial, 2000. 363 pp. BELLAMY, Alex J. Guerras justas, de Cicerón a Irak. Trad. Por Silvia Villegas. Madrid. Fondo de Cultura económica. 2009. 412 pp. BENJAMIN, Walter. Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Trad. Por Roberto J. Blatt. Introducción de Eduardo Subirats. Editorial Taurus. Madrid, 1991. 164 pp. P. 20-45. BLOCH, Ernst. Thomas Müntzer, teólogo de la revolución (1921). Madrid. A. Machado libros. 2002. 268 pp. BOBBIO, Norberto. Diccionario de política. México, Siglo Veintiuno, 1976. 1698 pp. CAMUS, Albert. El hombre rebelde. Versión electrónica obtenida de: http://www.scribd.com/people/view/3502992-jorge. Consultada el día 31 de enero de 2010. 4 pp. CASSIRER, Ernst. El mito del Estado. México, Fondo de Cultura económica. Primera edición en español. 1947. 360 pp.
- 106. 106 CHEVALLIER, Jean Jacques. Las grandes obras políticas desde Maquiavelo hasta nuestros días. Bogotá: Temis, 1997. 391 pp. DE AQUINO, Tomás. La monarquía (De regno, 1265-1267). Barcelona: Ediciones Altaya, colección Grandes Obras del Pensamiento, 1994. 92 pp. DE PADUA, Marsilio. El defensor de la paz (1324).En: Revista Estudios Públicos. Antología del defensor de la paz de Marsilio de Padua. Introducción de Oscar Godoy Arcaya. 111 pp. Publicada en: www.cepchile.cl/dms/archivo_3200_1479/rev90_godoy.pdf. Consultada el 17 de febrero de 2010. (El documento correspondiente a la antología aparece desde la página 335- 445). DE VITORIA, Francisco. Relecciones del Estado, de los indios y del derecho de guerra. Editorial Porrúa. México, 1974. 101 pp. P. 76. DUSO, Giusepe. El gobierno y el orden de las asociaciones: la política de Althusius. Parte de: El poder. Para una historia de la filosofía política moderna. Giuseppe Duso, coordinador. México. Siglo XXI editores. 1ª edición en español. 2005. P- 61-75. ENZENSBERGER, Hans Magnus. Política y delito. Barcelona: Seix Barral, S.A., 1968. 313 pp. FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad (curso en el collége de France). Trad. Por Horacio Pons. Buenos Aires. Fondo de cultura económica. 2ª reimpresión. 2001. 281 pp. GARCÍA PELAYO, Manuel. Sobre las razones históricas de la razón de Estado. En: GARCÍA PELAYO, Manuel. Obras completas. Tomo II. Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1991. 201pp. P. 1183-1222. HOBBES, Thomas. El leviatán o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil (1651). Tomo I. Ed. Altaya. Colección, clásicos del
- 107. 107 pensamiento político. 1994. 292 pp. Madrid, Alianza Universidad, 1989, página 246. JUNIUS BRUTUS, STEPHANUS (Seudónimo de DUPLESSIS- MORNAY, Phillipe). Vindiciae contra Tyrannos o poder legítimo del príncipe sobre el pueblo y del pueblo sobre el príncipe. Introducción histórica de Harold J. Laski. Estudio preliminar y notas de Benigno Pendás. Traduccion de Piedad García- Escudero. Editorial Tecnos, colección clásicos del pensamiento. Madrid, 2008. 294 pp. KOSELLECK, Reinhart. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (1979). Ediciones Paidós. Barcelona. 1ª edición, 1993. P. 67-81. LUTERO, Martín.Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. 170 pp. MAQUIAVELO, Nicolás. El príncipe. Buenos Aires: editorial Sopena, Argentina. Cuarta edición, 1955. 172 PP. MOMMSEN, Theodor. Derecho penal romano (Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899. Versión castellana P. Dorado). Bogotá. Editorial Temis. 2ª Edición. 1999. 670. Pp. P.341-376. OROZCO ABAD, Iván. Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia. Bogotá, Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales, Universidad Nacional, Temis, 1992. 327 pp. RAMÍREZ ECHEVERRI, Juan David. Thommas Hobbes y el estado absoluto: del estado de razón al estado de terror. Medellín, Facultad de Derecho y ciencias políticas, Universidad de Antioquia. Librería jurídica Sánchez. 1ª Edición. 2010. 107 pp.
- 108. 108 RÓDENAS, Pablo. Los límites de la política. En: Enciclopedia Iberoamericana de filosofía. Filosofía política I. Ideas políticas y movimientos sociales. Madrid, Editorial Trotta. 2002. 284 pp. Filosofía política I, ideas políticas y movimientos sociales. Madrid: Editorial Trotta, 2002. 284 pp. P. 75-96. ROMERO, José Luis. Crisis y orden en el mundo feudoburgués. Siglo veintiuno editores. 1980. 307 pp. RUGGIERO, Vincenzo. El delito político. Desde la sedición hacia la guerra contemporánea. En: Violencia y sistema penal. Bergalli, Roberto; Rivera Beiras, Iñaki; Bombini, Gabriel (compiladores). Ediciones del Puerto s.r.l. Buenos Aires. 2008. 425 pp. P. 343-353. SERRANO GÓMEZ, Enrique. Consenso y conflicto. Schmitt y Arendt. La definición de lo político. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 2002. 196 pp. SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Madrid, Alianza Editorial, 1998. 153 pp. ____________. Teoría del partisano. Observaciones al Concepto de lo Político. Traducido de la 1ª Edición de 1963 por Denés Martós. Versión electrónica obtenida de: www.scrib.com/doc/28660735/Schmitt-Carl-Teoria-del-Guerrillero. Consultada el día 21 de julio de 2010. 72. pp72. pp SKINNER, Quentin. Los fundamentos del pensamiento político moderno. I. El renacimiento. Fondo de cultura económica. México. Primera reimpresión. 1993. 334. Pp. _______________. El tercer concepto de libertad. En revista: Claves de razón práctica. No. 155. Madrid. Septiembre de 2005. 82 pp. P. 4-8. STERNBERGER, Dolf. Dominación o acuerdo. España: Gedisa, 1992. 199 pp. SUÁREZ, Francisco. Guerra, intervención y paz internacional. Estudio, traducción y notas por Luciano Pereña y Vicente. 1ª Edición autorizada. Madrid. Editorial Espasa-Calpe, colección austral. 1956. 205 pp.
- 109. 109 VOEGELIN, Eric; STRAUSS, Leo. Fe y filosofía. Correspondencia, 1934-1964 (1993). Edición y traducción de Antonio Lastra y Bernat Torres Morales. Editorial Trotta, S. A. Madrid. 1ª edición, 2009. 150 pp. VON KLEIST, Heinrich (1777- 1811). La asombrosa guerra de Michael Kohlhaas. Bogotá. Ediciones Altamir. Coordinación: Germán Espinosa. 1994. 137 pp. WALZER, MICHAEL. La revolución de los santos. Estudio sobre los orígenes de la política radical. Trad. Silvia Villegas. Madrid, Katz Editores. 2008. 354 pp.















![16
Tomás reconoce que el consentimiento del pueblo es el supuesto de legitimidad
de ese régimen político aunque el acto de institución del gobernante, implicaría
que los ciudadanos alienaran su autoridad soberana, con la consecuencia de la
imposibilidad de que la autoridad dependa del pueblo. Esta aclaración de Skinner,
permite entender la defensa de Tomás de la existencia de un soberano legibus
solutus.12
El rey, según el escritor prusiano Ernst Kantorowicz, era un ser llamado a ser el
vicario o imagen de Cristo en la tierra –nombre que se disputaba el Emperador
con el Papa romano—, el mediador entre el cielo y la tierra, una persona de
naturaleza doble, divina y humana, que tuvo un papel específico en la esfera
política de la baja Edad Media, caracterizada por el ejercicio del poder de acuerdo
a un derecho divino más teocrático y jurídico, que litúrgico o sacramental. 13
Así, fue en el contexto en que se acudió al Derecho Romano para dar fundamento
a la autoridad del rey, en que se inscribió el texto de Tomás de Aquino, para
quien era más útil y mejor el gobierno de uno, no el de muchos, para garantizar la
unidad de la paz, esto es, para evitar disensiones; porque si bien, dice, existe en
la comunidad la pluralidad, ha de procurarse encontrar en ella cierta unión “para
poder dirigir de alguna manera […] Pues a muchos se les califica de uno cuando
se aproximan a la unidad”;14 y es útil y mejor sólo si atiende al bien común, no al
interés privado del dirigente, lo que sucede efectivamente en la tiranía.
De naturaleza desviada, la tiranía es más insoportable que la democracia. Es el
defecto de aquello tan virtuoso que para De Aquino —y quizá para los teólogos
12
SKINNER, Quentin. Ob. Cit. P. 84.
13
KANTORIWICZ, Ernst. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología medieval. Alianza
Editorial. 1985. 529 pp. P. 93-187. Para indagar con profundidad qué naturaleza tenía la
autoridad secular y la espiritual en la Edad Media, así como los símbolos que evocaban para
legitimarse, es conveniente abordar este estudio. No obstante en este punto sólo se realiza
una breve mención, dado que lo importa son las tesis de Tomás de Aquino.
14
DE AQUINO, Tomás. Ob. Cit. P. 14. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-16-320.jpg)
![17
medievales que se ocuparon de estudiar temas políticos— es la vida en
comunidad; la tiranía contraría el orden de la providencia, que lo dispone todo del
mejor modo posible.
El desprecio del bien común, la codicia y la crueldad son característicos de los
tiranos. Matan porque tienen el poder de matar y su reinado provoca
incertidumbre. De Aquino se expresa de éstos así:
Pero no oprime solamente los cuerpos de sus súbditos, sino que impide hasta
sus bienes espirituales, puesto que se preocupa más de figurar que de servir e
impide el progreso general de aquéllos sospechando que cualquier superioridad
de sus súbditos supone un perjuicio para su dominación inicua. 15
Tomás de Aquino, defensor a ultranza del régimen monárquico, señala la
necesidad de que el rey haya sido elegido por algunos a quienes se encargue esa
tarea; una vez elegido, existe la necesidad de controlar su gobierno de modo tal
que no exista riesgo de que su poder devenga una tiranía.
Pero si ocurriera que ese rey se desviara en sus acciones, de modo que su
gobierno se convirtiera en tiranía, Tomás defiende la posibilidad de que se le
oponga resistencia, pero con un matiz muy fuerte: “[…] si el tirano no comete
excesos es preferible soportar temporalmente una tiranía moderada que oponerse
a ella, porque tal oposición puede implicar peligros mucho mayores que la misma
tiranía”.16
15
Ibíd. P. 19.
16
Ibíd. P. 30. Las lecturas de historias o anécdotas de los romanos al respecto le fueron útiles
al santo para sostener que esos peligros, aún mayores que la tiranía, corresponden al ascenso
al poder de otro tirano aún peor que el que le antecedió. Cuenta: “(…) Por eso, mientras
todos deseaban en Siracusa la muerte de Dioniso, una vieja oraba continuamente para que se
conservase sano y le sobreviviese; el tirano, en cuanto tuvo noticia de ello, le preguntó por
qué lo hacía. Y ella respondió: „siendo niña deseaba la muerte de un tirano insoportable que
teníamos; pero, muerto aquél, le sucedió otro más insoportable aún, y yo creía también que
sería un gran bien el fin de su dominio, hasta que en tercer lugar caímos bajo tu tiranía aún
más incómoda. Por eso, una vez desaparecido tú, te sucederá uno aún peor‟ (Valerio Máximo.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-17-320.jpg)

![19
una pretendida paz que habría de ser garantizada por el soberano que detenta la
autoridad bajo una monarquía. La disensión, expresada bajo la forma de
resistencia sería, en ese orden de ideas, el defecto en una comunidad cuya
perfección el santo medieval cifra o circunscribe únicamente a la existencia de
paz acompañada de un gobierno justo; una paz no simplemente entendida como
ausencia de guerra, sino como aquel estado de la comunidad en que cierta
armonía y solidaridad tienen lugar.
Por esa razón, De Aquino reconoce que el reinado de los tiranos no estaba
llamado a perdurar, afirmación que tiene sustento en la experiencia, no así en
razonamientos extraídos de las escrituras:
El reinado de los tiranos […] no puede ser duradero, pues se vuelve odioso para
la mayoría. Porque no puede conservarse por largo tiempo lo que repugna a los
deseos de muchos. […]. Y no puede faltar ocasión en el tiempo de que haya una
insurrección contra el tirano; y, si hay ocasión […] el pueblo sigue con devoción
al insurgente y no carecerá de oportunidad de fácil éxito porque combate con el
favor de la multitud. Apenas es, pues, posible que el reinado del tirano dure largo
tiempo.20
Y esa duración es corta si se toma en cuenta que el temor, que es aquello sobre
lo cual se fundamenta la maldad de la tiranía, no es más que un cimiento muy
débil de la autoridad. Los sujetos en la comunidad política a tal ejercicio del poder
no tardarán –dice De Aquino en tono algo profético— en levantarse con ardor
contra quienes presiden dicha autoridad, no sólo destinados a sufrir males en la
vida eterna, sino incluso en esta vida.21
20
Ibíd. P. 54. Subraya propia.
21
Ibíd. P. 60.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-19-320.jpg)
![20
Debe considerarse que en Tomás de Aquino, de acuerdo a la lectura del autor
alemán del siglo XX, Dolf Sternberger, la preocupación sobre el ejercicio del poder
de manera justa a la manera de una monarquía, en contraposición a una manera
desviada o injusta como sucede en la tiranía, supuso una respuesta del teólogo
medieval sobre el concepto dominación.22
Existente aún en lo que en teoría política se ha denominado estado de naturaleza,
la dominación para Tomás de Aquino tiene relación con la naturaleza misma del
hombre, que es un ser inevitablemente inserto en sociedad en la cual ha de existir
un dominador o señor que tiene el cargo de dirigir hombres libres.
La dominación, entendida simplemente como el ejercicio de la autoridad sobre
una comunidad política, habría existido aún en el estado de inocencia o estado de
no-corrupción del hombre: siempre —o por lo menos desde que se adquirió
conciencia de vivir en una comunidad— éste ser pudo haber ejercido dominación
23
sobre otros hombres.
Así, Sternberger establece un diálogo con las tesis de Tomás:
¿Qué es pues este oficio de dirección y conducción de hombres libres? […]. El
cargo de gobierno es una especie de dominación que, desde el comienzo
mismo, les está impuesta y dada a los hombres y a la humanidad […] representa
la parte no pecaminosa e inocente de la dominación, aquella que es adecuada a
24
la naturaleza pura creada, aquende la perdición del pecado original.
22
STERNBERGER, Dolf. Dominación y acuerdo. Editorial Gedisa, Estudios Alemanes. 1986.
199pp.
23
Ibíd. P. 35.
24
Ibíd. P. 36. Subraya propia. Este autor retoma este concepto a propósito de lo que él
caracteriza como una vieja polémica sobre el concepto de dominación, de cara a una nueva
polémica sobre el mismo consistente en lo que la Europa de la década de los setenta y
ochenta del siglo XX, conoció como el ‗terror‘, una forma en que la ‗dominación‘ –ejercida
de manera etérea e indeterminada por parte de agentes económicos y políticos, dice
Sternberger habría de ser eliminada. Al final del ensayo correspondiente, el autor dice: ―Así
pues, cuando hoy se plantea la nueva polémica acerca de la dominación, la cuestión (de) si](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-20-320.jpg)

![22
1.2. Marsilio de Padua y la exhaustiva organización de una comunidad
política. Su respuesta a la disensión.
Este asiduo lector de La Política de Aristóteles continúa ocupándose de las
preocupaciones planteadas, representativamente, por Tomás de Aquino.
La inquietud atinente a cómo garantizar en la comunidad política la paz y la
tranquilidad es la motivación que lleva a Marsilio de Padua a escribir, hacia 1324,
el Defensor de la Paz (Defensor pacis),27 texto dedicado a Luis de Baviera —
nombrado Emperador del Sacro Imperio Romano-germánico—, en momentos en
que fulguraba la disputa de ese emperador con el papa romano, cuya autoridad
pretendía ejercer por sí misma la coacción espiritual y terrenal no sólo sobre las
almas impías de los súbditos, sino también sobre príncipes que detentaban la
autoridad temporal.
Su respuesta fue, como atinadamente caracteriza Quentin Skinner: “[…] el tipo de
apoyo ideológico que las ciudades-repúblicas del Regnum Italicum más
necesitaban en aquella coyuntura para defender sus tradicionales libertades
contra el Papa.‖ 28
El recurso literario frecuente de los autores medievales es la semejanza de los
fenómenos u objetos que describen con fenómenos constatables en la naturaleza.
De esa manera Marsilio de Padua, sin caer en excesos retóricos, plantea la
semejanza del reino, entendido como agrupación de ciudades bajo un mismo
régimen político, con un organismo vivo en el que cada una de sus partes se halla
27
DE PADUA, Marsilio. El defensor de la paz (1324).En: Revista Estudios Públicos. Antología
del defensor de la paz de Marsilio de Padua. Introducción de Oscar Godoy Arcaya. 111 pp.
Publicada en: www.cepchile.cl/dms/archivo_3200_1479/rev90_godoy.pdf. Consultada el 17
de febrero de 2010. (El documento correspondiente a la antología aparece desde la página
335- 445).
28
SKINNER, Quentin. Ob. Cit. P. 39.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-22-320.jpg)
![23
dispuesta de modo natural a servir a ese organismo para su correcto
funcionamiento.
Define entonces la tranquilidad del reino como la buena disposición “en la cual
cada una de sus partes puede realizar perfectamente las operaciones
convenientes a su naturaleza según la razón y su constitución […]”;29 una
disposición para el vivir y bien vivir en la comunidad política que es la ciudad o
reino, dada por la razón a los hombres, y que implica que éstos rehúyan lo que
daña esa disposición natural.
De Padua continúa el legado de los filósofos clásicos, principalmente de
Aristóteles, de quien retoma la clasificación que también había realizado Tomás
de Aquino de las clases de gobierno templadas: monarquía regia, aristocracia y
30
república, y las viciadas: tiranía monárquica, oligarquía y democracia.
Ocupándose de la monarquía regia como aquella en que quien detenta el poder lo
hace de acuerdo a lo útil a la comunidad, De Padua va más allá y concede que
ese ejercicio también debe realizarse con miras a la voluntad y el consenso de los
súbditos como fundamento de los gobiernos bien temperados, por lo que una
comunidad es indudablemente política, como político el ejercicio del poder, sólo si
quien está a la cabeza de una monarquía regia atiende al bien común y es elegido
por la totalidad de los súbditos o por su parte más representativa.
29
Ibíd. P. 360.
30
“(…) describimos cada una de esas formas de gobierno según la intención de Aristóteles,
diciendo, lo primero, que la monarquía regia es un modo templado de gobierno en el que uno
solo manda para el común provecho, con la voluntad y consenso de los súbditos. La tiranía a
él opuesta es un gobierno viciado en el que uno solo manda para el provecho propio sin contar
con la voluntad de los súbditos. La aristocracia es un gobierno templado, en el que manda
una sola clase honorable de acuerdo con la voluntad de los súbditos, o según el consenso y el
provecho común. La oligarquía a ella opuesta es un gobierno viciado en el que mandan
algunos de entre los más ricos o más poderosos, mirando al provecho de ellos, sin contar con
la voluntad de los súbditos. La república, […], contraída a una especial significación, importa
un modo de gobierno templado en el que todo ciudadano participa de algún modo en el
gobierno o en el poder consultivo, según el grado, haberes y condición del mismo, mirando al
común bien y de acuerdo con la voluntad y consenso de los ciudadanos. La democracia, a ella
opuesta, es el gobierno en el que el vulgo, o la multitud de pobres, impone su gobierno y rige
sola sin contar con la voluntad y consenso de los demás ciudadanos, ni absolutamente mira al
común bien según una justa proporción.‖. Ibíd. P. 371.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-23-320.jpg)
![24
La autoridad de aquél, afirma de Padua, deriva indirectamente de Dios y
directamente de quienes están llamados a dar las leyes humanas:
[…] La autoridad absolutamente primera de dar o instituir leyes humanas es sólo
de aquél del que únicamente pueden provenir las leyes óptimas. Esa es la
totalidad de los ciudadanos o su parte prevalente, que representa a la totalidad
[…]. Dado que todos los ciudadanos deben medirse con la ley en la proporción
debida, y nadie a sabiendas se daña a sí mismo ni quiere para sí lo injusto, por
ello todos, o los más, quieren la ley conveniente para la utilidad de todos los
31
ciudadanos.
Ahora bien una comunidad civil o política en que esto no se verifique devendría
una tiranía, y ningún hombre libre o ciudadano debería estar dispuesto a tolerar el
despotismo de otro, o lo que es lo mismo, un dominio servil; pero a esto añade un
matiz acorde a una mera suposición aristotélica: cada cual tiene una disposición
natural a formar y hacerse partícipe de una comunidad política, razón por la cual
la parte conformada por quienes tienen esa disposición: ―debe prevalecer sobre la
parte de los que no quieren la preservación de la misma”.32
Pero si sucediera que adviniera ese dominio servil de tal modo que el príncipe, en
ejercicio de su poder, desconociera la ley y tomara como directrices una falsa
apreciación y un deseo perverso, De Padua reconoce que ese príncipe “se hace
mensurable por otro que tenga autoridad de medir y regular según la ley a él o a
sus acciones trasgresoras de la ley; de otro modo todo gobernante se tornaría
despótico y la vida civil servil e insuficiente”;33 y de manera distinta a como
planteaba Tomás de Aquino, concede la posibilidad de que el juicio y corrección
31
Ibíd. P. 381-383. Subraya propia.
32
Aristóteles. Política. Editorial Panamericana. Versión directa del original griego, prólogo y
notas de Manuel Briceño Jáuregui. 2000. 363 pp.
33
De Padua, Marsilio. Ob.cit. P. 390 y 391. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-24-320.jpg)
![25
del gobernante se realice a cargo del legislador, no de otro príncipe o autoridad
que detente el mismo rango. De hecho, el tirano: “[…] no es juzgado en cuanto
príncipe, sino en cuanto súbdito trasgresor de la ley”. 34
La inquietud existente en el texto del autor es producto del modo concreto en que
el papa romano y el emperador se disputaban el ejercicio del poder. Por eso el
autor se pronuncia, basado en textos de distintos intérpretes de las Escrituras y
de sus mismos autores, en el sentido de que la orden correspondiente a los
sacerdotes de ninguna manera debía pretender ostentar el poder secular ni los
instrumentos de los que éste se vale. Y si lo hacía, esto conllevaba a que se
convirtiera en una orden soberbia, más soberbia aún que los príncipes de su
tiempo.
Su proclama se dirigió entonces a persuadir a los prelados de someterse a la
autoridad temporal detentada por los príncipes. Adujo en ese sentido que Pablo,
el apóstol:
[…] mandó que todos, […] el obispo o el sacerdote o diácono estuvieran
sometidos al juicio coactivo de los jueces y príncipes seculares, y no resistirles, a
no ser que mandasen hacer algo contra la ley de la salud eterna. De donde a los
Romanos, 13°: […] quien resiste al poder resiste a la ordenación de Dios. Los
34
Ibíd. P. 391. Quien escribe se permitirá traer en este punto algunos comentarios de Hannah
Arendt, precisamente porque estas afirmaciones no poseen un trasfondo diferente al
pensamiento aristotélico que permite considerar que: “los griegos opinaban que nadie puede
ser libre sino entre sus iguales, que, por consiguiente, ni el tirano ni el déspota, ni el jefe de
familia […] eran libres. La razón de ser de la ecuación establecida por Herodoto entre liberad
y ausencia de poder consistía en que el propio gobernante no era libre; al asumir el cargo de
gobierno sobre los demás se separaba a sí mismo de sus pares […].”. Arendt, Hannah. Sobre la
revolución. Trad. Pedro Bravo. Ediciones de la revista de occidente. Madrid. 1967. 343 pp. P.
38.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-25-320.jpg)
![26
que resisten se acarrean a sí mismos la condena. […]Mas si obras mal, teme,
porque no sin razón lleva la espada […]‖. 35
Así pues, el Defensor de la Paz constituyó un buen intento teórico de
salvaguardar la paz y la tranquilidad de la ciudad o el reino, mediante la
explicación de sus causas, de la aparición de la autoridad, de cómo esta habría
de concordar con las leyes divinas y humanas y de qué manera debería
procederse, para la buena salud del reino, en caso de que quien detente el
ejercicio de la autoridad se aparte de las mismas; y es precisamente a este
intento lo que Dolf Sternberger denomina un renacimiento aristotélico.
Su lectura a esta reinterpretación medieval de Aristóteles permite concluir que en
el texto de De Padua se encuentra un cambio muy significativo en el concepto
mismo de legitimidad civil conferida al poder, fundamentada de modo directo no
en un invisible o intangible designio de Dios sino en el consenso de hombres
libres, lo cual constituye la base sobre la cual resistir un ejercicio tiránico del poder
que no atienda a los dictados de la voluntad de los súbditos.
Parece ser éste el mensaje de De Padua en pleno siglo XIV, que marcó el
comienzo del período que iría hasta la primera mitad del XV, en el cual se llevaría
a cabo un reajuste de la sociedad que la hizo diferente a como se conocía
entonces debido principalmente a la concreción de una clase social enriquecida a
partir de una práctica económica surgida en las entrañas del feudalismo. Esa
clase es la burguesía, que hizo que la antigua sociedad estructurada a partir de la
creencia en un orden sagrado, eterno e inmutable, se diversificara de múltiples
maneras, se hiciera inestable y acentuara las desigualdades. 36 En ese sentido
35
Ibíd. P. 405. Subraya propia. Curiosamente dos siglos después Martín Lutero, uno de los
artífices de la Reforma, ofrece en su argumentación contra la rebelión campesina en Alemania
el mismo pasaje del texto de Pablo.
36
ROMERO, José Luis. Crisis y orden en el mundo feudoburgués. Siglo veintiuno editores.
1980. 307 pp.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-26-320.jpg)
![27
podría considerarse que, en los hechos, la resistencia al poder político que no
sirviera a los intereses de esa clase fue frecuentemente alentada por esa
burguesía comerciante y artesana en aras de su ascenso económico y social, y
de su acceso a privilegios tradicionalmente concedidos a la nobleza y al clero.
No obstante Romero destaca también que en ese periodo la creencia en ese
orden inmutable, u orden ecuménico —tradicionalmente ordenado en torno al
poder del papado, del Emperador, de la nobleza y del clero — seguía siendo
válida en el ámbito ideal o teórico, y sostenida al margen de las convulsiones
propias del mundo en que se inscribieron. No obstante luego de que el orden
económico que había intentado establecerse, u orden feudoburgués según la
denominación del autor, fracasara en ese mismo momento, el desarrollo
doctrinario devino diferente, en ocasiones para apoyar un nuevo estilo político
naciente, en otras para restarle legitimidad.37
De ahí que interesa destacar la forma en que se planteó una contradicción entre
una nueva práctica de la política, cuyas reglas de juego habían sido fijadas por la
burguesía, y la concepción tradicional del poder político dentro de la cual se
enmarcan las tesis de Tomás de Aquino, contrapuestas a las de Marsilio de
Padua, entre otros aspectos, en el de un posible asomo de la idea de la soberanía
popular. De Padua se interesó en sostener la independencia del poder secular
con respecto al poder espiritual, y a la totalidad del pueblo o la parte más
representativa del mismo como último referente de legitimidad.
Así, se ha señalado las tesis de ambos autores sólo en la medida en que ellas
permiten trazar una idea de cómo una clase social naciente dio lugar a una
práctica política para la cual fue importante desligar lo sagrado de lo profano, los
37
Romero señala este fenómeno de la siguiente manera: “[…] Hubo, al promediar el siglo XIV,
una crisis total del naciente orden feudoburgués de la que nacería un reajuste de la nueva
economía y de la nueva sociedad. Un vago sentimiento apocalíptico predominó en muchos
espíritus, como si la transformación estructural que se había producido en Europa hubiera
entrado en un colapso definitivo.”. Ibíd. P. 56.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-27-320.jpg)
![28
modelos ideales de las experiencias inmediatas, la moral de la política, y hacer
primar los ―mecanismos políticos eficaces en [o propias de] cada contingencia”. 38
Asimismo el naciente humanismo, que a principios del siglo XV en Florencia se
había interesado en el estudio de la filosofía moral, social y política, continuaba
defendiendo las ideas republicanas de libertad de autogobierno de la ciudad y
participación cívica en los asuntos de la misma.
Fue ese entonces el trasfondo histórico de la aparición de lo que posteriormente
se conoció como razón de Estado, que sólo adquirió contornos claros o definidos
en los primeros años del siglo XVI.
38
Ibíd. P. 151. Podría aclararse en este punto que Romero denomina a esta nueva práctica
realismo político, a sabiendas de que el término es equívoco. A pesar de la imprecisión del
autor en el uso de términos teórico- políticos como realismo político, se considera importante
su lectura al fenómeno político que comenzaba a perfilarse desde el siglo XIV en la medida en
que puede ubicarnos históricamente en un contexto político y económico difícil, y en sus
doctrinas teóricas y teológicas elaboradas al calor de luchas constantes por el poder. Esto
puesto que lo que intenta hacerse aquí consiste simplemente en señalar el terreno sobre el
cual hubo una transformación en la concepción de la política, pero un análisis por supuesto
más riguroso y profundo de este asunto, que no es lo que se han propuesto de estas líneas,
puede encontrarse por ejemplo en SKINNER, Quentin. Ob. Cit.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-28-320.jpg)


![31
dominaciones, García- Pelayo no duda en sostener que no corresponden más
que a lugares comunes y que ese descubrimiento significó, antes bien, “la
construcción de una ética combativa orientada hacia el primero de los objetivos
políticos, es decir, hacia el poder […]”,41 esto es hacia su adquisición,
consolidación y en últimas, su conservación.
La aparición de esa razón de Estado adoptó la forma de un sistema de reglas
generales transformado conforme sufrió un proceso de particularización por medio
del cual se hizo susceptible de aplicación a cada constitución de cada país
europeo de los siglos XV y XVI inicialmente.
La lectura al fenómeno político de la razón de Estado que hace el autor español
ubica sus orígenes históricos en Italia, cuando la Edad Media cedía paso a la
modernidad. Su mayor expansión tuvo lugar en el momento preciso en que hacía
irrupción la signoria, conocida en ese entonces como forma de organización
política netamente italiana. Su apogeo en la baja Edad Media y el Renacimiento,
significó el tránsito progresivo de la comuna, forma política corporativa y
horizontal del medioevo, a una organización en que la política se presentó ya
como nudo poder o “una pura relación de fuerzas entre el que manda y los que
obedecen […]”.42
La política se planteó entonces en términos de dominación ejercida por un
hombre dejando a un lado toda consideración sobre la legitimidad civil de su
poder. Ese hombre correspondió a la cabeza del podestà, magistratura
excepcional creada para conjurar situaciones de conflicto que alteraban la
tranquilidad y la paz de las ciudades en tiempos de revueltas. 43
41
Ibíd., p. 1185. Subraya propia.
42
Ibíd., p. 1189.
43
Término italiano que traducido a nuestra lengua bien podría expresarse como potestad, hoy
uno de los atributos principales del poder. Esta figura italiana creada como una institución, la
magistratura, se habría confundido terminológicamente con el hombre que estaba a su cargo.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-31-320.jpg)


![34
Además declara que está bien que un príncipe sea tenido más por clemente que
por cruel; aunque tampoco está bien que no recurra a actos de crueldad, ―siempre
y cuando su crueldad tenga por objeto mantener unidos y fieles a los súbditos”.48
Expresado el planteamiento en esos términos la máxima conducta del príncipe
habría de ser saber conservar indemne al poder de los constantes peligros que lo
acechaban, entendido éste como dominación —en un sentido contrario al
planteado por Tomás de Aquino, es decir, ya en sentido de pesada carga para
quienes la padecen— sobre hombres que se muestran ingratos y rebeldes al
soberano una vez éste tiene necesidad de ellos.
Maquiavelo concibe que:
[…] hay dos maneras de combatir: una con las leyes, otra, con la fuerza. La
primera es distintiva del hombre; la segunda, de la bestia. Pero, como a menudo
la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber
entonces comportarse como bestia y como hombre. […]. 49
Por esa razón confiere a ese príncipe dos virtudes propias de ciertos animales,
que le quedarían bien para vencer a sus enemigos y conservar el poder: la
inteligencia del zorro para conocer lo que el florentino llama trampas, es decir,
conjuraciones, conspiraciones y toda clase de peligros que recaen sobre los
poderosos, comunes y temidos en la época; y la fuerza del león, para espantar
conspiradores.
Si un príncipe no poseía esas virtudes, debía parecer tenerlas.
En ese juego de apariencias surgió la importancia de que en las acciones de los
príncipes se constaten resultados, por lo que Maquiavelo declara también la
honorabilidad de todos los medios con que se obtendrían esos fines, sea cual
fuere su naturaleza.
48
Véase el capítulo XVII titulado: De la crueldad y la clemencia; y si es mejor ser amado que
temido, o ser temido que amado. P. 70 y 80.
49
Ibíd. P. 83.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-34-320.jpg)
![35
Todo príncipe, temido o no, amado o no, detentador o no de la autoridad, habría
de temer una amenaza constantemente presente en el interior del territorio: la
sublevación de sus súbditos.50
La oposición al detentador del poder por parte de aquellos resignados a
obedecerlo, a padecer su insoportable dominación, era preocupación constante
en la época, pero frente a la cual Maquiavelo no duda en aconsejar al príncipe
que cuide de que no conspiren secretamente contra él, y sobre todo, que se
asegure de evitar que lo odien o desprecien, dice el florentino: “[…],
empeñándose por todos los medios de tener satisfecho al pueblo. Porque el no
ser odiado por el pueblo es uno de los remedios más eficaces de que dispone un
príncipe contra las conjuraciones”.51
Si cuenta con la simpatía popular el príncipe tendría, de cara al conspirador, la
majestad; mientras el disidente político, declara Maquiavelo en un tremendo tono
realista, sólo tendría consigo recelos y sospechas, además del temor al castigo.
Un príncipe que supera la oposición que se le ha hecho es indudablemente
virtuoso. Pero es mucho más exitoso si él mismo se muestra capaz de incentivar
manifestaciones de resistencia para luego aplastarlas y hacer que su gloria
aumente.
Esas y otras afirmaciones del florentino del estilo siguiente: “[…] en definitiva no
hay mejor fortaleza que el no ser odiado por el pueblo; porque si el pueblo
aborrece al príncipe, no lo salvarán todas las fortalezas que posea […].”, 52
hicieron que la obra El príncipe, logrado manual para el ejercicio de la tiranía en
sentir de algunos de sus más acérrimos críticos o, por el contrario, alegato en su
contra según otras interpretaciones, se convirtiera en la obra por la cual el
50
Ibíd. P. 86.
51
Ibíd. P. 87. Subraya propia.
52
Ibíd. P. 99.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-35-320.jpg)
![36
funcionario fuera vituperado y su nombre mancillado. Con el paso del tiempo
simbolizó el origen de todos los vicios en política y, por lo tanto, la expresión de
los mayores crímenes y de las más violentas represiones que se cometerían
contra protestantes.
No obstante, Ernst Cassirer señala virtuosamente cómo la obra El príncipe no
sólo fue abominada y desdeñada como símbolo oprobioso de tiranía, sino también
y simultáneamente, considerada con fascinación y admiración; luego de ser
retomada por los filósofos del siglo XVII se la consideró el punto de ruptura con
los métodos escolásticos y el inicio del estudio del ejercicio de la política según
métodos empíricos. Sostiene que Maquiavelo sí ofreció una teoría política, y que
las interpretaciones históricas realizadas de acuerdo a criterios relativistas
basados en el escepticismo sobre verdades eternas y valores universales pueden
conllevar a atribuir con error que Maquiavelo únicamente tuvo la intención de
escribir para su tiempo y dirigirse a los italianos del mismo. Por el contrario,
Cassirer asegura que el florentino, al igual que los artistas, científicos y filósofos
del renacimiento: “creían todavía en una belleza absoluta y en una absoluta
53
verdad”.
53
CASSIRER, Ernst. El mito del Estado. México, Fondo de Cultura económica. Primera edición
en español. 1947. 360 pp. P. 143. Precisamente por esto puede valer la referencia de Cassirer
de la obra Briefe zur Beförderung der Humanität, de Herder, para quien: “era un error
considerar El príncipe de Maquiavelo como una sátira, o como un libro de política pernicioso,
o bien como una mezcla de las dos cosas.[…]. El engaño de su libro fue debido a que nadie lo
consideró dentro de su verdadera circunstancia. […]. Es una obra maestra de política escrita
para los contemporáneos de Maquiavelo. Este nunca tuvo la intención de ofrecer una teoría
general de la política. Simplemente retrató las costumbres, los modos de pensar de sus
propios tiempos.” HERDER, Johan Gottfried. Brief 58, ―Werke‖, ed. B. suphan, XVII. 319 ss.,
citado por CASSIRER, Ernst. Ob. Cit. P. 145. Subraya propia. El contraste a este relativismo
propio de la manera cómo el siglo XIX alemán asumió la obra El príncipe se expresa por
Cassirer así: “(Maquiavelo) era un gran historiador; pero su concepción de la historia era muy
distinta de la nuestra. A él le importaba la estática y no la dinámica de la vida histórica. No
le interesaban los rasgos particulares de una época histórica determinada, sino que buscaba
los rasgos recurrentes, esas cosas que son iguales en todo tiempo. […]” P. 149. Subraya
propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-36-320.jpg)

![38
La noción:
[…] (fue) sin duda originada en las cancillerías, (y) ha alcanzado tal difusión que,
según testimonios de la época, se la encuentra por todas partes: en las cortes,
en las conversaciones familiares de las plazas, barberías, pescaderías,
colmados, etc. (Se trata de) una expresión general que se extendía de las cortes
al vulgo y que, por tanto, era usada a tiempo y destiempo, atinada y
desatinadamente, […] la expresión se origina en la vida diaria para
transformarse más tarde en concepto teóricamente elaborado. 56
La razón de Estado permitió la coexistencia de múltiples fenómenos en política,
dentro de los cuales se encuentra un derecho de dominación –ius dominationis—
compuesto de razones ocultas, veladas y eficaces al fin de asegurar no sólo la
estabilidad de la constitución del Estado, sino del gobernante quien, detentando
soberanía, estaría en capacidad de neutralizar sediciones orientadas a sacudir los
cimientos de la república. 57
Esta noción continuaría permeando el modo de ejercer la política en los siglos y
acontecimientos históricos subsiguientes, convirtiéndose aquí en el concepto
transversal de cara al propósito de intentar dar cuenta de la manera cómo
Occidente entendió el ejercicio de la disidencia política expresada mediante la
rebelión.
56
Ibíd. P. 1200. Subraya propia.
57
Ibíd. P. 1210.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-38-320.jpg)
![39
1.2.3. El protestantismo luterano o la disputa teológica-política sobre la
sumisión a la autoridad. El asunto de la disensión.
“[…]. Bajo „todo‟ lo que Dios ha creado no debes entender solamente la comida, la
bebida, la ropa y el calzado sino también el poder y la sumisión, la protección y el
castigo”.
Martín Lutero.58
“[…] ¿de qué te precias, osado, al valerte de la locura de la ciega pasión, si […]
representas el colmo de la injusticia? Te rebelas, entras a sangre y fuego y te abalanzas
como lobo del desierto sobre la pacífica grey que tu señor ampara, descreído […] La
espada que esgrimes, es la del crimen y la de la locura; eres un sedicioso y no un paladín
de la justicia divina, y tu fin en esta tierra no será otro que el potro del tormento y del
patíbulo, y más allá, el infierno al cual te condenan tus crímenes e impiedades.” 59
Heinrich Von Kleist.
Hacia el siglo XVI el Estado adquiere una significación propia en tiempos en que
hace irrupción una contingencia histórica: la Reforma, movimiento originado en las
primeras décadas del siglo mencionado por una doctrina teológica creada por el
monje alemán Martín Lutero, entre otros autores como el francés Juan Calvino.
Los adalides de esta concepción del mundo no se propusieron la creación de una
teoría política propiamente dicha, con principios políticos enmarcados en un
58
En: Lutero, Martín.Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia (1523).
En: Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990.P. 38.
59
VON KLEIST, Heinrich (1777- 1811). La asombrosa guerra de Michael Kohlhaas. Bogotá.
Ediciones Altamir. Introducción: Germán Espinosa. 1994. 137 pp. P. 58. En esta novela corta,
Von Kleist imagina una rebelión alzada en armas en el siglo XVI emprendida por un negociante
en caballerías contra un poderoso señor alemán, debida a una disputa sobre la propiedad de
unos caballos. Este fragmento corresponde a una carta que envía el venerado Martín Lutero al
rebelde Kohlhaas, en que lo exhorta a abandonar su causa y, más que esto, lo condena por las
acciones adelantadas hasta el momento. La obra en sí constituye una bella apología romántica
al exacerbado sentimiento de justicia interiorizado en un hombre que hace prevalecer hasta el
fin su rebeldía contra los poderosos de su mundo.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-39-320.jpg)
![40
esquema; se preocuparon, antes bien, por explicar la función y la fundamentación
de la autoridad política en relación con la comunidad de los hombres, súbditos
que profesaban la fe cristiana, y por intentar formular una explicación teológica a
los fenómenos políticos.60
La Reforma consideraba al hombre como ser destinado por sí mismo a estar en
libertad y al Estado como la entidad que realizaría en lo externo los principios
predicados por la religión: era una realidad autónoma o desligada de la autoridad
eclesiástica de la que pudiera depender su contenido moral, o de rectitud. El
mundo occidental ya daba paso así al desarrollo de un proceso de secularización.
La relación entre los príncipes de importantes ciudades europeas y el Papado,
que intentaba representar las pretensiones imperiales de Europa, se hallaban en
permanente tensión. Debía definirse quién de éstos se impondría, una situación
problemática dado que fracasaron las medidas adoptadas para concretar el
intento de constitución en un imperio —en un anhelo de retorno al Imperio
Romano─ plasmadas en la Bula de Oro, escrito proferido por el emperador Carlos
IV en 1356, y en las Dietas Imperiales, escritos que pretendían organizar el reino
en una unidad.
Luego del fracaso de esas medidas, el desgarramiento de las relaciones políticas
entre los principados — que detentaban la autoridad secular ―, y el Papado —
que detentaba la autoridad espiritual — fue inevitable hacia el siglo XVI.
Los estados territoriales ganaban autonomía para definir sus directrices políticas y
religiosas; así entonces estos nacientes estados: “[…] estaban caminando hacia
60
ABELLÁN, Joaquín. La Reforma protestante. En: VALLESPÍN, Fernando. Historia de la teoría
política. Tomo II. España, Alianza Editorial. P. 171- 208. 1990.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-40-320.jpg)
![41
una forma de Estado que hacía la competencia al Imperio. La evolución hacia la
61
forma de Estado absoluto moderno se realizaba en los territorios […].
Fue en ese momento de la historia de Alemania que Lutero convocó a los nobles
de su país para clamar por la secularización de los bienes eclesiásticos. No
obstante éstos fueron acallados, entre otros motivos, por la guerra de los
campesinos en la región de Suabia (1524-1526) en la que éstos últimos
reivindicaban su derecho tradicional en contra de la pretensión de imponer el
derecho romano y de orientar sus relaciones sociales según parámetros de
justicia divina. De la confrontación surgió la redacción de doce artículos en los que
los campesinos condensaron sus reivindicaciones, ocasión para la cual fue
62
consultada la opinión de Lutero.
Lutero, conforme a su doctrina, negó tajantemente en su respuesta la legitimidad
del uso de la violencia contra la autoridad política: la liberación social y política,
respondió, es asunto distinto de la libertad del cristiano, justificada sólo por la fe. 63
Esa respuesta fue consecuente con sus planteamientos teológico- políticos,
concebidos entre los años 1521 y 1530, que habían propuesto como supuesto
importante de la Reforma una doctrina del poder político según la cual todo
súbdito estaría en obligación de obedecer —en principio incondicionadamente—
al poder político, doctrina configurada a partir de los supuestos esbozados a
continuación.
61
ABELLÁN, Joaquín. Estudio preliminar. En: LUTERO, Martín. Escritos políticos. Madrid.
Editorial Tecnos. 2°edición.1990. 170 pp. En el esbozo planteado en este punto se hace un
intento de contextualizar la aparición de la Reforma y sus repercusiones políticas. Se
considera importante remitirse también a lo planteado en el acápite anterior sobre la noción
de razón de Estado y su influencia en la aparición del Estado moderno bajo la forma
primigenia del Estado absoluto.
62
Cfr. Lutero, Martín. A la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma de la
condición cristiana. En: Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. P. 3-20.
63
ABELLÁN, Joaquín. Ob. Cit. p. XXIII.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-41-320.jpg)

![43
resiste a la autoridad resiste al orden divino. Quien se opone al orden divino, se
ganará su condena.65
De ahí que, a diferencia de Marsilio de Padua, no concede que la autoridad
provenga directamente del legislador humano y sólo indirectamente de Dios.
Antes bien se sostiene en la tesis de que la autoridad proviene de designios
divinos invisibles e intangibles.
También se hacía necesario para Lutero construir un ideal de hombres cristianos
del que estaba compuesto, según él, el reino de Dios y que no necesitaba la
autoridad política, de modo que: “por sí mismos no están sometidos a ningún
derecho ni espada, ni los necesitan […]”. 66
Y apoyado en la misma labor interpretativa propuso la diferenciación entre dos
reinos: el reino del mundo, compuesto de todos los no cristianos, y el reino de
Dios, su antítesis, propio de los cristianos, hombres que afirman la creencia en
Cristo.
Asimismo a cada uno de los reinos atribuyó la forma que habría de adoptar su
gobierno. Para el reino del mundo, el gobierno secular, que actúa de acuerdo a la
ley y la coacción o ‗la espada‘ sobre infieles, los no cristianos y ‗malos‘, y que
obliga a éstos a mantener la paz y a no cometer actos externos de manera
injusta. Para el reino de Dios el gobierno espiritual, propio de cristianos y
destinado a “hacer piadosos”.67
65
LUTERO, Martín. Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia (1523). En:
Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. p. 26.
66
Ibíd., p. 31. Esa afirmación no le impide expresar cierta preocupación por un hecho que
observa en su tiempo: una dispersión de los cristianos que hace imposible la constitución de
un gobierno común para todo el mundo europeo o siquiera para un país como Alemania.
Consideraba esto una ensoñación, algo que no podría lograrse, por lo menos no en 1523, el
momento en que escribía el texto referido, Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe
obediencia.
67
―[…] el tono agustiniano de esta formulación de los dos reinos es claro. Lutero había leído a
San Agustín en los años 1510-1511, aunque transformará el contenido de esta construcción](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-43-320.jpg)
![44
Ambos reinos no podían ser confundidos, no obstante era innegable la necesidad
de que coexistieran éstos y sus correlativas formas de gobierno, puesto que:
Si sólo rige el gobierno secular o la ley habrá pura hipocresía, aunque estuvieran los
mismos mandamientos de Dios. […]. Pero si sólo reina el gobierno espiritual sobre
un país y su gente, se suelta el freno a la maldad y se deja lugar para todas las
fechorías, porque los hombres comunes no pueden aceptar ni entender ese
gobierno.68
La diferenciación entre dos reinos sirvió a Lutero para insistir que a la autoridad
política o secular se le debe obediencia porque está instituida por Dios: si se
desobedece a aquélla se actúa contra Él y el Evangelio que, al hacer piadosos,
hace también de todo cristiano un servidor de todos, incluida esa autoridad.
Así se vislumbra una diferenciación importante con Marsilio de Padua quien
también había realizado una interpretación literal del texto de Pablo el apóstol en
Romanos 13, 12 pero para afirmar que la autoridad eclesiástica no podía ni debía
imponerse sobre la autoridad política —temporal—.
Lutero concedía esto, pero resultó sirviéndose del mismo texto para sostener
tajantemente la negación de legitimidad al ejercicio de cualquier forma de
resistencia a la autoridad en cabeza de los cristianos: afirmó vehementemente la
necesidad y utilidad de aquélla; en esto concuerda con De Padua, quien mediante
su reinterpretación aristotélica sostuvo lo mismo, pero con una diferencia abismal.
De Padua creía que el tirano, quien ejerce el poder de manera ilegítima, habría de
ser resistido, no ya por otro príncipe o autoridad con el mismo rango sino por el
agustiniana.‖ ABELLÁN, Joaquín. Estudio preliminar. En: LUTERO, Martín. Escritos políticos.
Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. P. XXVI. Cfr.: LUTERO, Martín. Sobre la autoridad
secular: hasta donde se le debe obediencia (1523). En: Escritos políticos. Madrid. Editorial
Tecnos. 2°edición.1990. p. 30.
68
LUTERO, Martín. Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia (1523). En:
Escritos políticos. Madrid. Editorial Tecnos. 2°edición.1990. p. 31-32.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-44-320.jpg)






![51
respuesta que ya venía creciendo a pasos agigantados luego del descubrimiento
de la razón de Estado:
[…] El reconocimiento que hizo Calvino de la autoridad política fue, por ende, el fin del
misterio político. El Estado era un hecho, una cuestión de fuerza y organización. Era
útil y necesario en razón de la dramática indefensión del hombre; además el poder
político reconfortaba y consolaba. Pero eso era todo‖. 80
De otro modo, Calvino introdujo una justificación cautelosa de la resistencia luego
de resolver el asunto de qué implicaba realmente la obediencia por motivos de
conciencia. Concluyó que si bien la conciencia obligaba la obediencia al poder
establecido, no era menos cierto que la apelación a la misma podía utilizarse par a
defender la verdadera religión — la protestante— y para esta defensa se hacía
necesario resistir al poder de las autoridades que abrazaban la fe católica.
De esa manera la resistencia, aunque debía ejercerse por los príncipes
territoriales inferiores en autoridad, se justificaba plenamente como ejercicio de
conciencia contra quienes se consideraba que atentaban contra la libertad del
pueblo —otros príncipes, reyes, o el mismo emperador— a quienes Calvino dirigía
metáforas bélicas en que se encontraba el temor de Dios, anunciando que
hombres escrupulosos podían ser activistas políticos al momento de resistir su
81
poder.
Ahora bien los seguidores de las ideas de Calvino, los puritanos, llevaron a sus
extremos estas tesis para justificar la revolución inglesa gestada a partir de 1640,
una revolución fundamentada en la idea de la construcción de un nuevo edificio a
80
Ibíd. P. 60. Subraya propia.
81
Ibíd. P.75. Debe entenderse que se refiere simplemente a la libertad de culto, no a una
verdadera liberación de un dominio político considerado absoluto e insufrible.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-51-320.jpg)

![53
puritanos, quienes en sus razonamientos no dejaron de lado el método
escolástico medieval.
Para los reformadores calvinistas sólo era su Dios y su religión construida aquello
a lo podía reducirse el ejercicio mismo de la política.
Walzer sostiene en relación con esto que los hombres puritanos o calvinistas
terminaron por imponer sus escrúpulos a la rigurosa definición de la guerra
justa,83 cuyas limitaciones encontraron en estos hombres interpretaciones cada
vez más flexibles acompañadas de una fuerte disciplina militar para, finalmente,
dejar que la resistencia, sólo tímidamente aceptada mediante las restricciones de
la teoría de la guerra justa, diera paso a la revolución:
[…] la retórica militar que enfrentó a los santos con los hombres mundanos, el
interés de los predicadores en el orden y la instrucción del ejército, la erosión de las
nociones tradicionales de la guerra justa (limitada), todos estos factores hicieron
posible una guerra real que en otras circunstancias podía haberse evitado. Y
también contribuyeron, cuando la guerra se desató, a transformar una guerra de
resistencia en una revolución.84
83
Así, entonces, estos autores consideraban que la tiranía implicaba un acto de guerra
ofensiva contra el cual se justificaba resistir siguiendo los parámetros trazados por autores
medievales como Tomás de Aquino a propósito de las condiciones o supuestos necesarios para
considerar en qué casos puede existir una guerra justa. El principal supuesto es la existencia
de una agresión objetiva, verificable o palmaria, al que se aparejaban la existencia de una
autoridad legítima que la ejerciera, y que se desarrollara sin pillaje, robos, violaciones, entre
otros, es decir, en desarrollo de los actos necesarios al fin de derrocar el gobierno ilegítimo.
En ese orden de ideas la resistencia no podía ser otra cosa que la defensa legítima de un
pretendido orden moral o legal, o también de la vida y la propiedad. Esta teoría será
retomada en el siguiente capítulo, desde las ideas de Tomás De Aquino, hasta las de Francisco
de Vitoria y Francisco Suárez.
84
Ibíd. P. 307. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-53-320.jpg)
![54
No obstante, no se tiene plena seguridad de que en este contexto se esté
realmente frente a una revolución, por lo que es necesario problematizar aquí el
término ―revolución‖ desde un interesante planteamiento histórico que realiza
Hannah Arendt. De acuerdo con la autora, sólo si en el momento en que se
produce un cambio social existe la conciencia de que se está ante un nuevo
origen y se usa la violencia para instaurar una forma completamente nueva de
ejercer lo político constituyéndose así cierta noción de libertad, sólo así puede
hablarse de revolución. 85
La argumentación también tiene que ver con que, históricamente, el concepto
―revolución‖ no siempre significó una ruptura del viejo orden de cosas, sino lo
contrario, y que los protagonistas de esas primeras ―revoluciones‖ v.gr. los
ingleses no fueron partidarios de la novedad que hubiera implicado fundar un
nuevo orden secular porque, en sus términos:
[…] En el uso científico del término se conservó su significación precisa latina y
designaba el movimiento regular, sometido a leyes y rotatorio de las estrellas, el
cual, […] no se caracterizaba ciertamente ni por la novedad ni por la violencia.
Por el contrario, la palabra indica claramente un movimiento recurrente y cíclico
[…]. Nada más apartado del significado original de la palabra ‗revolución‘ que la
idea que ha poseído y obsesionado a todos los actores revolucionarios, es decir,
que son agentes de en un proceso que significa el fin definitivo de un orden
antiguo y alumbra un mundo nuevo.86
También Reinhart Koselleck se ocupa del ámbito semántico del término
―revolución‖; éste no es unívoco y ha indicado “tanto un cambio de régimen o una
guerra civil como también transformaciones a largo plazo, es decir, sucesos y
85
ARENDT, Hannah. Ob. Cit. P. 42.
86
Ibíd. P.49. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-54-320.jpg)


![57
3. Posibilidad teórica de la disidencia política y su contraposición desde
Thomas Hobbes.
“[…] La tragedia de la modernidad es la disensión íntima del hombre proyectada en el
tiempo, la lucha permanente de las dos ciudades que siempre ha existido y existirá. La
guerra es concebida como un medio necesario para resolver la crisis […].” Luciano
Pereña y Vicente. Estudio preliminar. En: Francisco Suárez, Guerra, intervención y paz
internacional.88
Como ha pretendido exponerse líneas atrás, el contexto político referido hizo que
el siglo XVI se inscribiera inevitablemente en el cambio de racionalidad política
aparejado a la aparición misma del Estado Moderno y a transformaciones en las
concepciones del mundo y del hombre. La religión terminó articulándose a dicho
cambio y sus teólogos formularon tesis de las que resultó la legitimación de una
nueva forma de entender la política: el ejercicio del nudo poder en aras de
conservarlo y mantenerse en el mismo.
Se ha visto cómo los grandes hacedores de la reforma protestante, mediante
artilugios interpretativos, habían sostenido vehementemente la obediencia a la
autoridad secular, portadora de la espada, aunque dadas ciertas contingencias
históricas concretas afirmaron lo contrario, atribuyendo un derecho de resistencia
a dicha autoridad en cabeza de otras autoridades de rango inferior. Para esta
concesión de un ejercicio legítimo de la resistencia se apeló a las tesis de la
guerra justa, una elaboración medieval comenzada por Agustín que encontró
asidero en Tomás de Aquino y su método escolástico.
88
Suárez, Francisco. Guerra, intervención y paz internacional. Estudio, traducción y notas por
Luciano Pereña y Vicente. 1ª Edición autorizada. Madrid. Editorial Espasa-Calpe, colección
austral. 1956. 205 pp. P. 10.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-57-320.jpg)

![59
3.1. Legitimidad teórica de la resistencia al soberano. La obra del
monarcómaco francés Phillipe Duplessis Mornay (Stephanus Junius Brutus)
“[…].Si el príncipe persiste y no rectifica […], sino que tiende a cometer impunemente
todo el mal que le plazca, entonces es en verdad culpable declarado de tiranía, y es lícito
ejercer contra él cuanto el derecho o una justa violencia permita contra un tirano […]”.89
Stephanus Junius Brutus
En el momento de que se ha venido tratando anteriormente tuvo lugar un hecho
histórico importante: la matanza de San Bartolomé, en Francia, —comenzada en
agosto de 1572— acaecida en el fragor de la disputa religiosa que llevó a la
monarquía católica francesa a perseguir a los protestantes de su país que
adoptaron la doctrina calvinista, también conocidos como hugonotes.
A propósito de la matanza un hugonote considerado rebelde por la realeza
católica francesa, Phillipe Duplessis Mornay o Stephanus Junius Brutus, según se
le ha atribuido, publicó en 1579 la Vindiciae contra tyrannos, un texto de carácter
ideológico que se insertó en el combate religioso de la época.
Así pues, si bien no se retoman directamente los supuestos de la teoría de la
guerra justa a la manera como lo hicieron los escolásticos españoles Francisco de
Vitoria y Francisco Suárez algunos años después de la Vindiciae, sí se trazan las
cuestiones o preocupaciones de los principales autores monarcómacos, como
Theodore de Bèze y Francois Hotman, en cuanto al mejor gobierno de los reinos.
Se trataba de reflejar una preocupación medieval aún presente a pesar de la
convulsión generada por los maquiavelistas, y de la preocupación por el gobierno
89
JUNIUS BRUTUS, STEPHANUS (Seudónimo de DUPLESSIS- MORNAY, Phillipe). Vindiciae contra
Tyrannos o poder legítimo del príncipe sobre el pueblo y del pueblo sobre el príncipe (1579).
Introducción histórica de Harold J. Laski. Estudio preliminar y notas de Benigno Pendás.
Traducción de Piedad García- Escudero. Editorial Tecnos, colección clásicos del pensamiento.
Madrid, 2008. 294 pp.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-59-320.jpg)

![61
obedecemos”;90 así, el referente de legitimidad en el ejercicio del poder son las
leyes divinas e inmutables proferidas por Dios, plasmadas en los diez
mandamientos contenidos en dos tablas —las mismas, que según el relato
judeocristiano, entregó Dios a Moisés—.
La Vindiciae plantea que los mandamientos de la primera tabla, atinentes a
aquellas conductas de sumisión a Dios, son límites inamovibles a los príncipes y
también a la autoridad superior de los mismos, mientras los mandamientos de la
segunda tabla contienen los preceptos de conducta para con el prójimo y la
obediencia al poder político. Éstos no son tanto o más relevantes que los
primeros, puesto que: “[…]. Si el príncipe ordena matar a un inocente, expoliar,
extorsionar, nadie que conserve un poco de conciencia querrá obedecer tal
mandato. […]”.91
Aquí aparece también el asunto de la conciencia como referente de la obediencia
al poder en un reclamo moral que dirige Junius Brutus, quien no duda de que
efectivamente, en su tiempo, la pena infligida a quien lesiona la persona del rey
habría de ser más grave en derecho que la de aquel que atenta contra un
monumento construido para él, pero pretende además que, no sólo en conciencia
sino también en derecho, quienes vulneren las leyes de la primera tabla reciban
igual castigo, atroz y severo —v.gr. los reyes católicos de su tiempo—.
Se niega, entonces, que la obediencia al poder político, que había sido entendida
hasta el momento en términos de sumisión estricta a la autoridad, según las ideas
protestantes, sea incondicionada o absoluta: en lugar de doblar la rodilla ante
90
Ibíd. P. 35.
91
Ibíd. P. 36. En este punto el hugonote podría estar retomando lo que sus contemporáneos
calvinistas franceses consideraban respecto a que la obediencia a la autoridad también habría de
ser un asunto de conciencia. Cfr. WALZER, Michael. Ob. Cit.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-61-320.jpg)
![62
esos príncipes que prescriben conductas injustas, dice Junius Brutus, habría de
92
rendírsele culto a Dios desobedeciendo sus mandatos.
La alianza se entiende en un primer momento como el pacto entre Dios y el
pueblo por el cual aquél le otorgó a este los reyes, del cual resultaría que éstos se
obligan por igual a salvaguardar la fe cristiana; por esto se otorga validez a la
posibilidad de que el pueblo haga resistencia frente al rey cuando este pretenda
abolir la religión protestante, si es necesario, combatiendo con la guerra y con la
astucia.93
La noción de pueblo al que le estaría dado resistir no refiere a la totalidad de la
muchedumbre desenfrenada o bestia de innumerables cabezas, sino sólo a
94
aquéllos que ostentan autoridad y reconocimiento dentro del reino. Esta parte
conformaría un conjunto que es superior al mismo rey; y porque se da por
sentado que a esta parte le ha sido conferida la representación universal del
pueblo, se acepta que puede conspirar y conjurar en secreto para el éxito de la
resistencia a un rey que ya no observa la ley de Dios.
La resistencia sería así la manifestación por antonomasia de que se observa
estrictamente la alianza realizada con Dios: convendría más apartarse del rey que
de aquél, y quienes resisten sólo se apartarían de los mandatos del rey
considerado impío porque pretende usurpar lo que corresponde a Dios.
92
Ibíd. P. 37.
93
Ibíd. P. 54.
94
Ibíd. P. 55. El pueblo, que podría resistir, sería conformado por: ―[…] los magistrados
inferiores al rey, elegidos por el pueblo o nombrados de otra forma como copartícipes del
poder […] que representan al conjunto. Entendemos también la asamblea […], a la que se
someten todos los asuntos públicos”.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-62-320.jpg)
![63
Los reyes no son más que gobernantes nombrados por el pueblo, supuesta la
previa elección de Dios. Por ese motivo, aquéllos también habrían de rendirle
cuentas y reconocer que le deben su autoridad. De existencia previa a los reyes,
el pueblo es su razón de ser; la Vindiciae recuerda a los reyes que: “[…] reinan sin
duda por Dios, pero a través del pueblo y a causa del mismo; y […] no deben el
reino sólo a Dios y a su espada, porque el pueblo fue quien primero les ciñó esa
espada”,95 y que el pueblo podía existir por sí, mientras ellos sólo podían ser
reyes si existía un pueblo.
Asimismo el texto supone la ficción de la representación universal del pueblo por
parte de sus estamentos: están por encima del rey, quien sólo es un
administrador de la república, y únicamente es reconocido tal una vez el conjunto
del pueblo o sus estamentos, investidos de majestad, hubieran dado su
aprobación.
De otro modo, en la Vindiciae tiene lugar la metáfora de la nave del Estado. La
república, sostuvo, semejaría un barco cuyo piloto es el rey, pero cuyo propietario
—que no ya tripulante— es el pueblo, representado por los estamentos. 96 En ese
sentido, el único fin del gobierno consiste en velar por el bien del pueblo, siendo la
dignidad regia, más que un honor, una carga estatuida para poner fin a las
disputas entre los ciudadanos por la propiedad de los bienes, administrando
justicia y defendiendo al pueblo de los ataques externos mediante el ejercicio de
la guerra.
Ahora bien si el príncipe ejercía esas dos funciones con su puro capricho devenía
verdaderamente un tirano, por lo que no sólo los súbditos eran sujetos a las leyes;
pero sujetos o destinatarios irremediables de las mismas eran asimismo sus
reyes, quienes se encontraban por debajo de ellas, negándose la posibilidad de
95
Ibíd. P. 83.
96
Ibíd. P. 89. “[…] el mismo pueblo atiende y obedece a aquél mientras cuida del bien
público; sin embargo no es ni debe ser considerado menos siervo de la república, como
cualquier juez o jefe militar […]”.Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-63-320.jpg)

![65
A su vez se resalta la concepción de la tiranía, que se clasifica como aquella
ejercida por quien se apodera del reino por la fuerza de un lado, y aquella de
quien ejerce el gobierno del reino contra el derecho y la justicia, de otro; el
primero era un tirano sin título, y el otro un tirano de ejercicio, ambos ladrones y
poseedores de mala fe. 99
La Vindiciae defiende la posibilidad de reprimir por la fuerza al soberano que
incumple sus promesas. Para esta justificación su autor no duda en apelar al
derecho natural, en razón del cual creyó válida la protección de la vida y la
libertad contra todo ataque y violencia. La defensa contra el ejercicio tiránico del
poder era considerada de esa manera indudablemente legítima, lo que se explica
así:
Si alguien intenta quebrantar este derecho mediante la violencia o el fraude, todos
estamos obligados a oponernos, porque ataca a la sociedad a la que debe todo,
porque socava los cimientos de la patria, a cuya [defensa] estamos vinculados por
naturaleza, por las leyes y por juramento; de tal modo que, si no lo hacemos, en
verdad somos traidores de la patria, desertores de la sociedad humana y gentes que
desprecian el derecho.100
Y sostiene firmemente, contra las afirmaciones de Lutero, que el derecho natural,
el derecho de gentes y el derecho civil sí permiten que esa defensa contra el
tirano sin título sea ejercida mediante las armas, y por cualquier particular,
llamado a repeler la fuerza del tirano sin título mediante la fuerza; quien resiste,
de ningún modo podría asumirse como rebelde, ni como sedicioso pues, dice:
99
El hugonote considera que la tiranía de ejercicio es más injusta, lo que difiere de lo
sostenido por Francisco Suárez para quien la segunda forma de concebir la tiranía no sería
nada reprochable o reprobable. Cfr. SUÁREZ, Francisco. Ob. Cit. P.126, ya citado en líneas
anteriores.
100
Ibíd. P. 168. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-65-320.jpg)
![66
“[…] es sedicioso quien intenta sublevar al pueblo contra la constitución política. Y
no promueve la sedición sino que al contrario la impide, quien reprime al
destructor de la patria y el orden público […]”.101
Así entonces se entiende que la tiranía es la causa de los peores males. La
destrucción del Estado, mediante el desprecio de sus leyes, supone una
desestabilización tal que las acciones del tirano superan en maldad a las del
ladrón o del asesino. Precisamente por esto se afirma:
[…] el tirano que comete felonía contra el pueblo —que es el señor del feudo— y
lesiona la sagrada majestad del reino o del imperio, es rebelde; cae por eso bajo las
mismas leyes, y merece penas mucho más graves. Por eso […] podrá ser depuesto
por su superior […]. Y superior es todo el pueblo o quienes lo representan […]‖.102
Con respecto a la tiranía de ejercicio se niega que cada uno de los individuos
pueda resistir: no pudiendo los individuos protegerse por sí mismos, no están
obligados a proteger la república mediante la oposición armada al tirano de
ejercicio. Sólo el pueblo, entendido como se mencionaba antes —el conjunto de
esos individuos representados por otros—, puede tener iniciativa de resistir al
tirano de ejercicio. No sucede lo mismo, de acuerdo a lo expuesto, frente al tirano
sin título porque estos no han suscrito ningún pacto o alianza —cualquiera puede
resistir su poder—.
Finalmente, puede destacarse que las cuestiones abordadas en la Vindiciae
pretendieron asumirse como verdades apoyadas en testimonios aportados por las
101
Ibíd. P. 169. Subraya propia. Podría considerarse que el concepto orden público es
entendido por el hugonote, en su contexto, finales del siglo XVI, como aquella categoría que
comprende la observancia de las leyes naturales, y del derecho de gentes y el derecho civil,
en fin, como aquello que implica el respeto por parámetros de justicia inscritos en el
referente jurídico y moral del gobierno de la comunidad política. Por su parte se destaca el
comienzo de la reivindicación de un concepto de patria, propia de la conformación de la
sociedad europea estratificada, en estados nacionales.
102
Ibíd. P. 176. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-66-320.jpg)

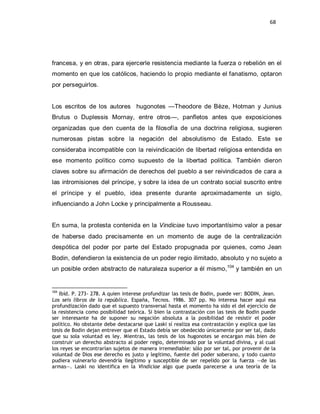
![69
momento de estricta diferenciación de las nacionalidades europeas debida a una
estratificación de la sociedad burguesa, iniciada en la Edad Media, inconstante en
diversos momentos, pero acentuada ya en los albores de la modernidad.
Laski afirma acertadamente que el propósito de la protesta no tuvo que ver con la
libertad religiosa, con la admisión o la tolerancia del culto protestante o del
católico, sino con las pretensiones de establecer una nueva forma de gobierno de
tinte hugonote, a fin de cuentas otra tiranía, y que igualmente los católicos, al
aspirar de manera clara a la persecución eran tan ajenos a la idea de libertad
como los hugonotes. Por esto, Laski sostiene: “[…] los dos estaban realmente
perplejos ante el problema específico de la lealtad. Intentaron negar el deber de
obediencia cuando implicaba resultados desfavorables para una religión
determinada […]”. 105
El suma, no puede perderse de vista que precisamente porque las ideas: “[…]
tienen una historia más duradera que sus patrocinadores. [y que] Nacidas de una
circunstancia concreta, siguen viviendo hasta engendrar acontecimientos muy
106
diferentes de lo que su época de origen pudo prever o desear”, conforme a las
tesis del monarcómaco francés, luego de ser retomadas por jesuitas y puritanos
ingleses, se gestó luego una tradición que consideró que los asuntos políticos se
derivaban de hechos sociales, que podrían ser corregidos por la razón eterna y la
ley natural, y que amparaban dentro de múltiples posibilidades el derecho de
resistencia a la tiranía.
Por eso merece la pena que para intentar dar un fin a lo que ha querido
plantearse en estas líneas como cimiento teórico veamos a continuación, y de
modo aproximado, cómo estas mismas ideas sobre el poder político y la
posibilidad de ejercerle resistencia trascendieron teóricamente, con éxito y sin él,
soberanía, pero sí una idea del contrato social, lo que expone al texto a numerosas críticas. Al
respecto de esas críticas, véase el texto de Laski citado en esta nota, P. 277 y 278.
105
Ibíd. P. 282. Subraya propia.
106
Ibíd. P. 236.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-69-320.jpg)




![74
y qué actos podía lícitamente cometer contra su enemigo quien se encontrara en
una guerra justa.114
La guerra defensiva era indudablemente lícita así como la guerra ofensiva,
aquella en ejercicio de la cual no sólo pretendía reclamarse o defender cosas o
derechos, sino también reclamar la satisfacción por una injuria recibida. Ambas,
dice Vitoria siguiendo a Agustín, habrían de emprenderse para preservar la paz y
la seguridad de la república y mantener al enemigo en su sitio. Con estos únicos
fines bastaría para emprenderlas sin problemas teológicos y/o éticos.
De Vitoria pretendía probar que todo el orbe saldría beneficiado con una guerra
justa del pueblo contra sus enemigos, sean éstos tiranos y/o ladrones; y parecería
ofrecer una justificación, desde el punto de vista moral, sobre la licitud de que
incluso quienes padecen una tiranía puedan repelerla mediante la fuerza y
escarmentar a quien la ejerce:
―[…] cualquiera, aunque sea un simple particular, puede emprender y hacer la guerra
defensiva. Esto es manifiesto porque es lícito repeler la fuerza con la fuerza […] por
consiguiente, cualquiera puede hacer una guerra de este género sin necesidad de
recurrir a la autoridad de otro, no sólo para la defensa de su persona, sino también
para la de sus cosas y bienes‖. 115
Así Vitoria atribuiría licitud a un posible ejercicio de la resistencia a los tiranos en
cabeza de los súbditos. No obstante esta afirmación merece atención y no puede
dar lugar a distracciones porque a renglón seguido acude a Agustín — a quien se
sigue atribuyendo toda autoridad en la interpretación del derecho natural, casi
diez siglos después de haber escrito sobre la guerra justa— para sostener que
sólo en el príncipe legítimo, que es el que ha sido elegido por la república, reside
la autoridad para emprender la guerra. Así, no se trata de que cualquiera pueda
114
De Vitoria, Francisco. Relecciones del Estado, de los indios y del derecho de guerra (1557).
Editorial Porrúa. México, 1974. 101 pp. P. 76.
115
Ibíd. P. 78. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-74-320.jpg)

![76
del poder, pudieran armarse contra él para intentar eliminar sus ignominiosos
efectos.
Es de ese modo como otro autor escolástico y seguidor de Vitoria, Francisco
Suárez, propuso un enfoque similar en cuanto a la teoría de la guerra justa.
118
En su obra Guerra, intervención y paz internacional, Suárez se pregunta si la
sedición —o ejercicio de resistencia como una forma de disidencia política—, es
intrínsecamente mala.
Entendida como ―toda lucha colectiva que se da dentro del mismo estado [y que]
puede entablarse entre dos partidos o entre el soberano y su pueblo”, 119 Suárez
responde que la sedición en que llegara a expresarse la lucha emprendida por un
partido contra otro, al que le está dada una legítima defensa de la agresión, es
ilícita; pero reconoce que en la guerra del pueblo contra el soberano no hay
maldad intrínseca aunque se desarrolle de manera agresiva — no pudiendo ser
de otro modo— porque sólo con el cumplimiento de las condiciones de una guerra
justa la sedición es honesta, debiendo ser ejercida además contra un tirano.
El matiz introducido por Suárez a esa afirmación tiene que ver con su
identificación de dos clases de tiranía: aquella en que el soberano ejerce una
dominación —habiendo accedido al poder mediante usurpación—, y la otra,
atinente a la manera de gobernar. Sólo frente a la primera tiranía, considera,
cualquiera de los miembros del Estado y aun otras instituciones del mismo tienen
derecho a levantarse contra el tirano, un agresor que inicuamente mediante su
actuación emprende una guerra injustificada a la república y sus miembros.
118
Suárez, Francisco (1548 – 1617). Guerra, intervención y paz internacional. Estudio,
traducción y notas por Luciano Pereña y Vicente. 1ª Edición autorizada. Madrid. Editorial
Espasa-Calpe, colección austral. 1956. 205 pp.
119
Ibíd. P. 125.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-76-320.jpg)


![79
También Quentin Skinner aportará algunas pistas claves sobre un concepto de
libertad retomado por los adalides de la causa del Parlamento contra el rey, que
se refirió a una tradición iniciada en Occidente por griegos y romanos — Tito
Livio, Salustio y Tácito—. Esta propuso que no puede haber libertad ante la
posibilidad de interferencia de la buena voluntad de quien detenta la autoridad en
el ejercicio de derechos del individuo, y tampoco si se es consciente de que para
el ejercicio de los mismos habría de intervenir la anuencia de otro.
La consecuencia de esto es la dependencia de la buena voluntad de ese otro para
el ejercicio de la libertad, lo que puede equipararse entonces a la servidumbre,
esclavitud o al estado en el cual la dominación de un hombre sobre otro hombre
no se considera natural: el ciudadano libre habría de ser entonces “[…] el
ciudadano no sometido al dominio de nadie, sino que es capaz de actuar por
derecho propio” y la libertad, el hecho y el derecho de no estar obligado a vivir a
123
merced de nadie.
Así, Skinner señala que en la década de 1640 los parlamentarios ingleses que
sostuvieron una ardua crítica a la Corona, tenían una preocupación motivo de
oposición, y luego de resistencia, que tenía que ver con el concepto de libertad
interpretado según la tradición mencionada. El autor inglés contemporáneo
expresó la inquietud así:
[…] Tenían miedo del principio subyacente según el cual, en época de necesidad, la
Corona poseía el poder discrecional de revocar los derechos civiles. La objeción que
desarrollaron era que si la Corona detentaba tales prerrogativas esto era tanto como
decir que nosotros no disfrutamos de nuestra propiedad y nuestras libertades
123
SKINNER, Quentin. El tercer concepto de libertad. En revista: Claves de razón práctica. No.
155. Madrid. Septiembre de 2005. 82 pp. P. 4-8.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-79-320.jpg)
![80
personales […], puesto que la Corona puede privarnos de ellas sin cometer
injusticia.124
Esta preocupación alcanzó su punto más álgido en 1642, en el cual la Cámara de
los Comunes, ante la negativa del rey de otorgarle la posibilidad de conducir el
ejército, decidió adoptar una medida desconocida hasta el momento: afirmó la
posibilidad de legislar, aun sin la aprobación real. Llegó a considerarse al rey una
amenaza al ejercicio de libertades personales, y a reivindicarse la independencia
del Parlamento con respecto a la voluntad de la Corona.
Conforme a ese argumento se desencadenó una guerra civil y, luego de que los
parlamentarios obtuvieran la victoria, no sólo se justificó el regicidio sino también
la abolición de la Monarquía. 125
Pero pocos años después de la ejecución del rey en 1649, al señalar que son el
egoísmo, el orgullo y la codicia los tres defectos principales que impiden a los
hombres ser libres y los mantiene inmersos en un estado de naturaleza de guerra
de todos contra todos, Thomas Hobbes planteó una perspectiva totalmente
contrapuesta a la fijada por los hechos señalados. Consideró necesaria la
institución de un poder soberano que pusiera fin a las disputas entre los hombres,
presentes en su época. Así, se planteó el sometimiento al poder como la única
relación política posible que resultaría de tener que recurrir al Estado como única
forma de organización política que garantizara ante todo la seguridad de quienes
acuerdan someterse a él. 126
124
Ibíd. P. 7.
125
Ibíd. P. 7. Skinner señala que luego de esa victoria el rey Carlos I fue acusado de haber
gobernado de manera arbitraria, y por tanto, tiránica: “[…] La ley de marzo de 1649 que
abolió el poder del rey confirmó que la Monarquía „es peligrosa para la libertad, la seguridad
y el interés público del pueblo‟; y añadió que, en Inglaterra, el efecto de la prerrogativa
había sido „oprimir, empobrecer y esclavizar al hombre‟”.
126
HOBBES, Thomas. El leviatán o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil
(1651). Tomo I. Ed. Altaya. Colección, clásicos del pensamiento político. 1994. 292 pp.
Capítulos 17 y siguientes. P. 141-292.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-80-320.jpg)
![81
También surgió la idea del acuerdo común de los hombres, una creación
netamente artificial y no natural, como el fundamento de la institución del poder
común o el elemento que por antonomasia logrará cohesión entre los súbditos a
partir del temor que les genera la posibilidad de retornar al estado de guerra de
todos contra todos, que se ha denominado estado de naturaleza —tratándose de
los estados por institución, diferente de los estados por adhesión en los que es el
temor al soberano del estado victorioso lo que logra la adhesión de los súbditos
del estado vencido—; y también se afirmó que basta conferírsele todo el poder y
fuerza individuales a un solo hombre o asamblea de hombres para conformar el
Estado o Leviatán, que es: “[…] la verdadera unidad de todos en una y la misma
persona. […][Para] […] reducir las voluntades de los súbditos a una sola
voluntad.”.127
En la obra El Leviatán de Thomas Hobbes la negación de que el soberano pueda
incurrir en falta alguna al contrato encontró como fundamento la afirmación de que
la obligación de los hombres es de tal modo vinculante que frente a quién de ellos
se atreva a disentir es posible romper lo pactado, pues el acto de disentir es
injusto así como el intento de deponer a quien detenta la soberanía bajo el
pretexto de que ha incumplido el contrato dado que los súbditos le han cedido su
soberanía. Por eso Hobbes defendió la tesis de que cada miembro de la multitud
que ha acordado conformar al Estado es el único responsable de los actos de su
soberano, como la mejor garantía de la paz y la seguridad de todos. 128
Hobbes plantea la consecuencia del acto de disensión —rebelión alzada en
armas o siquiera protesta—, realizado por aquel de quien se dice que ha roto el
pacto, así:
127
Ibíd. P. 144. Subraya propia.
128
Ibíd. P. 147.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-81-320.jpg)
![82
[…] como la mayoría ha proclamado a un soberano mediante voto con el que va
unida su aprobación, quien haya disentido deberá conformarse con la voluntad del
resto, es decir, deberá avenirse a aceptar todas las acciones que realice el
soberano, si no quiere ser destruido por la mayría. […] si rehúsa cooperar con lo
establecido, o protesta contra algo de lo que la mayoría ha decretado, está
actuando contrariamente a lo acordado, injustamente […] deberá someterse a los
decretos de los congregados. De lo contrario será abandonado a su situación
natural de guerra, como estaba antes, y podrá ser destruido por cualquier hombre
sin que éste incurra en injusticia.129
Las causas de las disensiones también son objeto de preocupación: quienes
creían que existía una división entre el rey y los lores de un lado, y la cámara de
los comunes de otro, se consideraron los responsables de que el pueblo estuviera
dividido, principalmente, por motivos políticos y, secundariamente, por el asunto
de la libertad de religión; de cara a esto Hobbes apoya la constitución de un
gobierno fuerte para evitar las disensiones de quienes, hallándose de hecho
gobernados de una manera descuidada: “[…] se atreven a tomar las armas para
defender o introducir una idea, [quienes] de hecho estaban ya en guerra. […].”130
La institución y fortalecimiento del poder soberano se defiende en El Leviatán
contra la objeción consistente en que el poder así concebido reduciría a los
súbditos a una condición miserable, debida a las pasiones y vaivenes de quien
posee un poder ilimitado. La respuesta que sustenta esa defensa está en la
afirmación de que:
129
Ibíd. P. 149. Subraya propia.
130
Ibíd. P. 150.Subraya propia. Hobbes señala el peligro de la adopción de doctrinas, en
principio, religiosas como la causa de las disensiones y guerras civiles de su tiempo.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-82-320.jpg)
![83
[…] por lo común, quienes viven bajo un monarca piensan que éste es un defecto de la
monarquía, y quienes viven bajo un régimen de democracia […], atribuyen toda
inconveniencia a esta forma de gobierno. Sin embargo, toda modalidad de poder si
está lo suficientemente perfeccionada para proteger a los súbditos, es la misma.
[…].131
Se introduce así una justificación a la dominación de los súbditos. Esa justificación
se reduce a que Hobbes asume que los efectos de esta dominación son
insignificantes con respecto a los efectos, aún más ignominiosos, que se
desprenderían de toda guerra civil, de la que se protege a los súbditos mediante
la institución del Estado. Luego se subraya la mayor conveniencia de estatuir en
el Estado una monarquía. Hobbes defiende entonces la idea de que la autoridad
debe revestir alguna forma —por mala que ella sea—, para evitar toda guerra
civil.132
Luego de esa justificación, el concepto de dominación se plantea de acuerdo a la
diferenciación entre los conceptos ―dominio paternal” y ―dominio despótico”,
referido aquél al que ejercen los padres sobre los hijos y que tiene fundamento en
el consentimiento de éstos dada la necesidad de la conservación de su vida; y
éste, el dominio despótico, al derecho del amo sobre su siervo, de hacer con él lo
que a bien tenga, previo convenio por el cual el siervo da su consentimiento al
amo para que no lo prive de la vida. 133
Se trata de un derecho de dominio que surge de una sujeción considerada
legítima o natural y que se deriva del convenio mediante el cual el señor, padre o
amo, se encarga de conservar o garantizar la protección de la vida del sometido,
hijo o siervo.
131
Ibíd. P. 154. Subraya propia.
132
Ibíd. P. 154.
133
Ibíd. P. 167.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-83-320.jpg)
![84
Para Hobbes ese derecho y las consecuencias del mismo, trátese del dominio
paternal o del despótico, se traslada también a los soberanos por institución;
precisamente por esto la condición de sujeción o sometimiento por el derecho de
dominación cabe también con respecto a los súbditos.
Y ante el evento de su desobediencia mediante la comisión de delitos o mediante
reuniones de muchos súbditos sin justificación, estos se hacen merecedores de
un castigo que no habría de considerarse injusto por el hecho de haber suscrito el
pacto o convenio para la protección de la vida: el siervo o el súbdito se hace autor
del mismo, incluso si ese castigo pudiera consistir en privarlo de la vida.134
En el evento de que la desobediencia consista en el uso de las armas para
atentar contra el poder del Estado, Hobbes apoya vehemente su tesis de que el
derecho de dominación impide que las acciones del soberano en cuanto al
tratamiento de los rebeldes puedan considerarse injustas en la explicación del
tratamiento otorgado en su tiempo a la rebelión como crimen de lesae majestas,
dirigido contra la organización del Estado, y destaca que se trata de una de las
conductas más graves, peor aún que los delitos cometidos con respecto a los
individuos, “pues el daño que se sigue se extiende a todos [; comprenden] […]
todos los intentos, de palabra o de obra que estén dirigidos a disminuir la
autoridad del soberano, […] y consisten en hacer planes o realizar actos
contrarios a una ley fundamental.”.135
134
Ibíd. P. 169. Una de las formas que puede revestir la desobediencia comprende el hecho de
que los súbditos realicen actividades como reuniones sin justificación legal aparente. Dado el
contexto político de guerra civil en que se inserta El Leviatán, estas asociaciones por supuesto
causaron alarma: podía tratarse de facciones que conspiraran para instaurar el gobierno de la
religión o el gobierno del Estado, así como, dice, en las Antiguas Grecia y Roma los
aristócratas y demócratas, y los patricios y los plebeyos se reunían para configurar éste
último. Hobbes llama la atención sobre la injusticia de estas reuniones y declara que son
contrarias a la paz y la seguridad del pueblo “[…], ya que arrebatan la espada de manos del
soberano.” Ibíd. P. 194.
135
Ibíd. P. 246. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-84-320.jpg)
![85
Se destaca así de manera vehemente que la rebelión no puede mirarse más que
de dos maneras: 1ª como un delito, una conducta que no tiende sino a intentar
arrebatar el poder al soberano de manera injusta, y 2ª una ofensa o acto contrario
a las leyes de la naturaleza que han dictado la institución de un poder arrogante,
ilimitado, sin comparación sobre la tierra, pero no inmortal.
La explicación del tratamiento que habría de recibir el rebelde se explica en la
suposición de que este alguna vez se había acogido al convenio, pacto o contrato,
pero que una vez decidió tomar las armas para atentar contra el poder soberano
se ubica ya por fuera del mismo y de la ley, con la consecuencia apenas natural
de que a ese, quien antes era súbdito, se le considere ya un enemigo. Hobbes
continúa expresando esa consecuencia respecto a los enemigos así:
―[…]. Pues al negar su sujeción a la ley, un individuo niega también el castigo que
legalmente ha sido determinado y, por tanto, sufrirá las consecuencias que se derivan
de ser un enemigo del Estado, es decir, que estará a merced de la voluntad del
representante. Porque los castigos que están estipulados por la ley sólo son aplicables
a los súbditos, no a los enemigos; y tales son quienes, habiendo actuado con
anterioridad como súbditos se rebelan deliberadamente y niegan el poder soberano.‖
136
Pero no puede intentar entenderse ese tratamiento sólo desde el concepto de
dominación sin señalar qué significa para Hobbes la libertad.
La contraposición al concepto de libertad mencionado en el inicio de éste acápite
se encuentra en El Leviatán, en el planteamiento de la libertad negativa, cuyo
136
Ibíd. P. 251. Subraya propia. El argumento continúa así: “Mas, contra los enemigos, a los
cuales el Estado se considera capacitado para dañar, es legal, según los principios básicos de
la ley de la naturaleza, hacer la guerra (…). Y, basándonos en el mismo fundamento, podemos
afirmar que la venganza puede aplicarse también a aquellos súbditos que deliberadamente
niegan la autoridad del Estado (…). Pues la naturaleza de esta ofensa consiste en renunciar a
la sujeción, lo cual constituye un regreso a la condición de guerra comúnmente llamada
rebelión; y quienes cometen una ofensa así, no sufren como súbditos, sino como enemigos.
Pues la rebelión no es otra cosa que el estado de guerra.” P. 254. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-85-320.jpg)

![87
1° Las doctrinas sediciosas que defienden que cada hombre pueda hacerse juez
de las buenas y de las malas acciones de tal manera que crean posible juzgar los
mandatos del Estado y determinar si obedecerlos o no.
2° La creencia de que: ―[…] todo lo que un hombre hace en contra de lo que le
dicta su propia conciencia es pecado […]‖ 138, porque la conciencia se equipara al
juicio y éste puede ser erróneo. Por tanto, se descarta que la conciencia del
hombre pueda ser tan inequívoca como la ley, que es la conciencia del Estado,
necesariamente aquella por la cual todo súbdito habría de guiarse. Este punto
destaca una importante diferenciación con respecto a las doctrinas reformistas,
luterana y calvinista, para las cuales la conciencia del hombre, a la que esas
doctrinas asumen justa y recta inequívocamente, es el referente máximo de la
obediencia a la autoridad.
3°La opinión de que el soberano está sujeto a las leyes civiles, que tampoco
admite Hobbes en el sentido de que:
[…] estar sujeto a las leyes significa ser un súbdito del Estado, es decir, del
representante del poder soberano, que es él mismo, lo cual no es sujeción a las leyes
sino liberación de ellas. Este error que consiste en situar las leyes por encima del
soberano, implica que hay un juez por encima de él y un poder capaz de castigarlo, lo
cual implica crear un nuevo soberano […] teniendo esto como consecuencia la
confusión y disolución del Estado. 139
138
Ibíd. P. 259.
139
Ibíd. P. 260. Subraya propia. Esta diferenciación con tesis planteadas, entre otros, por
Junius Brutus, implica también un descarte de la doctrina calvinista, a la que señala como
responsable de todos los males acaecidos en el momento en Inglaterra, a imitación, dice
Hobbes, de los Países Bajos: supone que en su país el cambio de fe a la protestante haría
también cambiar la forma de gobierno sin que para hacerse ricos pudiera bastar a los
protestantes la acumulación de dinero: “[…]Y no me cabe duda de que muchos hombres han
visto con satisfacción los últimos disturbios que han tenido lugar en Inglaterra, por ser una
imitación de los Países Bajos, suponiendo que lo último que les hacía falta para hacerse ricos](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-87-320.jpg)
![88
4° La lectura de ―libros de política y de historia de griegos y romanos”; que para
Hobbes contienen doctrinas equívocas: no considera que puedan existir
soberanos y/o monarcas que devengan tiranos, y señala que ante el peligro de
disolución de la monarquía a causa de la lectura de esos textos conviene instituir
un monarca fuerte, aunque también pueda ser aborrecido.140
Se ha destacado en este punto la construcción teórica de Hobbes en la medida en
que, siguiendo al autor Dolf Sternberger, fue única en el pensamiento político toda
vez que se trazó como propósito fundamentar una relación de dominación
absoluta en el consenso universal, tarea opuesta a la de los autores medievales
considerados en líneas anteriores quienes retomaron las principales obras
políticas de la Antigüedad; el rechazo y contraposición que encuentran estas tesis
en Hobbes se hace evidente en la afirmación de que cada individuo, al
desprenderse de su poder personal y entregárselo al soberano, se desprende de
su personalidad, quedando la pluralidad y variedad de los sujetos unida al Estado
de modo tal que el poder del mismo, sin competencia y total, hace invisible su
carácter de dominación de los hombres sobre otros hombres, y desdibuja por
completo la diferencia entre autoridad y súbditos. La autoridad otorgada a ese
Estado terrible habría de hacer de éste el único capaz de dominar la guerra civil y
excluir, por tanto, cualquier posibilidad de afirmar un derecho de resistencia en
141
cabeza del conjunto de los súbditos.
Sternberger señala con acierto que la negación tuvo como fundamento el rechazo
de la tradición que en Occidente:
era cambiar, como los otros habían hecho, su forma de gobierno. Pues la constitución de la
naturaleza humana está en sí misma sujeta al deseo de novedad. […]”. Hobbes, Thomas. El
Leviatán. P. 261.
140
Ibíd. P. 261 y 262.
141
STERNBERGER, Dolf. Ob. Cit. P. 12.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-88-320.jpg)
![89
―[…] había considerado que el gobernante ilegítimo, violento, al margen de la ley,
egoísta, merecía el nombre antiguo de ‗tirano‘, y también la doctrina monárquica de
todo el Medioevo cristiano se había atenido a ella. […] Ni siquiera Nicolás Maquiavelo
modificó el tradicional uso del lenguaje aristotélico […]: llamó a su salvador violento
‗nuevo príncipe‘ y no tirano, y a su dominación el principato nouvo y no tiranía. Thomas
Hobbes fue el primero y el único que barrió con esta consideración. Un tirano
significaba originariamente nada más que simplemente un ‗monarca‘, dice. Tirano
sería uno de aquellos evil names que los súbditos insatisfechos atribuían a sus
autoridades […]. No sabrían que sin un tal ‗régimen arbitrario‘, habría una eterna
guerra civil.‖142
Con esto le asiste razón a Sternberger en el sentido de que la obra de Hobbes
significó el final del Humanismo, pero también de la tradición elaborada al hilo de
los discursos que fueron objeto de estudio en los capítulos anteriores; asimismo
se anunció el advenimiento de una unidad política que significó el fin de la
pluralidad y de la libertad de muchos ciudadanos, con lo que quedó para el
pensamiento occidental subsiguiente nada más que un concepto de dominación
basado en un poder despótico, el que, por lo demás, se había entendido en la
Antigua Grecia como la relación política ejercida respecto a los esclavos.
El punto de quiebre que planteó la construcción de Thomas Hobbes, entonces ,
consistió en que se confundió el gobierno político con el despótico, ambos tan
cuidadosamente diferenciados en las elaboraciones intelectuales griegas y
medievales.
Por último, es preciso aclarar que la expresión modernidad política se ha
entendido en estas líneas como aquel momento histórico correspondiente a los
siglos XVI y XVII en que hizo aparición el Estado Moderno, pero se ha utilizado en
142
Ibíd. P. 155. Subraya propia.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-89-320.jpg)
![90
este escrito sólo con el fin de destacar las consecuencias que tuvo su irrupción
con respecto a la disidencia política y específicamente al ejercicio de la rebelión;
no obstante no puede dejar de sugerirse aquí la tesis de Hannah Arendt,
destacada por Sternberger, de que el planteamiento del ejercicio de dominación
en los términos de Hobbes hizo que en la modernidad se hiciera imposible el
ejercicio político, aquel que surge de la igualdad y la libertad entre ciudadanos.143
Tampoco puede dejarse de lado un aspecto que destaca Reinhart Koselleck,
atinente a cómo se hizo posible que a partir de Hobbes se reafirmara que el
concepto ―revolución‖ no se concibiera de otra manera que como movimiento
circular: con la restauración de la monarquía en Inglaterra la revolución quedó
afirmada como movimiento de retorno, pero también se desvaneció el concepto
―guerra civil‖, cuyas pretensiones de legalidad no se sujetaron ya a la afirmación
de un derecho de resistencia frente al Estado, precisamente por la legitimación y
robustecimiento de éste como único ente monopolizador del “derecho al uso de la
fuerza en las cuestiones internas y el de la guerra en las externas”.144
Así, el concepto ―revolución‖ ya no se aparejó más a las sublevaciones, los
disturbios y los levantamientos propios de las reivindicaciones sociales de las
clases bajas movilizadas por las clases altas. Estas conductas quedaron
subsumidas por igual al concepto de rebelión, entendido entonces como ―lucha
perniciosa‖ que inevitablemente da origen a guerras civiles ―salvajes‖. O en otros
términos, la expresión ―guerra civil‖ al quedar asociada a las luchas de los
desposeídos y oprimidos terminó por desaparecer del lenguaje político, mientras
143
Precisamente por esto podría considerarse que la expresión modernidad política es
equívoca. No obstante, valga lo que se ha aclarado al principio del párrafo. Sternberger
concluye la tesis de Arendt así: “[…] En su obra lo moderno es definido justamente como la
falla de lo político, como su destrucción […]. El totalitarismo es el fenómeno más
dominante, la experiencia más dominante de la Modernidad. […] Sigue valiendo aquí la
afirmación de que el mundo moderno está caracterizado por la catástrofe de lo político y
por el triunfo real del Leviatán.‖ STERNBERGER, Ob. Cit.P. 161. Subraya propia.
144
KOSELLECK, Reinhart. Ob. Cit. P. 73.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-90-320.jpg)
![91
la expresión ―revolución‖ se aparejó a la instauración de una forma de gobierno
administrada por las clases altas, de carácter parlamentario y con división de
poderes. Se descubrió así la nueva funcionalidad o simplemente la fuerza política
de un término que: “ya no regresa, desde entonces, a situaciones o posibilidades
pasadas; [y que] desde 1789 conduce a un futuro tan desconocido que
reconocerlo y tener autoridad sobre él se ha convertido en una tarea constante de
145
la política […]”.
145
Ibíd. P. 75.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-91-320.jpg)








![100
estabilidad de los cimientos de esa construcción política en aras de hacer
prevalecer las respuestas que provienen de los mecanismos eficaces propios
de las contingencias actuales, p. ej. el terrorismo o violencia política pura.
Así pues, de cara a cualquier forma de “desacato a la autoridad del Estado”:
[…] los textos pierden siempre su inveterada serenidad. Brota espuma de la
boca de sus guardianes, el inofensivo desorden se convierte en ‗motín‘, el
transeúnte en delincuente. La furia con que se venga el delito muestra la
inseguridad de nuestros organismos públicos, el reverso de su superioridad
[…].153
Aunque el enfoque filosófico- político plantee la cuestión desde la dicotomía
política del conflicto/ política del consenso considerando cada elemento como
definitorio de lo político, e incluso sostenga el fin de la época de la estatalidad en
el siglo XX, en el que curiosamente el Estado llegó a estar presente en todos los
ámbitos de la vida cotidiana de sus ciudadanos, podría considerarse que la
cuestión de la rebelión escapa a esa dicotomía y a las racionalizaciones propias
del mundo occidental que le subyacen; el levantamiento violento frente al
soberano arremete poniendo en permanente cuestión la pretensión de
pacificación interna lograda mediante la imposición que logró el Estado absoluto
correlativo a cada unidad política en un momento determinado —siguiendo la
categoría de Carl Schmitt—, luego de que éste se potencializara ideológicamente
con la doctrina de la razón de Estado.
Si bien en la obra de este autor no se ha encontrado con plena claridad qué
construcción teórica y consiguiente consideración concreta correspondería al
enemigo interno, que aquí se entenderá como el rebelde, sí se sugiere, mediante
el recurso a la tesis hegeliana, que de cara a quien con sus acciones niega el
153
Ibíd. P. 27.](https://image.slidesharecdn.com/delitopoltico-111123212115-phpapp01/85/Delito-politico-100-320.jpg)








