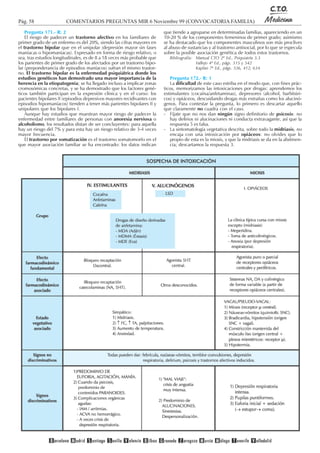4
- 1. PRUEBAS SELECTIVAS 1999-00 CUADERNO DE EXAMEN M.I.R. 6 Noviembre 99 CONVOCATORIA DE FAMILIA COLECCION DE EXAMENES M.I.R. MANUAL C.T.O. ADVERTENCIAIMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES 1. Compruebe que este Cuaderno de Examen lleva todas sus páginas y no tiene defectos de im- presión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. 2. Sólo se valoran las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma. 3. Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas", corresponde al nú- mero de pregunta del cuestionario. 4. La "Hoja de Respuestas" se compone de tres ejemplares en papel autocopiativo que deben co- locarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. No olvi- de colocar las etiquetas identificativas en cada una de las tres hojas. 5. Si inutilizara su "Hoja de Respuestas", pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y no olvide consignar sus datos personales. 6. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cinco horas improrrogables. 7. PodráretirarsuCuadernodeExamen,unavezfinalizadoelejercicioyhayansidorecogidaslas "Hojas de Respuestas" por la Mesa. CUADERNILLO Nº 2 C O M E N T A R I O S
- 2. L a aparición de cada convocatoria de examen es un paso esencial para un gran número de perso- nas que tenemos relación con el MIR. Para muchos de nuestros estudiantes es la meta que culmina una larga y esforzada preparación. Sin embargo, para otro gran grupo y, para los que intentamos ayudar con todos los recursos que tenemos al alcance de la mano, un examen MIR es un material fundamental, ya que nos permite analizar si las estrategias que utilizamos en la preparación son correctas, y cuáles serán las tendencias futuras. En este cuadernillo se recoge una versión comentada del examen realizado el 6 de noviembre del 99. Aunque siempre intentamos ser académicamente correctos y rigurosos, en estos comentarios también vais a encontrar consejos sobre otras formas de enfrentarse a la pregunta y razonar las respuestas. Además hemos puesto un especial interés en elaborar gran número de dibujos y tablas para facilitar la retención visual de lo aprendido. De esta manera, esperamos que le saques el máximo partido posible al examen y te sirva tanto de material de estudio como de orientación sobre cómo afrontar el MIR. Tenemos una deuda de gratitud contraída con todas aquellas personas que han aportado su esfuerzo, creatividad e ilusión en este proyecto. Por ello, tenemos que reconocer el trabajo de Lourdes López, que transcribió gran parte del texto; el de Pedro J. Delgado, Fernando Enríquez, Luis Rodríguez-Bachiller y, sobre todo, Julio Ruiz, que hicieron unos magníficos dibujos; el de Pablo Avanzas y Juan Quiles, que se encargaron de elaborar el atlas central, Jesús Varas, Javier Alonso, Sonia Lobo, Gonzalo Hernández y Fermín Martín revisaron el material y eliminaron un montón de errores que habíamos cometido. Raúl Pelechano y Jesús Jiménez colaboraron en la elaboración de recursos gráficos. Jorge Gómez se encar- gó de gran número de tablas y esquemas y se ocupó de que cada cosa quedara colocada en su sitio. También queremos agradecer la ayuda siempre disponible de Juan Canales y la confianza y apoyo que Pilar Díaz puso siempre en nosotros. David Pascual Hernández y José Juan Gómez de Diego AUTORES: Lucía Alcázar Vaquerizo Gonzalo Hernández Martínez Julio Ruiz Palomino Patricia Alonso Fernández Ana López Martín Ana Sánchez Hernández Pablo Avanzas Fernández Gemma Martínez Ragües Yolanda Santos Gutiérrez Eduardo Barbudo del Cura Andrés Muñoz Martín Gonzalo Samitier Solís Sylvia Belda Hofheinz Javier Ortega García GuillermoSchoendorff Rodríguez Irene Castaño González José Ramón Paño Pardo David Serfaty Grañeda María José García Hernández David Pascual Hernández Pablo Sousa Casasnovas Mercedes García Torre Javier Pizones Arce Jesús Varas Navas José Juan Gómez de Diego Juan Quiles Granado Melina Vega de Céniga Julio González Martín-Moro Diana Ruiz Genao CONSEJOS PARA SACAR EL MAXIMO PARTIDO AL EXAMEN MIR 6 Noviembre 99 El examen que tuvo lugar el pasado 6 de Noviembre de 10 de abril de 1999 te puede ser de gran utilidad para conocer mejor esta prueba y para averiguar en qué situación te encuentras si estás preparando el examen M.I.R., por ejemplo, qué número habrías obtenido si te hubieses presentado a esta convocatoria con tu preparación actual; también te puede ser de utilidad para ir repasando las preguntas propias de cada asignatura a medida que vas estudiando, para ello utiliza el desglose que aparece incorporado. Para sacar el máximo partido a este examen te recomendamos las siguientes sugerencias: 1) Trata de contestar el examen y puntúalo teniendo en cuenta las preguntas anuladas. 2) Lleva tu puntuación a la curva de resultados que te proporcionamos. 3) Analiza tu resultado en este examen por asignaturas y grupos de asignaturas.
- 3. Pág. 3COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Figura 1. Pregunta 3 Acalasia primaria. Acalasia secundaria a carcinoma de cardias. Hay que tener en cuenta que cuando en un caso clínico nos piden la actitud adecuada, lo primero es determinar si se tiene un diagnóstico lo suficientemente firme o no. En este caso aún no tene- mos filiada la etiología del cuadro, por lo que necesitamos tomar una medida diagnóstica. Las respuestas 1 y 3 hacen referencia a una medida terapéutica, por lo que no son adecuadas. La opción 5 que hace referencia a una TC, no parece que sea el siguiente paso, ya que no discrimina acalasia de cáncer y la manometría esofágica (respuesta 2) es insuficiente para diferenciar entre acalasia primaria y secundaria. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 7.3 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 649 vol. II págs. 1.806-1.807 Pregunta 4.- R: 3 El cuadro clínico ante el que nos encontramos es, con probabili- dad, un Síndrome del Intestino Irritable (SII). Nos presentan a una mujer (predominio femenino 2:1) con dolor abdominal y cambios en el ritmo deposicional con periodos de estreñimiento y periodos de diarrea, que es la clínica típica. Ante esta sintomatología lo priori- tario es descartar una lesión orgánica, por lo que se debe hacer un estudio completo. La normalidad del estudio (en este caso: el aná- lisis de sangre y la colonoscopia) excluye otras patologías con sinto- matología parecida a la del SII, con las que hay que hacer diagnós- tico diferencial, y nos debe hacer pensar en esta enfermedad. Otros datos a favor del diagnóstico de SII son la cronicidad del cuadro (cinco años de evolución) y que no cause repercusión nutricional ni malabsorción. Pregunta 1.- R: 4 En la hepatitis aguda por virus B, además de la clínica propia de la hepatitis, pueden aparecer otras manifestaciones extrahepáticas de- bidas al depósito de inmunocomplejos (Ag-Ac) en diferentes estruc- turas del organismo entre las que encontramos: - Artralgias y artritis. - Exantema cutáneo urticariforme (respuesta 1). - Panarteritis nodosa (respuesta 2). - Pleuritis exudativa. - Acrodermatitis infantil papular de Giannoti-Crosti. - Crioglobulinemias (las crioglobulinas tipo II y algunas de tipo III se asocian a infección por virus de la hepatitis C pero también se pueden asociar al virus de la hepatitis B, respuesta 3). La infección crónica por virus de la hepatitis B provoca cirrosis, que es un factor de riesgo para el hepatocarcinoma (respuesta 5). Además se ha demostrado que el VHB es factor etiológico del hepa- tocarcinoma, y que la incidencia de este cáncer a lo largo del tiempo es 100 veces más elevada en individuos con datos de infección por VHB que en controles no infectados. Sabiendo que tanto la infección aguda como la infección crónica por VHB implica positividad del HbsAg y teniendo en cuenta lo ante- riormente expuesto, excluimos las respuestas 1,2, 3 y 5. La CBP (respuesta 4) se asocia más a enfermedades autoinmunes que a enfermedades infecciosas. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 27.3 Farreras 13ª Ed., vol. II pág. 2.771; vol. I pág. 320 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 660 Pregunta 2.- R: 3 La pirosis es un síntoma que casi siempre se asocia al reflujo gas- troesofágico (RGE) y es esta enfermedad en la que debemos pensar al leer esta pregunta. El RGE es patológico cuando da síntomas o cuando produce eso- fagitis ya sea endoscópica o histológica. Pero puede haber síntomas de reflujo (pirosis) sin esofagitis (hasta un 40% de pacientes con piro- sis no presentan signos endoscópicos de esofagitis) así como esofagi- tis sin síntomas. Por esta razón son ciertas las respuestas 1 y 2. La historia clínica es esencial para el diagnóstico porque nos da la sospecha de la enfermedad. La pHmetría ambulatoria de 24 h. es la que establece de modo firme la existencia de reflujo, relacionán- dolo con los síntomas que percibe el paciente. De modo práctico, esta pregunta se puede responder sin necesi- dad de saber todo lo anteriormente descrito porque: - Si existen dudas sobre si los síntomas de un paciente se deben al reflujo se utiliza la prueba de perfusión ácida (test de Bernstein) o bien, y quizá sea más útil, la propia pHmetría de 24 h. - La manometría esofágica es una prueba que se emplea para el diagnóstico de la acalasia y otras alteraciones de la motilidad esofágica. La presencia de RGE va en contra del diagnóstico de acalasia. En pacientes con pirosis de larga evolución que dejan de presentar este síntoma debemos pensar que se ha desarrollado una acalasia secundaria a esofagitis por reflujo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 8.3 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 267 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.806 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 66 Pregunta 3.- R: 4 Esta pregunta nos remite directamente al algoritmo diagnóstico de la disfagia. Nos presenta un caso clínico en el cual un paciente pre- senta disfagia para sólidos y líquidos de 4 meses de evolución, que se acompaña de pérdida marcada de peso (8 Kg.) y patrón radiológico de esófago dilatado y extremo distal afilado o en "pico de pájaro". Estos datos nos orientan hacia el diagnóstico de acalasia que bá- sicamente es un fallo para relajar el esfínter esofágico inferior y por tanto una obstrucción al paso del alimento. La duda razonable está en determinar si se trata de una acalasia idiopática primaria (subya- cente a una pérdida de neuronas intramurales), o una acalasia se- cundaria a distintos trastornos (carcinoma gástrico que infiltre el esó- fago, la causa secundaria más frecuente, un linfoma, un carcinoma de esófago, la enfermedad de Chagas, etc.). En cualquier caso, siem- pre, ante un cuadro sugestivo de acalasia es obligado descartar pa- tología orgánica del esófago, sobre todo la extensión ascendente de un carcinoma gástrico. Para ello se debe realizar una endoscopia digestiva con toma de biopsia (respuesta 4). Ante esta sospecha diag- nóstica tan importante no se debe realizar ninguna prueba terapéu- tica antes de descartar de forma incuestionable la presencia de pato- logía maligna (respuesta 1).
- 4. Pág. 4 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Ante los resultados del estudio normales se hace el diagnóstico de exclusión de SII. Por tanto, la respuesta 3 es correcta. La sintomatología de la coledocolitiasis no se suele confundir con el SII. La úlcera péptica y el cáncer de páncreas son diagnósticos diferenciales del SII cuando la clínica predominante es el dolor epi- gástrico o periumbilical (esto no ocurre en el caso que nos ocupa). Otras patologías que pueden presentar sintomatología similar se recogen en la siguiente tabla: Algunos procesos patológicos que pueden presentar sintoma- tología similar a la del SII - Malabsorción intestinal: intolerancia a la lactosa. - Infecciones: giardiasis. - Enfermedades intestinales inflamatorias: enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis colágena, colitis linfocitaria. - Tumores: cáncer de colon, adenoma velloso, tumores del intes- tino delgado. - Procesos obstructivos: impactación fecal, vólvulo sigmoide in- termitente, megacolon. - Insuficiencia vascular: angina abdominal, colitis isquémica. - Trastornos ginecológicos: endometriosis. - Trastornos psiquiátricos: depresión, trastornos de pánico, soma- tización, ansiedad. - Pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 22.4 Farreras 13ª Ed., vol. I págs. 151-2 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.868 Pregunta 5.- R: 5 Uno de los problemas fundamentales que plantea el uso de los AINEs es su asociación a úlceras gástricas y/o duodenales. La preva- lencia de úlceras endoscópicas en los pacientes tratados con AINE, como se cita en la respuesta número 5, oscila entre el 15 y el 30%. - La mucosa gástrica se defiende de la secreción ácida gracias a la secreción de moco y bicarbonato, la barrera mucosa gástrica que resiste la retrodifusión de hidrogeniones a la célula, el flujo sanguí- neo que arrastra los hidrogeniones que han pasado la barrera mucosa y las prostaglandinas (serie E) que estimulan la secreción de moco, bicarbonato y favorecen el flujo sanguíneo. Las prosta- glandinas son factores defensivos, al contrario de lo que se cita en la respuesta 4. - El mecanismo de acción de los AINES es la inhibición de la acti- vidad de la ciclooxigenasa, enzima que interviene en la síntesis de prostaglandinas. Los AINES al inhibir la producción de prostaglan- dinas favorecen la acción lesiva del ácido. Entre los factores que aumentan el riesgo de úlcera péptica en pacientes tratados con AINES tenemos: • La edad avanzada. • Los antecedentes de complicaciones por AINES. • El tratamiento simultáneo con corticoides. • La presencia de enfermedades asociadas. - La vía rectal se usa para administrar fármacos que producen irri- tación gástrica, son destruidos por el ácido del estómago, tienen mal sabor u olor, o en los que se quiere evitar en parte el primer paso hepático. Sin embargo esta vía es más incomoda que la oral y la absorción es más errática. Además, la acción lesiva del AINE sobre la mucosa gastroduodenal se produce no sólo por su acción local sino también por su acción sistémica. La vía parenteral, rec- tal o con cubierta entérica no evita el daño de la mucosa. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 14.1 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 96 Flórez 3ª Ed., págs. 53 y 362 Pregunta 6.- R: 4 La enfermedad de Whipple suele manifestarse por la siguiente tríada: diarrea, artritis y fiebre, luego con el cuadro clínico que nos presentan, la probabilidad de que estemos ante un Whipple es muy limitada. La respuesta 3 también la podemos descartar, pues los anticuer- pos antigliadina, antiendomisio, antirreticulina se usan como prueba de diagnóstico de la enfermedad. Los anticuerpos antigliadina indi- can que el paciente es sensible al gluten y por tanto los portadores sanos de esta enfermedad también los presentan, sin embargo sus títulos no se correlacionan con la actividad de la enfermedad. El 80% de los pacientes celíacos responden a una dieta sin gluten pero existen pacientes que responden tardíamente y otros que no lo hacen. No podemos asegurar que la introducción de una dieta sin gluten mejorará el cuadro, por lo que la respuesta 2 es descartable. En cuanto a la relación de la enfermedad celíaca y el linfoma hemos de destacar que: - Los pacientes celíacos tienen mayor riesgo de padecer linfoma intestinal que la población general. - La frecuencia del linfoma todavía es mayor en pacientes no trata- dos, siendo este el caso que nos ocupa. - Nuestro paciente fue diagnosticado de enfermedad celíaca hace 15 años y todo este tiempo ha permanecido sin tratamiento. Aho- ra presenta cuadro de dolor abdominal cólico, anemia y edemas en miembros inferiores. Esto puede deberse a que la enfermedad vuelva a manifestarse después de un tiempo asintomática (aun- que esto es más frecuente durante la adolescencia), o bien a que presente una complicación, por lo que debemos descartar la pre- sencia de un linfoma. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 20.14 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 172 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.849 Pregunta 7.- R: 5 Los divertículos son una patología de etiología no bien conoci- da, que se puede encontrar con relativa frecuencia en la población. Son más frecuentes en el colon izquierdo e igualmente, lo habitual es que sean asintomáticos. Por ser más frecuentes en el lado iz- quierdo y cursar de forma parecida a la enfermedad apendicular cuando se inflaman es por lo que a veces se les ha llamado "apendicitis izquierda". La diverticulitis podemos descartarla, puesto que el paciente no presenta ninguna de sus características: fiebre, leucocitosis, dolor en fosa ilíaca izquierda y signos de irritación peritoneal (vientre en tabla, Blumberg,...). La diverticulitis aguda es más frecuente en el colon izquierdo (des- carta la opción 4), y para su diagnóstico se utiliza la TC abdominal (la endoscopia o el enema opaco están contraindicados por el riesgo de rotura del divertículo inflamado) y su tratamiento en principio es con- servador (reposo intestinal, líquidos i.v. y antibioterapia) quedando la cirugía reservada para las recidivas. Habría que descartar también en esta paciente un posible adeno- carcinoma de colon, pero la ausencia de síndrome constitucional y sobre todo la ausencia de afectación en el enema opaco hacen que sea muy poco probable. Por exclusión debe tratarse pues de una enfermedad diverticular dolorosa sin diverticulitis, caracterizada por dolores cólicos recidi- vantes con brotes alternantes de estreñimiento y diarrea que se ali- vian con la defecación o la expulsión de gases. El tratamiento es con- servador mediante restricción alimenticia, anticolinérgicos y una li- gera sedación. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 22.1 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.871-1.872 Pregunta 8.- R: 3 La cirrosis biliar primaria (CBP) se asocia a otras enfermedades de base autoinmune: - Síndrome de Sjögren (es la enfermedad que se asocia de modo más frecuente). - Artritis Reumatoide. - Vasculitis. - Dermatomiositis. - Síndrome de CREST. - Fibrosis pulmonar. - Tiroiditis autoinmune de Hashimoto. - Úlcera péptica gastroduodenal. - Litiasis biliar. - Enfermedad Celíaca. - Colitis ulcerosa. - Crohn. - Anemia hemolítica. - Acidosis tubular renal. Con respecto al resto de las respuestas que aparecen en la pre- gunta hay que saber: - Los anticuerpos antimitocondriales se encuentran presentes en el 90-95% de los casos. - Los anticuerpos antinucleares, antitiroideos y antimúsculo liso se pueden encontrar pero no en un porcentaje tan alto como el que aparece en la respuesta número 2.
- 5. Pág. 5COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS - El principal autoantígeno en la CBP (presente en el 90% de los casos) contra el que se dirigen los anticuerpos IgG antimitocon- driales es el componente de 74-kDa E2 de la deshidrogenasa del ácido pirúvico (PDC) y se denomina dihidrolipoamida acetiltransferasa. Esta proteína E2 es un enzima del complejo PDC y se encuentra en la membrana mitocondrial interna (res- puesta 4 falsa). - Como la patogenia de la CBP puede deberse a un trastorno de la respuesta inmune no sería descabellado pensar en la utilidad de los corticoides en el tratamiento, sin embargo no sólo no son útiles sino que además pueden empeorar la osteoporosis de estas pa- cientes (respuesta 5 falsa). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 33.1 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 340 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.940 Pregunta 9.- R: ANULADA Los factores etiológicos que se han asociado al carcinoma hepa- tocelular (CHC) son: - La cirrosis. - La infección crónica por VHB y VHC. - Hepatopatías crónicas: alcohólica, hemocromatosis, déficit de alfa 1-antitripsina, tirosinemia. - Aflatoxina B1: carcinógeno producido por Aspergillus flavus. - Esquistosomiasis. - Drogas: andrógenos, anticonceptivos orales, cloruro de vinilo. Otras causas raras de CHC son: la porfiria hepatocutánea tarda, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, las glucogenosis tipo I y III, la intolerancia a la fructosa, la hipercitrulinemia, la intoxicación por senecio y la clonorquiasis. Esta pregunta tiene una complicación añadida, y es que en algu- Figura 2. Pregunta 7 Divertículos digestivos. Localización. Clínica. Tratamiento.
- 6. Pág. 6 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) nos textos se recoge al Wilson como una de las enfermedades asocia- das al riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Por ello, esta con- troversia entre los textos ha sido recogida también por los responsa- bles del examen, que han decidido anular la pregunta. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 35.2 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 660 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 364 Pregunta 10.- R: 5 La prueba que se emplea habitualmente en el diagnóstico de la hemocromatosis es la cuantificación de hierro en la biopsia hepáti- ca (respuestas 1, 2 y 4 falsas). Está indicada ante una clínica que nos sugiera hemocromatosis (cirrosis hepática, diabetes e hiperpigmen- tación cutánea) o una prueba de laboratorio que nos indique un au- mento de los depósitos tisulares de hierro (concentración plasmática de ferritina). La biopsia nos permitirá además el cálculo del índice de hierro hepático (microgramos de hierro /gramo de peso seco)/ 56 x edad. Con el índice de hierro hepático podremos diferenciar precoz- mente a los sujetos homocigóticos de los heterocigóticos. Dado que la hemocromatosis primaria es una enfermedad de he- rencia autosómica recesiva, el diagnóstico de un caso nos debe llevar a hacer un estudio de los miembros de la familia. Para ello se puede hacer medición de ferritina y biopsia hepática pero se puede usar una prueba genética. Si sabemos cual es el gen de la hemocromato- sis y la mutación que provoca la enfermedad en ese gen, podremos hacer el diagnóstico. El gen lo conocemos, se localiza próximo al locus HLA-A en el cromosoma 6. Se denomina HFE y sintetiza una proteína MHC con 347 aminoácidos. La mutación también la cono- cemos; se trata de una sustitución homocigota Cys282Tyr (una susti- tución de cisteína por tirosina en posición 282) en la proteína. Por lo tanto la respuesta cierta es la 5. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 34.1 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.444-2.446 Pregunta 11.- R: 3 Esta pregunta es bastante clara, por lo que el comentario puede ser breve. Durante la digestión gástrica, la cobalamina se libera de los alimentos y forma un complejo estable con un factor de unión llamado R. En el duodeno, el complejo cobalamina-R es digerido. La cobalamina se separa y se une al factor intrínseco, elaborado por las células parietales gástricas. El complejo cobalamina-FI es resistente a la digestión proteolítica y llega al íleon distal, donde existen unos receptores específicos en el borde en cepillo de la mucosa, que fijan al complejo cobalamina-FI, permitiendo con ello que la vitamina se absorba. Si amputamos 50 cm de íleon, disminuimos la superficie de absorción del complejo cobalamina-FI y se produce una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Figura 3. Pregunta 11 Absorción intestinal de nutrientes. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., 19 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 746 y 1.835 Pregunta 12.- R: 5 La fosfatasa alcalina (FA) es un dato de laboratorio bastante ines- pecífico, ya que se encuentra alterada en muchas situaciones clíni- cas. Se puede encontrar elevada en trastornos de la vía biliar (colesta- sis), enfermedades óseas (enfermedad de Paget, osteomalacia, me- tástasis óseas) y embarazo. Para saber si la FA es de origen hepático o extrahepático podemos hacer diferentes pruebas. Lo más específico es la separación elec- troforética de las diferentes isoenzimas (hepática, ósea) de la FA. Una forma más sencilla de conocer el origen hepático o no de la FA, consiste en determinar los niveles de gamma glutatamil transpepti- dasa (GGT) o la 5-nucleotidasa ya que si se encuentran elevadas cual- quiera de las dos se puede pensar en un origen hepático de la FA y habría que encaminar el estudio a pruebas más específicas de pato- logía hepática, como por ejemplo una ecografía hepatobiliar o una colangiografía endoscópica retrógrada. Si estas enzimas no están ele- vadas, la causa del aumento de la FA será extrahepática y una placa de cráneo o de huesos largos nos podrían ayudar en la búsqueda de lesión ósea. Las cinco pruebas que se contemplan en las respuestas podrían servir para conocer el origen de la alteración de la FA, sin embargo la determinación de GGT (respuesta 5) es una prueba sencilla y es el paso lógico para determinar si el aumento de la FA es de origen he- pático o no y decidir que otras pruebas diagnósticas recomendar a continuación. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 25.1 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 273 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.890 Pregunta 13.- R: 4 La hepatitis C es la antiguamente denominada hepatitis no A no B. Se la denomina también hepatitis postransfusional puesto que so- bre todo con anterioridad a los años 70 el riesgo de contagio de hepatitis C en transfusiones y trasplantes era muy alto, mucho mayor que para otros virus hepatotropos, ante la imposibilidad de detectar los donantes infectados. Actualmente la detección de anticuerpos anti VHC en donantes ha eliminado casi por completo el riesgo de adquirir una hepatitis postransfusional por VHC (respuesta 1 cierta). Sin embargo la fre- cuencia global de hepatitis C permanece casi invariable sobre todo por el incremento de la transmisión por vía parenteral, como en ADVP (que en un 60 - 70% son anti VHC+; respuesta 2 cierta). Otras formas de transmisión son la exposición profesional a sangre o derivados y la vía sexual -perinatal. Sin embargo lo más frecuente (ya que esto ocu- rre en un 40 - 50% de los casos) es que no se identifique ningún factor de riesgo. En cuanto al diagnóstico de hepatitis C, en la práctica habitual se emplea la detección de Ac anti VHC. Los Ac anti VHC se detectan por primera vez a 1-2 meses de la infección aguda y se hacen indetecta- bles si se produce la recuperación completa. En pacientes con hepa- titis C crónica se detectan en el 90% de los casos, pero, ya que no tienen papel protector en la evolución del cuadro, su presencia úni- camente tiene valor diagnóstico. Los Ac Anti VHC son negativos en un 20-30% casos y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. La identificación del ARN-VHC es la técnica diagnóstica más sensible, se positiviza incluso antes del aumento de transaminasas y mucho antes que aparezcan los Ac Anti VHC. Por tanto, ante un paciente inmunodeprimido está indicado determinar ARN-VHC (respuesta 3 cierta). La evolución de la hepatitis C suele ser mala. En algunos estudios, la frecuencia con la que una hepatitis C aguda evoluciona hacia la cronicidad alcanza el 70-80%. La respuesta 5 también es cierta. Actualmente sólo existen vacu- nas eficaces frente a los virus hepatotropos A y B. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 27.4, 29.3 Pediatría 3.3 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.914-15, 1.919, 1.922 Piédrola 9ª Ed., págs. 471 y 688 Pregunta 14.- R: 1 Los agentes que modifican la presión del esfínter esofágico infe- rior han sido preguntado varias veces en las convocatorias del MIR. Los tienes resumidos en la siguiente tabla:
- 7. Pág. 7COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Sustancias que influyen en la presión del esfínter esofágico inferior AUMENTAN LA PRESIÓN DISMINUYEN PRESIÓN Hormonas Gastrina Secretina Motilina CCK Sustancia P Glucagón Somatostatina GIP VIP Progesterona Agentes Agonistas alfa-adrenérgicos Antag. alfaadrenérgicos. neurales Antag. beta-adrenérgicos Agon. betaadrenérgicos. Agonistas colinérgicos Antag. colinérgicos. Alimentos Proteínas Grasa Chocolate Etanol Tabaco Bebidas ricas en xantinas (té, café, colas) Miscelánea Histamina Teofilina Antiácidos PG-E2 y El Metoclopramida Serotonina Domperidone Meperidina PG-F2a Morfina Cisapride Dopamina Antag. del Ca Diacepam Barbitúricos Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 9.1 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.808 Pregunta 15.- R: 3 Hagamos un breve repaso de las contraindicaciones para el tras- plante hepático. Las contraindicaciones absolutas son: - Infección activa, bacteriana o fúngica, fuera del sistema hepatobi- liar (se realizará el trasplante cuando la infección haya sido supe- rada). - Neoplasia extrahepática (aunque, a veces, las metástasis hepáti- cas pueden inclinar a trasplante como método paliativo). - Anomalías congénitas múltiples que no pueden ser corregidas. - Abuso activo de alcohol o de drogas. - Enfermedad cardiopulmonar avanzada (por elevado riesgo de muerte intraoperatoria). Las contraindicaciones relativas son: - Presencia de sepsis biliar o intrahepática. - HbsAg positivo. - Existencia de trombosis en la vena porta. - Antecedentes de cirugía amplia hepática y/o de vías biliares. - Insuficiencia renal aguda o crónica que no dependa de la insufi- ciencia hepática. - Edad superior a 50 años (es una contraindicación más fisiológica que cronológica, aunque no se suele trasplantar a individuos ma- yores de 66 años). Se tendrán en cuenta también los factores psicosociales del pa- ciente, dado el tratamiento inmunosupresor y el seguimiento estre- cho a los que deben ser sometidos. En la pregunta encontramos tres respuestas que se ajustan a las contraindicaciones para el trasplante, siendo dos de ellas relativas (respuestas 2 y 4) y una de ellas absoluta (respuesta 3). Aunque la pregunta se podría impugnar, deberíamos elegir esta última opción, por ser la más incuestionable. Las respuestas 1 y 5 corresponden a algunas de las indicaciones para el trasplante. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 36 Durán 2ª Ed., vol. II pág. 2.746 Pregunta 16.- R: 5 Nos presentan un caso clínico en un paciente al que se ha practi- cado una resección intestinal con anastomosis primaria y una esple- nectomía. Varios días después de la intervención el paciente ha recu- perado los movimientos intestinales, con varias deposiciones, aun- que escasas, y aparece un cuadro febril sin foco definido y con un inicio de afectación sistémica, reflejada en la oliguria. La tensión ar- terial y la frecuencia cardíaca son normales. A la hora de hacer el diagnóstico, debemos pensar en un proceso infeccioso y buscar el origen. - Descartamos la peritonitis aguda al ser incompatible con un ab- domen no doloroso. La exploración objetivaría una palpación do- lorosa, con defensa y Blumberg +. - Por otro lado, no tenemos signos que nos hagan sospechar una endocarditis, como soplos de reciente aparición y cambiantes, arritmias, pericarditis, insuficiencia mitral y aórtica aguda con IC, fenómenos embólicos, etc. - Una infección de la herida se manifestaría como dolor e inflama- ción locales, colecciones o supuración activa, lo que no aparece en este caso. - Tampoco nos encontramos frente a una sepsis, ya que ésta impli- ca un fracaso, multiorgánico, con hipotensión, oliguria y disminu- ción del nivel de consciencia. - Las dehiscencias de las anastomosis ocurren generalmente a la semana de la cirugía, con riesgo máximo en las anastomosis esofá- gicas con intestino delgado. Su clínica más característica es la de absceso pélvico o intraabdominal sin abdomen agudo, con leve distensión abdominal, dolor sordo localizado y fiebre. Pero el de- rrame del contenido al peritoneo puede originar también una peritonitis que puede comprometer la vida del paciente. Se previene mediante una buena preparación preoperatoria, una técnica quirúrgica adecuada (cuidar de que los bordes de la anasto- mosis están limpios y bien vascularizados, evitando la presencia de pus o contaminación fecal) y la utilización de antibioterapia profilác- tica postoperatoria. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía General 3.5 Pregunta 17.- R: 4 En el estudio de un paciente con ictericia, el primer paso a dar es diferenciar si se debe a obstrucción de la vía biliar (ictericia obstructi- va) o a alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina (ictericia no obstructiva). A veces ayuda la exploración clínica, ya que es orientativo palpar una vesícula distendida, propia de la obstrucción de la vía biliar. Más frecuentemente, la diferenciación se hace mediante la ecografía, ya que la vesícula suele ser dificil de explorar clínicamente. En este caso clínico, en la exploración encontramos una vesícula biliar distendida, lo que sugiere obstrucción de la vía biliar. En el diagnóstico diferencial se deben distinguir las litiasis de las neoplasias. La ausencia de dolor va en contra de que se trate de un cólico hepático simple o de una colecistitis crónica (respuestas 3 y 5 falsas). En el primer caso el dolor sería agudo, penetrante, con fases de es- pasmo, y en el segundo caso, el paciente contaría un dolor más sordo en hipocondrio derecho, por inflamación crónica, probablemente con fases de reagudización. La coledocolitiasis cursaría con clínica de cólico hepático (es su causa principal), por lo que la respuesta 2 tam- bién es falsa. La presencia de síndrome constitucional apoya la hipótesis de etiología neoplásica. Si se tratara de un carcinoma vesicular, a la pal- pación encontraríamos una masa dura, en hipocondrio derecho con desestructuración de la anatomía vesicular, adherida e infiltrante, y no una distensión de la vesícula (respuesta 1 falsa). El carcinoma de cabeza de páncreas, sin embargo, explica to- dos los síntomas: Figura 4. Pregunta 17 Carcinoma de cabeza de páncreas.
- 8. Pág. 8 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) La ictericia por obstrucción del conducto colédoco al englobarlo dentro de la masa tumoral; la dilatación del colédoco se transmite retrógradamente al hepático, al cístico y a la vesícula sana, que se distiende por acúmulo progresivo de bilis retenida (al hallazgo de una masa distendida correspondiente a la vesícula distendida en el contexto de un cáncer de páncreas se le denomina signo de Courvoisier) y el síndrome constitucional de anorexia y pérdida de peso. La respuesta correcta es, por tanto, la nº 4. Sin embargo hay una puntualización más que debemos hacer para no llevarnos a error: el hecho de que hablemos de una vesícula distendida indolora no quiere decir que el cáncer de páncreas no curse con dolor, de hecho este es su síntoma más frecuente, siendo similar al que experimentan los pacientes con pancreatitis crónica. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía General 12.6 12.7 12.8 13.4 Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 37.2, 37.3, 37.5, 40 Pregunta 18.- R: 5 El síndrome de Mallory-Weiss es el cuadro que se produce como consecuencia del desgarro de la mucosa esofagogástrica en el punto de unión entre el esófago y el estómago. La causa típica son los vómi- tos intensos, aunque también se ha descrito en relación a eructos o a tos intensa. Un grupo de pacientes en el que es posible ver este cua- dro es en alcohólicos, que suelen tener vómitos violentos con fre- cuencia. Produce como clínica una hemorragia digestiva alta, que puede ser grave. El sangrado a veces se precede por arcadas y vómitos no sanguinolentos. En el diagnóstico, como ante todo paciente con hemorragia di- gestiva alta, la medida prioritaria es asegurar la estabilidad hemodi- námica. Una vez conseguida, se puede buscar el foco de sangrado. La técnica de elección es la endoscopia, ya que los procedimientos radiológicos convencionales no suelen ser útiles. En la mayoría de los pacientes (80-90%) el sangrado cede espon- táneamente. En casos de sangrado continuo, la endoscopia puede asociar una medida terapéutica, como la cauterización o la inyec- ción de un agente esclerosante o vasoconstrictor. Otra opción es la embolización arteriográfica. Es bastante raro que estas medidas no consigan controlar el sangrado, por lo que es infrecuente que se ne- cesite emplear la cirugía. La sonda de Sengstaken (respuesta 4) encuentra su utilización óptima en el caso de la hemorragia digestiva alta por varices esofági- cas sangrantes. No es una de las opciones de elección del tratamien- to del Mallory-Weiss, pero ocasionalmente podría ser útil como me- dida hemostásica en estos pacientes. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 10.5 Harrison 14 Ed, vol. II pág. 1.812 Pregunta 19.- R: 2 La actitud diagnóstica ante las úlceras gástricas está enfocada en la necesidad imperiosa de hacer una diferenciación precisa de la histología de la úlcera. La radiografía con bario no es capaz, ni si- quiera empleando técnicas con doble contraste (opción 3 falsa), de descartar con seguridad un carcinoma gástrico. Figura 5. Pregunta 19 Diagnóstico en la úlcera gástrica. Es necesario por tanto una técnica más sensible y específica como es la endoscopia asociada con tomas de biopsias de los bordes, y también del antro para detectar Helicobacter pylori. Las opciones 1, 3 y 4 se descartan por insuficientes, y la opción 5 por ser demasiado agresiva. Sería bueno que recordaras que ante la úlcera duodenal no es igual la actitud a tomar, así como algunas de las características que la distinguen de la úlcera gástrica: Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 14.1 y 14.2 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.822 y 1.823 Pregunta 20.- R: 5 En primer lugar, repasemos una serie de conceptos. • Melenas: termino que hace referencia al color negro de las heces como consecuencia de una hemorragia digestiva alta. General- mente se debe a sangrados por encima del ángulo de Treitz. • Hematoquecia: emisión de sangre roja por el ano generalmente procedente del colon o intestino distal (por debajo del ángulo de Treitz). • Hematemesis: es un vómito con sangre roja; procedente de cual- quier lugar proximal al ángulo de Treitz. Cuando la sangre ha per- manecido una apreciable cantidad de tiempo en contacto con el ácido la sangre es negra y aparece como vómitos en posos de café también denominado melenemesis. Conociendo el significado del término melenas, lo primero que hay que descartar, por tanto, es una hemorragia digestiva alta. Dado que la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica, la mayoría de autores coinciden en que a estos pacien- tes se les debe realizar una endoscopia en las primeras 12 - 24 h. La panendoscopia oral (respuesta 5) además también permite utilizar procedimientos terapéuticos como inyección de sustancias esclero- santes, ligadura de varices, etc. Todo ello en conjunto ha demostrado
- 9. Pág. 9COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS disminuir la mortalidad por hemorragia digestiva alta, la necesidad de cirugía, los requerimientos transfusionales y la estancia hospitalaria. La arteriografía mesentérica (respuesta 4) no es útil, ya que no visualiza los vasos del tracto digestivo superior; la arteriografía se em- plea ante un sangrado digestivo en el que la endoscopia es negativa, pero no antes. Las técnicas con contraste tienen un papel muy limitado en el estudio de pacientes con hemorragia digestiva (respuesta 2 y 3). Por último, la colonoscopia total (respuesta 1) sería muy útil en el caso de hemorragia digestiva baja (aunque primero se debe realizar tacto rectal, sigmoidoscopia o rectoscopia); es decir, en un paciente con hematoquecia. Por último recordar que la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, exceptuando las hemorroides, son los divertículos colónicos sobre todo de localización derecha, y la angio- displasia de colon. Figura 6. Pregunta 20 Semiología del sangrado digestivo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 18, 5.1 Pregunta 21.- R: 2 La dilatación tóxica del colon o también llamado megacolon tóxi- co es una complicación que puede ocurrir en cualquier enfermedad inflamatoria del colon siendo más frecuente en la colitis ulcerosa que en el Crohn. Esta presentación de colitis es una verdadera urgencia médica que se asocia a una mortalidad superior al 30% si se produce la per- foración. El paciente de este caso presenta la clínica típica del cuadro, con fiebre, taquicardia, deshidratación, desequilibrio electrolítico, dolor abdominal, timpanismo y leucocitosis con desviación izquierda. Dado que tenemos una sospecha diagnóstica bastante firme, en el estudio estarán contraindicadas las técnicas invasivas como el enema opa- co y la rectosigmoidoscopia por el riesgo de perforación que conlle- van (respuestas 1 y 4 falsas). Se deben pues utilizar técnicas de imagen no invasivas como la radiografía simple de abdomen, ecografía y TC abdominal. Ante la sospecha de megacolon tóxico la técnica de elección es la radiogra- fía (respuesta 2 cierta) por ser la más sencilla, rápida y accesible, así como la que más información aporta. Por tanto es la primera medida diagnóstica a tomar. Suele mostrar dilatación del colon con diámetro superior a 6 cm y puede observarse aire en su pared e islotes de mucosa ulcerada perfilados contra la sombra aérea. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 21 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.862 Pregunta 22.- R: 3 Las neoplasias quísticas del páncreas son bastante infrecuentes (menos del 5%). Suelen ser lesiones multiloculadas, lo que las distin- gue de las lesiones benignas, que suelen ser uniloculadas. La única forma de diferenciar la forma benigna (cistoadenoma) de la maligna (cistadenocarcinoma) es el estudio histológico de la pieza completa. Los cistadenocarcinomas se presentan como masas quísticas si- tuadas en el cuerpo o cola del páncreas. Clínicamente cursan con dolor abdominal y lumbar asociados a la presencia de una masa ab- dominal. La TC muestra una masa tumoral con quistes asociados, por lo cual es frecuente hacer el diagnóstico erróneo de pseudoquiste pancreático. Cuando se sospecha el diagnóstico, la resecabilidad del tumor se valora mediante una arteriografía. Sin embargo, esta valoración pre- quirúrgica muchas veces no es posible, ya que el diagnóstico se plan- tea durante la cirugía, a la que se llega como consecuencia del falso diagnóstico de pseudoquiste. Las lesiones resecables situadas en cuer- po o cola de páncreas se tratan mediante escisión radical de pán- creas distal y bazo en bloque. Si el tumor se sitúa en la cabeza del páncreas, situación bastante más rara, cuando es resecable se elimi- na por duodenopancreatectomía. La supervivencia a largo plazo de las lesiones resecables alcanza el 50%, por lo que este tipo de lesiones tiene una supervivencia mu- cho mayor que la del adenocarcinoma pancreático. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 40 Robbins 5ª Ed., págs. 1.000-1.001 Sabinston 14 Ed., pág. 1.227 Pregunta 23.- R: 2 El Síndrome de Apnea-Hipoapnea obstructiva del sueño afecta al 1-5% de la población general adulta, apareciendo con mayor frecuen- cia en obesos, alcohólicos y pacientes con alteraciones anatómicas como hipertrofia de las paredes de la orofaringe, macroglosia, etc. Se caracteriza por la presencia de paradas durante más de 10 segundos, (apnea) o disminución superior al 50%, (hipopnea) del flu- jo aéreo en la nariz y boca durante el sueño. La A.O.S. se debe a la oclusión de la vía respiratoria orofaríngea mientras persiste el esfuerzo respiratorio. Ocasiona una hipoxia re- currente que termina por despertar al paciente repetidas veces a lo largo del periodo de sueño, esta es la causa de la característica hiper- somnia que presentan. Además, suelen ser frecuentes los ronquidos, alteraciones neuropsiquiátricas y del comportamiento. Es frecuente que se asocie con HTA y obesidad. Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad se necesita que el número de episodios de apnea más los de hipopnea sea superior a 10 en 1 hora, demostrados mediante polisomnografía nocturna. El tratamiento de elección depende de la intensidad de la enfer- medad. En los casos leves o moderados puede ser suficiente la pérdi- da de peso, evitar el alcohol, mejorar la permeabilidad de las fosas nasales y evitar dormir boca arriba. En los casos graves el tratamiento más satisfactorio en la actualidad es la presión positiva continua nasal durante el sueño (CPAP), siendo eficaz en más del 80% de los pa- cientes. La uvulopalatofaringoplastia resulta efectiva si se realiza a pacientes muy seleccionados en función de la localización de la obs- trucción. Si se realiza sin criterio resulta beneficioso, sólo a largo pla- zo, en menos del 50% de los casos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 16.8 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.683-86 Pregunta 24.- R: 3 La insuficiencia respiratoria se puede sospechar por los datos clínicos, pero el diagnóstico firme se basa en la medición de los gases arteriales (PaO2 y PaCO2 ), junto con el pH. La insuficiencia respiratoria aguda es aquella que se instaura en un breve periodo de tiempo sin que se puedan poner en marcha los mecanismos com- pensadores: retención de bicarbonato, poliglobulia, etc. Se define como la presencia de PaO2 <60 mmHg, en reposo y respirando aire ambiente (PO2 =0,21); pudiendo estar acompañada o no de hiper- capnia (PCO2 >45 mmHg). La diferencia alveoloarterial de oxígeno varía en función de cual sea la etiología concreta de la IRA; por ejemplo, esta será normal si se respira aire pobre en oxígeno o existe hipoventilación, y estará muy elevada en los trastornos de ventilación/perfusión, difusión o por cor- tocircuitos en la circulación. En todos los trastornos en los que existe alteración del gradiente alveoloarterial, salvo en los que existe un "shunt (cortocircuito vascular intrapulmonar o intracardíaco, atelec- tasias o la ocupación de los alveolos por líquido) se produce mejoría en la saturación de la hemoglobina si se administra O2 a mayor concentración. En todos los casos de insuficiencia respiratoria aguda, sea cual sea su causa, es prioritaria la oxigenoterapia para revertir la hipoxemia y
- 10. Pág. 10 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) sus consecuencias, ya sea de modo tradicional (mascarilla de O2 ) o mediante ventilación mecánica. El objetivo es asegurar una PaO2 >60 mmHg para garantizar una saturación de la hemoglobina por encima del 90%. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 2.3 Pregunta 25.- R: 1 Se entiende por VPN (valor predictivo negativo) a la proporción de verdaderos negativos entre aquellos que han sido identificados como negativos por un test. Si se realiza una prueba complementaria con elevado VPN y se obtienen los resultados dentro de los límites de la normalidad (es un resultado negativo) podemos descartar con tranquilidad la enfermedad en un principio sospechada. Los niveles cuantitativos del dímero D en el plasma se elevan (>500 ng/ml), con la técnica de ELISA en el 90% (esto es, su sensibilidad es del 90%) de los enfermos con TEP, revelando la descomposición de la fibrina por plasmina como consecuencia de la trombólisis endógena. También se puede detectar la presencia del dímero D mediante la aglutinación con látex, que resulta una técnica sencilla y barata, pu- diendo aplicarse como prueba diagnóstica inicial. En caso de que sea negativa y sigamos sospechando un TEP, se puede hacer la determi- nación del dímero D con ELISA, que es mucho más sensible. La técnica ELISA para dímero D en plasma tiene como caracterís- tica que posee un alto valor predictivo negativo, con lo que es útil para descartar el TEP (respuesta 1 verdadera). No obstante, ninguna de la pruebas del dímero D es específica para el diagnóstico concreto de tromboembolismo pulmonar. Bibliografía: Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.672 Pregunta 26.- R: 4 La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica granulomatosa, predomina algo más en mujeres y es rara en fumadores. Su modo de presentación es variable: aguda, insidiosa o crónica. Las formas agudas más típicas son el síndrome de Löfgren (ade- nopatías hiliares bilaterales y eritema nodoso) y el síndrome de Heerfordt (fiebre, uveítis anterior, parotiditis y parálisis facial). La afectación crónica pulmonar es la más frecuente; el 90% de los afectados presentan alteraciones radiológicas en algún momento de su evolución. Predomina la enfermedad intersticial y las adenopa- tías hiliares bilaterales y simétricas. Existe un clasificación radiológica que te recordamos en el siguiente dibujo: Figura 7. Pregunta 26 Patrones radiológicos en la sarcoidosis. En la analítica destacan la elevación de la ECA, de la VSG e hiper- gammaglobulinemia. El diagnóstico de sospecha se hace en la base a la historia clínica, exploración, radiografía de tórax, análisis de sangre y de función pul- monar, pero el diagnóstico de certeza se consigna mediante la biop- sia transbronquial, que es la prueba de mayor rentabilidad. Sin em- bargo, aunque la histología es necesaria para hacer un diagnóstico firme, por sí sólo no es suficiente, ya que los granulomas no caseifi- cantes aparecen en multitud de patologías y son poco específicos. La biopsia es útil como prueba confirmatoria en un contexto de historia, exploración, análisis, radiografía, gammagrafía y lavado broncoalveo- lar compatibles. El tratamiento se hace con corticoides, pero sólo se necesita si existe afectación pulmonar clínica y/o funcional importante o si per- siste la actividad durante más de 3 meses. La disfunción importante del resto de los órganos vitales y la hipercalcemia también son indi- cación de tratamiento. Globalmente el pronóstico de la sarcoidosis es favorable. Sólo en el 15-20% de los casos la enfermedad permanece activa o reci- diva periódicamente, siendo más frecuente este tipo de evolución en las formas de debut insidiosas. La sarcoidosis pulmonar activa se vigila sin tratamiento durante un período de 2 a 3 meses (salvo que la presentación respiratoria de la enfermedad sea devastadora), ya que muchos pacientes remiten espontáneamente. Con respecto a la respuesta número 1, ten en cuenta que, de modo general, con la realización de un único Mantoux no podemos descartar una infección tuberculosa, ya que podríamos estar ante un efecto booster. Además, la presencia de anergia cutánea es típica del cuadro clínico de la sarcoidosis, por lo que, en este caso clínico, una prueba de tuberculina negativa es perfectamente explicable, incluso si la paciente tuviera el antecedente de infección tuberculosa. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 11 Harrison 14ª Ed., págs. 2.184-90 Pregunta 27.- R: 5 El tumor carcinoide constituye el 80-90% de todos los adenomas bronquiales. Son lesiones centrales, intrabronquiales y suelen ser asin- tomáticos durante varios años. Tanto los carcinoides, de evolución benigna, como los tumores pulmonares de células pequeñas, de gran malignidad, derivan del mismo componente epitelial bronquial, las células de Kulchitsky (parte del sistema APUD). Pueden secretar hor- monas como ACTH, vasopresina y producir síndromes paraneoplási- cos. Cuando los tumores carcinoides metastatizan, a hígado funda- mentalmente, pueden producir un síndrome carcinoide (rubefac- ción, broncoconstricción, diarrea y lesiones vasculares cardíacas). Debido a su localización central y endobronquial, la fibrobroncos- copia es un buen método de diagnóstico, ya que permite la observa- ción mediante visión directa y la toma de biopsia, con la que siempre hay que ser muy cautos, ya que al ser lesiones muy vascularizadas, pueden sangrar de manera importante. El tratamiento de elección de todo adenoma bronquial es la re- sección quirúrgica que alivia los síntomas locales, los debidos a pro- ducción de sustancias y evita la extensión local y la posibilidad de metastatizar. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 15.2 Harrison 14ª Ed., pág. 640 Pregunta 28.- R: 3 En esta convocatoria han aparecido varias preguntas como esta, en las que hay que decidir que actitud hay que tomar (tratamiento, quimioprofilaxis o vigilancia) ante un paciente, en relación con la tuberculosis. La quimioprofilaxis (QP) antituberculosa consiste en la adminis- tración de isoniacida durante un período variable de tiempo (de modo general, 6 meses , y en infectados por VIH, 12); y su objetivo es evitar en primer lugar que el paciente se infecte (QP primaria) y si lo hace o ya lo estaba, que desarrolle enfermedad (QP secundaria). Si el paciente ya está enfermo habrá que tratarlo, y si no lo está, hay que decidir si se indica o no la quimioprofilaxis (QP). Para decidir si hay indicación de administrar QP hay que valorar si el riesgo de desarrollar la enfermedad es mayor que el riesgo que supone recibir el fármaco en cuestión (recuerda que la administra- ción de isoniacida no está exenta de riesgos de efectos secundarios). Hay múltiples esquemas con multitud de variables para decidir a quién hacer QP y a quién no, pero dado el tipo de preguntas que suelen hacer es mejor emplear alguno más sencillo. Como vemos, el caso que nos presentan es un tanto particular, ya que es la edad del paciente la que nos marca la actitud a tomar, decidiéndose quimioprofilaxis primaria (no tenemos evidencia de que el paciente esté infectado ya que el Mantoux es negativo) y repi- tiéndose el Mantoux a los dos o tres meses para actuar en conso- nancia. Bibliografía: Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud vol. 18- Nº 1-1.994 págs. 12-14 Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 5.7
- 11. Pág. 11COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Pregunta 29.- R: 1 El aporte inadecuado de O2 a los tejidos se denomina hipoxia Esto puede suceder por: - Baja PO2 en sangre arterial, causada por ejemplo por una enfer- medad pulmonar ("hipoxia hipóxica"). En cuadros crónicos se desarrolla policitemia como mecanismo compensador. - Capacidad disminuida de transporte de O2 en la sangre, como en la anemia o en la intoxicación por monóxido de carbono. - Disminución del flujo sanguíneo en los tejidos, que puede ser ge- neralizada, como en el shock, o por obstrucción local ("hipoxia circulatoria"). En este tipo de hipoxia la diferencia arteriovenosa de oxígeno aumenta. - Una cuarta causa es alguna sustancia tóxica que afecte la capaci- dad de los tejidos para utilizar el O2 disponible (hipoxia histotóxica), cuyo ejemplo típico es la intoxicación por el cianuro que impide que la citocromo oxidasa utilice el O2 . En este caso el contenido de O2 de la sangre arterial y venosa puede ser alto y el consumo de O2 en los tejidos extraordinariamente bajo. En la hipoxia anémica vamos a encontrar una disminución en la capacidad del transporte del oxígeno, pero si la hemoglobina es de características normales, conserva toda su capacidad para unirse al oxígeno, por lo que la saturación no se ve afectada. Bibliografía: West. Fisiología Respiratoria, pág. 80 Pregunta 30.- R: 2 Dentro de la EPOC distinguimos 2 cuadros clínicos polares, la bron- quitis crónica y el enfisema. El enfisema es un concepto anatomopa- tológico: distensión de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales con destrucción de los tabiques alveolares. Existen varios tipos que ahora te recordamos. - Centroacinar: destrucción predominante en la zona central del acino, el bronquiolo, respetando los alveolos. Típicamente predo- mina en lóbulos superiores y se produce en el enfisema relaciona- do con el consumo de tabaco. - Panacinar: afecta a las porciones central y periférica del acino. Predomina en las bases y se asocia con el déficit de α1 antitripsina. El enfisema centroacinar y el panacinar pueden coexistir en el mismo pulmón. - Pericicatricial: afecta a los tabiques alveolares que rodean una lesión cicatricial. - Paraseptal: afecta a los bordes de los acinos, a los alveolos próxi- mos a los tabiques de tejido conectivo que separan a los lobulillos pulmonares. Estas lesiones son las responsables de los neumotó- rax en jóvenes por la rotura de bullas apicales subpleurales. Recuerda que todos los tipos de enfisema, debido a la destruc- ción del tejido intersticial, cursan con disminución de la capacidad elástica del pulmón, o lo que es lo mismo, con aumento de la disten- sibilidad pulmonar. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 3.3 Pregunta 31.- R: 5 Esta pregunta también apareció en el MIR 90-91 preg. 188. Ten- dremos que tener en cuenta en las manifestaciones pulmonares del LES que, aunque la pleuritis y los derrames pleurales son las manifes- taciones pulmonares más habituales, la causa más frecuente de in- filtrados pulmonares en los pacientes con LES es la infección (res- puesta 5). La neumonitis lúpica aguda (respuesta 2) es una manifestación grave, poco frecuente (5-12%), que causa fiebre, disnea y tos con expectoración hemoptoica. Radiológicamente se observan infiltra- dos migratorios y/o áreas de atelectasia segmentaria; este síndrome responde a los glucocorticoides. Otros enfermos, desarrollan una neumonitis crónica (respuesta 1), también rara (0-9%), que se manifiesta en forma de disnea progresiva
- 12. Pág. 12 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) e infiltrados intersticiales difusos; desde el punto de vista funcional se comprueba un patrón restrictivo y una disminución de la difusión del CO. La hipertensión pulmonar representa una manifestación grave, y poco común del LES. Otros cuadros pulmonares menos frecuentes, pero con una elevada mortalidad, corresponden al síndrome de difi- cultad respiratoria del adulto, la hemorragia intraalveolar masiva (res- puesta 4), el edema pulmonar (respuesta 3), y pérdida de volumen pulmonar con elevación de ambos hemidiafragmas y presencia de atelectasias bibasales (secundaria a miopatía y debilidad de la mus- culatura respiratoria). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 3.3 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.129-2.132 Farreras 13ª Ed., vol. I págs. 1.091-1.093 Pregunta 32.- R: 4 Para resolver esta pregunta hay que, en primer lugar, conocer cuál es el agente etiológico más probable del cuadro descrito, y en se- gundo recordar el tratamiento de elección del mismo. - El manejo clínico de las neumonías se basa en un diagnóstico mi- crobiológico de presunción en función de las características clíni- cas y epidemiológicas del caso. En este caso el organismo implica- do es la Legionella pneumophila y el autor de la pregunta no ha podido ser más explícito a la hora de dar pistas: • Se trata de una neumonía en el contexto de un brote epidémi- co entre los habitantes de un edificio. Y lo típico de la epide- miología de las neumonías por L. pneumophila es que en su transmisión está implicada una fuente ambiental (p.ej, circuito de refrigeración de un edificio), siendo probable la afectación simultánea de varios individuos. • Además, este paciente con neumonía presenta a) un llamativo cuadro confusional b) alteraciones digestivas (diarrea y eleva- ción de las enzimas hepáticas c) hiponatremia (probablemente relacionada con un síndrome de secreción inadecuada de ADH). Son datos acompañantes sumamente característicos de las in- fecciones por este microorganismo, por lo que tenemos una evidencia clínica muy amplia de infección por Legionella. - El segundo punto a resolver es ya mucho más sencillo: pocos estu- diantes de MIR desconocen que el tratamiento de elección de la neumonía por Legionella lo constituyen los macrólidos (eritromi- cina en la pauta que indica la respuesta 4). No obstante es interesante conocer algunas particularidades. En primer lugar, cuando se trata con eritromicina una supuesta legionella se debe emplear el doble de la dosis habitual (4 g/día frente a 2 g/día en otras indicaciones). Otro punto de interés es que si la neumonía por este germen revistiera gravedad habría que administrar además rifampicina y que si el paciente no pudiera recibir macrólidos la al- ternativa a los mismos serían las quinolonas (ciprofloxacino). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 6.5 Medicine 1.998; 7(74) 3.440-3.446 Pregunta 33.- R: 1 La capacidad de difusión alveolar (DLCO) indica el estado fun- cional de la barrera alveolocapilar; es decir, la capacidad de difusión de los gases a través de la pared alveolar. Para poder valorarla se emplea el test de monóxido de carbono, midiendo la diferencia en- tre la fracción inspirada y espirada de CO. La DLCO la podemos encontrar disminuida en las enfermedades intersticiales por disminución del área alveolocapilar que supone la fibrosis de las unidades de intercambio gaseoso. En el enfisema, tam- bién hay disminución de la DLCO por dilatación y destrucción de las paredes alveolares. (respuesta 1 falsa). En los embolismos recurrentes y la hipertensión pulmonar primaria se produce disminución del área transversal pulmonar y del lecho vascular; ello también se manifiesta con una disminución de la capacidad de difusión. La elevación de la DLCO se asocia típicamente con el síndrome de Goodpasture (hemorragia alveolar). La hemoglobina capturada en el interior del alveolo se une al monóxido de carbono, y ello disminu- ye el volumen de CO espirado. La insuficiencia cardíaca congestiva aumenta el volumen capilar pulmonar; esto se manifiesta con un aumento del atrapamiento de CO, sin embargo, si aparece el edema pulmonar disminuye la difusión y la DLCO. Bibliografía: Manual CTO Neumología 3.2 Harrison 14 Ed., vol. II pág. 1612 Pregunta 34.- R: 3 La mediastinitis aguda es un proceso grave que cursa con fiebre, dolor retroesternal, mal estado general, taquicardia, taquipnea, enfi- sema subcutáneo y crepitación sincrónica con los latidos cardíacos (signo de Hamman), la etiología más frecuente es la perforación esofágica (respuesta 3), que puede deberse a: - Perforación espontánea (y típicamente secundaria a accesos se- veros de vómitos en el síndrome de Boerhaave). - Perforación traumática o yatrogénica (como complicación de pro- cedimientos endoscópicos o quirúrgicos). Su mortalidad es muy elevada y requiere un tratamiento precoz y agresivo, con drenaje rápido, dieta absoluta y antibioterapia pa- renteral. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía Torácica 6.2 Pregunta 35.- R: 4 La capacidad pulmonar total (CPT) es el volumen de gas que contienen los pulmones en la posición de máxima inspiración. Toda capacidad se constituye por la suma de volúmenes. El volu- men residual (VR) es el volumen que contienen los pulmones des- pués de una espiración máxima y la capacidad vital (CV) es el volu- men de gas espirado máximo tras una inspiración máxima. Está cons- tituida por las suma del volumen corriente (VC), volumen residual inspiratorio (VRI) y volumen residual espiratorio (VRE). Haciendo las pertinentes sumas, como se ve en el dibujo, la respuesta correcta es la número 4. Figura 8. Pregunta 35 Volúmenes y capacidades pulmonares. Con respecto al resto de las respuestas: - El volumen de aire que permanece atrapado en los pulmones tras una espiración normal es la suma de VR y VRE. - En las neumopatías intersticiales suele disminuir, mientras que en las obstructivas puede aumentar. - La cuantía de CPT está aproximadamente alrededor de 6 litros. El concepto de l/min implica flujos y no capacidades o volúmenes. - El aire que el parénquima pulmonar mueve en un minuto es la ventilación pulmonar por minuto. Recuerda que la CPT es un con- cepto de exploración estática en la que no interviene el flujo tem- poral. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 2.1 Pregunta 36.- R: 3 Esta pregunta hace referencia a la tuberculosis miliar, una forma clínica muy grave de la enfermedad que resulta de la diseminación hematógena de M. tuberculosis (por tanto la respuesta 1 es cierta), que se instala y multiplica en varios órganos desarrollando pequeños granulomas. El término miliar es meramente descriptivo (porque muestra un "aspecto similar a las semillas de mijo"). Figura 9. Pregunta 36 Tuberculosis miliar. Lesiones "en granos de mijo".
- 13. Pág. 13COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Puede tener lugar tanto en paciente la primoinfección, como en la infección secundaria (la respuesta 5 es verdadera). La sospecha clínica de este cuadro es en ocasiones complicada ya que muchas veces no presenta ningún signo de focalidad y apare- ce como fiebre de origen desconocido (FOD). En cuanto al diagnós- tico es importante tener en cuenta que: - Es posible que la Rx de tórax sea normal. - Siempre se debe realizar un estudio microbiológico de diferentes muestras (esputo, broncoaspirado, lavado broncoalveolar, aspira- do gástrico y LCR) porque el estudio aislado de una de ellas con frecuencia lleva a la obtención de resultados falsamente negativos (la respuesta 2 es cierta también). - El estudio histológico y microbiológico de biopsias (hígado y mé- dula ósea) puede constituir la clave diagnóstica (la respuesta 4 es verdadera). - El hallazgo de tubérculos coroideos en el fondo de ojo es muy carac- terístico aunque no patognomónico de una tuberculosis miliar. - La prueba de la tuberculina suele ser negativa en más de la mitad de los casos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 5.7 Farreras. 13ª Ed., vol. II pág. 2.360 Robbins 5ª Ed., pág. 365 Pregunta 37.- R: 2 El cambio de volumen que se produce en el pulmón en relación al cambio de presiones transpulmonares, se conoce como distensi- bilidad, adaptabilidad o "compliance pulmonar". La distensibilidad del pulmón humano es de unos 200 ml/cm de agua. Sin embargo, a presiones expansivas altas el pulmón es más rígido y su distensibili- dad disminuye. La distensibilidad disminuye si la presión venosa pulmonar au- menta y el pulmón se ingurgita de sangre, esto mismo ocurre con el edema alveolar o si el pulmón se encuentra hipoventilado durante largos periodos, debido a que se forman atelectasias de algunas uni- dades pulmonares. La FPI también cursa con disminución de la dis- tensibilidad pulmonar. La distensibilidad del pulmón aumenta con la edad y con el enfi- sema, en ambos casos, por alteración del tejido elástico del pulmón. Finalmente recuerda que la "compliance" del pulmón depende de su tamaño. El cambio de volumen por unidad de cambio de pre- sión es más grande en un pulmón humano que en uno de ratón. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 2.1 West. Fisiología respiratoria, págs. 83-85 Pregunta 38.- R: 4 En la situación que nos plantea la pregunta es importante descar- tar como posible causa del derrame la insuficiencia cardíaca y la cirrosis. Ambas patologías se pueden manifestar con derrame pleu- ral derecho; aunque la insuficiencia cardíaca tiende más a ser bilate- ral con sintomatología tanto de disnea como de signos de insuficien- cia cardíaca derecha; (hepatomegalia, edemas en MMII, etc.). En nuestra paciente la ausencia de fiebre u otros signos sugerentes de clínica infecciosa, así como las características del derrame (trasu- dado), hacen que la posibilidad de una infección sea muy limitada. En cuanto a la posibilidad de elegir un procedimiento diagnóstico, en este caso se nos pregunta sobre el procedimiento más adecuado, término que lleva implícito tanto argumentos de efectividad como de eficiencia. En este caso, teniendo en cuenta que una de las posi- bilidades que debemos descartar es la existencia de patología hepá- tica, elegiremos la ecografía hepática. Si nos estuviesen preguntando acerca del procedimiento diagnóstico más fiable o más específico ante la sospecha de cirrosis, deberíamos elegir la opción de la biop- sia hepática. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 14.1 Pregunta 39.- R: 5 La miocardiopatía dilatada es una enfermedad que de modo con- ceptual, afecta al miocardio de tal manera que se afecta la función de bomba del ventrículo izquierdo, derecho o ambos, provocando un agrandamiento ventricular e insuficiencia cardíaca. Como definición clínica podemos considerar la miocardiopatía dilatada como el resultado final de la lesión miocárdica de cual- quier tipo que provoca una disfunción de la sístole cardíaca. - La forma primaria parece ser la secuela de una afectación viral que provoca una respuesta autoinmune y es más frecuente en varones jóvenes. - Existen muchas causas de formas secundarias: • La isquemia cardíaca puede provocar una lesión del miocar- dio ventricular que cause cardiomegalia e insuficiencia cardía- ca. Este fenómeno, llamado "miocardiopatía isquémica" pue- de ser una secuela tardía de infarto de miocardio o la presen- tación clínica de una angina silente (isquemia sin dolor pre- cordial). Dada la frecuencia de la cardiopatía isquémica, es fácil comprender que es una de las causas más frecuentes de dilatada (respuesta 1 falsa). • Las valvulopatías pueden provocar miocardiopatía dilatada, ya que provocan una adaptación del miocardio ventricular para mantener la hemodinámica, que, aunque inicialmente es efec- tiva, acaba por llevar a la disfunción ventricular (respuesta 2 falsa). • Existen formas reversibles, provocadas por el alcohol, tabaco, déficit de selenio (síndrome de Ke-Shan) hipofosfatemia, hipo- calcemia, cocaína, patología tiroidea, taquiarritmias no con- troladas ("taquimiocardiopatía"). • Un 20% son de causa hereditaria. • Se puede producir una miocardiopatía dilatada por fárma- cos. De ellos el más típico es la doxorrubicina o adriamicina, por lo que la respuesta 5 es cierta. La incidencia de miocardio- patía dilatada se asocia a la dosis del fármaco y a la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. El empleo de pautas de administración lenta y la demostración precoz de lesión miocárdica preclínica por ventriculografía isotópica o biopsia reducen mucho la cardiotoxicidad. Otros fármacos cardiotó- xicos a recordar son la ciclofosfamida, que provoca insuficien- cia cardíaca aguda por miocarditis hemorrágica, y el 5-fluoro- uracilo, que produce isquemia cardíaca. Figura 10. Pregunta 39 Miocardiopatía dilatada. El cuadro clínico común de todas las formas de miocardiopatía dilatada es el de la insuficiencia cardíaca, con la peculiaridad de que son particularmente frecuentes las arritmias y las embolias. En el tra- tamiento, recordar que son muy útiles los IECAs. Con respecto a las otras opciones, simplemente señalar que, aun- que la amiloidosis cardíaca (respuesta 4) puede producir una mio- cardiopatía dilatada, lo típico es que cause una miocardiopatía res- trictiva. La pericarditis constrictiva (respuesta 3) no afecta a la función sistólica, sino que limita la diástole y por tanto la carga que tienen que manejar los ventrículos es menor. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 21 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 1.517, 1.529 Pregunta 40.- R: 5 La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad caracteriza- da por hipertrofia sin dilatación del ventrículo izquierdo sin causa antecedente obvia. La base anatomopatológica es una hipertrofia miocárdica que de modo característico es asimétrica. Esto lo diferen- cia de las hipertróficas secundarias, que suelen ser homogéneas. Lo más frecuente es observar una hipertrofia preferente del tabique in- terventricular (hipertrofia septal asimétrica). Como consecuencia, se produce un aumento de la rigidez del miocardio que provoca una disfunción diastólica del VI. En algunos pacientes (25%) el tabique hipertrófico provoca una estenosis del tracto de salida del ventrículo izquierdo relacionado con su oposi- ción con la valva anterior de la válvula mitral (movimiento sistólico anterior mitral, SAM). Esta estenosis provoca una obstrucción a la salida del VI, con lo que se genera un gradiente de presiones entre el ventrículo y la aorta. Es muy importante entender que tanto el tabique interventricular como la valva de la mitral son elementos "móviles", a diferencia de lo que ocurre en una estenosis de la válvula aórtica, que es un anillo
- 14. Pág. 14 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) "estable" con un orificio constante. Por eso el gradiente en la estenosis aórtica es "fijo", a diferencia de lo que ocurre en la hipertrófica obs- tructiva en la que el gradiente es "dinámico" porque la distancia que hay entre tabique y valva varía de una exploración a otra o incluso entre latidos. En la fisiopatología de la obstrucción es muy útil que entiendas el fenómeno físico denominado "efecto Venturi" que consiste en que el flujo por un sistema elástico provoca una succión sobre las pare- des del sistema que es directamente proporcional a la presión del fluido que circula. Figura 11. Pregunta 40 Efecto Venturi en la miocardiopatía hipertrófica. Por ello, las intervenciones que provocan un mayor flujo sobre el tracto de salida, causan que la obstrucción aumente, y con ello au- mente el gradiente y la intensidad del soplo (y viceversa). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 22 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 1.519-21 Pregunta 41.- R: 3 La angina de pecho estable es una enfermedad muy frecuente y muy preguntada en el MIR, por lo que es importante conocer cual es su abordaje clínico. La sospecha diagnóstica se basa en la clínica (molestias precor- diales de tipo opresivo, de duración entre 1 y 5 minutos, con posible irradiación a hombro izquierdo, cuello, mandíbula o hipogastrio) y en los factores de riesgo (antecedentes familiares, diabetes, tabaquis- mo, hipertensión, hiperlipemia), ya que la exploración suele ser nor- mal, así como los datos de laboratorio. La alteración ECG más espe- cífica de angina es el descenso del ST que acompaña a la clínica de angina y se normaliza después, pero, sin embargo no aparece en todos los pacientes. La prueba diagnóstica más usada para el diagnóstico de cardio- patía isquémica es el test de esfuerzo. En ella se registra la clínica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca mientras el paciente realiza un ejercicio progresivamente más intenso. - Se considera la prueba positiva: • Clínicamente positiva: aparece dolor sugestivo de angina. • Eléctricamente positiva: aparece descenso de ST >1 mm. - Se considera un resultado de mal pronóstico a diferentes pará- metros de los cuales los más importantes son: • Incapacidad para realizar un ejercicio de 5 METS. • Test positivo acompañado de descenso de la tensión arterial o de la frecuencia cardíaca con el ejercicio. • Resultado positivo muy precoz. • Presencia de alteraciones en más de 5 derivaciones. • Persistencia prolongada del dolor o las alteraciones ECG, más de 5 minutos tras la finalización del esfuerzo. La sensibilidad de la prueba es como término medio de un 75%, por lo que un resultado negativo no excluye enfermedad coronaria, pero reduce la probabilidad de enfermedad severa (tres vasos o tron- co de la coronaria izquierda) sin embargo la información recogida se puede ampliar con imágenes de la perfusión miocárdica tras admi- nistrar talio 201 o tecnecio 99. Las imágenes se toman inmediata- mente y a las 4 horas de finalizar el ejercicio. Normalmente el trazado se distribuye de modo homogéneo. La isquemia se muestra como un defecto de distribución. Un infarto, tanto antiguo como reciente, provoca un defecto fijo, es decir pre- sente tras ejercicio y a las 4 horas (respuestas 1, 2, 4 falsas). La angina provoca un defecto reversible de distribución (respuesta 3 verdade- ra, la prueba demuestra una zona isquémica en el área de distribución de la arteria descendente anterior, que por tanto, estaría afectada). Figura 12. Pregunta 41 Estudio de perfusión miocárdica con tecnecio 99. El miocardio hibernado (respuesta 5) es un miocardio sometido a isquemia crónica con flujo suficiente para mantenerse viable pero
- 15. Pág. 15COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS insuficiente para que pueda contraerse con normalidad. Se puede reconocer por PET, que muestra una zona viable pero no perfundi- da, o por captación precoz o tardía de Talio 201 en zonas que no se contraen en la ecocardiografía. Otro método diagnóstico muy útil es la administración de dobutamina a dosis bajas con visión ecocardio- gráfica, en la que se pueden apreciar como zonas no contráctiles de miocardio se convierte en contráctiles (estas zonas serían viables). Otra utilidad de las pruebas de cardiología nuclear es en pacien- tes que no pueden realizar el test de esfuerzo convencional (por vas- culopatía periférica, lesión músculo esquelético, etc.). En ellos se hace una prueba de esfuerzo farmacológica, mimetizando el efecto del ejercicio con dipiridamol o adenosina. La isquemia se determina por los defectos de captación del isótopo. La prueba final en el estudio es la coronariografía, que estará indicada en los pacientes en los que se demuestre isquemia grave en las pruebas no invasivas y determinará la posible utilidad de las op- ciones de tratamiento agresivo (cirugía o ACTP). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 9.1 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 1.559-1.561 Pregunta 42.- R: 2 Las alteraciones de la morfología del QRS no se habían pregun- tado en el MIR anteriormente, sin embargo no son difíciles si se tie- nen las ideas claras. El QRS es una onda que refleja la despolarización ventricular. Aunque fisiológicamente se habla de un proceso complejo que se descompone en tres fases, cada una con un vector eléctrico corres- pondiente, basta con saber que la despolarización ventricular empie- za en el tabique interventricular y se propaga de modo simultáneo a ambos ventrículos, que empiezan a despolarizarse desde la punta hacia la base. El hecho de que ambos ventrículos se despolaricen a la vez es importante porque los vectores que genera uno son parcialmente contrarrestados por el otro, produciendo como resultante un vector único que se dirige a la izquierda y hacia atrás. Ese vector se registra en el ECG de superficie como una onda de amplitud moderado y anchura menor a 0,10 s. La base de este pro- ceso es que el impulso eléctrico se conduce de modo homogéneo a través del haz de His hacia las ramas derecha e izquierda (que se subdivide en los fascículos anterior y posterior) y el sistema de Purkinje. El QRS normal es una onda que mide menos de 100 ms (menos de 2,5 mm) y presenta un eje situado entre -30º y +100º. Las alteraciones del QRS traducen una alteración del proceso de despolarización normal. Cuando una rama se altera, la despolariza- ción empieza (fuerzas iniciales) en la rama sana (que conduce más deprisa) y acaba en la zona de la rama lesionada (fuerzas finales) que conduce peor. Por ello, el impulso del lado afectado llega con re- traso. Como consecuencia en el ECG aparece un aumento de la anchura del QRS, produciéndose así las imágenes de bloqueo de rama. Hablamos de bloqueo incompleto cuando el QRS dura de 100 a 120 ms y de bloqueo completo cuando dura más de 120 ms. Figura 13. Pregunta 42 Patrones morfológicos de bloqueo de rama. En el bloqueo de rama derecha el vector final se dirige hacia la derecha (R’ en V1 y S en V6 ) como indica la respuesta 2. En el bloqueo de rama izquierda el vector final es hacia la izquierda (complejos negativos en V1 y positivos en V6 ). Un fenómeno similar ocurre en los pacientes con marcapasos. El marcapasos se coloca en ventrículo derecho, por lo que la despolarización empieza en la derecha y aca- ba en la izquierda, como si hubiera un bloqueo de rama izquierda. Los bloqueos parciales de rama izquierda o hemibloqueos no alte- ran la duración del QRS sino su eje. El hemibloqueo anterior causa un eje desviado a la izquierda (más negativo que -30) y el hemibloqueo posterior un eje desviado a la derecha (más positivo que + 100). Otra causa de prolongación del QRS es la despolarización por un haz anómalo. En este caso, coexiste la activación por la vía normal con una segunda fuente de activación por la vía anómala, que no esté sometido a regulación en el nodo AV y por tanto comienza an- tes. El resultado es un QRS más ancho que lo normal y con una mor- fología de muesca en la zona inicial llamado onda delta. Bibliografía: Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 1.421-22 Pregunta 43.- R: 1 Al pedirte la prueba de mayor VPN te están diciendo ¿qué prueba harías para poder descartar con toda tranquilidad un TEP?. El algoritmo diagnóstico del TEP-TVP todos los años ha sido muy rentable. Es importante que tengas las cosas muy claras. Ante la sos- pecha clínica, se debe comenzar por lo básico, radiografía de tórax, electrocardiograma y gasometría arterial, como pruebas orientativas. El signo clínico más fiable para sospechar un TEP es la presencia de trombosis venosa profunda, pero el hallazgo es infrecuente, ya que esta entidad suele ser asintomática. Por ello, la ausencia de TVP no descarta un TEP. Si a pesar de no tener TVP seguimos sospechando TEP se debe hacer una gammagrafía de perfusión pulmonar y evaluar los defec- tos de perfusión por su número y su tamaño. Aunque no es una téc- nica patognomónica de oclusión vascular, si es normal descarta en general de forma razonable un embolismo pulmonar. Cuando la gam- magrafía de perfusión es patológica se debe realizar una gammagra- fía de ventilación para compararla con la de perfusión, buscando territorios de espacio muerto (ventilado para no perfundido) estable- ciendo así los criterios de alta probabilidad de embolismo pulmonar. Si la probabilidad es alta, se pone tratamiento. Si aún existen du- das razonables porque no cumple estos criterios está indicada la angiografía pulmonar, que nos daría el diagnóstico de certeza.
- 16. Pág. 16 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Debes conocer la utilidad del TC con contraste, el que se pue- den visualizar émbolos de gran tamaño en los vasos más proximales, sin embargo tiene menos sensibilidad para los más distales, que por otra parte son los más frecuentes. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 13.2 Pregunta 44.- R: 4 El embolismo pulmonar es el cuadro que se origina por obstruc- ción brusca de una o varias de las ramas de la arteria pulmonar, en general por una masa sólida. Como consecuencia, se alteran varios aspectos de la circulación pulmonar y de la función respiratoria: - La obstrucción de parte del lecho de la arteria pulmonar produce una elevación de la presión en el resto del sistema. A este au- mento de presión por causas "anatómicas" hay que añadir un componente funcional, por vasoconstricción refleja. - El aumento de presión causa una redistribución del flujo. En con- diciones normales, los alveolos mal ventilados inducen a vaso- constricción refleja de sus vasos asociados, ya que así no se "des- perdicia" perfusión en alveolos hipoventilados. Sin embargo, el aumento de presión provocado por el embolismo puede abrir es- tos vasos de alveolos mal ventilados, por lo que la cuantía del intercambio gaseoso disminuye. - El aumento de presión en la arteria pulmonar provoca un aumen- to de la postcarga del ventrículo derecho, por lo que disminuye el gasto cardíaco. - En algunas ocasiones, el aumento de presión en las cavidades de- rechas cardíacas puede abrir comunicaciones intracardíacas en- tre el lado derecho e izquierdo del corazón. Este mecanismo ocu- rre típicamente en personas con foramen oval permeable, en las que un flap de tejido cierra el foramen oval cuando la presión de la aurícula izquierda es mayor que en la derecha (lo fisiológico). Si la relación de presiones se invierte, este foramen puede abrirse. - Cesa el aporte sanguíneo a la zona pulmonar afecta, por lo que, como no llega sangre para hacer el intercambio gaseoso, se reduce el intercambio alveolocapilar por disminución de la superficie de intercambio. Como consecuencia, funcionalmente se produce un aumento del espacio muerto alveolar. Esto no tiene nada que ver con el bloqueo alveolocapilar, que es la alteración de la difusión que se produce cuando aumenta el grosor de la membrana alveolo- capilar por fibrosis o por edema, y que no se produce en el TEP. - El mismo cese de aporte sanguíneo provoca que en los alveolos mal perfundidos no se produzca surfactante. Como consecuen- cia, la región pulmonar afectada es rígida y se ventila peor. A esta pérdida de distensibilidad puede contribuir la posible presencia de edema o hemorragia pulmonar. - La mala perfusión de los capilares induce, de modo reflejo, un broncoespasmo del área afecta, que trata de compensar la in- congruencia ventilación/perfusión que se produce. Otro modo de verlo es pensar que se produce una redistribución de la ventila- ción hacia los alveolos que están mejor perfundidos. - Disminuye la difusión global a través del pulmón, al haber parte de la superficie inhabilitada. - Se produce hiperventilación alveolar por estimulación refleja de receptores situados en el pulmón. Este es un mecanismo compen- sador que intenta aumentar el intercambio gaseoso. Es importante entender que se producen alteraciones importan- tes en la relación ventilación/perfusión. En la región pulmonar irri- gada por la arteria obstruida hay una alteración severa de la perfu- sión, por lo que predomina la ventilación (efecto espacio muerto). Sin embargo, en el resto del pulmón también se altera la relación, ya que se producen reflejos vasoconstrictores y broncoconstrictores que no son paralelos. Por lo tanto, habrá zonas donde predomine la ven- tilación (efecto espacio muerto) y otras donde predomine la perfu- sión (efecto shunt). Bibliografía: De Castro 5ª Ed., pág. 133 Harrison 14 Ed., vol. II págs. 1.671-73 Pregunta 45.- R: 2 El dolor torácico es un síntoma que se puede producir en gran cantidad de procesos, por lo que tiene un diagnóstico diferencial muy amplio. Por ello es necesario tener un par de ideas claras. Ante un dolor torácico agudo reciente, el primer paso es valorar si hay signos de shock o de fallo respiratorio asociados, ya que de ser así nuestra prioridad es instaurar un tratamiento urgente de sostén. El siguiente paso es intentar descartar procesos que amenacen la vida, como infarto de miocardio (IAM), disección aórtica o embolis- mo pulmonar. Para ello el primer paso debe ser la realización de una historia clínica, que permite hacer una orientación sindrómica.
- 17. Pág. 17COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS La mejor prueba para valorar el diagnóstico de IAM es la realiza- ción de un electrocardiograma de urgencia. Si el ECG muestra on- das Q patológicas o una elevación del segmento ST en dos o más derivaciones, que no existían antes, la probabilidad de encontrarnos ante un IAM es del 75%. La depresión del segmento ST de más de 1 mm o la inversión de la onda T en dos o más derivaciones, de apari- ción reciente se asocia a un riesgo de presencia de IAM del 20%. Por ello la aparición de cualquiera de estos signos debe llevar a la sospe- cha inmediata de un cuadro coronario agudo. En pacientes con elevación del ST, el alto riesgo asociado de oclu- sión coronaria debe llevar a intentar reperfusión urgente, salvo que haya contraindicaciones. En el resto de pacientes, el tratamiento se hará como si nos encontrásemos ante una angina inestable. En pacientes con dolor torácico sugerente de coronariopatía sin alteraciones electrocardiográficas se debe hacer observación perió- dica con ECG y enzimas cardíacas durante 6 a 12 horas. Una vez hecho esto, se hacen otras exploraciones cardíacas para valorar la posibilidad de isquemia coronaria, como un ECG de esfuerzo o un estudio isotópico. La sospecha de disección aórtica puede verse reforzada por los datos de la radiografía de tórax, mostrándose una dilatación de la raíz aórtica. La prueba de elección para confirmar el diagnóstico es se la ecocardiografía transesofágica. La sospecha de embolia pulmonar debe de llevar a la realización de una gammagrafía de perfusión pulmonar. La clave del caso clínico que se nos presenta en esta pregunta está en que, aunque el cuadro que presente el paciente se asocie con alta frecuencia a oclusión coronaria, la certeza diagnóstica no es completa. Esta posibilidad está cuantificada en un 75%, ya que, como se indica en las respuestas 1 y 3 hay diagnósticos alternativos posi- bles, por lo que se deberá hacer un seguimiento cercano de la evolu- ción del ECG y de los niveles de CPK y CPK-MB. Sin embargo esta posibilidad es tan alta que justifica la indicación de intentar revascu- larización coronaria. Bibliografía: Harrison 14 Ed., vol. I, págs. 67-73 Pregunta 46.- R: 1 En el estudio de un paciente con disnea, aunque la causa pueda ser cardiológica o pulmonar, la presencia de factores de riesgo car- diovascular debe encaminarnos a buscar, en primer lugar, una causa cardiológica. Los antecedentes que nos dan en la pregunta, es decir un varón anciano hipertenso deben hacer que nos planteemos la posibilidad de encontrarnos ante un cuadro causado o agravado por la hiper- tensión. Además la presencia de disnea por insuficiencia cardíaca con un corazón no agrandado es sumamente característica de dis- función diastólica. En un paciente hipertenso, la excesiva carga de trabajo cardíaco se compensa mediante la hipertrofia del ventrículo izquierdo, produ- ciéndose un aumento del grosor de la pared a expensas de la reduc- ción del diámetro de la cavidad. La hipertrofia puede causar angina de pecho al aumentar las necesidades metabólicas del ventrículo. La hipertrofia ventricular produce insuficiencia cardíaca diastó- lica, ya que se altera la capacidad de relajación ventricular, de tal manera que es necesario un aumento de la presión telediastólica para conseguir el llenado ventricular. Este aumento de presión se transmite retrógradamente al lecho pulmonar lo que clínicamente causa disnea. Característicamente en esta fase inicial el tamaño ven- tricular es normal. Si la cardiopatía hipertensiva progresa al final la hipertrofia car- díaca no es suficiente para superar las altas resistencias periféricas ya que la función ventricular se deteriora, con lo que la cavidad se dila- ta y aparecen los datos de insuficiencia sistólica con gasto cardíaco inadecuado e hipoperfusión. Por las razones comentadas hasta aquí, la respuesta correcta es la número 1. Con respecto al resto de las opciones: - La respuesta 2 es falsa porque la insuficiencia sistólica crónica debida a hipertensión produce cardiomegalia observable en RX. - La respuesta 3 es falsa ya que la insuficiencia mitral clínicamente evidente se asocia a aumento de tamaño de aurícula y ventrículo izquierdo produciendo cardiomegalia. - La respuesta 4 es falsa ya que aunque un infarto antiguo puede causar como secuela tardía insuficiencia cardíaca que se asocia a deterioro de función ventricular y dilatación de la cavidad, la llamada miocardiopatía isquémica, produciendo cardiomegalia. - La respuesta 5 es falsa ya que una miocardiopatía dilatada produ- ciría una imagen típica de cardiomegalia. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 4.3 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 1.472, 1.578 Pregunta 47.- R: 4 El entrenamiento físico promueve una adaptación del sistema cardiovascular. Durante el ejercicio, la función cardiovascular debe de conseguir un aporte suficiente de oxígeno y nutrientes a los mús- culos. Para ello se produce un aumento del flujo sanguíneo muscular debido, por una parte a la vasodilatación intramuscular y por otra parte a un ligero aumento de la presión sanguínea durante el ejerci- cio conseguido con un aumento del volumen sistólico y de la fre- cuencia cardíaca. El trabajo muscular aumenta el consumo de oxíge- no, y esto a su vez dilata los vasos sanguíneos musculares. Como consecuencia aumenta el retorno venoso y el gasto cardíaco. El entrenamiento físico produce un aumento por hipertrofia de la musculatura esquelética. Por ello, la adaptación a una carga de trabajo muscular fija se optimiza, de tal manera que hay un aumento de la vasodilatación intramuscular y es necesario un menor aumento de la presión sanguínea y del gasto cardíaco para dar respuesta a las necesidades metabólicas musculares en el ejercicio. Otra consecuencia es que aumenta el gasto cardíaco máximo que el sistema cardiovas- cular es capaz de desarrollar. En un atleta de maratón se produce también una hipertrofia car- díaca, de tal manera que aumenta el volumen sistólico y disminuye la frecuencia cardíaca. Sin embargo esta adaptación sólo se produce en el entrenamiento deportivo para deportes de resistencia, y no en las actividades deportivas de corta duración. En el organismo existen normalmente unos 2 litros de oxígeno de reserva. En el primer minuto de ejercicio intenso las necesidades de oxígeno son mucho mayores que el aporte posible mediante la respi- ración, por lo que se consumen las reservas y se genera la llamada deuda de oxígeno. La adaptación muscular durante el ejercicio pro- duce pocos cambios en la capacidad de reserva de oxígeno, sino que incrementa la capacidad de los sistemas metabólicos, tanto aerobios como anaerobios, con lo que se mejora la capacidad de utilización del oxígeno disponible. Bibliografía: Guyton 8ª Ed, páginas 982-992 Pregunta 48.- R: 5 La hipertensión pulmonar es la situación en la que la presión arterial pulmonar sistólica supera los 35 mmHg, la diastólica 15 mmHg y la media 20. Se puede producir por: - Aumento global del flujo sanguíneo. En la práctica, este mecanis- mo es poco importante, ya que los vasos pulmonares son muy adaptables al flujo. - Aumento de las resistencias por reducción del lecho vascular pulmonar. El lecho vascular se reduce tras la cirugía pulmonar, en las enfermedades que destruyen los vasos de pequeño calibre, por cicatrización (fibrosis) o destrucción (enfisema) de los tabi- ques alveolares. También se reduce el lecho pulmonar cuando se obstruye parte del mismo por un embolismo pulmonar. Al haber menos vasos para soportar el mismo flujo global, la presión en los mismos aumenta. - Aumento de las resistencias por vasoconstricción de los vasos pulmonares. Esta es una respuesta que se produce de modo refle- jo con la hipoxia, por lo que todas las enfermedades pulmonares que causen hipoxemia pueden desarrollar hipertensión pulmonar de modo secundario e inducir la aparición de un cor pulmonale en la clínica. - Aumento de las resistencias por disminución anatómica del cali- bre vascular. En este caso se habla de "hipertensión pulmonar precapilar" Este fenómeno ocurre en la hipertensión pulmonar primaria y en la enfermedad vascular pulmonar asociada a la es- clerodermia. - Por elevación de la presión en las venas pulmonares o en la aurícula izquierda. Es lo que se llama hipertensión pulmonar pa- siva o "hipertensión pulmonar postcapilar".
- 18. Pág. 18 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Dentro de las causas de hipertensión pulmonar primaria se des- criben varias formas clinicopatológicas. La arteriopatía plexogénica y la arteriopatía trombótica son dos variantes en las que se afectan las arteriolas pulmonares, produciendo hipertensión pulmonar precapi- lar. La enfermedad venooclusiva es una variante rara que afecta pre- dominantemente a las venas causando hipertensión postcapilar; sin embargo se extiende al lecho arteriolar, por lo que el mecanismo de hipertensión es mixto. La última variante de hipertensión pulmonar primaria es la hemangiomatosis capilar, que también tiene una base de afectación mixta. La esclerodermia produce hipertensión pulmonar por reducción del calibre de la luz de las arteriolas, que produce hipertensión pul- monar precapilar. La insuficiencia ventricular izquierda produce un aumento de presión de modo retrógrado, por lo que el primer punto donde au- menta la presión es en las venas pulmonares, es decir, causará una hipertensión pulmonar que, por definición, será en primer lugar post- capilar. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 12 De Castro 5ª Ed., pág. 127-132 Harrison 14ª Ed., pág. 1.609-10 Pregunta 49.- R: 3 La palabra "cianosis" significa color azulado de la piel. Este color se debe a la presencia de cantidades excesivas de hemoglobina redu- cida o de derivados de la hemoglobina en los vasos sanguíneos cutá- neos. En general aparece cianosis clara en todos los casos en que el contenido de hemoglobina reducida de la sangre arterial supera los 5 g/dl, sea cual sea su causa (respuesta 3 cierta). La cianosis se puede subdividir en: - Central: se produce por desaturación de la sangre arterial o un derivado anómalo de la hemoglobina. Clínicamente están afecta- das la piel y las mucosas. - Periférica: se debe a un enlentecimiento del flujo de la sangre en una zona determinada, con extracción anormalmente alta del oxí- geno de la sangre arterial que tiene una saturación normal. La causa más frecuente es la vasoconstricción generalizada por ex- posición al aire o agua fríos. Clínicamente las mucosas no están afectadas. Sin embargo hay que tener en cuenta que la distinción mediante la clínica entre cianosis centrales y periféricas no siem- pre es sencilla, y existen patologías que cursan con ambos tipos de cianosis a la vez. Figura 14. Pregunta 49 Distinción clínica entre los tipos de cianosis. Con respecto al resto de las opciones: - La insuficiencia cardíaca (respuestas 1 y 2) puede producir ciano- sis, que sería cianosis periférica y aparece no en cualquier grado de insuficiencia cardíaca, sino en casos graves, por vasoconstric- ción cutánea compensadora. - La disminución grave de la función pulmonar puede producir cia- nosis que en este caso sí es central, pero no todas las cianosis centrales son causadas por patología pulmonar por lo que las respuestas 4 y 5 podrían ser causa pero no condición indispensa- ble para la aparición de cianosis central. Bibliografía: Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 238-240 Guyton 8ª Ed., pág. 481 Pregunta 50.- R: 4 Un patrón de dolor retroesternal acompañado de cortejo vegeta- tivo debe llevar al médico de urgencias a descartar de modo priorita- rio patología coronaria, y más si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular como la edad y el hábito tabáquico. Del resto de información que nos da el caso clínico podemos sa- car que dado que el dolor dura dos horas hay que pensar antes en un infarto que en angina (que típicamente dura de 5 a 10 minutos). Además la taquicardia, el galope y los crepitantes en bases sugieren inestabilidad hemodinámica, que aún no es severa (en tal caso ha- blaríamos de hipotensión o edema agudo de pulmón). Ante la sospecha clínica de IAM está indicado hacer de modo inmediato un ECG y determinación de enzimas cardíacas. El ECG es sumamente característico de infarto de miocardio, con ondas Q pa- tológicas y elevación del ST en derivaciones II, III y aVF, lo que loca- liza el infarto en cara inferior del corazón (si se elevara en V1 a V3 hablaríamos de infarto anterior, que sería muy extenso si se afecta V4 y si se elevan en I, aVL, V5 y V6 tendríamos un infarto lateral. La elevación de la CPK también habla de patología cardíaca. Aunque no se ha hecho la determinación de las enzimas específicas CPK-MB el contexto clínico hace pensar que muy probablemente la elevación de la CPK sea de causa cardíaca y en este caso no estaría justificado solicitarla como confirmación diagnóstica, ya que hay datos suficien- tes como para estar indicado el tratamiento revascularizador (trombó- lisis o angioplastia urgentes) con la clínica y el ECG. Por tanto el caso clínico justifica el diagnóstico de infarto inferior (respuesta 4). Con respecto al resto de las opciones: - El ECG descarta las respuestas 1 y 2 ya que, aunque el cuadro clínico sería idéntico, las alteraciones del ECG estarían en V1 - V4 . - La pericarditis produciría un ECG con afectación difusa, no tan localizada en un territorio coronario concreto, y además no justi- fica la aparición de ondas Q (respuesta 3 falsa). - El cuadro que cuentan no es típico de disección aórtica, que pro- duciría alteraciones en otros territorios vasculares. Cuando la di- sección afecta a los orificios de las coronarias, el paciente suele presentar infartos masivos generalmente fulminantes. En este tipo de disecciones proximales es frecuente la afectación de la válvula aórtica. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 10 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 1.344 Pregunta 51.- R: 1 El tratamiento de la HTA es un tema bastante controvertido ya que existen muchas opciones farmacológicas, siendo bastante difícil establecer el fármaco de primera opción. El arsenal terapéutico cuenta con los diuréticos, bloqueantes alfa adrenérgicos, bloqueantes beta adrenérgicos, vasodilatadores, IECAs y calcio antagonistas. En el mo- mento actual sólo los diuréticos y los bloqueantes beta han demos- trado aumentar la supervivencia. Sin embargo los diuréticos tienden a ser observados con recelo debido a que causan múltiples alteracio- nes hidroelectrolíticas. Por ello como primera opción habitualmente se utiliza un IECA, un calcio antagonista o un beta bloqueante. En la práctica clínica (y aún más para el MIR) la elección del trata- miento se hace en base a la patología asociada del paciente y su relación con los posibles efectos secundarios de los fármacos. En la paciente presentada en la pregunta el antecedente de asma nos hará rechazar de modo inmediato los betabloqueantes (respuesta 1) como nos lo haría rechazar si el paciente tuviera diabetes o vasculopatía periférica. En este caso si se nos preguntase el tratamiento que cree-
- 19. Pág. 19COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS ríamos más indicado contestaríamos los calcio antagonistas en fun- ción de su efecto profiláctico ante la migraña. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 30.3 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 1.585 Pregunta 52.- R:4 El manejo clínico de un paciente tras sufrir un infarto de miocar- dio (IAM) se centra en la valoración del riesgo de aparición de rein- farto o muerte, así como en la utilización de medidas de prevención secundaria del infarto. La valoración del riesgo se hace mediante la realización de una prueba de esfuerzo. Este test se puede hacer antes del alta, con es- fuerzos submáximos, o a las 4-6 semanas del infarto, con esfuerzos máximos. La aparición de angina con esfuerzos bajos o de arritmias ventriculares con el ejercicio señala a pacientes de alto riesgo, que deben someterse a cateterismo cardíaco. En pacientes de bajo riesgo, se debe emplear el tratamiento con algunos fármacos, ya que ha demostrado reducir la morbimortalidad: - Antiagregantes. Su uso prolongado se asocia a una disminución de hasta el 25% del riesgo de mortalidad cardiovascular. Además en estos pacientes, cuando se produce un reinfarto, suele ser más pequeño. - Betabloqueantes (respuesta 4). Se ha demostrado que la utiliza- ción crónica de betabloqueantes durante más de dos años reduce el reinfarto y la mortalidad global. Sin embargo, los antagonistas del calcio (respuestas 1 y 2) no están indicados. - IECAs. Están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca clínica, disminución importante de la fracción de eyección o alte- raciones de la movilidad regional de la pared ventricular, ya que reducen el remodelado cardíaco. - No se ha demostrado que la anticoagulación sistemática sea be- neficiosa, por lo que debe reservarse a pacientes con otros facto- res de riesgo de embolia. - Se deben controlar los factores de riesgo cardiovascular; evitar el tabaco, controlar la hipertensión, reducir la hiperlipidemia (valo- rar el uso de estatinas), reducir el estrés emocional y hacer ejerci- cio físico periódico. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 10.6 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 1.556-57 Pregunta 53.- R: 2 El taponamiento cardíaco es el cuadro derivado del acúmulo de líquido en el pericardio en cantidad suficiente como para producir una restricción al llenado de los ventrículos. Como consecuencia, aumenta la presión dentro de las cámaras cardíacas, se limita el llena- do ventricular durante toda la diástole y se reduce el gasto cardíaco. Los factores fisiopatológicos que intervienen en la instauración del taponamiento son: - Cantidad de líquido: a mayor cantidad, mayor taponamiento. - Velocidad de acúmulo: a más rápido, más taponamiento. - Grosor del miocardio: a mayor espesor, menor taponamiento. Se puede producir con cualquier tipo de derrame pericárdico, pero las tres causas más frecuentes son neoplasias, insuficiencia re- nal y pericarditis idiopática. También se puede producir por hemo- rragias en la cavidad pericárdica. Cursa con disminución de la presión arterial, elevación de la pre- sión venosa, disnea con ortopnea, congestión hepática, etc. En la exploración física se encuentra taquicardia (respuesta 5 fal- sa), aumento de la zona de matidez cardíaca, desaparición del im- pulso apical (respuesta 1 falsa) y tonos cardíacos débiles e incluso ausentes (respuesta 5 falsa). La radiografía de tórax demuestra cardio- megalia con campos pulmonares relativamente limpios. En el ECG aparece disminución de la amplitud de los complejos QRS, así como alternancia eléctrica. Si se estudia la presión venosa, hay una elevación de la presión en aurícula derecha con prominencia de la descendente "x" asocia- da a descendente "y" disminuida o casi ausente. Además se produce un igualamiento de las presiones en las cuatro cavidades. Un rasgo típico es el pulso paradójico, que es una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 10 mmHg con la inspiración. Su base es que la inspiración aumenta el retorno venoso al ventrículo derecho (respuesta 3 falsa), que "empuja" el tabique interventricular y reduce la cavidad del ventrículo izquierdo, que choca con el derra- me pericárdico. El diagnóstico se hace por ecocardiografía y se trata mediante drenaje pericárdico por pericardiocentesis. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 25.3 Harrison 14ª Ed., pág. 1.525-27 Pregunta 54.- R: 2 Una disección aórtica aguda consiste en un desgarro de la capa íntima de la pared arterial con entrada de sangre por una luz falsa, que va avanzando impulsada por la presión sistólica, separando la capa íntima de la media. Recuerda la clasificación: Stanford tipo A si afecta a la aorta ascendente con o sin afectación de la descendente, y tipo B si solamente está disecada la aorta distal a la arteria subclavia izquierda; de Bakey tipo I si la ruptura intimal se encuentra en la aorta ascendente disecando ésta, el cayado y la aorta descendente, tipo II si sólo se deseca el trayecto ascendente, y tipo III si sólo afecta al descendente. Figura 15. Pregunta 54 Clasificación de las disecciones aórticas. Cursa fundamentalmente con dolor torácico intenso, de apari- ción súbita en la cara anterior del tórax o interescapular, dolor que se va desplazando a medida que avanza la disección (puede irradiar a cuello, brazos, abdomen o extremidades inferiores). La disección aórtica puede cursar con múltiples complicaciones: al desestructurarse la pared de la aorta, si la disección se propaga a la salida de las carótidas, puede producir una interrupción brusca del flujo arterial y un accidente cerebrovascular. Por el mismo motivo puede afectar a la válvula aórtica, separando el anclaje de las valvas de la pared arterial, haciendo que floten libres y se eviertan en la diástole cardíaca, originando una insuficiencia aórtica aguda. Si las caras media y adventicia se rompen, la sangre se extravasa, bien a la cavidad pericárdica (esta es la zona más frecuente de ruptura), pro- duciendo un taponamiento cardíaco, o bien un hemotórax si se rompe después de salir al mediastino. Figura 16. Pregunta 54 Disección aórtica. Propagación de la disección. Puntos de ruptura. Un TEP agudo se produce por embolización de parte de un trombo localizado en el sistema venoso profundo, especialmente del
- 20. Pág. 20 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) sector iliofemoral, y enclavamiento en algún punto del árbol arterial pulmonar después de recorrer la vena cava inferior, aurícula dere- cha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Como ves, no tiene nin- guna relación con la disección de aorta. Como último apunte, el tratamiento de las disecciones tipo A de Stanford es siempre quirúrgico. Las disecciones tipo B se tratan de forma conservadora mientras no aparezcan complicaciones. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía Cardiovascular 1.10 Pregunta 55.- R: 3 La disfunción cardíaca diastólica es la alteración del proceso de relajación miocárdica. Como consecuencia, el llenado ventricular se realiza de modo incompleto, por lo que disminuye el gasto cardíaco. Las causas posibles de disfunción diastólica son: - Disminución de la capacidad del ventrículo en diástole (pericardi- tis constrictiva, miocardiopatías restrictiva, hipertensiva e hiper- trófica). - Alteración de la relajación ventricular (isquemia cardíaca aguda, miocardiopatía hipertrófica). - Fibrosis e infiltración miocárdica (isquemia crónica, miocardio- patía restrictiva). Se debe sospechar ante un cuadro de insuficiencia cardíaca en el que la fracción de eyección ventricular sea normal, en ausencia de otra cardiopatía que lo explique. Las acciones terapéuticas deben de ir encaminadas a mejorar el llenado ventricular: - La frecuencia cardíaca no debe ser muy alta, se debe mantener entre 60 y 90 lpm. - La fibrilación auricular es particularmente grave en estos pacien- tes, por lo que se debe tratar de revertir siempre que sea posible. - Si se necesita por otra causa un marcapasos, debe ser de activa- ción secuencial (marcapasos con dos electrodos, primero estimu- lan la aurícula y después el ventrículo) para conservar la función auricular. - Hay dos grupos de fármacos que pueden mejorar la relajación ventricular, y están, por tanto, indicados. Son los calcio antago- nistas y los beta bloqueantes. Actúan por dos mecanismos. En primer lugar, reducen la concentración de calcio dentro del mio- cito, por lo que disminuyen su contractilidad (respuesta 4 cierta). Además son antianginosos, dato importante si se tiene en cuenta que la isquemia cardíaca es una causa importante de disfunción diastólica (respuesta 5 cierta). Dado que el mecanismo de acción de la digital produce el acúmulo de calcio intracelular, su empleo puede ser perjudicial (respuesta 3 falsa). - El tratamiento con diuréticos y vasodilatadores tiene su indica- ción, como en otras formas de insuficiencia cardíaca, ya que ali- vian la congestión pulmonar al reducir la precarga. Sin embargo, deben emplearse con precaución, ya que la disminución de la precarga puede ser excesiva y producir una disminución del gasto cardíaco (respuesta 1 cierta). - Si se demuestra alguna causa potencialmente controlable, se debe tratar, como, por ejemplo, la hipertensión (respuesta 2 cierta). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 4.3, 4.7 Harrison 14ª Ed., pág. 1.471-83 Pregunta 56.- R: 5 Existen dos técnicas fundamentales de revascularización mecáni- ca de las arterias coronarias en la cardiopatía isquémica: la angio- plastia coronaria transluminal percutánea (ACTP); y el by-pass coro- nario quirúrgico. Las indicaciones de la primera se centran en la angina estable o inestable secundaria a estenosis proximales de uno, dos o incluso tres vasos, así como para dilatación de puentes corona- rios quirúrgicos de safena o mamaria interna estenosados. La deriva- ción quirúrgica está especialmente indicada en: enfermedad del tronco principal izquierdo, lesión de tres vasos con función ventricular dis- minuida, y estenosis, de dos vasos siendo uno de ellos la DA y mala fracción de eyección. Las dos técnicas tienen sus limitaciones: - La mortalidad de ambas es similar <1%. - Desaparece la clínica en el 85-90% de los casos tratados con ACTP y en el 85% con by-pass, recurriendo en el 25% a los 6 meses en el primer caso y 10-20% en el primer año con el segundo procedi- miento. - Existe un 3% de riesgo de IAM preoperatorio con la ACTP y un 5- 10% con el by-pass. - La ACTP frecuentemente produce un cierto grado de disección local de la pared arterial, que puede llegar a la oclusión por espas- mo o trombosis, haciendo necesaria una nueva ACTP de urgencia o incluso cirugía de derivación coronaria en un 3% de los casos. No se describen ACV o TEP como complicaciones de ninguno de los dos procedimientos si bien la utilización de la cirugía puede asociarse a déficits neurológicos en relación con el uso de circula- ción extracorpórea. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía Cardiovascular 7.1, 7.2 Pregunta 57.- R: 5 Un aneurisma de aorta consiste en un proceso de debilitamiento de la pared arterial con dilatación progresiva. Su causa más frecuente es la aterosclerosis y su evolución natural tiende hacia la rotura. Esta es su complicación más habitual. Otras complicaciones posibles, aun- que mucho más raras, son la compresión de estructuras vecinas, con dolor y posible obstrucción ureteral, la embolización a los miembros inferiores de porciones del trombo mural que siempre se forma so- bre la pared, la obstrucción de la salida de arterias viscerales por el trombo mural, e incluso una comunicación entre aorta y vena cava inferior por contacto entre ambas paredes y ulceración de las mis- mas, originando una fístula arteriovenosa de importante flujo (esto es muy raro). La indicación quirúrgica electiva de resección del aneurisma con interposición de prótesis se establece por el riesgo de rotura inheren- te a la dilatación aórtica y que aumenta exponencialmente con el diámetro del aneurisma. Otros factores que incrementan el riesgo de rotura son la presencia de EPOC y la HTA. Se tiende a operar a partir de un diámetro de 5 cm ya que en este momento el riesgo de rotura espontánea del aneurisma (50% el primer año) pasa a ser ya mayor que el riesgo quirúrgico (<5% en cirugía electiva). La mortali- dad, en contraste, de un aneurisma roto es del 100% sin tratamiento, y obliga a cirugía urgente, con un 50% de mortalidad peroperatoria. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía Cardiovascular 1.2 Pregunta 58.- R: 1 Las estenosis mitrales (EM) muy sintomáticas (en estados funcio- nales III y IV de la NYHA) o aquellas menos sintomáticas pero con insuficiencia ventricular derecha, hipertensión pulmonar severa o área valvular menor de 1 cm2 son susceptibles de tratamiento quirúrgi- co para mejorar su pronóstico. Existen varias técnicas disponibles; la comisurotomía (valvuloto- mía) mitral abierta o cerrada, la valvuloplastia mitral percutánea con catéter-balón y el recambio valvular con prótesis biológica o mecáni- ca. Las dos primeras son opciones de tratamiento conservador: - Exigen una anatomía valvular favorable, con valvas flexibles no calcificadas con fusión comisural predominante y sin insuficiencia mitral importante ni graves lesiones del aparato subvalvular. - Se contraindican ante insuficiencia mitral (IM) importante y ante trombos en aurícula izquierda, por el riesgo de embolización du- rante el procedimiento. - Son técnicas paliativas, ya que, aunque mejoran sensiblemente la situación clínica, no reparan la válvula sino que aumentan su diá- metro de apertura, y un 60% sufre reestenosis en un periodo de 10 años por progresiva cicatrización y fibrosis valvular. En los pacientes con IM considerable, o válvula muy distorsiona- da, con calcificación y/o lesión del aparato subvalvular importante, el procedimiento de elección es la sustitución valvular. Un último apunte: en la EM de larga evolución es frecuente la aparición de arritmias auriculares, especialmente la FA. Esta es más difícilmente
- 21. Pág. 21COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS reversible cuanto mayor tiempo de evolución y cuanto mayor sea el diámetro de la aurícula izquierda. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía Cardiovascular 6.1 Pregunta 59.- R: 2 En el enunciado se nos presenta una pérdida de visión brusca y unilateral en un adulto joven. Como datos nos aportan que hay dolor ocular (que empeora con los movimientos) y fondo de ojo normal. Ambos matices descartan las respuestas 3 y 5 (desprendi- miento de retina y obstrucción de la arteria central de la retina). También se puede eliminar la enfermedad de Devic (respuesta 4) pues el cuadro óptico sería bilateral y se asociaría mielitis transversa. La dificultad de la pregunta aparece en diferenciar las respuestas 1 y 2, con lo que llegamos al fondo del problema, donde resulta más fácil meter la pata si no leemos bien el enunciado. Con los datos clínicos y el fondo de ojo, es sencillo llegar al diagnóstico de neuritis óptica retrobulbar, aquella en la que "ni paciente ni médico ven nada". Eso es precisamente lo que nos preguntan: el diagnóstico. Figura 17. Pregunta 59 Lesiones del nervio óptico y sus manifestaciones oftalmoscópicas. Es cierto que la esclerosis múltiple (EM) es la etiología más fre- cuente de la neuritis óptica retrobulbar y que más del 50% de las neuritis ópticas retrobulbares acabarán desarrollando una EM... pero no nos piden la etiología más probable, sino el diagnóstico y, de momento, no ofrecen más datos que nos hagan pasar del diagnóstico de neuritis óptica retrobulbar a una probable esclerosis múltiple. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Oftalmología 13.3 Pregunta 60.- R: 3 Como seguramente recordarás, un accidente isquémico transi- torio (AIT) es un déficit neurológico con una duración inferior a 24 horas. En general, la duración es menor a una hora, si es mayor el TC suele mostrar lesiones isquémicas. Estamos ante un paciente que ha sufrido un AIT de origen cardio- embólico, secundario a fibrilación auricular. En pacientes con fibri- lación auricular, sobre todo mayores de 65 años y con factores de riesgo, como hipertensión arterial (es este el caso), insuficiencia car- díaca congestiva, anormalidades de la pared ventricular izquierda en el ecocardiograma, está indicada la anticoagulación como preven- ción primaria de la patología vascular cerebral. En pacientes sin estos factores de riesgo es suficiente con el tratamiento antiagregante. Por tanto, de aquí puedes deducir que el paciente de nuestra pregunta ya reúne criterios de anticoagulación (tiene fibrilación auricular no valvular, 75 años y, además, es hipertenso). La prevención secundaria de la patología vascular cardioembóli- ca se realiza también con anticoagulantes. El objetivo es reducir, en pacientes con antecedente de embolismo cerebral el riesgo de recu- rrencia. Está indicada, en principio, en todos los pacientes con fibri- lación auricular que padecen un AIT o embolismo cerebral. No olvi- des que si el área de isquemia cerebral es amplia no se recomienda anticoagular en fase aguda, debido al elevado riesgo de conversión hemorrágica del infarto, en estos casos es mejor realizar una antico- agulación diferida. Puesto que se sabe que el riesgo de hemorragia es directamente proporcional a la magnitud de la anticoagulación, se recomiendan los protocolos de baja intensidad (tiempo de pro- trombina 1,2 a 1,5 veces el valor de control o INR 2 a 3). En presencia de las contraindicaciones médicas habituales la única opción posi- ble es la terapéutica antiplaquetaria. Las respuestas 1, 2 y 4 no son correctas, pues en los tres casos indican antiagregación plaquetaria. La respuesta 5 no puede llevarse a cabo directamente pues antes de intentar revertir la fibrilación au- ricular a ritmo sinusal, hay que anticoagular el enfermo previamente durante 2-3 semanas, a no ser que el enfermo se encuentre en una situación de extrema inestabilidad hemodinámica, situación que no es la que presenta el paciente del caso clínico Bibliografía: Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 2.663 Pregunta 61.- R: 2 El trastorno más llamativo de la función del nervio trigémino es el denominado "dolor facial paroxístico", "neuralgia del trigémino" o "tic doloroso". Consiste en paroxismos de dolor lancinante en el territorio de distribución de una o más ramas del nervio, general- mente encías, mejillas o mentón y, muy rara vez, en el territorio co- rrespondiente a la rama oftálmica. Habitualmente es unilateral. Y casi exclusivo de personas de edad media o avanzada. Las crisis de dolor se presentan espontáneamente o tras estímulos sensoriales en las denominadas "áreas excitadoras" o "áreas gatillo" (roce de la cara, risa, masticación, limpiarse los dientes, hablar, con la depilación...). Son de escasa duración, pero recidivantes. El pacien- te no presenta ninguna alteración sensitiva, de ahí que la respuesta 2 de nuestra cuestión sea falsa. Las neuralgias del trigémino se clasifican en: - Esenciales o idiopáticas: las más frecuentes. Se dan sobre todo en mujeres mayores de 40 años. - Secundarias a inflamaciones, tumores, infecciones, enfermeda- des desmielinizantes (no olvides que cuando aparece en adultos jóvenes puede deberse a una placa desmielinizante en la zona de la entrada de la raíz del quinto par), anomalías vasculares en el trayecto del V par craneal. Las lesiones de espacio, como aneurismas, neurofibromas o me- ningiomas del nervio suelen producir una pérdida de la sensibilidad (neuropatía del trigémino). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurocirugía 10 Harrison 14 Ed., vol. II págs. 2.705-6 Pregunta 62.- R: 3 El tercer par craneal o motor ocular común puede afectarse en diferentes niveles de su recorrido. Las causas que alteran la porción subaracnoidea son fundamentalmente lesiones compresivas, isqué- micas y aracnoiditis basales. En las preguntas referentes al III par craneal debes tener presente que las fibras pupilomotoras están localizadas periféricamente, mien- tras que las fibras encargadas de inervar la musculatura extraocular viajan por la porción central del nervio. El paciente de nuestro caso tiene las pupilas normales, con inca- pacidad para movilizar el ojo hacia arriba, abajo y adentro (sólo pue- de llevar el ojo hacia fuera, de lo que es responsable el VI par o motor ocular externo), lo cual nos indica que las fibras lesionadas son las centrales, mientras que las pupilares están aún respetadas. Este cua- dro es típico de las lesiones isquémicas (secundarias a diabetes, vas- culitis en las colagenopatías,...). El hecho de que nuestro paciente sea diabético, asociado a la clínica, orienta el diagnóstico hacia el de mononeuropatía diabética del III par (respuesta 3). Sobre el resto de opciones: - La respuesta 1 es improbable, ya que un aneurisma de la arteria comunicante posterior que puede comprime al III par craneal, produciría inicialmente dilatación arreactiva de la pupila, seguida después de debilidad de la musculatura extraocular. - Una oftalmitis no cursaría con este cuadro clínico tan típico de lesión del III par, de ahí que la respuesta 2 sea falsa. - Si se tratase de un proceso expansivo, lo más normal es que exis- tiera también afectación de otras pares craneales que acompañan al tercero en esa localización (IV, VI, Va), incluso un síndrome de Horner (por afectación del simpático pericarotídeo). - La oftalmoplejia internuclear es un cuadro diferente que se origi- na por lesión del fascículo longitudinal medial a nivel del tronco del encéfalo, no en la porción subaracnoidea. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 1.6 Pregunta 63.- R: 4 El origen de la arteria carótida interna, a nivel de la pared poste- rior, es la base de un gran número de fenómenos aterotrombóticos. El cuadro clínico más típico es el denominado "amaurosis fu- gaz", que se origina por oclusión de la arteria oftálmica (respuesta 3 falsa) debido a un embolismo arterioarterial desde la arteria carótida.
- 22. Pág. 22 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Consiste en una pérdida de visión unilateral (respuesta 1 falsa), que se instaura en 10 o 15 segundos y dura pocos minutos. Se inicia como visión borrosa indolora (respuesta 2 falsa) y progresa hasta la ceguera total, con resolución completa posterior. En el fondo de ojo no se observa palidez retiniana (respuesta 5 falsa); en ocasiones pueden verse émbolos de colesterol en vasos retinianos. Recuerda que si la oclusión se establece de forma progre- siva, gracias a la circulación colateral, la oclusión de la arteria oftálmi- ca puede ser asintomática. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 7.5 Pregunta 64.- R: 2 Una ataxia sensitiva, como la que nos presentan, se produce por alteración de la vía propioceptiva a nivel de nervio periférico, raíces posteriores, columnas posteriores de la médula espinal o lemnisco medial en el tronco encefálico. Se reconoce clínicamente por ser una ataxia que afecta fundamentalmente a la marcha y miembros inferiores de forma simétrica. El cuadro empeora de forma clara cuan- do el paciente cierra los ojos o se encuentra en una situación de baja luminosidad, como le ocurre al paciente de la pregunta. Es caracte- rística la base de sustentación amplia y, si el paciente cierra los ojos, puede caerse (signo de Romberg, también presente en este caso). En cuanto al diagnóstico diferencial de las ataxias hay que decir que no se trata de una ataxia vestibular, porque no hay vértigo ni nistagmo. Igualmente, tampoco es una ataxia cerebelosa, ya que es- tán ausentes signos como dismetría, disdiadococinesia, asinergia, dis- cronometría, hipotonía, temblores) y el signo de Romberg es positi- vo, algo que no ocurre en la ataxia cerebelosa; ten cuidado, porque el dato "ex-bebedor" puede llevarte a pensar que se trate de una degeneración cerebelosa alcohólica (la respuesta 1 es falsa). Son causas de ataxia sensitiva: - Neuropatías. - Afectación de cordones posteriores medulares (tabes dorsal, de- generación subaguda combinada de la médula, ataxia de Friedreich). - Lesión del lemnisco medial a nivel del tronco del encéfalo. - Lesiones talámicas. - Lesiones parietales (raramente). La degeneración subaguda combinada (respuesta 2) se produce por una deficiencia de vitamina B12; esta es secundaria a la incapa- cidad para absorber dicha vitamina debido a la ausencia de factor intrínseco en la secreción gástrica. Lo anterior es compatible con nuestro caso, ya que el paciente fue gastrectomizado hace años por hemorragia digestiva y no está siendo tratado, lo cual justificaría el déficit de factor intrínseco. La mayoría de los pacientes con vitamina B12 presentan sínto- mas neurológicos (la vitamina B12 participa en la formación de adenosina y metionina, necesarias para la síntesis de mielina). El cuadro se inicia con parestesias distales y posteriormente aparecen los síntomas y signos secundarios a la afectación de los cordones posteriores y laterales medulares (paraparesia espástica y atáxica). La pérdida de la sensibilidad vibratoria y posicional, sobre todo en miem- bros inferiores, es el signo más llamativo. Las alteraciones más fre- cuentes son las polineuropatías. Los déficits motores presentes sue- len estar limitados a las piernas, con debilidad, reflejos miotáticos exaltados, espasticidad y signo de Babinski (respuesta cutaneoplantar extensora). La sensibilidad termoalgésica está conservada, de ahí que la lesión centromedular no sea posible (respuesta 3 falsa), pues en dicho cuadro se afectan las vías responsables de dichas sensaciones, que se decusan pasando por delante del conducto ependimario. Figura 18. Pregunta 64 Zonas medulares afectadas en la degeneración combinada subaguda. El tratamiento de elección es la administración de vitamina B12 intramuscular (respuesta 5 falsa). El factor que determina el grado de respuesta es la duración de los síntomas neurológicos. Recuerda que cuando hay déficit de vitamina B12 se recomienda también admi- nistrar folato, ya que la primera produce consumo de este último. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 1.7 Manual CTO 2ª Ed., Neurología 9.1 Pregunta 65.- R: 3 La encefalopatía de Wernicke es un cuadro que aparece en pa- cientes alcohólicos y malnutridos (nuestra paciente es indigente) de- bido a un déficit de tiamina o vitamina B1. Se caracteriza por la tríada de oftalmoparesia, ataxia y síndrome confusional. 1) Síntomas oculares. La afectación más frecuente es una paresia bilateral y asimétrica del sexto par, por tanto, con incapacidad para la mirada lateral. Nuestra paciente se queja de molestias vi- suales. Otras manifestaciones son nistagmo (también presente en este caso), parálisis de la mirada conjugada o alteraciones en la convergencia. 2) Ataxia. Afecta preferentemente a la bipedestación y marcha; en los miembros es infrecuente y, cuando aparece, predomina en los inferiores. Fíjate en que nos dicen que la paciente es "incapaz de mantenerse en pie" y que "presenta "ataxia axial". 3) Trastorno de funciones superiores. Aparece en la mayoría de los pacientes. La forma más común es un cuadro confusional caracte- rizado por inatención, indiferencia, desorientación y exceso len- guaje espontáneo, compatible con los datos que nos dan (somno- lencia, inatención). La actitud en estos casos debe ser administrar urgentemente vi- tamina B1, inicialmente por vía parenteral y posteriormente por vía oral. Hay que prestar especial atención a la hora de administrar solu- ciones glucosadas intravenosas a pacientes alcohólicos, dado que pueden desencadenar una encefalopatía de Wernicke o agravar enor- memente la misma en fases iniciales; es preciso, por ello, administrar tiamina antes de las soluciones glucosadas. Esto es exactamente lo que ha ocurrido: se ha administrado solución glucosada intravenosa a una paciente que probablemente sea alcohólica sin administrar vi- tamina B1, con lo que se ha desencadenado la encefalopatía descri- ta. Otra circunstancia clínica en la que puede aparecer este cuadro es la hipomagnesemia en pacientes sometidos a nutrición parenteral. La secuencia de recuperación es la misma que la de aparición, manifestaciones oculares, ataxia y síndrome confusional. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 9.1 Pregunta 66.- R: 3 La esclerosis múltiple es una enfermedad caracterizada por le- siones inflamatorias del SNC que aparecen diseminadas en el espa- cio y en el tiempo. Las formas de inicio pueden ser: pérdida de fuerza en una o más extremidades , visión borrosa por neuritis óptica (no olvides que ante el diagnóstico de una neuritis óptica retrobulbar siempre tienes que tener presente la posibilidad de que la causa sea una esclerosis múl- tiple), alteraciones de la sensibilidad (lo más frecuente), diplopía y ataxia. La debilidad de extremidades puede aparecer de forma insidiosa, como fatiga tras el ejercicio, alteración de la marcha o pérdida de destreza manual. Los pacientes pueden sufrir traumatismos en el pri- mer dedo del pie debidos a un pie equino. En las primeras etapas de la enfermedad es posible que no se logre detectar la pérdida de fuer- za; puede destacarse en la exploración un aumento del tono muscu- lar (espasticidad), hiperreflexia, respuestas plantares extensoras, re- flejo de Hofman y ausencia del reflejo abdominal superficial, todos ellos indicativos de afectación de la vía piramidal. De todo lo anterior queremos llamarte la atención sobre los sig- nos y síntomas de la vía motora descritos , ya que son consecuencia de la afectación de la vía piramidal. La hiperreflexia, espasticidad, etc., hacen referencia a una lesión de la neurona motora superior y, por tanto, no es característica la atrofia muscular, que si está pre- sente orienta hacia lesiones de la segunda motoneurona (por ejem- plo, lo está en la esclerosis lateral amiotrófica, caracterizada por le- sión de primera y segunda motoneuronas). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 4.1 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.745-47 Pregunta 67.- R: 4 Por la descripción del cuadro clínico, se puede reconocer que estamos ante un cuadro de crisis de ausencia o "petit mal". Consisten en una interrupción brusca de la actividad motora o de la emisión de la palabra, con disminución del tono facial y mirada fija. Suelen aparecer entre los 6-14 años de edad. Normalmente el niño no pierde el tono postural ni cae el suelo. Tienen una duración de unos
- 23. Pág. 23COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS 5-10 segundos y se repiten múltiples veces a lo largo del día (respon- sables por ella, en ocasiones, de fracaso escolar). No se preceden de aura ni hay fase postcrítica, pero cursan con amnesias del episodio. Suelen ser niños neurológicamente norma- les. El EEG muestra una descarga generalizada de tipo punta-onda a 3 ciclos/segundo. Pueden desencadenarse haciendo al paciente hi- perventilar durante unos 3 - 4 minutos. Figura 19. Pregunta 67 Electroencefalograma durante una crisis de ausencia. La actividad motora es poco prevalente y consiste en contraccio- nes faciales, automatismos masticatorios y deglutorios, pérdidas fo- cales del tono muscular. Las crisis se resuelven espontáneamente, por lo general, antes de la 3ª década. Son factores de buen pronósti- co: inicio entre los 6-14 años, inteligencia normal, ningún otro tipo de crisis presente o, fácil control con monoterapia y EEG patogno- mónico o 3 ciclos/segundo. Existen ausencias "atípicas", que pueden acompañarse de movimientos tónicos de cara o miembros y pérdida del tono muscular, con un patrón en el EEG de descargas punta- onda a 2-2,5 ciclos/segundo; tienen peor pronóstico y suelen ser refractarios a la medicación habitual. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 3.4 Pregunta 68.- R: 3 El síndrome de Guillain-Barré es la forma más frecuente de poli- neuropatía desmielinizante aguda. Afecta fundamentalmente a varo- nes adultos jóvenes. Generalmente hay antecedentes de infección viral respiratoria (como nuestro paciente) o gastrointestinal. Cursa con un cuadro de tetraparesia flácida y arrefléxica (respues- ta 1 falsa), con escasos síntomas sensitivos. Son características las pa- restesias iniciales en manos, aunque no existe un déficit sensitivo marcado. No suele haber afectación esfinteriana. En la mitad de los pacientes la debilidad se inicia distalmente, en miembros inferiores, y asciende hasta ser generalizado. Tiene carácter simétrico. La atro- fia es infrecuente. Cursa con síntomas autonómicos, como taquicar- dias hipotensión postural, hipertensión y síntomas vasomotores. Es típica la disociación albuminocitológica en LCR (proteínas aumenta- das con células normales). S. de Guillain-Barré - Hallazgos que ponen en duda el diagnóstico. • Debilidad asimétrica de forma marcada y persistente. • Disfunción vesical o intestinal persistente. • Pleocitosis mononuclear > a 50 cel/mm3 . • Pleocitosis de polimorfonucleares. • Nivel sensorial franco. - Hallazgos que descartan el diagnóstico. • Historia reciente de contactos con solventes (hexacarbo- nos). • Metabolismo anormal de las porfirinas. • Infección diftérica reciente. • Evidencia de intoxicación por plomo. • Síndrome sensitivo puro. • Diagnóstico definitivo de poliomielitis, botulismo, neuropa- tía tóxica (dapsona, órganofosforados). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 10.1 Pregunta 69.- R: 2 Como habrás podido comprobar, se trata de una pregunta tipo repetida de forma invariable año tras año y que se responde con facilidad dominando la siguiente tabla: Asimismo, recuerda que hay signo de Lasègue positivo (dolor irra- diado al elevar el miembro inferior extendido) en radiculopatías L5 y S1 y Lasègue invertido (dolor irradiado al flexionar la pierna en decú- bito prono) en radiculopatía L4 . Ambas maniobras reproducen el dolor por medio del estiramiento de la raíz afectada. Después de todos estos conceptos, no deberías tener problemas para identificar la respuesta correcta, pues el déficit de flexión dorsal de pie y dedo gordo corresponde a la raíz L5 y no a S1 (respuesta 2). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurocirugía 8.1 Vaquero. Neurología Quirúrgica, pág. 372 (1.997) Pregunta 70.- R: 4 Ante una cefalea de gran intensidad, con pérdida de conciencia transitoria, vómitos y meningismo en persona joven, debes pensar en una hemorragia subaracnoidea (HSA). Su causa principal son los aneurismas (51%) del polígono de Willis (respuesta 1 correcta), aunque existen otras etiologías, como las mal- formaciones arteriovenosas (respuesta 2) o los tumores. Debes recor- dar que, en conjunto las HSA más frecuentes son las traumáticas y que un 20% de las HSA son de causa desconocida (en este caso con mejor pronóstico). Efectivamente, la clínica inicial de la HSA está dominada por el aumento brusco de PIC (cefalea y vómitos) que puede llegar a supe- rar la presión de perfusión cerebral y producir una inconsciencia tran- sitoria (respuesta 3 correcta). La irritación meníngea por la sangre colabora con la cefalea y se pone de manifiesto con signos menín- geos en las 24 horas siguientes al inicio del cuadro. Ante la sospecha de HSA la primera prueba a realizar es una TC craneal, pues desde el primer momento mostrará colección hemáti- ca en surcos y cisternas si hay sangre en cantidad suficiente (respues- ta 4 falsa). Sólo si la TC fuese negativa y la sospecha clínica de HSA alta, realizaríamos una punción lumbar a las 4 - 6 horas para compro- bar la presencia de sangre en LCR. En este paciente , una vez demos- trada la HSA en la TC, deberíamos realizar una angiografía, por la gran probabilidad a esta edad de que hubiere un proceso vascular subyacente tratable (aneurisma o malformación AV, respuesta 5 co- rrecta). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 7.4 Pregunta 71.- R: 1 Nos encontramos con una pregunta complicada que exige cono- cer la clasificación y características de las crisis postraumáticas. Se- gún el tiempo transcurrido desde el trauma al inicio de las crisis ha- blamos de: - Crisis inmediatas (primera hora). - Crisis precoces (primera hora - primera semana). - Crisis tardías (primera semana - tercer mes). Respecto a las crisis inmediatas, debes recordar que no aumen- tan el riesgo de crisis tardías y que no requieren tratamiento a no ser que se repitan. No tienen transcendencia pronóstica. Por el contrario, las crisis precoces sí conllevan un mayor riesgo de crisis tardías, suelen ser de tipo focal motor y, en un 40% se aso- cian a hematomas intracraneales. Por ello implican necesidad de TC
- 24. Pág. 24 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) craneal y tratamiento antiepiléptico para ocultar un daño añadido por edema. Con lo que hemos explicado hasta ahora, habrás comprendido que la respuesta 1 es la correcta. Además, es prácticamente exclu- yente con la respuesta 2, por lo que, si no tuvieses ni idea sobre este tema, aún tendrías un 50% de posibilidades de acertar. Por otra par- te, la respuesta 5 es demasiado categórica como para hacerte dudar: la historia personal o familiar de crisis predispone a las crisis postrau- máticas pero éstas no aparecen exclusivamente (ni mucho menos) en epilépticos. Bibliografía: Vaquero. Neurología Quirúrgica pág. 272, 1.997 Pregunta 72.- R: 4 Se trata de una pregunta que profundiza en las fracturas de la base craneal y cuya dificultad estriba en reconocer una única palabra como incorrecta. Por la distribución de los arcos de fuerza craneal, deno- minados arbotantes, la fosa media craneal está más desprotegida a la hora de soportar impactos, por lo que el peñasco es uno de los puntos típicos de fractura. Debido a su menor grosor, la lámina cribo- sa y el techo orbitario también suelen ser puntos de fractura (respues- ta 1 cierta). La respuesta 2, aunque correcta, resulta algo incompleta, pues el TC ha de hacerse con "ventana ósea" para que supere clara- mente a la Rx simple (sólo hablan de TC en secas) en la detección de fracturas. Existen signos típicos que reflejan la afectación temporal (signo de Battle o hematoma mastoideo) u orbitaria (signo de los ojos de mapache o hematoma periorbitario bilateral), por lo que la respuesta 3 también es cierta. Figura 20. Pregunta 72 Manifestaciones clínicas en las fracturas de base de cráneo. Hasta ahora no debes tener dudas, pero la dificultad aparece al leer las respuestas 4 y 5, pues ambas parecen correctas. La respuesta 5 es la cierta, pues la actitud terapéutica ante una fractura de base de cráneo se centra en tres complicaciones: hemorragia nasal, otorragia y fístula de LCR por CAE o fosas nasales. De ellas, la rotura meníngea es el principal condicionante de morbilidad (riesgo de meningitis re- currentes). Respecto a la respuesta 4, es la que deberías señalar, ya que la otolicuorrea sólo está presente en un pequeño porcentaje de pacientes; no siendo "usual". Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurocirugía 5.1 Vaquero. Neurología quirúrgica pág. 260 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 2.721 Pregunta 73.- R: 4 De nuevo nos insisten en las fracturas craneales, esta vez las de bóveda craneal. Se trata de una pregunta controvertida, ya que no existe acuerdo respecto a determinados aspectos reseñados en las respuestas. Lo que sí está claro es que las fracturas lineales no conlle- van riesgo de infección (respuesta 4) aunque se combinen con heri- da de cuero cabelludo, pues no suele haber desgarro dural asociado (necesario para las entradas de gérmenes a la cavidad craneal). Una excepción es la fractura lineal producida por machete, donde sí es probable la lesión de la duramadre. Por contra, las fracturas deprimi- das de más de 1 cm de hundimiento sí aumentan el riesgo de infec- ción y de lesión cortical. Las otras 4 respuestas hacen referencia al manejo de tales fractu- ras, teniendo siempre presente que pueden originar un hematoma epidural diferido (respuesta 2). Por ello, ante una fractura lineal de- tectada en la Rx simple, se debe realizar TC craneal (respuesta 1), ya que la exploración neurológica inicial puede ser normal y no alertar acerca de un hematoma epidural en evolución (respuesta 5). La res- puesta 3 es algo controvertida, ya que algunos autores no consideran obligado el ingreso para observación. En cualquier caso, lo más pru- dente es mantener el paciente en observación unas horas, pues el TC al ingreso también puede no mostrar colecciones hemáticas intracra- neales. Bibliografía: Neurosurgery. Wilkins. 1.994 Handbook of Neuroturgery. Greenberg 1.997 Pregunta 74.- R: 5 Para responder esta pregunta, debes conocer dos posibles causas (existen otras, como la espondilosis) de comprensión medular. Res- pecto a los tumores espinales, prácticamente basta con saber la dis- tribución de etiologías y su distribución entre localización extra o intradural. La recuperación funcional tras liberar una médula comprimida depende del déficit neurológico previo, relacionado con el porcenta- je de axones que aún no han sufrido degeneración histológica. Respecto a la respuesta 4, en aquellas metástasis vertebrales de tumor radiosensible, se prefiere la radioterapia a la descompresión quirúrgica, porque esta última no elimina el efecto comprensivo del tumor desde el cuerpo vertebral (la descompresión medular es por laminectomía) y el daño medular acaba reapareciendo. Además, la cirugía provoca alteraciones vasculares que perpetúan la lesión me- dular. En tratamiento del resto de las neoplasias raquimedulares es neuromicroquirúrgico. Por exclusión, la respuesta falsa es la 5. El absceso epidural es una verdadera urgencia neuroquirúrgica, pues, además de fiebre y dolor local, da lugar a una comprensión medular de rápida evolución que pasa de la debilidad a la paraplejia en menos de 24-36 horas. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurocirugía 8.4 Vaquero, Neurología quirúrgica. págs. 220-223 Pregunta 75.- R: 4 Con respecto a las causas generales que producen hipercalcemia, queremos recordarte que: - La causa mas frecuente de hipercalcemia en la población gene- ral es el hiperparatiroidismo, y como segunda causa en frecuen-
- 25. Pág. 25COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS cia la de origen maligno, representando entre ambas el 90% de los casos de hipercalcemia. - En el adulto asintomático, la hipercalcemia usualmente es debi- da a hiperparatiroidismo primario (hipercalcemia mediada por PTH). Se debe en el 80-85% de los casos a un adenoma único de las paratiroides, en el 15% a hiperplasia difusa, y en el 1-3% de los pacientes a carcinoma de paratiroides. - En la hipercalcemia asociada a cáncer, por el contrario suelen existir síntomas del cáncer y de la hipercalcemia, por tanto es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes hospitaliza- dos (respuesta 4). Esta hipercalcemia puede estar causada por tres mecanismos: • Neoplasias hematológicas. El ejemplo característico es el mie- loma, pero también hay que incluir diversos tipos de linfoma, de los cuales el asociado a hipercalcemia más común es la leu- cemia-linfoma de células T del adulto. Las neoplasias hemato- lógicas producen hipercalcemia por factores locales o sistémi- cos. • Tumores sólidos con metástasis óseas. Producen la denomi- nada hipercalcemia osteolítica local y representan aproxima- damente el 25% de las hipercalcemias tumorales. Los ejemplos más característicos son los carcinomas de mama, pulmón y páncreas. • Tumores sólidos sin metástasis óseas. Representan el 80% de los casos de hipercalcemia de origen tumoral. Los ejemplos más característicos son los tumores de pulmón, piel, riñón, páncreas, ovario, esófago y otros. - Hipercalcemia por inmovilización. La hipercalciuria aislada es más frecuente que la hipercalcemia en los pacientes inmoviliza- dos. - Administración de diuréticos tiacídicos. En estas circunstancias, los individuos sanos sólo muestran una elevación transitoria y lige- ra del calcio sérico, debida a una hemoconcentración de las pro- teínas plasmáticas y a la disminución urinaria de calcio que se observa con estos fármacos. Sin embargo, en pacientes con un aumento de resorción ósea secundario a hiperparatiroidismo, en- fermedad de Paget, inmovilización o administración de vitamina D, las tiacidas parecen potenciar el proceso de disolución ósea y favorecer la aparición de hipercalcemia franca. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 9.2 Farreras 13ª Ed., vol. II págs. 1.844-1.845 Pregunta 76.- R: 3 Desde un punto de vista fisiopatológico se pueden considerar cuatro etapas en la historia natural de la nefropatía diabética. 1) La primera etapa es la de hiperfiltración e hipertrofia, con aumen- to del flujo plasmático renal y microalbuminuria intermitente que aparece después del ejercicio físico. 2) La segunda etapa, entre 10 y 15 años de evolución de la diabetes, es la de nefropatía diabética incipiente. Se caracteriza porque el filtrado permanece elevado o se normaliza y la microalbuminuria se hace persistente (20-200 µg/min). 3) La tercera etapa, entre 15 y 20 años de evolución, corresponde a la nefropatía diabética clínica. Se caracteriza por albuminuria su- perior a 300 mg/24 h y disminución del filtrado glomerular, pu- diendo evolucionar hacia síndrome nefrótico, hipertensión arte- rial y progresar hacia la insuficiencia renal terminal. 4) La cuarta etapa, entre 20 y 30 años de evolución de la diabetes, es la insuficiencia renal terminal. Nuestro paciente se encuentra en la segunda etapa, en la de ne- fropatía diabética incipiente. El tratamiento en fases incipientes o de insuficiencia renal moderada se basa en las siguientes medidas: - Control de la presión arterial; los IECA actúan fundamentalmente disminuyendo la presión intracapilar y se han utilizado con éxito para disminuir la proteinuria, incluso en pacientes no hipertensos. Se ha demostrado que el empleo de estos fármacos disminuyen la progresión a IRC (respuesta 3). - Disminución de la ingesta proteica a 0,6 g/Kg/día. - Control estricto de la glucemia. - Control de las infecciones urinarias. - Evitación de fármacos nefrotóxicos. - De forma experimental deben considerarse la vitamina E y la aminoguanidina, ya que podrían evitar el fenómeno de la glicación proteica y, en consecuencia, la nefropatía y otras complicaciones. En la fase de insuficiencia renal terminal se debe recurrir a la hemodiálisis, la diálisis peritoneal continua ambulatoria o el trasplan- te renal. Sin lugar a dudas, esta última modalidad es el tratamiento de elección y sus resultados, aunque algo menos brillantes que en pa- cientes no diabéticos, son muy satisfactorios, con un 65% de supervi- vencia del injerto a los 5 años. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 6.7 Farreras. 14ª Ed., pág. 1.967 Pregunta 77.- R: 5 Para responder a esta pregunta, vamos a ir descartando opciones. - La administración aguda de grandes dosis de vitamina A se asocia con la aparición de vómitos, cefaleas, convulsiones y otros signos de hipertensión intracraneal, como papiledema, que configuran un cuadro de pseudotumor cerebral. La toma crónica de dosis moderadas durante meses puede causar pérdida de cabello y apa- rición de sequedad cutánea con prurito. El uso de vitamina A en dosis farmacológicas durante el embarazo se ha asociado a mayor incidencia de malformaciones congénitas. - La intoxicación crónica por flúor causa alteraciones óseas, al de- sencadenar una reacción endóstica, que rellena los espacios me- dulares, y otra perióstica, la que forma hueso nuevo en la periferia. Puede ser endémica, por alto contenido en flúor del agua, de origen industrial, ocasionada por ingesta de vegetales que crecen en terrenos abonados con materiales ricos en flúor, y por trata- mientos de flúor a dosis altas o con fármacos que lo contienen, como el ácido niflúmico. Las alteraciones óseas suelen ser latentes, pero a veces producen dolor y rigidez vertebral. Las fracturas son raras. La reacción perióstica puede estrechar los agujeros de con- junción, el canal vertebral o los agujeros de la base del cráneo con la consiguiente repercusión neurológica. Es típico el moteado del esmalte dentario (dientes jaspeados). La osteosclerosis radiológica se inicia y predomina en esqueleto axial; en el resto del esqueleto, la esclerosis es parcial y se localiza sobre todo en los extremos óseos. Son características la reacción perióstica, la osteofitosis y la calcificación de ligamentos paravertebrales, membranas interóseas y zonas de inserción de tendones y ligamentos. - La ingesta de gran cantidad de energía lleva a la obesidad. Es un problema de salud pública debido a que condiciona un aumen- to de la morbilidad y la mortalidad de los individuos que la pade- cen. La obesidad se asocia a dislipemias, HTA, diabetes e insulin- resistencia, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia venosa periférica, problemas respiratorios. - La vitamina D cantidades excesivas (más de 50.000 U) produce hipercalcemia e hipercalciuria difíciles de controlar, debido a que la vitamina se deposita y es liberada en músculos, hígado y tejido adiposo durante mucho tiempo. Además, la hidroxilación hepática tiene gran capacidad por el sustrato, generando gran can- tidad de 25-(OH)-D3, que ocupa los receptores del 1,25-(OH)2 - D3, desde los cuales, meses después, es liberada a la circulación. Cuando se administra 25-(OH)-D3 directamente en cantidades tóxicas, su afinidad de alrededor de 1/500 respecto al 1,25-(OH)2 - D3 por los receptores de este y su vida media superior a los 15 días determinan que su cuadro sea prolongado. El 1,25-(OH)2 - D3, la a1-hidroxivitamina D3 y el dihidrotaquisterol se caracteri- zan porque sus efectos tóxicos aparecen a los pocos días de iniciar su administración, pero dada su vida media más corta (menos de 15 h para el 1,25-(OH)2 -D3 y de 1-2 días para los otros dos), su intoxicación es más breve. - En cuanto a la vitamina B1 (tiamina), por vía oral no se han descrito intoxicaciones. Por tanto la respuesta correcta es la número 5. En el caso de administración intravenosa se ha observado la aparición de hipotensión, taquicardia y edemas de causa desconocida. Bibliografía: Farreras, 14ª Ed., págs. 1.086, 1.845, 1.977, 1.981, 1.989, 2.612
- 26. Pág. 26 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Pregunta 78- R: 2 Nos encontramos ante una mujer con una PAAF sugerente de carcinoma papilar de tiroides. La cirugía es el tratamiento de elec- ción. A veces se hace un tratamiento hormonal preoperatorio supre- sivo, lo cual reduce la vascularización del tumor y facilita la cirugía. Es conveniente eliminar toda la masa tumoral para mejorar la su- pervivencia, aunque la enfermedad esté avanzada localmente. Existe controversia en la extensión de la cirugía una vez extirpada la masa tumoral. La tiroidectomía total, o casi total, facilita el tratamiento coad- yuvante con radioyodo y el seguimiento posterior mediante rastreo corporal y determinación de tiroglobulina. Además, aunque en algu- nos estudios no haya podido demostrarse, surgen nuevos trabajos que refieren mayor supervivencia cuando la cirugía es más amplia. Tras la cirugía se emplea el yodo para suprimir cualquier resto tumoral. Esta práctica consiste en la administración de radioyodo y/o dosis supresoras de levotiroxina. Se aplica en la mayoría de los pa- cientes con carcinoma papilar y folicular. Sin embargo, no existe in- dicación en el carcinoma medular, ya que sus células no tienen ten- dencia a captar yodo, salvo en los carcinomas mixtos foliculares y medulares. Te recordamos el manejo del cáncer tiroideo (con excepción del medular) en la siguiente tabla: Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 3.5 Medicine 1.997; 7(44): 1.944-1.953 Pregunta 79- R: 2 El paciente de nuestro caso clínico presenta una crisis hipercal- cémica. La sintomatología de la hipercalcemia es muy variable, de- pendiendo del nivel de calcio sérico y de la enfermedad fundamen- tal. En un extremo del espectro clínico se encuentra el paciente asin- tomático con hipercalcemia descubierta en un análisis sistemático, y en el otro extremo, el paciente comatoso como consecuencia de una crisis hipercalcémica. La crisis hipercalcémica constituye una emergencia médica que se caracteriza por hipercalcemia intensa (superior a 15 mg/dl), insufi- ciencia renal y obnubilación progresiva. Si no se trata, puede compli- carse con la aparición de insuficiencia renal aguda oligúrica, coma y arritmias ventriculares. La crisis hipercalcémica se da con mayor fre- cuencia en las neoplasias, pero también puede ocurrir en el curso del hiperparatiroidismo primario. En los pacientes sin insuficiencia renal importante, el tratamien- to inicial de la hipercalcemia suele ser la expansión de volumen con suero fisiológico (2-4 l/día) combinada con dosis altas de furosemi- da intravenosa (80 mg/6 h). Estas dos medidas aumentan la elimina- ción urinaria de calcio al disminuir su reabsorción por el túbulo renal. Hay que tener precaución por el peligro de sobrecarga cardiovascu- lar en individuos con reserva cardíaca limitada y por el posible desa- rrollo de hipopotasemia e hipomagnesemia. En el caso de hipercal- cemias moderadas o graves que no respondan a la expansión de volumen más furosemida, se puede añadir calcitonina o plicamicina. La calcitonina facilita la fijación ósea del calcio; se administra por vía intravenosa o subcutánea en dosis de 4 U/Kg/12 h. En los pacien- tes que responden, los niveles de calcio empiezan a descender a las pocas horas. Sin embargo, el 25% de los casos no responden a este fármaco, y aun en el caso de que sea eficaz, a menudo se desarrollan resistencias con rapidez. A pesar de estas limitaciones, la calcitonina es un fármaco útil en muchos casos. Los difosfonatos son análogos del pirofosfato, que se fijan a la hidroxiapatita en el hueso e inhiben la disolución de los cristales. Tienen una vida media prolongada y persisten en el hueso varias semanas tras su administración intravenosa. Son útiles en la hipercal- cemia por aumento de reabsorción ósea, como por ejemplo, la debi- da a neoplasias. Tienen poca toxicidad y hay muchos tipos que están siendo evaluados clínicamente. En pacientes hipercalcémicos con función renal seriamente com- prometida, o cuando se requiera una reducción rápida de los nive- les de calcio, una solución segura y práctica es la hemodiálisis con calcio bajo en el líquido de diálisis. Recordad que las tiacidas no son útiles en éste caso, ya que retienen calcio. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 9.2 Farreras, 14ª Ed., págs 1.844-47 Pregunta 80.- R: 1 La respuesta 1 es la correcta, ya que nuestro paciente presenta una desnutrición de tipo marasmo o, mixta proteico-energética (MPE). Se caracteriza por pérdida del tejido adiposo, consunción ge- neralizada de la masa de proteínas corporales , reducción de la masa muscular y ausencia de edemas. Debemos distinguirla del Kwashiorkor, predominantemente por déficit de proteínas, que se manifiesta por edema, hipoalbuminemia, hígado graso y conserva- ción de la grasa subcutánea. La malnutrición secundaria a enferme- dades sistémicas suele ser mixta proteico-energética. La respuesta 4 es incorrecta, ya que la mortalidad de tratamiento depende de la estirpe histológica del tumor, de su localización, de su extensión y del estado general del paciente. Ésto último es especial- mente importante e influye en el pronóstico quirúrgico. La respuesta 5 es igualmente incorrecta, ya que cuando el grado de desnutrición es importante, como ocurre en nuestro caso, una simple inspección del individuo es suficiente para diagnosticar una MPE. Sin embargo, muchas veces la MPE no es tan evidente. Para realizar el diagnóstico es necesario tanto evaluar los factores de ries- go como efectuar la exploración clínica dirigida al estado nutricional y un estudio antropométrico y de laboratorio. Bibliografía: Farreras, 14ª Ed., págs. 70, 1.987 Harrison, 14ª Ed., vol. I pág. 513
- 27. Pág. 27COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Pregunta 81.- R: 5 Nos encontramos ante un paciente que presenta un índice de masa corporal de 42 aproximadamente. Es un índice fácil de calcular que da una idea más aproximada de la corpulencia del individuo y, por consiguiente, del grado de sobrepeso u obesidad. Se calcula me- diante la siguiente fórmula: IMC = Peso (Kg)/[Talla (m)]2 . Según éste índice la obesidad se clasifica según el siguiente cuadro: La obesidad se asocia a las siguientes patologías: - Hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y diabetes mellitus. - Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares (entre ellas la cardiopatía isquémica). - Dislipemias; insuficiencia venosa crónica. - Problemas respiratorios. - El riesgo de padecer cáncer de endometrio, de mama, vesícula y vías biliares aumenta en las mujeres obesas. En el varón la obesi- dad se asocia especialmente a cáncer de colon, recto y próstata. - Otras asociaciones son colelitiasis, hiperuricemia y gota. - Dentro de los problemas endocrinos asociados a la obesidad, la excreción de 17-hidroxicorticoides en orina se encuentra a me- nudo elevada en los pacientes obesos. Los niveles plasmáticos de cortisol pueden estar aumentados en algunos casos, aunque nor- malmente existe una supresión completa, con la inhibición de la dexametasona. En algunos casos en que dicha supresión es in- completa será difícil discernir entre un problema secundario a la obesidad o un síndrome de Cushing. La secreción de GH frente a diferentes estímulos, como la hipoglucemia, el ejercicio o la per- fusión de arginina, puede estar disminuida. La opción falsa es la quinta. La obesidad no se asocia a una dis- minución en la secreción de las hormonas tiroideas; sin embargo el hipotiroidismo por los trastornos metabólicos que conlleva sí puede asociarse a obesidad importante. Bibliografía: Farreras, 14ª Ed., págs. 1.981-83 Pregunta 82.- R: 2 El tratamiento del panhipopituitarismo debe establecerse una vez evaluado el déficit hormonal y consiste en una terapia de sustitu- ción hormonal de por vida. Inicialmente, ésta se lleva a cabo con glucocorticoides, dado que estos pacientes presentan un déficit cró- nico suprarrenal, y a continuación con hormonas tiroideas. El trata- miento con esteroides sexuales debe adecuarse a las necesidades del paciente. No se establece sustitución para los déficit de GH en la edad adulta y nunca para los de PRL. Ten en cuenta que el orden en que se instaura el tratamiento sustitutivo de los diferentes déficits hormonales es muy importante. La base en que se fundamenta este orden es que la administración de levotiroxina a un paciente con alteraciones del eje hipófiso-adre- nal no tratadas puede causar una crisis de insuficiencia suprarrenal aguda. Por esta causa se debe empezar el tratamiento por el aporte de cortisol, para en segundo lugar, una vez tratada la insuficiencia suprarrenal, pautar levotiroxina. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 1.9, 3.2 Farreras 14ª Ed., pág. 2.040 Pregunta 83.- R: 1 El valor biológico de una proteína es una medida inversamente proporcional a la cantidad de una fuente de proteína determinada que debe consumirse para mantener a un individuo adulto humano o animal experimental en equilibrio nitrogenado, situación en la que el consumo de nitrógeno contrarresta exactamente la pérdida de ni- trógeno en la orina y las heces. Depende del contenido en aminoá- cidos esenciales y de su digestibilidad. Dentro de la clasificación del valor biológico de las proteínas, la ovoalbúmina sirve de referencia (100%), estando a continuación la lactoalbúmina (85%), seguido de las proteínas de la carne y soja (75%), legumbres y cereales (entre el 30-60% dependiendo del tipo), y por último las verduras. Bibliografía: Materiales CTO. Actualizaciones de Endocrinología. Pregunta 84.- R: 1 El hipoparatiroidismo postquirúrgico es la forma adquirida más frecuente, que puede presentarse tras la cirugía de tiroides, paratiroi- des o cuello. - La tiroidectomía por enfermedad de Graves, bocio multinodular y cáncer de tiroides era anteriormente la causa más frecuente de hipoparatiroidismo. La utilización de yodo radiactivo y una ciru- gía más conservadora en el cáncer papilar de tiroides han hecho descender la incidencia de esta complicación. - La paratiroidectomía subtotal por hiperplasia tiroidea o en reintervenciones por recidiva puede causar esta complicación en el 3% de los casos. El mecanismo de esta lesión paratiroidea serían la ablación o isquemia y/o la hemostasia intraoperatoria. Suelen ser hipoparatiroidismos transitorios, con recuperación espontánea en 1-2 semanas. Más duradera y acusada es la hipocalcemia des- pués de la cirugía del hipertiroidismo y en cuyo mecanismo se ha implicado la liberación de calcitonina y/o la recuperación de un balance de calcio y óseo negativo. El hipoparatiroidismo transito- rio no suele prolongarse más de 6 meses, durante los cuales la determinación del calcio sérico permitirá monitorizar el tratamiento con calcio oral y/o vitamina D a dosis pequeñas. En pacientes con cirugía amplia del cuello de etiología no maligna, se preconiza la crioconservación paratiroidea, para, en el caso de ser necesaria, trasplantar la glándula al esternocleidomastoideo o al antebrazo. Se produce hipocalcemia, que se debe a la disminución de la absorción intestinal, de la reabsorción ósea y de la reabsorción tubu- lar de calcio. La producción renal de AMPc nefrogénico y la excre- ción urinaria de fósforo se hallan disminuidas, hay hiperfosforemia y la síntesis de 1,25-(OH)2 -D es defectuosa. Aunque la PTH sea muy baja, la calcemia no suele descender más de 5 mg/dl, lo que implica que, con estos valores, el intercambio de calcio entre los líquidos óseos (superficie mineral del hueso) y la sangre desempeña un papel importante. La eliminación urinaria de calcio es baja, pero siempre mayor que la correspondiente a otros estados hipocalcémicos. Figura 21. Pregunta 84 Fisiopatología del hipoparatiroidismo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 9.3.1 Farreras 14ª Ed., pág. 2.114
- 28. Pág. 28 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Pregunta 85.- R: 5 Para empezar, recordemos las indicaciones de tratamiento en la enfermedad de Graves: Teniendo frescas estas indicaciones se pueden analizar las dife- rentes opciones de respuesta: - Si estuviésemos ante un brote inicial de una enfermedad de Gra- ves, la edad del paciente (60 años) aconsejaría tratamiento radioisotópico (respuesta 1 falsa). - Al ser un bocio de pequeño tamaño, no estaría indicado trata- miento quirúrgico, ya que éste se reserva para bocios de gran tamaño (respuesta 2 falsa). - La toxicidad de los tioderivados es muy escasa (respuesta 3 falsa), similar para todos ellos, y aumenta con la dosis. El efecto tóxico más frecuente consiste en reacciones cutáneas de hipersensibili- dad. En raras ocasiones se ha descrito la aparición de fiebre, tras- tornos gastrointestinales, conjuntivitis, poliartralgias o hepatitis tóxi- ca. Un accidente temible (0,1-0,2%), es la agranulocitosis. Ésta aparece de forma fulminante como consecuencia de un efecto toxicoalérgico. Por tanto, es innecesario el control de la fórmula leucocitaria de forma seriada o previa a la administración, ya que no informa del posible peligro de agranulocitosis. La habitual leu- copenia con linfocitosis relativa con que cursa la enfermedad de Graves-Basedow no contraindica en modo alguno el tratamiento con tionamidas. Ante la aparición de un efecto tóxico leve puede intentarse continuar el tratamiento médico con otro tioderivado, pero en la excepcional eventualidad de una toxicidad grave debe pasarse a una opción terapéutica definitiva, ya que se ha señalado la existencia de reacciones cruzadas de hipersensibilidad a los tioderivados en el 50% de los casos. - El posible efecto del tratamiento radioisotópico sobre la aparición de leucemias y de cáncer tiroideo o la irradiación nociva de las gónadas se han planteado como argumento durante décadas por los detractores del método. No obstante, casi todas las publicacio- nes sobre el tema demuestran que no existen diferencias significa- tivas entre los individuos tratados y los no tratados con iodo en relación con la posterior incidencia de leucosis y otros cánceres (respuesta 4 falsa). La quinta opción es la correcta, ya que el nódulo no funcionante podría tratarse de un cáncer de tiroides. De todas formas no existe predisposición al cáncer de tiroides en ninguna enfermedad tiroidea salvo en la tiroiditis de Hashimoto que se relaciona con el linfoma tiroideo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 3.3, 3.5 Farreras. 14ª Ed., págs. 2.080-81 Pregunta 86.- R: 1 El carcinoma medular de tiroides representa aproximadamente el 10% de los cánceres tiroideos. Es un tumor de las células C o para- foliculares del tiroides, células que pertenecen al sistema APUD (ami- no precursor uptake and decarboxilation). Consecuentemente, sus células presentan una gran actividad biosintética y secretan, además de calcitonina, gran variedad de sustancias. Puede aparecer de forma esporádica o familiar. En el primer caso suele presentarse como un nódulo solitario. La forma hereditaria es parte del síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN tipo 2A o 2B), el tumor es multifocal y bilateral, se asocia a hiperplasia de células C y se hereda con carácter autosómico dominante. Al microscopio se compone de proliferaciones sólidas de células separadas por un estroma muy vascularizado. La presencia de cúmu- los de amiloide es característica. El estudio inmunohistoquímico de- muestra que el tumor es positivo para marcadores panendocrinos (ACE, enolasa neuroespecífica, cromogranina...) y para productos es- pecíficos de la célula C (calcitonina...). En general, no lo es para tiro- globulina. Cualquier tipo de carcinoma medular (microscópico o macros- cópico, familiar o esporádico) metastatiza en ganglios linfáticos re- gionales, hígado, pulmón o hueso. El curso del tumor es imprevisible, sobre todo en la forma esporádica, aunque existen determinados fac- tores pronósticos. Influye en la evolución el estadio en el que se en- cuentre el tumor, y los niveles preoperatorios elevados de calcitoni- na, o de ACE en plasma, ya que se correlacionan con la presencia de metástasis. Por otra parte la detección de somatostatina en el tumor o en el plasma se asocia, en algunas series, a una mayor supervivencia. La cirugía es el tratamiento de elección. En los casos de carcino- ma medular, en todas sus formas, la tiroidectomía total es de prácti- ca obligada en todos los pacientes y constituye la única posibilidad de curación, ya que ni el tratamiento con radioyodo ni las hormonas tiroideas ayudan a controlar la enfermedad. Debido a la alta inciden- cia (50%) de afección de los ganglios linfáticos del compartimento central del cuello en el momento de la presentación, se recomienda su disección profiláctica. Se deben revisar los ganglios del comparti- miento lateral y, si están afectados, practicar la linfadenectomía. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 3.5 Medicine 1.997; 7(44): 1.944-1.953 Pregunta 87.- R: 4 Los insulinomas son tumores procedentes de las células beta pan- creáticas. Desde el punto de vista histológico, muestran pocos signos de anaplasia, por lo que puede resultar imposible distinguir los tumo- res malignos (el 5% de los insulinomas) de los tumores benignos (res- puesta 1 falsa). Por ello el diagnóstico de insulinoma maligno se realiza por la detección de metástasis o de invasión local más allá del parén- quima pancreático. En nuestro caso, la respuesta correcta es la cuarta, ya que describe la extensión hasta la vena mesentérica inferior. Figura 22. Pregunta 87 Visión anatómica de un insulinoma en cuerpo de páncreas. Del resto de opciones podría plantear alguna duda la relación entre multicentricidad y malignidad del tumor. Los insulinomas sue- len ser adenomas solitarios benignos (80% de los casos) que se loca- lizan preferentemente en el cuerpo y la cola del páncreas, microade- nomas múltiples benignos (11%) o carcinomas solitarios (6%); el resto (3%) lo constituyen tumores malignos múltiples. Por tanto, podemos afirmar que la mayoría de los insulinomas múltiples (sobre todo mi- croadenomas) son benignos. Bibliografía: Patología estructural y funcional de Robbins. 5ª Ed., Pregunta 88.- R: 3 Durante el seguimiento de los hiperparatiroideos asintomáticos debe recomendarse la intervención: - Si aparecen síntomas relacionados con el hiperparatiroidismo que afecten al esqueleto, el riñón o el aparato digestivo. - Si hay un aumento sostenido del calcio sérico en más de 1,0 mg/ dl por encima de la normalidad. - En presencia de una disminución del aclaramiento de la creatini- na superior al 30% respecto al normal. - Presencia de litiasis renal confirmada por radiología; - Disminución significativa de la densidad ósea por debajo de 2 desviaciones típicas de la normalidad para su edad. - Episodio de hipercalcemia grave. - Hipercalciuria superior a los 400 mg en 24 h (respuesta 4 cierta). En los pacientes no intervenidos se procederá a la determinación semestral del calcio sérico y de la función renal y al estudio anual de
- 29. Pág. 29COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS la densidad ósea, además de efectuarse radiografías renales. No se ha demostrado la utilidad de restringir el calcio de la dieta, excepto en presencia de nefrolitiasis. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 9.2.1 Farreras 14ª Ed., págs. 2.111-12 Pregunta 89.- R: 3 La artritis reumatoide te resultará más fácil de recordar si piensas en una mujer (3 veces más frecuente) con una poliartritis crónica simétrica de pequeñas articulaciones (sobretodo metacarpofalángi- cas, muñeca e interfalángicas proximales), y rigidez matutina. La mayoría de los pacientes, comienza de forma insidiosa con fatiga, anorexia, debilidad generalizada y síntomas musculoesqueléti- cos vagos, hasta que se hace evidente la sinovitis. Este periodo prodró- mico puede persistir durante semanas y no permite establecer el diag- nóstico. Los síntomas específicos suelen aparecer de forma gradual con una afectación poliarticular, en especial de manos, muñecas, ro- dillas y pies, y por lo general en forma simétrica. En un 10% de los pacientes, el inicio es agudo, con la aparición rápida de una poliartritis que se acompaña de síntomas generales como fiebre, linfadenopatía y esplenomegalia. En un tercio de los pacientes, los síntomas pueden estar limitados inicialmente a una o varias articulaciones. Aunque el patrón de afectación articular puede permanecer asimétrico en algu- nos pacientes, es más típico el patrón de afectación simétrica. El diagnóstico de AR se establece fácilmente en los pacientes que presentan el típico proceso establecido, momento que se presenta. En la mayoría de los individuos, al cabo de uno o dos años de su instauración. El diagnóstico es más difícil en fases iniciales de la evo- lución, cuando el paciente presenta sólo sintomatología general o bien artralgias o artritis intermitentes con distribución asimétrica. Recuerda que no existe ninguna prueba específica para el diag- nóstico de AR. La presencia de factor reumatoide no establece el diagnóstico de AR, pero puede tener importancia pronóstica, ya que los pacientes con títulos elevados suelen tener una afectación más grave y progresiva con clínica extraarticular. Por ello el diagnóstico de la AR se basa en los siguientes criterios: Criterios para la clasificación de la artritis reumatoide (adaptados) 1.Líneas básicas para la clasificación: a. Se necesitan cuatro de los siete criterios para clasificar a un paciente como afectado de artritis reumatoide. b.Los pacientes con dos o más diagnósticos no quedan excluidos. 2.Criterios: a. Rigidez matutina: rigidez en y alrededor de las articulaciones que dura una hora antes de que se alcance la mejoría funcio- nal máxima. b.Artritis de tres o más áreas articulares: al menos tres áreas articu- lares, observadas simultáneamente por un médico, con tume- facción de partes blandas o derrame articular, no solamente sobre áreas de hipertrofia ósea. Las 14 áreas articulares que se pueden afectar son interfalángica proximal derecha e izquier- da, metacarpofalángica, muñeca, codo, rodilla, tobillo y meta- tarsofalángica. c. Artritis de articulaciones de la mano: artritis de muñeca, meta- carpofalángica o interfalángica proximal. d.Artritis simétrica: afectación simultánea de las mismas áreas arti- culares en ambos lados del cuerpo. e. Nódulos reumatoides: nódulos subcutáneos sobre las promi- nencias óseas, superficies extensoras o regiones yuxtaarticula- res, observados por un médico. f. Factor reumatoide sérico: demostración de concentraciones séricas anómalas de factor reumatoide. g. Alteraciones radiológicas: alteraciones típicas de AR en radio- grafías posteroanteriores de mano y muñeca, como erosiones o descalcificación ósea inequívoca, localizadas (o más intensas) en las zonas adyacentes a las articulaciones afectadas. * Los criterios a-d deben estar presentes durante al menos 6 semanas. Los criterios b-e deben ser observados por un médico. Los nuevos criterios son sencillos de aplicar, si lo piensas, simple- mente resumen las características típicas de la enfermedad. Permiten demostrar la enfermedad con una sensibilidad y especificidad próxi- mas al 90%.No obstante, el hecho de no cumplir estos criterios, sobre todo durante las primeras fases de la enfermedad, no excluye el diagnóstico. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 4.5, 4.7, 4.8 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.138-2.142 Farreras 13ª Ed., vol. I págs. 1.006-1.010 Pregunta 90.- R: 4 Esta pregunta describe una serie de características clínicas que nos deben hacer pensar en la espondilitis anquilosante: varón joven con dolor en zona glútea y dorsolumbar, acompañado de rigidez matutina y alteraciones radiológicas en las articulaciones sacroilíacas. Se trata de un proceso inflamatorio que afecta fundamentalmen- te al raquis (en todos los casos a las articulaciones sacroilíacas), y con menor frecuencia a las articulaciones periféricas, que evolucio- na con una acusada tendencia a la anquilosis. En la siguiente tabla tienes resumidas las principales características de la enfermedad: Las primeras manifestaciones suelen ser dolor y sensación de rigidez lumbar o en nalgas y cara posterior de los muslos, junto con rigidez matutina local. Al cabo de unos años el paciente padece do- lores dorsales de características parecidas a los lumbares, y en una fase posterior se acentúa la cifosis fisiológica; asimismo, la expansión respiratoria se limita, por la alteración de las articulaciones costover- tebrales, y la región cervical pierde movilidad pudiendo quedar anquilosada. La complicación más grave de la afectación de la co- lumna es la fractura vertebral, sobre todo en columna cervical (por lo que se puede producir tetraplejia); el síndrome de la cola de caballo es raro y suele aparecer en casos de larga evolución. Figura 23. Pregunta 90 Manifestaciones radiológicas de la espondilitis anquilosante.
- 30. Pág. 30 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) No debes olvidar otras manifestaciones clínicas , que te ayuda- rán a hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades: iritis aguda, cardiopatía (insuficiencia aórtica), alteraciones pulmona- res, (las alteraciones de la mecánica respiratoria son la causa más frecuente, si bien no podemos olvidar la característica fibrosis pro- gresiva de los lóbulos superiores). Recuerda la importante relación entre la espondilitis anquilo- sante y el HLA-B27, que ya ha sido preguntada en otros exámenes MIR. Por último, es importante que recuerdes los criterios de diagnós- tico que se utilizan en la actualidad y que te ayudarán a identificar esta patología en los casos clínicos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 8.2 Harrison 14 Ed., vol. II págs. 2.164-2.165 Farreras 13 Ed., vol. I págs. 1.016-1.019 Pregunta 91.- R: 2 Nos encontramos ante un caso clínico en el que aparecen todos los datos característicos que debemos conocer para identificar una artri- tis psoriásica. En primer lugar, las lesiones cutáneas eritematodesca- mativas pruriginosas en superficie extensora de los codos son caracte- rísticas de la psoriasis. La aparición en un paciente con estos antece- dentes de un cuadro con artritis de articulaciones interfalángicas, dac- tilitis ,onicopatía con lesiones punteadas y onicólisis (onicopatía pso- riásica típica), así como lesiones radiológicas de las articulaciones inter- falángicas distales (erosiones periarticulares y osteólisis), nos debe ha- cer pensar automáticamente en una artritis psoriásica. La psoriasis es una afectación cutánea frecuente que se registra en un 1,5-2% aproximadamente de la población general. En con- traste, su prevalencia en pacientes con artritis seronegativa es de aproxi- madamente el 20%. La frecuencia de manifestaciones articulares en psoriásicos os- cila entre el 5 y el 42%. Generalmente se distinguen tres tipos de artritis psoriásica: artritis inflamatoria asimétrica (hasta 70%), artritis simétrica (25%), y espondilitis psoriásica (23%). Otros tipos de artritis son: afectación de las interfalángicas distales (6%), artritis mutilante (5%), artritis psoriásica juvenil e hiperostosis esternoclavicular. En la siguiente tabla te recordamos las principales características de la artropatía psoriásica. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 8.4 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 2.215 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 1.021 Pregunta 92.- ANULADA La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que, ade- más de la clínica articular, puede producir manifestaciones extraarti- culares. Estas manifestaciones son más frecuentes en pacientes con enfermedad articular severa y títulos elevados de factor reumatoide. - Los nódulos reumatoides son nódulos asintomáticos que se ven en zonas periarticulares, extensoras o en zonas expuestas a pre- sión, aunque pueden aparecer en cualquier punto. - La vasculitis reumatoide puede afectar cualquier órgano, pero lo más típico es que produzca polineuropatía o mononeuropa- tía múltiple o úlceras cutáneas. - A nivel pulmonar, la afectación reumatoide puede causar pleu- ritis (respuesta 2 cierta), que suele ser asintomática y cursar con un derrame pleural que típicamente tiene niveles bajos de glu- cosa y complemento. También se puede producir fibrosis pul- monar, sobre todo en bases (respuesta 4 cierta), o nódulos reu- matoides. - La AR afecta al ojo en menos del 1% de los pacientes. Las formas clínicas principales son la episcleritis, que suele ser leve y transito- ria, y la escleritis, que afecta a las capas profundas del ojo y que constituye un trastorno más grave. Recuerda que la artritis reuma- toide se asocia en un 20% de los casos a síndrome de Sjögren, produciendo queratoconjuntivitis seca, y que se han comunicado raros casos de un síndrome que cursa con diplopía por tenovaginitis del oblicuo superior (sd. de Brown). La uveítis (respuesta 1) no es típica de la artritis reumatoide, apareciendo esta complicación so- bre todo en otras enfermedades reumatológicas, como la espondi- litis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica y la artritis crónica juvenil oligoarticular precoz. Por ello en la relación provi- sional de resultados aparecía la opción 1 como respuesta correcta. Sin embargo, aunque no sea una asociación frecuente, sí se han descrito casos de uveítis en el contexto de una artritis reumatoide, por lo que se anuló la pregunta. - Otras alteraciones sistémicas a destacar son el síndrome de Felty, que es la asociación de artritis reumatoide crónica, esplenomegalia (respuesta 3 cierta) y neutropenia, y la asociación con osteoporosis (respuesta 5 cierta), que típicamente afecta al hueso yuxtaarticular y a huesos largos y que se debe al proceso inflamatorio asociado al tratamiento con corticoides y a la inmovilización. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 4.5 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 2.140 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 1.008 Pregunta 93.- R: 3 En el tratamiento de un paciente con fiebre reumática aguda hay dos medidas imprescindibles que se deben tomar, el tratamiento antiestreptocócico y el tratamiento de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El reposo es una medida adicional que está indicada sólo durante la fase aguda. No es necesario que se haga un descanso absoluto en cama, pero sí una reducción de la actividad hasta que desaparezca la clínica inflamatoria. En el momento del diagnóstico hay que tratar a todos los pacien- tes como si tuvieran infección por estreptococo del grupo A. El tra- tamiento de elección es penicilina V 500 mg dos veces al día durante 10 días. También se puede utilizar una inyección única de penicilina benzatina, 1.200.000 unidades i.m., que a la vez sirve como trata-
- 31. Pág. 31COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS miento erradicador y como primera dosis del tratamiento profilácti- co. En pacientes alérgicos a la penicilina se puede emplear eritromi- cina, 250 mg cuatro veces al día durante diez días. El tratamiento de la clínica de la fiebre reumática es sintomático. La artritis se trata con salicilatos a dosis altas, que suelen ser muy eficaces y alivian la clínica en las primeras 12-24 horas. Los corticoi- des no están indicados para el tratamiento aislado de la artritis y su uso en este campo estaría restringido al fracaso del tratamiento con salicilatos. Los corticoides estarían indicados en el tratamiento de la carditis grave acompañada de insuficiencia cardíaca congestiva mo- derada o grave. Cuando hay corea minor son útiles los sedantes del tipo del diacepam y el reposo absoluto. El tratamiento con salicilatos se mantiene de 4 a 6 semanas, hasta la normalización de la clínica y los marcadores de inflamación; des- pués se debe retirar de modo gradual para evitar un posible efecto rebote. En la monitorización del brote agudo se emplean los reac- tantes de fase aguda, y en especial la VSG y la PCR. Los niveles de ASLO no son útiles para monitorizar el episodio, puesto que tardan en normalizarse 6 meses (respuesta 3 correcta) independientemente de la evolución del brote inflamatorio (respuestas 1,2,4 y 5 falsas). Por tanto, tienen importancia únicamente como prueba de infección estafilocócica previa. Tras el tratamiento del episodio agudo hay que hacer profilaxis secundaria para prevenir una posterior colonización de la vía aérea alta por estreptococos. Se utiliza una inyección intramuscular de 1.200.000 unidades de penicilina benzatina al mes. Son de segunda elección la eritromicina y la sulfadiacina. La duración del tratamiento profiláctico debe ser de al menos 5 años, salvo en niños pequeños, en los que se debe prolongar hasta los 18 años de edad. Tras una recidiva, la profilaxis se prolongará al menos 10 años. En pacientes que hayan padecido carditis o múltiples brotes, la profilaxis secunda- ria no debe interrumpirse. Bibliografía: Manual CTO 2ªEd., Cardiología 12 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 1.496-98 Pregunta 94.- R: 2 Ante un paciente adulto con episodios previos de artritis aguda, que durante un ingreso hospitalario (que actúa como factor desenca- denante) presenta un proceso inflamatorio poliarticular agudo, con dolor y signos inflamatorios locales, se debe pensar en una artritis aguda por depósito de microcristales y en concreto en una artritis por cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, PPCD (respuesta 2). El término "condrocalcinosis" es un concepto radiológico que, en sentido estricto, se refiere a la calcificación del cartílago articular. Aunque su causa más frecuente es el depósito de PPCD, no es la única, por lo que se prefiere utilizar una nomenclatura clínica, basa- da en la composición de los cristales. La artropatía por PPCD puede ser asintomática, aguda, subaguda o crónica, o puede producir una sinovitis superpuesta a una artropa- tía crónica. La artritis aguda por PPCD fue denominada "pseudogota" debido a las grandes semejanzas con la gota por urato monosódico; si bien existen diferencias: la articulación que más se afecta en la artropatía por PPCD es la rodilla (mientras que en la gota es la 1ª metatarsofalángica). Los episodios agudos pueden desencadenarse por traumatismos, cirugía articular, un paseo prolongado, o la dismi- nución rápida de las concentraciones de calcio sérico. La gota por PPCD cursa con febrícula hasta en el 50% de los casos y, en ocasio- nes, la temperatura puede llegar a 40ºC. Se debe estudiar el líquido sinovial, ya que la demostración de cristales alargados o romboidales con birrefringencia débilmente positiva es el dato definitivo para el diagnóstico. Además la punción del líquido articular permite descar- tar la posibilidad de infección, con tinciones y cultivos. Con respecto al tratamiento, se basa en la aspiración de la articu- lación, y la utilización de agentes antiinflamatorios no esteroideos o inyección intraarticular de corticoides. Dado que no hay ningún método eficaz para eliminar los depósitos del cartílago y de la cápsu- la articular, el PPCD tiende a producir formas progresivas de artritis. Con respecto a las demás opciones: - La artritis reumatoide se presenta habitualmente como una artri-
- 32. Pág. 32 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) tis que afecta preferentemente a las muñecas, las manos, los pies y las rodillas, con tendencia a la simetría y evolución lentamente progresiva (respuesta 1). - Las artritis sépticas suelen manifestarse como patología monoar- ticular y con repercusión general severa (respuesta 3). - La enfermedad de Lyme es una enfermedad que cursa en dife- rentes fases, siendo la clínica articular la característica de la última fase, tras la aparición del eritema migratorio típico y las manifesta- ciones neurológicas (respuesta 4). - En el caso de una agudización de artrosis nos tendrían que haber referido previamente datos típicos de la enfermedad crónica, como el dolor de características mecánicas, la deformidad articular o la limitación del arco de movilidad (respuesta 5). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 13.1 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 2.207 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 1.034 Pregunta 95.- R: 4 La artropatía neuropática es una forma grave de artrosis que se asocia a pérdida de la sensibilidad al dolor, de la sensibilidad propio- ceptiva o de ambas. Como consecuencia están disminuidos los reflejos musculares normales que modulan el movimiento articular. Sin estos mecanismos protectores, las articulaciones están sometidas a trauma- tismos repetidos que causan una lesión progresiva del cartílago. La distribución de la afectación articular dependerá del trastorno neurológico subyacente: Otras causas de artropatía neuropática son la ausencia congénita de percepción del dolor o el mielomeningocele (en niños), amiloido- sis, lepra o la administración repetida de glucocorticoides intraarticu- lares (por un excesivo efecto analgésico). La articulación afectada se va agrandando a consecuencia de un crecimiento óseo excesivo y del derrame articular; y a medida que progresa la enfermedad aparece inestabilidad articular, de forma que en el plazo de semanas o meses puede observarse una articulación totalmente desorganizada, con múltiples fragmentos óseos. Sin em- bargo, el dolor experimentado por el paciente es inferior al que sería de esperar por el grado de afectación articular. Inicialmente, las radiografías mostrarán signos precoces de artro- sis, seguidos de una marcada destrucción y cambios hipertróficos. El líquido sinovial de la articulación neuropática no suele ser inflamato- rio, puede ser sanguinolento o xantocrómico, y contener fragmentos de sinovial, cartílago, hueso, o todos ellos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Traumatología 8.1 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 2.219 Pregunta 96.- R: 5 La poliarteritis nodosa (PAN) es una vasculitis sistémica necro- sante que afecta a las arterias musculares de tamaño pequeño y me- diano, sobre todo a nivel de las arterias renales y viscerales . Se carac- teriza por producir lesiones segmentarias, que tienden a afectar más a las bifurcaciones. La PAN clásica no suele afectar a las arterias pul- monares (aunque los vasos bronquiales sí pueden estar lesionados), ni a las vénulas. Si esto ocurriese habría que sospechar una poliange- ítis microscópica, o un síndrome de superposición de poliangeítis. Un 20 a 30% de los pacientes con PAN clásica tienen antígenos de la hepatitis B; se ha descrito también la presencia de infección por el virus de la hepatitis C en un 5% aproximadamente de los pacientes con PAN. Otra asociación para recordar es la relación existente entre la tricoleucemia y la PAN clásica. La edad de comienzo suele ser de 48 años, siendo algo más fre- cuente en varones. Clínicamente, más de la mitad de los casos cursa con fiebre, pérdida de peso y malestar. Los pacientes suelen consul- tar por síntomas vagos y molestias relacionadas con la afectación vas- cular de un determinado órgano o aparato. Los órganos y sistemas más afectados en la PAN clásica son el sistema musculoesquelético (artralgias, artritis y mialgias), el riñón (hi- pertensión arterial, lesiones isquémicas, insuficiencia renal), el siste- ma nervioso periférico, el tubo digestivo (dolor abdominal, náuseas y vómitos, hemorragias, infarto y perforación intestinal), piel, corazón (insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de miocardio, peri- carditis); sistema genitourinario y sistema nervioso central. Como dato de laboratorio, es bastante rara la positividad de los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos de tipo c-ANCA (respuesta 5 falsa). La PAN se asocia, en un porcentaje variable de pacientes, a la positividad de los ANCA, pero generalmente del tipo p- ANCA. También se ha descrito la positividad de los c-ANCA en algunos pacientes, pero se debe considerar que son casos excepcionales. En la siguiente tabla te recordamos los diferentes patrones de ANCA: Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 11.4 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.173-2.174 Farreras 13ª Ed., vol. I págs. 1.107-1.108 Pregunta 97.- R: 3 Este caso clínico describe muchas de las características clínicas de la hemocromatosis. Los síntomas y signos de la enfermedad com- prenden pigmentación cutánea, diabetes mellitus, afectación hepáti- ca y cardíaca, artropatía e hipogonadismo. De modo que la asocia- ción de esas seis características nos debe sugerir el diagnóstico, que realizaremos de modo firme mediante biopsia y demostración del aumento parenquimatoso de hierro. En la hemocromatosis la artropatía aparece en un 25 a 50% de los pacientes, generalmente después de los 50 años, aunque también puede aparecer antes, incluso como manifestación inicial, o mucho tiempo después del tratamiento. En general se afectan en primer lu- gar las articulaciones de la mano, lo que ayuda a diferenciar la con- drocalcinosis hemocromatósica de la idiopática. En ocasiones, se producen ataques agudos transitorios de sino- vitis asociados al depósito de pirofosfato cálcico (condrocalcinosis o pseudogota), sobre todo en las rodillas. Se debe destacar, que en una minoría de los pacientes con artritis por pirofosfato cálcico dihidrata- do (PPCD) hay alguna enfermedad metabólica o hereditaria asocia- da. La presencia de artritis por PPCD en individuos de menos de 50 años te debe hacer pensar en estos procesos metabólicos. Procesos metabólicos asociados a artropatía por PPCD - Hiperparatiroidismo. - Gota. - Hemocromatosis. - Hipofosfatasia. - Hipomagnesemia. - Hipotiroidismo. - Ocronosis. Nos hará descartar la artritis reumatoide (respuesta 1) la asocia- ción con diabetes mellitus, que no se afecten las articulaciones de la muñeca y la asociación con condrocalcinosis. Si se tratase de una artritis psoriásica (respuesta 4), nos describirían las lesiones cutáneas, así como la afectación de las articulaciones interfalángicas distales. En el caso del síndrome de Reiter (respuesta 5), nos hablarían de una artritis asimétrica y aditiva, igualmente nos describirían la dactilitis y las lesiones cutáneas y urogenitales.
- 33. Pág. 33COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 13.1 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.444-2.448, 2.207 Farreras 13ª Ed., vol. I págs. 350-352, 1.034 Pregunta 98.- R: 1 La esclerosis sistémica (ES) es un proceso de etiología descono- cida que se caracteriza por fibrosis de la piel, vasos sanguíneos y vísceras (aparato gastrointestinal, pulmones, corazón y riñones). La rapidez e intensidad con que se afectan la piel y los órganos internos varían de un paciente a otro, y esto nos ayuda a distinguir entre dos formas de esclerodermia: - Esclerodermia cutánea limitada. Consiste en un engrosamiento cu- táneo simétrico confinado a la parte distal de los miembros y a la cara. A veces tiene las características del síndrome de CREST (calci- nosis, Raynaud, esófago alterado, esclerodactilia y telangiectasias). - Esclerodermia cutánea difusa, que se caracteriza por el rápido desarrollo de un engrosamiento simétrico de la piel de las porcio- nes proximal y distal de los miembros, de la cara y del tronco, así como el mayor riesgo de sufrir lesiones renales y de otras vísceras en las primeras fases evolutivas de la enfermedad. La evolución de la ES es bastante variable. De modo general, la forma cutánea limitada, especialmente en pacientes con anticuer- pos anticentrómero positivos, tiene mejor pronóstico, con la excep- ción de algunos pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar o cirrosis biliar primaria. La forma cutánea difusa tiene peor pronósti- co, especialmente cuando comienza a edades avanzadas, o en varo- nes. En estos pacientes el pronóstico va a depender sobre todo de la extensión y gravedad de las lesiones viscerales, en especial de las lesiones cardíacas, renales y pulmonares, siendo la afectación de es- tos órganos la causa fundamental de muerte en los pacientes con ES. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 5.3 y 5.6 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.148-2.151 Pregunta 99.- R: 4 El caso que nos están presentando es el de un politraumatizado que en el curso evolutivo presenta un cuadro de inestabilidad hemo- dinámica y shock. La localización de las fracturas no es lo esencial en este caso, pero sí hay que darse cuenta de varios detalles: - La fractura vertebral se ha producido por un mecanismo de aplas- tamiento y es pequeña, por lo que no hay que sospechar, en prin- cipio que haya importantes lesiones en vísceras abdominales o retroperitoneales. - Las fracturas tibiales descritas son importantes y, como siempre, se debería haber comprobado la indemnidad de los troncos vas- culares, sobre todo las arterias tibiales anterior y posterior, explo- rando los pulsos distales. Sin embargo, la localización tan distal de las fracturas tibiales hace poco probable una hemorragia interna cuantiosa (el tobillo, a diferencia del muslo, la pelvis o el tronco, puede contener poco volumen de sangre). La clínica también nos permite valorar la causa del shock. Un shock hipovolémico por sangrado agudo cursa con taquicardia y pul- so filiforme, por lo que la bradicardia va, en principio, en contra de esta etiología. El cuadro es un shock neurogénico por disregulación del sistema nervioso autónomo desencadenado, en este caso, por el dolor inten- so y mantenido durante, al menos, dos horas de proceso diagnóstico en las cuales no se ha administrado ningún calmante. La quinta opción se puede descartar rápidamente. En primer lu- gar, el síndrome de embolia grasa no suele aparecer hasta pasadas bastantes horas o incluso días desde el traumatismo. Además la clí- nica de la embolia grasa es la de un síndrome de distress respiratorio acompañado de alteraciones fluctuantes del nivel de conciencia, pe- tequias y una analítica con hipoxemia, anemia y trombocitopenia. Claramente, no es esta la que nos están describiendo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Traumatología 1.4.5 y 1.7 Munuera, Traumatología y cirugía ortopédica, pág. 82 Pregunta 100.- R: 5 Para entender la patología osteomuscular es fundamental prestar atención a dos puntos básicos: - El mecanismo de producción de las distintas lesiones. Esta pre- gunta se puede contestar simplemente imaginando la situación en que ha tenido lugar la lesión. - El punto de máximo dolor en la exploración se suele correspon- der al punto donde se encuentra la lesión. Teniendo en cuenta estos principios, vamos a analizar las diferen- tes opciones que se presentan: - Al describirnos un dolor en la cara medial de la rodilla, se puede, descartar, en principio la lesión del menisco lateral. - La parameniscitis por lesión del menisco medial duele caracterís- ticamente en la interlínea articular, y no en el cóndilo femoral, y la clínica se intensifica con las maniobras de exploración menis- cal, que combinan movimientos de flexoextensión y de rotación de la pierna, en el enunciado, sin embargo, no describen ninguna de estas pruebas (Apley, Mc Murray, Bragard, Cabot, etc...). - La exploración de una rotura de ligamentos cruzados produce una inestabilidad en el plano anteroposterior de la articulación (pruebas de Lachman y de pivot-shift en sus distintas variantes). Cuando la rotura es reciente el desplazamiento puede ser difícil de explorar debido a la contractura defensiva de los músculos. - La exploración descrita, con dolor en el cóndilo femoral medial (inserción del ligamento) que se agrava con el valgo forzado es la típica para localizar lesiones del ligamento colateral medial. Figura 24. Pregunta 100 Mecanismo de lesión del ligamento lateral interno de la rodilla. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Traumatología 3.1.3 Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular Ed. Mason, págs. 142-194 Munuera, Traumatología y cirugía ortopédica, págs. 366-369 Pregunta 101.- R: 1 En este caso clínico los conocimientos de epidemiología pueden ser suficientes para dar con la respuesta correcta. La epifisiolisis fe- moral proximal es la causa más frecuente de dolor y limitación de la movilidad de la cadera en la adolescencia. Como dato curioso, suele ser más frecuente en la cadera izquierda. Es un cuadro clínico que aparece en jóvenes y se asocia a la pre- sencia de retraso de la maduración sexual. La epífisis tiene menor resistencia de lo habitual, por lo que es particularmente susceptible de lesionarse incluso bajo cargas fisiológicas. Como consecuencia, se produce un deslizamiento entre la epífisis femoral proximal y el cue- llo del fémur. La cabeza del fémur se mantiene en su posición dentro del cotilo mientras que la diáfisis asciende y gira debido a la carga y a la acción de la musculatura que se inserta en ella. Por ello es típico encontrar un miembro inferior acortado y en rotación externa, con limitación de la rotación interna. Este deslizamiento se produce de modo crónico, sin embargo, un traumatismo puede producir una progresión brusca del cuadro, apa- reciendo una clínica aguda de dolor. La clínica puede inducir a confusión, hay que tener muy presente que, en niños y adolescentes, el dolor producido por lesiones en la cadera suele irradiarse a la cara anterior del muslo y la rodilla. El tratamiento se basa en la fijación mediante osteosíntesis de la epífisis, ya que el reposo y las férulas son ineficaces. Se pueden hacer osteotomías para mejorar la distribución de la carga sobre la articula- ción. No está indicado reducir el desplazamiento, salvo en los deslizamientos agudos importantes, que conllevan un riesgo elevado de necrosis avascular de la cabeza femoral. Con respecto al resto de las opciones: - La artritis séptica de la cadera (respuesta 2) es un cuadro de recién nacidos y lactantes mientras que la enfermedad de Perthes (respuesta 5) ocurre entre los 4 y 9 años en el 80% de los casos. - La artritis reumatoide se descarta por la falta de antecedentes previos al traumatismo. - Las lesiones meniscales ya aparecieron en la pregunta anterior, en este caso no se menciona ningún dato exploratorio típico. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Traumatología 7.4 Munuera, Traumatología y cirugía ortopédica, págs. 324-335
- 34. Pág. 34 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Pregunta 102.- R: 2 El astrágalo, al igual que el escafoides carpiano, tiene una vascu- larización característica que lo diferencia del resto de huesos del cuerpo y que suele ser bastante preguntada en el MIR. Ambos huesos presentan amplias superficies articulares, y no reciben inserciones musculares ni tendinosas (aunque sí ligamentosas). Por ello, el núme- ro de vasos que penetran en su interior para irrigarlos es limitado y generalmente está agrupado en una zona. El astrágalo tiene su principal aporte sanguíneo a nivel del cuello; una fractura a este nivel, sobre todo si se desplaza, puede seccionar los vasos que se dirigen hacia el cuerpo y comprometer su irrigación. De hecho, cuanto mayor sea el desplazamiento de la fractura, mayor es el riesgo de que se produzca la necrosis del cuerpo del astrágalo. Figura 25. Pregunta 102 Compromiso vascular en fracturas de astrágalo. En cuanto al resto de respuestas, la 1, 3 y 4 hacen referencia a alteraciones en el arco longitudinal del pie, que depende de la inte- gridad osteoligamentosa de las estructuras subastragalinas y de la an- gulación del llamado compás astrágalo-calcáneo. Son complicacio- nes posibles, como secuela tardía de una mala consolidación, pero, en todo caso, menos probables que la necrosis isquémica. En cuanto al síndrome compartimental, aunque es una entidad que puede ocurrir en fracturas o luxaciones de bastantes huesos, no es "característico" de las fracturas de astrágalo. Habría que pensar en él como complicación más propia de las fracturas de tibia o antebra- zo, o de las fracturas supracondíleas del niño. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Traumatología 1.6 Anatomía con orientación clínica 3ª Ed., K.L. Moore Munuera, Traumatología y cirugía ortopédica, págs. 420-21 Pregunta 103.- R: 3 Recordando la clasificación de Gustilo de las fracturas abiertas, una fractura grado IIIB es una lesión con herida cutánea probable- mente mayor de 10 cm con gran destrucción de partes blandas e incluso puede haber conminución y pérdida de sustancia ósea. El tratamiento de las fracturas abiertas debe tener en cuenta que son especialmente propensas a sufrir complicaciones, sobre todo infecciones y alteraciones del proceso de consolidación. Por ello, el primer paso debe ser la limpieza minuciosa de la lesión, primero con lavado y cepillado de la herida bajo anestesia, y después mediante la escisión quirúrgica de los tejidos lesionados. El tratamiento de la fractura depende de la severidad de la le- sión. En fracturas tipo I de Gustilo y en gran parte de las tipo II puede hacerse el cierre simple de la herida y la estabilización de la fractura como si fuera cerrada. En otras II y en las III se debe hacer una esta- bilización inicial de la fractura con un fijador externo, ya que así se consigue mantener alineados de modo estable los fragmentos sin te- ner que manipular quirúrgicamente las partes blandas, ya previamente lesionadas. Según la clasificación de Trafton, específica para las fracturas de tibia, nos encontramos ante un grado III (el más grave) y en ellas la indicación terapéutica principal es el fijador externo, pese a que hay algunos estudios que sugieren otras posibilidades (en concreto, cla- vos endomedulares no fresados). El resto de respuestas no son adecuadas. El grado IIIB de Gustilo, no permite el cierre simple de la herida, con lo cual se descartan las opciones 1, 2 y 4. Además, la fijación con yeso (respuestas 1 y 5) sólo es posible en las fracturas más leves de tibia (grado I de Trafton). La tracción transesquelética (respuesta 2) sólo se emplea como procedi- miento provisional de estabilización y el empleo de placas y tornillos (respuesta 4) está contraindicado en cualquier fractura en que se sos- peche un grado alto de contaminación, y, especialmente, en las frac- turas de tibia. Bibliografía: Manual CTO 3ª Ed., Traumatología 1.6 Munuera, Traumatología y cirugía ortopédica, págs. 411-412 Pregunta 104.- R: 4 El razonamiento que lleva a la respuesta correcta en esta pregunta se basa en imaginar el mecanismo de la lesión, tratando de relacio- narlo con una estructura anatómica que se puede lesionar. Es verdad que en un accidente de moto se puede producir cual- quiera de las lesiones enumeradas en las opciones, pero en el enun- ciado nos describen una separación forzada del hombro y la cabe- za. Este mecanismo se asocia de modo típico a lesión del plexo bra- quial por elongación del mismo. Recuerda que esta lesión es típica en neonatos que han sufrido un parto dificultoso, ya que las manio- bras de manipulación pueden provocar la citada separación forzada de cabeza y hombro. Con respecto al resto de las opciones: - La fractura de Colles se produce de modo típico por caídas sobre la mano extendida. - Las fracturas de los metacarpianos (el 5º en la respuesta 2) se producen, en general, por traumatismo directo (recuerda, como curiosidad, que la fractura del cuello del 5º metacarpiano recibe el nombre, bastante descriptivo, de "fractura del boxeador"). - Para producir un esguince en la articulación del codo (respuesta 3) es preciso una desviación lateral o medial del antebrazo con respecto al eje del brazo. El codo es una articulación bastante estable y también bastante resistente a esguinces y luxaciones. - La fractura de la cabeza radial se produce por caídas apoyando la mano con el codo en extensión. En estos casos, la carga se trans- mite a través de la diáfisis del radio y hace que la cabeza golpee al cóndilo humeral, fracturándose. También puede asociarse a luxa- ciones posteriores o posterolaterales del codo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Traumatología 5.2.1 Pregunta 105.- R: 2 La lesión de los ligamentos del complejo lateral del tobillo es el tipo de esguince de tobillo más frecuente. Este complejo incluye tres ligamentos. De ellos, el más frecuentemente lesionado es el ligamen- to peroneoastragalino anterior, que es el encargado de evitar la in- versión con el pie en flexión plantar (de hecho su rotura se produce al forzar esta postura). El ligamento peroneocalcáneo es el segundo en frecuencia a la hora de romperse (generalmente por inversiones forzadas con el pie en dorsiflexión). El ligamento peroneoastragali- no posterior se rompe en muy raras ocasiones. Es realmente difícil encontrar bibliografía que haga referencia a la cronología del dolor. Es típico que se produzcan realizando alguna actividad deportiva, por lo que no es raro, sobre todo si la rotura no es completa, que el dolor intenso inicial sea tolerable con un calenta- miento adecuado de la articulación (recuerda que el aumento de temperatura aumenta la elasticidad de los ligamentos y tendones). Una vez que cesa la actividad y la articulación "se enfría" pueden aparecer el dolor y la contractura muscular defensiva que se manifes- tará como rigidez articular. Por tanto la opción 2 es verdadera si asu-
- 35. Pág. 35COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS mimos que el esguince se ha producido realizando un ejercicio físi- co. Enhorabuena a los acertantes. Figura 26. Pregunta 105 Ligamentos laterales del tobillo. Bibliografía: Atención Primaria M. Zurro 4ª Ed., pág. 1.154 Munuera, Traumatología y cirugía ortopédica, pág. 413 Pregunta 106.- R: 3 Los clásicos hablaban de "empiema" ante el derrame pleural claramente purulento. Actualmente se usa el término "derrame pa- raneumónico" para describir al derrame asociado a infecciones pul- monares (neumonía, bronquiectasias, absceso). Un derrame pleural de origen infeccioso es indicación de drenaje mediante tubo endotorácico, debido al riesgo de que, dejado a su libre evolución, se tabique y organice. En estos casos se habla de "derrame paraneumónico complicado". Actualmente las indicaciones de drenaje con tubo de un derrame paraneumónico (o, lo que es lo mismo, los criterios de laboratorio de derrame complicado) son: Criterios de laboratorio de derrame complicado - El líquido tiene macroscópicamente aspecto de pus. - Gérmenes visibles en la tinción de Gram del líquido pleural. - Niveles bajos de glucosa, inferiores a <50 mg/dl, en el líquido pleural (por consumo por parte de los microorganismos y de las células defensivas). - Leucocitosis importante con predominio de PMN. - pH < 7 ó 0,15 unidades menos que el pH arterial. - Valores elevados de LDH (>1.000). La presencia de un nivel hidroaéreo en la TC torácica nos infor- ma de que coexisten líquido y aire libres en el espacio pleural, pero no da información acerca de las características ni de la naturaleza del líquido (trasudado, exudado, empiema). Requeriría una pun- ción pleural para obtener una muestra de este líquido y estudiarla, obteniendo datos bioquímicos, citológicos y microbiológicos. Bibliografía. Manual CTO 2ª Ed., Neumología 14.1 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.675-77 Pregunta 107.- R: 2 La prueba de la tuberculina es el único método aceptado para el diagnóstico de la infección tuberculosa. Tras la inyección intradér- mica de un derivado proteico purificado (PPD) se procede a la lectu- ra, entre 48 y 96 horas después, del diámetro de la induración (no del eritema) que produce la reacción al PPD. En España se considera positiva si el diámetro es mayor o igual a 5 mm, excepto en personas vacunadas con BCG, en los que se considera que existe infección si el diámetro es superior a 14 mm. El paciente de la pregunta pasa en un período de diez días de tener una prueba claramente negativa a mostrar un resultado llamati- vamente positivo, lo cual lleva a pensar que el primero de los resul- tados es un falso negativo. Las causas de falsos negativos "reversibles" en un período tan corto de tiempo son principalmente tres: a) Infección reciente: desde la exposición hasta la positivización de la prueba de la tuberculina deben pasar entre dos y cuatro sema- nas. En este caso no comentan ningún antecedente de exposi- ción a paciente bacilífero, por lo que sería casual que se hubiera contagiado una semana antes de hacerle una prueba rutinaria (la primera, la del resultado negativo). Por tanto la respuesta 1 descri- be una situación poco probable. b) Mala realización de alguna de las pruebas: es una de las posibili- dades que habría que descartar en primer lugar ante un resultado negativo, sobre todo si el grado de sospecha de infección o de enfermedad es elevado. c) Desensibilización progresiva. En determinados pacientes infec- tados, la reacción de sensibilidad al PPD se va atenuando con el tiempo, obteniéndose resultados dudosos o negativos. Ante esta posibilidad, la repetición de la prueba a los 7-10 días puede acla- rarnos el significado del resultado negativo. Si al repetir la prueba el resultado de la misma es claramente positivo, confirmaremos que el paciente estaba infectado. El fundamento se puede encon- trar en el denominado "efecto booster" (empuje). La prueba con PPD no provoca sensibilización a la misma, por lo que, si al hacer de nuevo el Mantoux a la semana siguiente este pasa a ser positi- vo, es porque la prueba previa actúa como recuerdo o "empujón" para el sistema inmune del paciente infectado. La dificultad en esta pregunta está en discriminar entre la mala realización de alguna prueba y el efecto "booster". La respuesta 5 es poco probable ya que la técnica del Mantoux es bastante sencilla y es raro que se cometan errores. La opción correcta es la número 2. Nos hallamos ante la descripción típica de cómo se ve en clínica un caso de efecto "booster", por lo que la respuesta 2 se convierte en muy probable. La presencia de anergia como explicación de que la primera prue- ba tenga resultado negativo es poco verosímil porque ni el paciente presenta ninguno de los motivos de anergia (infección por VIH, in- munodepresión) ni éstos se solucionarían en un período tan breve de tiempo (una semana) si los tuviese. Finalmente, no podemos establecer la presencia de tuberculosis activa, ya que esta condición requiere de la existencia de manifesta- ciones clínicas y/o radiológicas que no aparecen en este caso. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 5.7 Información terapéutica del sistema nacional de salud. vol. 18- Nº1-1.994, págs. 2-3 Medicine 1.998; 7(79):3.670-3.671 Pregunta 108.- R: 4 Lo que hay que averiguar en este caso clínico es cuál es el agente etiológico responsable del cuadro descrito y para ello puede ser útil plantearse una serie de preguntas: 1.- ¿Qué le pasa al paciente? El paciente descrito en la pregunta es un paciente febril con un súbito empeoramiento del estado gene- ral que presenta una lesión en su pierna izquierda. 2.- ¿Tiene algo de peculiar este paciente? Sí, y además es fundamen- tal para llegar a la respuesta correcta. Se trata de un paciente con neutropenia severa (<100 neutrófilos/ml), presumiblemente in- gresado en un hospital (paciente leucémico sometido a quimiote- rapia). La fiebre en un paciente neutropénico, mientras no se demuestre lo contrario, se debe a una infección, situación siem- pre muy grave en estos pacientes. 3.- ¿Cuál será el microorganismo responsable del cuadro? La res- puesta es Pseudomonas aeruginosa. Hay un dato típico que debe llevar a escoger esta opción. El paciente presenta, además de la fiebre, una "lesión equimótica y dolorosa con centro ulcerado y rodeado de eritema y edema en su pierna izquierda". Esta lesión recibe el nombre de "ectima gangrenoso" y se trata de una lesión cutánea que aparece generalmente en pacientes inmunodepri- midos y con bacteriemia por P. aeruginosa. Bibliografía: Manual CTO 2ªEd., Microbiología 6.1 Medicine 1.998;7(78): 3.629-3.633 Pregunta 109.- R: 1 En pacientes neutropénicos hay una susceptibilidad aumentada a padecer infecciones . De modo global, la función primordial de los neutrófilos es contener a los microorganismos de la flora saprófita, sobre todo los estafilococos de la piel y los gérmenes Gram negativos entéricos. Por ello, en pacientes neutropénicos, estas bacterias se con- vierten en patógenos con facilidad y producen infecciones. En neu- tropénicos los microorganismos que con mayor probabilidad cau- san infecciones son:
- 36. Pág. 36 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Teniendo en cuenta lo anterior, de las cinco respuestas que apare- cen en la pregunta, la única que no se asocia típicamente a infeccio- nes en este tipo de pacientes es Cryptococcus; hongo que con cierta frecuencia infecta a pacientes con inmunodeficiencia combinada por defecto de las células T, siendo éste el caso de los infectados por VIH. No es el caso de la pregunta, pero dado que parece que última- mente preguntan bastante sobre la neutropenia, es interesante tener claro el manejo empírico de la fiebre en el paciente neutropénico. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 11 Medicine 1.998;7(82): 3.859-60 Farreras 13ª Ed., vol. II págs. 2.544-45 Pregunta 110.- R: 4 Este caso clínico describe el cuadro de la Fiebre Botonosa Medi- terránea (FBM), enfermedad causada por Rickettsia Conorii. Dado que el mecanismo de transmisión es a través de la picadura de un insecto, en este caso una garrapata, la fuente de infección de la FBM es un mamífero (generalmente el perro en nuestro medio) al cual la garrapata parasita. En la clínica clásicamente a las rickettsiosis se les llama "fiebres manchadas" porque la característica más llamativa es la aparición de fiebre, cefalea intensa y exantema. Un dato muy importante que debe hacer pensar en una Rikettsia como agente etiológico en una enfermedad infecciosa es que curse con exantema que afecte a pal- mas y plantas (en esta situación otra posibilidad típica que hay que tener en cuenta es la sífilis). Con el antecedente de contacto con perros y la presencia de los tres datos clínicos esenciales, incluido el exantema con afectación palmoplantar, podemos orientar el diagnóstico, hacia una rickettsiosis; excluyendo en principio la enfermedad de Lyme (B. burgdorfferi), la sífilis (T. pallidum) y la angiomatosis bacilar (Bartonella henselae). No obstante, para llegar a la respuesta correcta (Rickettsia conorii) hay un dato del caso clínico que resulta fundamental: la lesión cos- trosa y negruzca entre las nalgas. Es la denominada mancha negra (tâche noire); lesión de inoculación que aparece en el lugar de la mordedura de la garrapata. Recuerda que su aparición no es cons- tante; aparece en aproximadamente el 75% de los casos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 2.4; Infecciosas 13 Harrison 14ª Ed., págs. 1.197 - 1.200 Pregunta 111.- R: 3 El caso que se nos presenta en esta pregunta nos describe una brucelosis. Es una enfermedad cuyo reservorio lo constituyen los animales, en particular domésticos (cabras, ovejas, vacas, cerdos). El hombre puede adquirir la enfermedad accidentalmente como hués- ped secundario, a través de la inoculación conjuntival, la vía respira- toria por inhalación, la cutánea y la digestiva. El cuadro clínico se caracteriza por su extraordinario polimorfis- mo. En algunos pacientes, la infección es asintomática. En otros casos puede cursar como fiebre de origen desconocido que se autolimita en el intervalo de unos meses tras varias ondas febriles. Otras veces se establece una localización de la infección o el proceso no se resuelve espontáneamente y tiende a la recurrencia y a la cronificación. Las localizaciones específicas características de la enfermedad son: - Osteoarticular: es la más frecuente. Se pueden ver dos patrones: • La sacroileítis es hoy en día la más prevalente , predominando en la población joven de ambos sexos. Puede ser poco llama- tiva desde el punto de vista clínico y de evolución benigna, en ocasiones bilateral. • La espondilitis se caracteriza por su gravedad y afectar a varo- nes de edad avanzada. Se localiza sobre todo en el segmento lumbar. Se suele acompañar de fiebre, síntomas generales y hemocultivos positivos en una fase precoz de la enfermedad. De manera característica el dolor es muy intenso y produce gran impotencia funcional. Las alteraciones radiológicas tar- dan semanas en aparecer, siendo las más tempranas la dismi- nución del espacio discal o las erosiones del cuerpo vertebral, en especial en forma de epifisitis del ángulo anterosuperior. - Genitourinaria: la orquiepididimitis es un síntoma característico de la enfermedad que se presenta en más del 5% de los varones, por lo que la brucelosis debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de un varón joven con orquitis. Suele ser unilateral. - Hepática: el 50% de los enfermos tienen una discreta citólisis, y alrededor del 30%, elevación de la fosfatasa alcalina, en general de escasa importancia y fácilmente reversible con el tratamiento. Para el diagnóstico un antecedente epidemiológico significativo tiene gran importancia para establecer la sospecha diagnóstica de la enfermedad, que debe confirmarse mediante métodos directos de aislamiento del microorganismo en sangre u otros líquidos orgánicos o por métodos indirectos de carácter inmunológico. La sangre constituye la muestra habitualmente remitida para cul- tivo. El hemocultivo es más frecuentemente positivo durante la fase aguda, debe realizarse en el medio de Ruiz-Castañeda, pero puede tardar hasta un mes en crecer. El cultivo de médula ósea puede ser más eficaz en formas evolucionadas, pero debe reservarse para casos especiales, debido a su carácter engorroso. Como método indirecto de diagnóstico se emplea la serología. Se usan técnicas de aglutinación, considerando positivos títulos de más de 1/160. Las formas crónicas pueden no tener anticuerpos aglutinantes, por lo que esta técnica puede salir falsamente negativa. La prueba habitual de aglutinación es la denominada prueba de Rosa de Bengala. En casos de pruebas de aglutinación negativa, son útiles la determinación de anticuerpos por las técnicas de 2 -mercaptoe- tanol y Coombs, que detecta sobre todo anticuerpos de tipo IgG.
- 37. Pág. 37COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Otras técnicas diagnósticas de anticuerpos son RIA y la técnica de ELISA, capaces de detectar anticuerpos IgM o IgG. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 6.4 Farreras 13ª Ed., vol. II págs 2.312-2.315 Pregunta 112.- R: 2 En este caso se nos presenta un cuadro de meningitis con su clínica típica: cefalea, fiebre, confusión, vómitos y rigidez de nuca. Además la aparición de petequias debe hacer pensar en que el agen- te causal es un meningococo. El análisis del LCR también es caracte- rístico de meningitis bacteriana: presencia de incremento de leuco- citos polimorfonucleares, hipoglucorraquia y aumento de proteínas. Aunque no supiéramos nada del caso, se puede llegar al diagnós- tico al leer las opciones , ya que todas hablan del meningococo o de meningitis bacteriana. Además, las posibles opciones quedan limita- das a dos, la 2 o la 3, ya que son opuestas y no pueden ser a la vez correctas, por lo que hay que elegir entre ambas. Como hipótesis de trabajo, la respuesta 2 es la falsa con mayor probabilidad, ya que afirma que los meningococos son siempre sensibles, y esto en medi- cina casi nunca lo podemos afirmar. La penicilina es el tratamiento de elección de las infecciones me- ningocócicas. Cabe destacar, además, que no habían aparecido me- ningococos resistentes frente a este antibiótico hasta 1983. En España se han descrito que el 5% de las cepas de N. meningitidis son parcial- mente resistentes a la penicilina. Por ello, el microbiólogo debe de- terminar la sensibilidad a la penicilina de todos los aislamientos de N. meningitidis, así como la producción de betalactamasa. Algunos au- tores, en espera de estos datos, preconizan tratar inicialmente las meningitis meningocócicas con cefotaxima o ceftriaxona. Para la quimioprofilaxis se utiliza rifampicina o minociclina, que sería eficaz en el 75% de los portadores. La rifampicina se administra en una sola dosis diaria, en ayunas, de 600 mg (o de 10 mg/kg /día en los niños) durante 2 días. En la actualidad se afirma que una sola dosis oral de 500 mg de ciprofloxacino es eficaz en el 100% de los portadores. También se ha propuesto el empleo de ceftriaxona. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 8.1 Farreras 13ª Ed., vol. II págs. 2.271-73 Pregunta 113.- R: 1 Los agentes causales más frecuentes en nuestro medio de epidi- dimitis son: - En varones menores de 35 años y sexualmente activos: • N. gonorrhoeae. • C. trachomatis. - En varones mayores de 35 años y en homosexuales: • Coliformes. La frecuencia de la uretritis no gonocócica aumenta en la mayo- ría de los países y es muy superior a la de la uretritis gonocócica. C. trachomatis es el principal agente causal de uretritis no gonocócica y postgonocócica (se aísla en el 30-50% de las uretritis no gonocóci- cas y en el 50-80% de los pacientes con uretritis postgonocócicas). Estas uretritis suelen cursar con disuria y un exudado mucoso o mucopurulento, tras un período de incubación de 3-21 días. A ve- ces la infección uretral es asintomática. Aunque las uretritis suelen ser un proceso autolimitado, si no se hace un tratamiento adecuado, pueden aparecer complicaciones. En la actualidad sólo se observan, y de forma excepcional, epididimorquitis, en pacientes menores de 35 años, e infección gonocócica diseminada. En cuanto al tratamiento empírico de la epididimitis en los pa- cientes menores de 35 años, se recomienda una dosis inicial de ceftriaxona de 250 mg por vía intramuscular, mas doxiciclina v.o. 100 mg/d durante 10 días. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 2.7.1 Harrison 14 Ed., vol. I pág. 916-18 Pregunta 114.- R: 2 C. tetani es un germen oportunista no invasivo, que suele penetrar en tejidos lesionados o desvitalizados en forma de espora. Produce enfermedad por medio de una potente neurotoxina denominada tetanospasmina, que se sintetiza de modo local en la misma herida. La toxina puede diseminarse a través de transporte intraxonal a lo largo de los nervios motores, hasta la médula espinal, o por vía hema- tógena, involucrada en el tétanos generalizado. Una vez que la toxina ha penetrado en la neurona, ya no puede ser neutralizada. Ejerce su acción sobre todo en la médula espinal, al alterar el control normal del arco reflejo y suprimir la inhibición normalmente mediada por las neuronas internunciales. La ausencia de esta inhibición permite que la neurona motora inferior aumente el tono muscular y produzca rigidez, causando el espasmo simultá- neo de los músculos agonistas y antagonistas característico de la en- fermedad. Aunque el efecto de la toxina es pasajero, la lesión produ- cida en la unión neuromuscular, y presumiblemente en otras sinap- sis, es permanente, y para la recuperación se requiere la creación de nuevas sinapsis. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 8.6 Farreras 13ª Ed., vol. II págs 2.343-45 Pregunta 115.- R: 5 La respuesta del huésped frente a la invasión por el treponema da lugar a la aparición de dos tipos de anticuerpos. - Las pruebas no treponémicas detectan la presencia de anticuer- pos frente antígenos inespecíficos en el suero. Las que más se utilizan actualmente suelen ser la VDRL y el RPR . Son técnicas muy sencillas, rápidas, baratas y fáciles de reproducir. Además tienen la ventaja de poder dar resultados cualitativa y cuantitativa- mente. No se positivizan hasta después de 3-5 semanas de la infección, pero con la evolución del cuadro, el RPR y la VDRL se van positivizando hasta llegar al 100% en el período secundario. En la neurosífilis se halla una elevada frecuencia de positividades en LCR pero muchas menos en suero. • Por su sensibilidad se utilizan para la detección sistemática, pero tienen la desventaja de su falta de especificidad, por lo que es necesario confirmar el diagnóstico con una prueba treponémica, sobre todo en poblaciones de bajo riesgo.
- 38. Pág. 38 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) • La utilización seriada de estas pruebas, obteniendo datos cuan- titativos las hace muy valiosas desde el punto de vista práctico para controlar la eficacia del tratamiento. La respuesta a este se expresa por un descenso progresivo del título de anticuer- pos e, incluso, la negativización de las pruebas . Las pruebas serológicas específicas o treponémicas que se utili- zan para detectar anticuerpos frente antígenos de T. pallidum son la inmunofluorescencia directa (FTA-Abs), las pruebas de hemaglutina- ción (MHA-TP o TPHA) y, más recientemente, los métodos de enzimoinmunoanálisis (EIA). Las características de estas pruebas son: - Son muy específicas de sífilis, por lo que se usan para establecer el diagnóstico definitivo. - Estos anticuerpos son los que aparecen más precozmente, por lo que permiten el diagnóstico de casos de sífilis precoz o latente. - Permanecen positivas prácticamente en el 100% de los casos du- rante toda la vida, tanto en la sífilis secundaria latente como tardía, por lo que no son útiles para valorar la respuesta al tratamiento. Con el esquema de la página anterior queremos recordarte los diferentes métodos de diagnóstico en la sífilis. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 2.7.4 Farreras 13ª Ed., vol. II págs. 2.380-2.381 Pregunta 116.- R: 4 Tras la primoinfección, sintomática o asintomática, citomegalovi- rus puede permanecer latente y viable en diversos tipos celulares (leucocitos) y en diversos órganos (pulmón, glándulas salivales, intes- tino, riñón). Por ello, CMV puede reactivarse en algunas situaciones. El mejor contexto para que se produzca una reactivación del CMV es una depresión de la inmunidad celular. Se estima que el 75%-100% de los pacientes VIH positivos se encuentran infectados por CMV, por lo que es uno de los patógenos oportunistas más importantes. La retinitis es la forma clínica de pre- sentación más frecuente, estimándose que un 20%-40% de los pa- cientes desarrollan enfermedad retiniana. De hecho, CMV es la cau- sa más frecuente de infección retiniana en la población VIH positiva. Es importante saber que la presencia de CMV, aunque es indicativa de infección, no expresa por sí misma, sin otras alteraciones la exis- tencia de enfermedad por dicho virus. La presencia de viremia y/o viruria positiva es frecuente sin evidencia de enfermedad clínica. El cuadro inicial consiste en visión borrosa, escotomas y disminu- ción de la agudeza visual. La imagen del fondo de ojo es muy carac- terística y consiste en áreas de necrosis retiniana con focos hemorrá- gicos, localizadas en cualquier área de la retina, aunque típicamente aparecen en localizaciones perivasculares. En el caso de los pacien- tes con SIDA, las recidivas y la evolución hacia la ceguera unilateral o bilateral son muy frecuentes. El tratamiento de la retinitis se realiza con ganciclovir, foscarnet o ciclofovir. Los dos últimos fármacos también se pueden emplear como implantes intraoculares. El tratamiento con foscarnet es el que se asocia con una mayor supervivencia, ya que tiene un pequeño efec- to anti VIH asociado. Los resultados iniciales con los tres fármacos son muy buenos, pero la tasa de recaídas es muy alta, por lo que tras la inducción debe mantenerse el tratamiento de por vida para evitar recidivas. Bibliografía: Farreras 13ª Ed., vol. II págs. 2.522-25 Medicine 7ª serie págs. 3.883-85 Pregunta 117.- R: 5 Esta pregunta recorre algunos de los aspectos más importantes que hay que recordar de la fiebre de origen desconocido (FOD). El con- cepto clásico de FOD es "fiebre mayor de 38,3 ºC, en varias ocasiones, durante más de tres semanas, sin encontrarse un diagnóstico tras una semana de investigaciones en el hospital" (respuesta 1 cierta). Hoy en día, dada la diversidad de enfermedades que pueden presentarse de esta manera, y de cara a facilitar el enfoque diagnós- tico, se prefiere clasificar a los pacientes con este cuadro en cuatro categorías: en paciente neutropénico, en paciente VIH, nosocomial y clásica (respuesta 2 cierta). Así, el orden en que hay que ir descar- tando las enfermedades en cada una de estas categorías es diferente, ya que la probabilidad de que una determinada enfermedad esté causando la FOD varía según las categorías. Así se acelera el diagnós- tico etiológico y se reducen las pruebas innecesarias. En la FOD clásica la causa más frecuente la constituyen las enfer- medades infecciosas, y en especial la tuberculosis pulmonar. Dado que el concepto de FOD incluye la ausencia de diagnóstico tras un exigente proceso diagnóstico hay que pensar en ocasiones en enfer- medades no comunes en nuestro medio, como por ejemplo lo son las enfermedades tropicales. Es por tanto fundamental preguntar en la historia si el paciente ha viajado recientemente (respuesta 3 cier- ta). La segunda causa más frecuente en este grupo son las neoplasias ocultas. Se considera axiomático que a medida que aumenta la dura- ción de la fiebre se va reduciendo la posibilidad de que la causa sea infecciosa, con lo que la respuesta 5 es falsa. En un paciente ingresado, un cuadro de FOD debe llevar a descartar son las infecciones ocultas y los cuadros nosocomiales. En el paciente neutropénico, la causa más frecuente de FOD son las infecciones. Dada la gravedad que para un neutropénico (sobre todo con agranulocitosis, como es el caso) suponen las infecciones es funda- mental instaurar tratamiento antibiótico empírico (ver pregunta 109). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 2 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 891-92 Pregunta 118.- R: 3 El virus sincitial respiratorio es la causa más importante de infec- ciones de las vías respiratorias bajas, especialmente bronquiolitis y neumonía en niños menores de un año. Su importancia aumenta si consideramos que no existe vacuna disponible. El tratamiento habitual es sintomático, con antitérmicos, gotas nasales y oxigenoterapia, así como traqueotomía y respiración asisti- da si son necesarios. La ribavirina es un fármaco cuya administra- ción en aerosol acelera la recuperación y acorta el período de elimi- nación del virus. Por ello debe considerarse su uso en pacientes con alto riesgo de complicaciones (cardiopatías congénitas, fibrosis quísti- ca, prematuros...) o gravemente enfermos (PO2 <65 mmHg). El tratamiento de la hepatitis crónica B es el interferón alfa duran- te 4-6 meses. También se han ensayado tratamientos con lamivudina o famciclovir. La ribavirina se emplea en protocolos experimentales de tratamiento de la hepatitis C crónica, asociada al interferón alfa, asociación que parece tener mejor resultado que el interferón aisla- do, aunque todavía hay pocos estudios realizados. Recuerda que el tratamiento del virus herpes simple resistente a aciclovir no se hace con ribavirina, sino con foscarnet intravenoso (respuesta 2 falsa) y que el tratamiento del citomegalovirus es con ganciclovir o foscarnet (respuesta 5 falsa). Bibliografía: Farreras 13ª Ed., pág. 2.495 Medicine 7ª serie, pág. 3.820 Guía Sanford de tratamiento antimicrobiano Pregunta 119.- R: ANULADA Aunque esta pregunta haya sido anulada, podemos aprovecharla para comentar algunos aspectos con respecto a las infecciones uri- narias.
- 39. Pág. 39COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS En la relación provisional de resultados se daba como respuesta a la pregunta la opción 2, que se centra en el estudio de la infección urinaria asociada a Klebsiella. La infección asociada a sonda vesical puede proceder de la con- taminación durante el sondaje, del ascenso de las bacterias a través de la luz del catéter o bien por entrada de microorganismos entre sonda y uretra. En la patogenia es importante la fijación de los micro- organismos a la superficie del catéter, donde se forman unas pelícu- las de material que ofrecen refugio a las bacterias y las protegen de los antibióticos. El riesgo de infección es directamente proporcional al tiempo de sondaje. Clínicamente cursan con muy poca sintomatolo- gía, sin fiebre, y a menudo se pueden resolver con la retirada del catéter. Es importante recordar que una complicación potencialmen- te frecuente es la bacteriemia y sepsis por Gram negativos, por lo que está indicado asociar antibióticos a la retirada del catéter. Respecto a las otras opciones: - La incidencia de ITU en varones de edad inferior a 65 años es muy baja y obliga a la realización de estudios posteriores para descartar afectación prostática y renal. Sin embargo en varones mayores de 65 años sí son más frecuentes, asociadas a uropatía obstructiva por hiperplasia de próstata. - La mayoría de ITU por debajo de los 65 años se producen en mujeres, considerándose como de bajo riesgo y limitadas a la vejiga , por lo que pueden realizarse tratamiento cortos de 3 a 5 días o incluso monodosis. Son pautas de menor coste y menor incidencia de efectos adversos; su desventaja es la mayor inciden- cia de recurrencias tempranas al no afectar apenas los reservorios vaginal e intestinal de los uropatógenos. - Algunos microorganismos productores de ITU se asocian a la pro- ducción de litiasis urinarias. Proteus es un microorganismo que se caracteriza por poseer una enzima denominada ureasa, la cual favorece la formación de los llamados cálculos infectivos o de es- truvita. Este mecanismo se puede ver, además, en otros gérmenes poseedores de ureasa, incluyendo Pseudomonas, Klebsiella y al- gunas cepas de E. coli. Sin embargo, en el caso particular de las litiasis asociadas a Klebsiella, aunque el microorganismo es pro- ductor de ureasa, se ha descrito que también produce barro y polisacáridos extracelulares, que serían el factor patogénico pri- mordial de la litiasis (respuesta 2 falsa). Bibliografía: Manual CTO 2º Ed., Urología 1.3 y 6.2 Harrison 14 Ed., págs. 932-939 Pregunta 120.- R: 4 La candidiasis diseminada crónica, antiguamente conocida como candidiasis hepatoesplénica, es un cuadro típico de pacientes con leucemia o linfoma que se recuperan de una neutropenia intensa. Procede de la siembra intestinal de la circulación portal y la circula- ción venosa. Cursa con fiebre, dolor abdominal, hepatomegalia y esplenomegalia. La analítica revela una elevación moderada de la fosfatasa alcalina y la GGT. Por ecografía, tomografía axial compute- rizada y resonancia magnética nuclear, se detectan abscesos peque- ños en hígado, bazo y riñones, únicos o múltiples, cuya biopsia demuestra la presencia de hifas y/o seudohifas aunque el hemocul- tivo puede ser negativo. Hay que distinguir este cuadro de la diseminación hematógena aguda. Cándida puede contaminar las lesiones de la barrera cuta- neomucosa (vías venosas, drogadicción i.v., quemaduras de tercer grado). Factores de riesgo son el bajo peso en recién nacidos, la neutropenia y el tratamiento con glucocorticoides. Este cuadro cursa con afectación de retina (exudados retinianos con poca correlación clínica que evolucionan a vitreítis y desprendimiento de retina), piel (lesiones pustulosas), riñones, bazo, e hígado. Bibliografía: Medicine 7ª serie, pág. 3.743 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 1.323 Pregunta 121.- R: 5 La meningitis vírica se caracteriza por la aparición brusca de un síndrome meníngeo, con fiebre, cefalea frontal intensa, fotofobia, artromialgias, náuseas y vómitos. No suele asociarse a disminución del nivel de conciencia ni a déficit focales. A veces hay clínica acom- pañante que facilita el diagnóstico etiológico, como exantemas, sín- tomas respiratorios, etc. Es de curso clínico relativamente benigno, con corta duración y recuperación total. El estudio del LCR muestra típicamente elevación moderada de células a expensas de mononu- cleares, con niveles de proteínas discretamente elevados y niveles de glucosa normales. Por todo ello también se denomina al cuadro de meningitis viral "meningitis linfocitaria benigna". Los cultivos son ne- gativos y el diagnóstico del agente etiológico se alcanza por estudios serológicos. Se han descrito numerosos agentes víricos capaces de producir este cuadro. Dentro de ellos, los más importantes son los enterovirus (80%). Dentro de ellos, los Coxsackie-virus A (tipos 1, 2, 4, 11, 16, 18) y B (tipos 1-6) y los Echovirus (tipos 4, 6, 9, 11, 16, 30), son los virus más prevalentes. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 8.1 Medicine 7ª serie página 3.469 Pregunta 122.- R: 3 Para contestar esta pregunta vamos a analizarla opción por opción: - El virus de hepatitis C es el más frecuente en España puesto que aunque su incidencia no sea demasiado elevada, su tendencia a la cronicidad en más del 80% de los casos, hace que su prevalen- cia sea la más alta entre los virus hepatotropos (respuesta 1 falsa). - Dentro del diagnóstico diferencial de las hepatitis virales hay que incluir también al virus de Epstein-Barr, CMV, VHS, coxackie y toxoplasma, ya que pueden causar cuadros clínicos similares (res- puesta 2 falsa). - La hepatitis B es una de las hepatitis agudas víricas que se asocia a un mayor número de manifestaciones clínicas extrahepáticas. De ellas, la más frecuente es la artritis (poliartritis de pequeñas articu- laciones como muñecas, codos, tobillos...). Otras manifestacio- nes posibles son un rash eritematoso, maculoso o urticariforme que en los niños se define como acrodermatitis papulosa de Giannoti-Crosti, polimialgia reumática, PAN, crioglobulinemia (tí- pica también las infecciones por VHC), GMN membranosa, poli- neuritis, síndrome de Guillain Barré, etc. Por ello la aparición de artritis y rash es un dato a favor del diagnóstico de virus B como agente etiológico de una hepatitis (respuesta 3 cierta). Recuerda que el agente etiológico implicado con mayor frecuencia en las artritis es el estafilococo aureus y de las artritis víricas, la más fre- cuente es por el virus de la Rubéola. - Con respecto a la hepatitis Delta debes saber que se trata de un virus ARN defectuoso y que por tanto precisa del auxilio del VHB u otros hepadnavirus para poder replicarse y expresarse (respues- ta 4 falsa).
- 40. Pág. 40 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) - La respuesta 5 tampoco es correcta, puesto que la presencia de Ag HBs por sí sólo no indica infección aguda, debe acompañarse de IgM anti HBc +. Recuerda que la persistencia de HBs Ag es uno de los datos que nos hacen pensar en una hepatitis B crónica. Con esta tabla queremos recordarte los marcadores de las dife- rentes formas de hepatitis B. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 27.3, 27.4, 27.5 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.813-1.819 Pregunta 123.- R: 2 El tratamiento de la enfermedad de Hodgkin (EH) se basa en la extensión de la misma (y no en el subtipo histológico), valorada se- gún el estadio de la clasificación de Ann Arbor, a diferencia de lo que ocurre en los linfomas no hodgkinianos, en los que el criterio para elegir una u otra opción terapéutica es la variedad histológica de la célula neoplásica. Sistema de estadificación de Ann Arbor Estadio I Afectación de una única región ganglionar o de una sola localización extralinfática. Estadio II - Afectación de dos o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma. - Afectación contigua localizada de un solo lugar extralinfático y de los ganglios linfáticos regionales (estadio IIE). Estadio III Afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma; puede estar incluido el bazo. Se subdivide en: - IIIA1, afectación limitada al hemiabdomen superior. - IIIA2, afectación de hemiabdomen inferior con o sin afectación del hemiabdomen superior. Estadio IV Afectación diseminada de uno o más órganos extralinfáticos con o sin participación de los ganglios linfáticos. Dentro de las opciones terapéuticas se puede emplear radiotera- pia (RT), quimioterapia (QT) o una combinación de ambas. - La RT es un tratamiento exclusivamente local, las zonas enfermas no incluídas en su campo de acción quedan sin erradicar. Por lo tanto es necesario una valoración muy estricta de las zonas sanas y enfermas. Los estadios susceptibles de ser tratados exclusiva- mente con RT son las formas localizadas (I, II y IIIA1). Como nor- ma, cuando se plantea la utilización de la RT como único trata- miento está justificado estudio de extensión abdominal riguroso mediante realización de laparotomía exploradora. Sin embargo, hay enfermos cuyas características hacen que la afectación abdo- minal sea tan poco probable (por ejemplo jóvenes con estadio IA cervical alto) en los que está justificado tratarlos solo mediante RT sin llevar a cabo una laparotomía exploradora (respuesta 1 falsa). - Por el contrario, la QT es un tratamiento sistémico, por lo que cuando se emplea no es necesario discriminar zonas sanas de en- fermas, ya que el tratamiento va a llegar a todas por igual. Por ello, cuando en la EH se utiliza la QT no es necesaria la laparotomía. Está indicada ante formas sistémicas (III y IV). - En los estadios IA y IIA con riesgo elevado (estadios IA y IIA con masa mediastínica) el tratamiento de elección es QT más RT. Por lo tanto al utilizar la QT, no es necesario realizar laparotomía. - A pesar de que el bazo es un órgano linfático, cuando existe afec- tación esplénica, existe un riesgo elevado de que se produzca una extensión hematógena con afectación sistémica, el estadio IV de la enfermedad. Por ello la afectación esplénica traduce una alta probabilidad de que estemos ante un estadio IV y lo más lógico parece tratar la enfermedad con QT y no con RT (opción 4 falsa). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 13 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 808-812 Pregunta 124.- R: 3 La trombocitemia esencial (TE) es un síndrome mieloproliferati- vo crónico (SMPc) con origen en una célula madre pluripotencial común a las tres series hematopoyéticas, que se caracteriza por una cifra de plaquetas muy elevada y una intensa hiperplasia megacario- cítica de la médula ósea. Al no existir un marcador para esta enfer- medad, su diagnóstico obliga a descartar los restantes SMPc y otras causas de trombocitosis secundaria. Causas de trombocitosis - Trombocitosis primaria (SMPc): • Trombocitosis esencial. • Mielofibrosis agnogénica. • Policitemia vera. • Leucemia mieloide crónica. - Trombocitosis secundaria: • Anemia ferropénica. • Postesplenectomía. • Anemia sideroblástica. • Hipoesplenismo. • Infecciones. • Hemorragia aguda. • Colagenosis. • Neoplasias. • Tras intervenciones quirúrgicas: › Fármacos: adrenalina, vincristina. › Trastornos inflamatorios crónicos: EII, sarcoidosis, AR. › Síndromes mielodisplásicos (síndrome 5q-). › De rebote: tras interrupción del consumo de alcohol, corrección de un déficit de B12 o fólico. › Respuesta al ejercicio o estrés. El diagnóstico de TE se hace por exclusión. La trombocitosis suele ser un hallazgo destacado también en otros procesos mieloproliferati- vos crónicos, de pronóstico y tratamiento distinto al de la TE, y puesto que, como señalamos anteriormente, no hay un dato diagnóstico es- pecífico, se ha propuesto una serie de criterios clínicos con la que se la distingue de las demás entidades mieloproliferativas crónicas. Criterios diagnósticos de trombocitosis esencial 1. Recuento plaquetario persistentemente superior a 1 millón de plaquetas por microlitro en ausencia de cualquier causa identi- ficable (neoplasias, infecciones, enfermedad inflamatoria cró- nica, esplenectomía). 2. Volumen normal o disminuido de eritrocitos (si estuviera au- mentado pensaríamos en la policitemia vera). 3. Presencia de hierro en la médula ósea (la ferropenia es causa de trombocitosis 2ª). 4. Ausencia de fibrosis colágena en la médula ósea (si existiese mielofibrosis llamativa llamaríamos a esta enfermedad mielofi- brosis agnogénica). 5. Ausencia del cromosoma philadelphia (si estuviera presente estaríamos ante una leucemia mieloide crónica) (Fíjate que todos los criterios son excluyentes de otras situacio- nes patológicas que provocan trombocitosis).
- 41. Pág. 41COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Un dato clínico importante es que la TE es el SMPc que cursa con menor esplenomegalia, ya que se producen infartos esplénicos de repetición por la trombocitosis. Por ello, la presencia de una esple- nomegalia masiva debería hacernos pensar en otros SMPc como la mielofibrosis agnogénica o leucemia mieloide crónica. Recuerda que un recuento elevado de plaquetas en un paciente asintomático, no es indicación de tratamiento. La aparición de clí- nica neurológica (jaquecas, AITs, etc.) debe llevar a intentar reducir el número de plaquetas con hidroxicarbamida o interferón alfa. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 10.3 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 781-799 Pregunta 125.- R: 2 La anemia perniciosa es un trastorno consistente en una gastritis crónica atrófica de base autoinmune, que afecta preferentemente al fundus gástrico y respeta la región antral. Como consecuencia dismi- nuye la secreción de pepsinógeno, factor intrínseco (FI) y ácido clor- hídrico. De modo secundario a la disminución de secreción de factor intrínseco aparece una anemia megaloblástica por déficit de cobala- mina. Es una enfermedad propia de ancianos, y es la causa más fre- cuente de déficit de cobalaminas. Se puede asociar a otras enferme- dades autoinmunes como la enfermedad de Graves, tiroiditis, etc.). El epitelio de revestimiento glandular es sustituido por células ca- liciformes metaplásicas, similares a las que tapizan el intestino grueso. Esta alteración se denomina metaplasia intestinal, y su importancia radica en que aumenta el riesgo de adenocarcinoma. Pueden encontrarse diferentes tipos de autoanticuerpos: - Anticuerpos antiparietales: son los más frecuentes, pero no son específicos ya que pueden encontrarse en otras enfermedades au- toinmunes (tiroiditis, enfermedad de Addison, sobre todo). - Anticuerpos anti-factor intrínseco: son altamente específicos, ya que su presencia en otros procesos autoinmunes es excepcional. Por ello que el hallazgo de una concentración baja de B12 , junto con anticuerpos anti-FI permite hacer el diagnóstico de la enfer- medad. Sin embargo son menos frecuentes. El cuadro clínico suele ser insidioso y progresivo. El déficit de cobalamina afecta fundamentalmente a la hematopoyesis, provocando una anemia intensamente macrocítica y megaloblástica, al aparato gastrointestinal, y a diferencia del déficit de fólico, que no lo afecta, al sistema nervioso. Las manifestaciones digestivas más frecuentes son la glositis y los trastornos gastrointestinales inespecíficos (flatulencia, digestiones pesadas...). Sobre la clínica neurológica, te remitimos al comentario de la pregunta 64. Los análisis de laboratorio, entre otras cosas, muestran una profunda hipoclorhidria y una importante hi- pergastrinemia; condicionada por lo anterior. El tratamiento es la administración de vitamina B12 por vía i.m. de por vida. Es recomendable asociar la administración de ácido fólico, ya que el déficit de B12 origina a su vez un déficit de folato. Analizando las opciones de la pregunta: - Si la dosis de vitamina B12 es inadecuada o el paciente tiene un déficit de ácido fólico, lo que se encontraría en el hemograma sería macrocitosis, pero no una anemia microcítica. Por ello son poco probables las respuestas 1 y 4. - Al ser la talasemia minor un trastorno congénito, la microcitosis hubiera aparecido inmediatamente después de haber corregido el déficit de B12 ; fíjate que en la respuesta 3 la anemia microcítica aparece años después. - Aunque la enfermedad celíaca puede debutar como una anemia microcítica, es una forma de presentación infrecuente. Por eso en este paciente es más probable que haya desarrollado anemia fe- rropénica por gastritis atrófica que sea portador de una enferme- dad celíaca que debute con déficit de hierro. - Una complicación característica de la anemia perniciosa es la apa- rición de anemia microcítica progresiva tras la corrección del dé- ficit de vitamina B12 . Este fenómeno se debe a que en la evolución de la gastritis puede aparecer ferropenia, ocasionada por la dis- minución de la secreción de ácido clorhídrico. Recuerda que para una correcta absorción del hierro se necesita el pH ácido del estómago producido por el ácido clorhídrico. El pH ácido facilita la transformación del Fe3+ férrico ingerido con los alimentos en la forma Fe2+ ferrosa, la cual se absorbe con mayor facilidad en el duodeno. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 6.2 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 749 Pregunta 126.- R: 4 En la tabla de la página siguiente, te resumimos las principales características de las anemias hemolíticas congénitas: Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 7.2 Farreras 13ª Ed., vol. II pág. 1.658-1.666 Pregunta 127.- R: 1 Reduciendo el caso clínico a un resumen, se nos presenta un paciente con pancitopenia, sin blastos en sangre periférica y aspira- do de médula ósea muy hipocelular. Con estos datos es poco probable que la etiología sea neoplásica: - Aunque la leucemia aguda entra dentro del diagnóstico diferen- cial de pancitopenia, el aspirado de médula ósea suele mostrar una celularidad aumentada a expensas de blastos. Algunos pa- cientes con leucemia aguda pueden tener pancitopenia sin blas- tos circulantes, la llamada leucemia aleucémica u oligoblástica, aunque lo habitual es que haya blastos en sangre periférica. - La invasión de médula ósea por un linfoma se descarta por moti- vos similares, ya que el aspirado medular debería contener abun- dantes células neoplásicas procedentes del linfoma. El diagnóstico más probable es una aplasia medular, en la que se produce pancitopenia por una disminución en el número de células precursoras, y por este motivo se encuentra un aspirado de médula ósea pobre en células. Fíjate que tanto la leucemia aguda como el linfoma con invasión medular ocasionan pancitopenia, pero a diferen- cia de la aplasia, se debe a un mecanismo de mieloptisis, es decir, a la invasión del espacio del tejido hemopoyético por células neoplásicas. Ante cualquier sospecha de aplasia es obligatorio recurrir a la biop- sia medular para hacer el diagnóstico definitivo y descartar de modo concluyente otras causas de pancitopenia. El examen de la médula permite comprobar, en los casos de aplasia, una disminución de la celularidad hematopoyética, con aumento de las células grasas. El test de Ham es una prueba de laboratorio para el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN). Aunque efectivamente la HPN es una causa de aplasia, no es la única, por lo que el test de Ham no es la prueba de confirmación adecuada. Ante cualquier sospecha de aplasia debes de recordar que siempre se hace biopsia de médula ósea independientemente de la etiología. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 2.1, 2.2, 2.3 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 767 Pregunta 128.- R: 5 El manejo clínico de los anticoagulantes se basa en sus diferentes propiedades farmacológicas: - La heparina tiene un efecto muy potente y una acción casi inme- diata. Además existe un antídoto, el sulfato de protamina, que también tiene un efecto muy rápido. Por ello, la heparina es ideal cuando se requiere un inicio rápido de la anticoagulación o cuan- do se quiere tener un control muy estricto en el tiempo del estado de coagulabilidad. Sin embargo, la necesidad de emplear la vía i.v. hace que su uso en régimen ambulatorio sea difícil y no se pueda emplear con facilidad en tratamientos crónicos. - Las heparinas de bajo peso molecular conservan las ventajas de la heparina y, además, al poderse usar por vía s/c, facilitan mucho el tratamiento. Sin embargo cuando se requiere un control fino de la coagulación se sigue empleando la heparina. - Los anticoagulantes orales se pueden administrar por vía oral y además tienen una vida media prolongada. Por ello son la opción óptima para tratamientos prolongados y/o ambulatorios. Sin em- bargo su efecto tarda tanto en aparecer como en desaparecer. Por ello son poco útiles en situaciones de urgencia o en momentos en que se necesite un control hora a hora. Partiendo de estas bases, el manejo terapéutico en algunas situa- ciones se hace: - La instauración de la anticoagulación se empieza con heparina, con lo que se consigue una anticoagulación inmediata, pero casi simultáneamente se deben dar también anticoagulantes orales. El efecto de la heparina asegura la anticoagulación durante los 4-5 días que tardan en hacer efecto los anticoagulantes orales, perio- do durante el cual se simultanean ambos tratamientos; a los 4-5 días se suspende la heparina y se continúa con los anticoagulan- tes orales. - Cuando un paciente bajo tratamiento anticoagulante crónico va
- 42. Pág. 42 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA)
- 43. Pág. 43COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS a ser sometido a una cirugía programada, el riesgo de sangrado durante la intervención es alto, por cuidadoso que sea el cirujano (respuesta 4 falsa) . Dado que los anticoagulantes orales necesitan días para que desaparezca su efecto, no es posible conseguir un control rápido de la hemorragia. Recuerda que el plasma fresco es una medida que sirve de tratamiento al sangrado, nunca como profilaxis (si se pone sin haber sangrados, eleva el riesgo de trom- bosis, respuesta 3 falsa). Por ello se debe pasar a tratamiento con heparina, que sí permite un control rápido. Para ello se debe suspender el tratamiento con anticoagulantes orales 7 días antes de la cirugía programada (respuestas 1 y 2 falsas) y controlar la hemostasia con heparina, ajustando las dosis a la situación clí- nica. Tras la cirugía y la estabilización del paciente, si es necesario continuar con la anticoagulación, se volverá a hacer el cambio a anticoagulantes orales. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 19 Manual Washington de terapéutica 10ª Ed., págs. 415-16 Harrison 14 Ed., vol. I págs. 850-53 Pregunta 129.- R: 1 El estadiaje del mieloma múltiple (MM) presenta unas característi- cas que lo diferencian de otras neoplasias. A diferencia de los estadia- jes utilizados en los tumores sólidos, que se basan en clasificaciones anatómicas de extensión, el método de estadificación de los pacientes con MM intenta valorar la masa tumoral presente en todo el cuerpo, que es el principal factor pronóstico. Se emplea un sistema funcional, que usa 5 parámetros: el calcio, la hemoglobina, el pico monoclonal, el grado de afectación esquelética y la función renal. Estadio Criterios Masa tumoral I Todos los siguientes: baja 1. Hemoglobina >100 g/l (>10 g/dl). 2. Calcio sérico <3 mmol/l (<12 mg/dl). 3. Radiología ósea normal o lesión solitaria. 4. Producción escasa de componente M. a. IgG <50 g/l (<5 g/dl), b. IgA <30 g/l (<3 g/dl). c. Cadenas ligeras en orina <4 g/24 h. II No cumplen los criterios de los estadios I ni II intermedia III Uno o más de los siguientes: alta 1. Hemoglobina <85 g/l (<8,5 g/dl). 2. Calcio sérico >3 mmol (>12 mg/dl). 3. Lesiones osteolíticas intensas. 4. Producción intensa de componente M. a. IgG >70 g/l (>7 g/dl). b. IgA >50 g/l (>5 g/dl). c. Cadenas ligeras en orina >12 g/24 h. Con el Ca2+ , la Hb, el componente monoclonal (M) y la afecta- ción ósea, se calcula si la masa tumoral de todo el cuerpo es baja (estadio I; 0,6x1012 cel/m2 ), intermedia (estadio II, 0,6-1,2x1012 cal/ m2 ), o alta (>1,2 x 1012 cel/m2 ). A la vez, los estadios se dividen según la función renal en A, si la creatinina es <2 mg/dl o B si es >2 mg/dl. Subdivisión basada en los niveles séricos de creatinina Supervivencia media, Nivel Estadio en meses A <177 umol/l (<2 mg/dl) IA 61 B >177 umol/l (>2 mg/dl) IIA, B 55 IIIA 30 IIIB 15 Sin embargo esta clasificación es poco utilizada en la clínica. La βββββ2 microglobulina sérica es el índice más valioso para pronosticar la su- pervivencia y puede sustituir a la estadificación. Es un fiel reflejo de la masa tumoral del paciente, y es el parámetro más utilizado actualmen- te en la clínica para determinar el pronóstico de un paciente con MM. Estadificación basada en los niveles de βββββ2 -microglobulina Supervivencia media Nivel Estadio en meses <0,004 g/l (<4 ug/ml) I 43 >0,004 g/l (>4 ug/ml) II 12 También influyen en el pronóstico: los grados de atipia histológica; los niveles de IL-6 (cuanto más elevados, peor pronóstico), LDH, etc. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 15. Harrison 14ª Ed., vol I págs. 813-820 Pregunta 130.- R: 5 La púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) es una trombo- penia inmunológica de causa desconocida. El diagnóstico es siem- pre por exclusión ante una trombopenia aislada sin coexistencia de enfermedades sistémicas o exposición a fármacos, y con una médula ósea normal o hipercelular. Comprende dos entidades clínicas diferentes: - PTI aguda. - PTI crónica o enfermedad de Werlhof.
- 44. Pág. 44 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) La tabla superior resume las características de cada una de ellas. Fíjate que la opción 1 se corresponde con la definición de PTI cró- nica, mientras que la opción 5 se corresponde con la PTI aguda; y por lo tanto es la respuesta correcta. Se descarta la respuesta 2 ya que no es necesario dar glucocorticoides (y además los anticuerpos sue- len ser antivirus), y la 3 y 5 porque es típica de niños. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 17.1 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 836-837 Pregunta 131.- R: 5 Las anemias megaloblásticas son procesos debidos a la disminu- ción de la síntesis de ADN en el proceso de hemopoyesis. La mayoría de las anemias megaloblásticas se deben a un déficit de cobalamina (vitamina B12 ), de ácido fólico o ambos. En clínica en el estudio de un paciente con anemia, el hallazgo de una macrocitosis importante sugiere la existencia de una anemia megaloblástica, aunque la macrocitosis es menos intensa si coincide con un déficit de hierro o talasemia. En sangre periférica se encuen- tra un recuento de reticulocitos disminuido, así como la presencia de macroovalocitos, que son hematíes grandes, ovalados y muy típi- cos de las anemias megaloblásticas. En la serie blanca, hay un dato casi patognomónico de anemia megaloblástica que son los neutrófi- los hipersegmentados. Al evaluar a los pacientes con anemia megaloblástica, el primer paso es estudiar si existe un déficit vitamínico específico midiendo los niveles séricos de cobalamina y folato. Los valores normales de cobalamina sérica son de 200 a 900 pg/ml; cifras inferiores a 100 pg/ ml son significativas. La concentración sérica normal de ácido fólico es de 6 a 20 mg/ml, y cifras inferiores a 4 mg/ml tienen, en general, valor diagnóstico de déficit de folatos. La concentración de folato en los hematíes no está sometida a las fluctuaciones causadas a corto plazo por los folatos ingeridos con la dieta y, por tanto, es un índice más fiable de los depósitos de folato que el folato sérico. La determinación de ácido metilmalónico y de homocisteína en el suero es valiosa en el diagnóstico de las anemias megaloblásticas. Ambos están elevados en el déficit de cobalamina, mientras que en el déficit de folatos está elevada la homocisteína sérica, pero no el áci- do metilmalónico. Con estas pruebas se miden los depósitos tisula- res de las vitaminas y se puede demostrar si hay déficit incluso cuan- do son normales los niveles de folatos y cobalamina en sangre. El déficit de cobalamina puede producir alteraciones neurológi- cas (ver el comentario de la pregunta 64). Es importante saber que las alteraciones neurológicas pueden aparecer en sujetos con analí- ticas hematológicas normales, e incluso con cifras totales de cobala- mina normales, siendo la elevación sérica del ácido metilmalónico lo que nos lleva al diagnóstico. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 6.2 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 751 Pregunta 132.- R: 3 Los principales parámetros sobre el aporte de hierro que se uti- lizan en el diagnóstico clínico de anemia ferropénica son el hierro sérico o sideremia, la capacidad de unión del hierro sérico a la transferrina (TIBC), la saturación de transferrina (TIBC= porcentaje de saturación) y la concentración de ferritina. También se emplean el examen de la médula ósea obtenida por punción aspiración o por biopsia, los niveles de protoporfirina de los hematíes y los receptores séricos de la transferrina. - La protoporfirina libre intraeritrocitaria es un dato de laborato- rio que se encuentra aumentado en la anemia ferropénica. Cons- tituye un método rentable y fiable usado habitualmente como prueba de despistaje de la deficiencia de hierro en grandes masas de población.
- 45. Pág. 45COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS - Los niveles séricos del receptor de la transferrina se encuentran elevados en la anemia ferropénica; este es un análisis que no se emplea habitualmente en la clínica. - Rara vez está indicado el examen de los depósitos de hierro de la médula ósea por aspiración o biopsia desde que se dispone de la determinación de ferritina, excepto en los casos de anemia aso- ciada a una enfermedad crónica, en la que se sospeche una ferro- penia concomitante. Esto es lo que parece ocurrir en la pregunta. El paciente padece una artritis reumatoide, enfermedad que pue- de causar una anemia de enfermedades crónicas (AEC). La toma de AINEs justifica un sangrado digestivo, por lo que es plausible que se haya asociado una anemia ferropénica. Para diferenciar ambos tipos de anemias, en la clínica habitual se suele emplear la medición de ferritina que, cuando está baja, orienta hacia el diag- nóstico de ferropenia, y cuando está alta orienta hacia AEC. Con una ferritina normal el estudio ferrocinético tiene escaso valor diagnóstico. Una ferritina disminuida es muy específica de ferro- penia, pero lo contrario no es cierto, es decir, una ferritina normal no quiere decir que los depósitos de hierro sean normales, pues la ferritina es un reactante de fase aguda y puede estar elevada falsamente por otro proceso intercurrente. Por ello el mejor pará- metro que diferencia ferropenia de AEC es la visualización del hierro de la médula ósea. - El medir niveles de G6P deshidrogenasa carece de sentido. En el diagnóstico diferencial de las anemias sólo tiene utilidad si se quiere descartar un déficit de G6P deshidrogenasa. - El examen morfológico de los hematíes en la extensión de sangre periférica (frotis) muestra microcitosis, hipocromía, anisocrosis y poiquilocitosis en la anemia ferropénica. Estos datos no son en absoluto específicos de este tipo de anemia, y por lo tanto no diferencian ferropenia de AEC. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 4.4 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 730-33 Pregunta 133.- R: 4 En el comentario de esta pregunta debemos reconocer que nos hemos encontrado con muchas dificultades para entender por qué se ha dado esta respuesta, ya que, a nuestro entender, la pregunta es manifiestamente impugnable. A la hora de estudiar las gammapatías monoclonales , lo primero a recordar es que la causa más frecuente de pico monoclonal en una electroforesis de proteínas plasmáticas es la gammapatía monoclo- nal de significado incierto. Sin embargo, la presencia de anemia descarta esta enfermedad, que se diagnostica en individuos con com- ponente M demostrado pero, por lo demás, asintomáticos. Otra en- fermedad característica de este grupo es el mieloma múltiple, pero el mieloma múltiple IgM es una entidad clínica extremadamente rara. Por ello, el diagnóstico que se debe plantear ante la situación que nos presenta el enunciado de la pregunta es el de macroglobuline- mia de Waldenström (MW). La MW es una neoplasia maligna de células linfoplasmocitoides que secretan IgM. Es una enfermedad poco común que, al igual que el mieloma, afecta a individuos de edad avanzada. El 70% de los pacientes son varones. Al igual que el mieloma, la MW afecta a la médula ósea, pero, a diferencia de aquel, no produce lesiones óseas ni hipercalcemia. Por esta razón, a nuestro entender, la respuesta correcta sería la 1. El diag- nóstico de mieloma IgM suele reservarse para los raros pacientes con gammapatía monoclonal IgM que presentan lesiones osteolíticas y es importante únicamente por el peligro de fracturas patológicas. A diferencia del MM, la MW se asocia a adenopatías y espleno- megalia al ser un linfoma. La principal manifestación clínica es el síndrome de hiperviscosidad, debido a las especiales características de tamaño grande y alta tendencia a formar polímeros de la IgM. Las manifestaciones clínicas más frecuentes del síndrome de hi- perviscosidad son: - Sangrados: epistaxis, púrpura, hemorragia difusa en mucosas. - Oculares: alteraciones o pérdida de la visión, observándose en el fondo de ojo distensión y tortuosidad de las venas retinianas, así como hemorragias y exudados. - Neurológicas: cefalea, vértigo, accidentes vasculares cerebrales, neuropatía periférica e incluso coma paraproteinémico. - Cardiovasculares: insuficiencia cardíaca congestiva, hipervole- mia, hipertensión. - La paraproteína IgM no se excreta por el riñón debido a que es una inmunoglobulina de elevado peso molecular, y solo una pequeña fracción de los pacientes presenta excreción de cade- nas ligeras, lo que condiciona la baja frecuencia de nefropatía en esta enfermedad. - Parte de las macroglobulinas son crioglobulinas, inmunoglobuli- nas que precipitan con el frío, por lo que en la MW "puede aparecer fenómeno de Raynaud y síntomas vasculares graves des- encadenados por el frío", por lo que, a nuestro entender, la res- puesta 4 es falsa. Además "en la valoración inicial de todo pacien- te con fenómeno de Raynaud hay que considerar los síndromes de hiperviscosidad que acompañan a procesos mieloproliferati- vos y a la macroglobulinemia de Waldenstrom". Los pacientes asintomáticos no deben tratarse hasta que presen- ten signos claros de progresión de la enfermedad. El tratamiento de elección es el clorambucil, pero recientemente se han empezado a utilizar otros fármacos como la fludarabina o la cladribina. En los pacientes con síndrome de hiperviscosidad la medida terapéutica de elección es la plasmaféresis. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 15.5 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 819; vol. II pág. 1.598 Pregunta 134.- R: 5 Las indicaciones de diálisis en un fracaso renal agudo es uno de los puntos importantes que hay que conocer dentro del tratamiento de la enfermedad. Son: - Sobrecarga circulatoria rebelde a tratamiento diurético (edema pulmonar). - Hiperpotasemia rebelde a tratamiento. - Acidosis metabólica severa (bicarbonato <10 tras la administra- ción de bicarbonato). - Clínica urémica (convulsiones, encefalopatía urémica, diátesis hemorrágica, pericarditis, enteropatía urémica...). - Aunque no totalmente aceptado, ante una urea >100 mg/dl de forma empírica, aún en asintomáticos, ó creatinina >8-10 mg/dl. No existen diferencias para el uso de hemodiálisis o diálisis perito- neal, por eso depende de circunstancias accesorias como por ejem- plo: hemodiálisis si existe cirugía abdominal previa o peritoneal si existe inestabilidad hemodinámica. Recuerda que una diálisis excesiva puede producir una exacer- bación de una NTA, así como retrasar la recuperación renal al pro- ducir hipotensión e hipoperfusión renal. En cualquier caso, la diálisis supone un tratamiento sintomático y la causa de muerte en un FRA no es el riñón, sino la enfermedad primaria que lo produce, siendo peor el pronóstico tras cirugía ma- yor o traumatismos, ancianos o pacientes debilitados.
- 46. Pág. 46 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 2.6 Harrison 14ª Ed., vol.I pág. 1.719 Pregunta 135.- R: 2 La enfermedad renal poliquística es una enfermedad de heren- cia autosómica dominante (lo cual implica que tiene igual incidencia en ambos sexos). Los riñones aumentan de tamaño y tanto la corteza como la médula se llenan de quistes esféricos llenos de líquido. El resto del parénquima presenta cierto grado de fibrosis y esclerosis. La clínica aparece en la tercera o cuarta década. Puede haber dolor crónico en flanco por el efecto masa del riñón aumentado. El dolor agudo aparece si existe infección, obstrucción de vías urinarias o hemorragia intraquística. En la analítica, el dato más frecuente es la macro-microhematuria. Es una enfermedad que predispone a la aparición de litiasis e infección urinaria. La HTA aparece en el 75% de los adultos, por aumento de renina. La norma es que evolucione a IR, aunque es una evolución lenta. Eso sí, se ve favorecida por la presencia de HTA, infecciones frecuen- tes, en varones, y por la edad al diagnóstico. Un dato llamativo es que es una IRC que cursa con poca anemia, ya que la producción de eritropoyetina está aumentada. Hasta un 50-70% de pacientes presentan quistes hepáticos (res- puesta 2 cierta). También pueden aparecer quistes en bazo, pán- creas y ovarios. También se asocia a la presencia de aneurismas cere- brales, que no es necesario descartar salvo que existan antecedentes familiares de hemorragia subaracnoidea. La complicación extrarrenal más frecuente es la enfermedad di- verticular de colon (que además tiene mayor riesgo de perforación que en los casos normales). No existe tratamiento específico, por lo que se hace tratamiento sintomático y de los posibles factores agravantes. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 8.1 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 1.774 Pregunta 136.- R: 4 El síntoma guía que debe conducir al diagnóstico es la anuria ab- soluta. Es un síntoma con una etiología muy definida: - Obstrucción total de vías urinarias (más fácil en monorrenos). - Oclusión total de arterias o venas renales. - Shock. - Como etiologías más raras se encuentran la necrosis cortical, la NTA y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Aunque se puede reducir el volumen urinario en cualquier tipo de patología renal, la anuria como síntoma aislado es un síntoma muy sugestivo de uropatía obstructiva. Esta sospecha se ve reforzada sobre todo en pacientes ancianos. La primera medida que se debe tomar, aunque no está indicada entre las respuestas, es el sondaje vesical. Esta medida se justifica por la alta incidencia de patología prostática como causa de este cuadro y, aún más importante, porque produce una resolución rápi- da de la clínica. La ecografía abdominal (respuesta 4) es la prueba de diagnóstico inicial en la mayoría de los casos, ya que permite valorar la vía excre- tora de modo incruento y con muy bajo riesgo de complicaciones. En algunos casos puede ser precisa la utilización de una TC. Recuerda que la prueba definitiva en el diagnóstico de uropatía obstructiva es la urografía intravenosa, ya que localiza el punto de la obstrucción y permite valorar patologías asociadas. Bibliografía: Manual Merck 10ª Ed., págs. 1.833-34 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 294 Pregunta 137.- R: 5 Los virus hepatotropos tienen relación con diversas patologías re- nales que debes reconocer. VHB se ha asociado a glomerulonefritis (membranosa, membranoproliferativa, rápidamente progresiva, post- infecciosa) y a la PAN. VHC se asocia a la crioglobulinemia mixta esencial y a glomerulonefritis (membranosa, membranoproliferativa). Aunque estas son las más típicas, existen muchas más. Hace falta algún dato que nos ayude a discriminar entre estas opciones, y aquí está el problema de esta pregunta. Una complicación conocida de la infección por VHC es la Crio- globulinemia Mixta Esencial (CME), que también puede aparecer en el contexto de una hepatitis B crónica, aunque con menor fre- cuencia. La afectación renal en la CME típica produce proteinuria en el rango nefrótico, microhematuria e hipertensión. La base morfoló- gica es una glomerulonefritis proliferativa mesangial o membrano- proliferativa difusas. Existe una serie de datos de estudio característicos: - Los capilares glomerulares contienen pseudotrombos hialinos eo- sinófilos compuestos por inmunoglobulinas precipitadas. - Hay depósitos granulosos de IgM, IgG y C3. - El microscopio electrónico demuestra depósitos subendoteliales en "huella digital". - Disminución del complemento. El tratamiento de la CME consiste en corticoides y plasmaféresis, asociados o no a ciclofosfamida. En pacientes con VHC el interferón alfa ayuda a estabilizar la función renal, pero se producen recidivas al abandonar el tratamiento. En general el pronóstico no es muy malo, la supervivencia de los pacientes es del 75% a los diez años. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 5 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 1.758 Pregunta 138.- R: 3 La semiología de las lesiones de la nefrona es un tema bastante preguntado, en el que, conociendo varios conceptos básicos, es fácil contestar todas las preguntas. La lesión glomerular se caracteriza por: - Oliguria (típico del síndrome nefrítico). - Hematuria. Por ello aparecen cilindros hemáticos (el problema es que son muy frágiles y a veces aún existiendo no se ven). - Proteinuria. Característicamente la proteína predominante es la albúmina, ya que es una proteína plasmática y aumenta su paso a la orina cuando se altera la función de filtro del glomérulo.
- 47. Pág. 47COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS - HTA. - Acidosis metabólica con anión GAP alto (normoclorémica). Se debe a acúmulo de ácidos que no pueden ser filtrados hacia orina. Por el contrario la lesión tubulointersticial presenta: - Poliuria (la clínica más frecuente) asociada a nicturia y polidipsia, ya que se pierde la capacidad de concentrar la orina. - Piuria estéril (incluso con cilindros piúricos). - Proteinuria con predominio de β2 -microglobulina (también pue- de haber cadenas ligeras). En un glomérulo normal se produce una filtración fisiológica de estas proteínas, que en condiciones normales se reabsorben en el túbulo. Por ello en las lesiones tubu- lares aparecen en orina. Es raro que la proteinuria sea severa (ma- yor de 2 g/día). - Síndrome de Farconi, que es un cuadro de disfunción del túbulo proximal. En condiciones normales es la estructura encargada de reabsorber glucosa, aminoácidos, bicarbonato, iones... Si se le- siona, estos elementos aparecen en cantidades elevadas en orina. - Síndrome pierde sal (es realmente parte del punto anterior) lo que conlleva que la HTA sea muy infrecuente. - Acidosis metabólica con GAP normal (hiperclorémica). Se debe a que se pierde bicarbonato por el túbulo y se produce un exceso neto de hidrogeniones. Dado que al perder bicarbonato se pier- den cargas negativas, se compensan aumentando la reabsorción del cloro, motivo por el cual el GAP no aumenta. - Anemia por lesión del intersticio productor de eritropoyetina. - En su evolución pueden afectarse las glomérulos por alteración del sistema vascular renal, apareciendo una GN focal y segmenta- ria, con la clínica glomerular descrita previamente. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 7 Harrison 14 Ed., pág. 1.784 Pregunta 139.- R: 1 Este caso clínico nos presenta un paciente que, tras un tratamien- to con ampicilina, presenta fiebre, eritema y fracaso renal agudo. En el laboratorio, lo más remarcable es la presencia de hematuria, eosi- nofiluria y proteinuria. Un fracaso renal agudo con exantema e historia de exposición a un fármaco compatible sugiere el diagnóstico de nefritis aguda por hipersensibilidad. La base de este cuadro es una lesión tubulointers- ticial difusa aguda que se produce por mecanismos de hipersensibi- lidad ante el uso de determinados fármacos. Los fármacos causales más típicos son antibióticos (penicilinas, cefalosporinas, quinolonas), tuberculostáticos, tiacidas y antiulcerosos. Se produce un infiltrado intersticial por polimorfonucleares y eo- sinófilos. Es típico que no se produzca consumo de complemento, aunque a veces se demuestran anticuerpos antimembrana basal tu- bular. Cursa con fiebre, exantema y fracaso renal, así como hematuria, piuria y eosinofiluria. La interrupción de la administración del fár- maco suele producir la remisión completa de la lesión, aunque pue- den quedar secuelas. Es importante señalar que este cuadro no suele cursar con protei- nuria. Sin embargo, hay algunos fármacos que son capaces de indu- cir una lesión similar a la nefropatía de cambios mínimos. Estos fármacos son los AINE, rifampicina, ampicilina y el interferón alfa. Con estos fármacos se ve un cuadro de nefritis por hipersensibilidad con proteinuria, que puede llegar al rango nefrótico. Aunque no supieras nada de este cuadro clínico, la pregunta se puede razonar por otros mecanismos: - Hay un dato típico en el caso clínico: la eosinofiluria debe hacer pensar en la nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad (re- cuerda que otro cuadro con eosinofiluria son los émbolos de co- lesterol). - Niveles de complemento normal: Si recuerdas las lesiones rena- les que cursan con alteraciones del complemento, los niveles nor- males de complemento excluyen los diagnósticos de GN postinfección y GN mesangiocapilar II. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 7.1 Harrison 14 Ed., pág. 1.768 Pregunta 140.- R: 2 Antes de entrar en detalles, queremos recordarte varios concep- tos generales sobre el complemento: Existen pruebas de laboratorio que nos permiten valorar el esta- do funcional del sistema del complemento: - El CH50 no es un factor concreto, sino una medida global de todo el complemento que indica si existe o no activación del mismo. - Cuando se activa la vía clásica, descienden C1, C2, C3 y C4. - Cuando se activa la vía alternativa, desciende el C3, pero C1 y C4 son normales. - Cada vía es activada por una serie de estímulos diferentes, de forma equivalente a la cascada de la coagulación. Así por ejemplo: • Virus, IgM, IgG: vía clásica preferentemente. • Parásitos, IgA, IgD: vía alternativa preferentemente. Con respecto a las alteraciones del complemento que se produ- cen en el contexto de las glomerulonefritis señaladas en la pregunta: - Lo primero en lo que debes fijarte es que todas las enfermedades señaladas producen un descenso del complemento, excepto la GN membranosa (respuesta 5 falsa). - El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad mediada por el depósito de inmunocomplejos, por lo que, si recuerdas la tabla del inicio del comentario, estimula la activación del complemento por la vía clásica (respuesta 3 falsa). - Por una razón parecida se produce descenso del complemento por la vía clásica en la GN postendocardítica, ya que se debe a la liberación a la sangre de inmunocomplejos desde el foco de infec- ción valvular (respuesta 1 falsa). - La crioglobulinemia mixta esencial también se produce por de- pósito de inmunocomplejos (un poco especiales, ya que se carac- terizan por precipitar característicamente con el frío), por lo que también activa la vía clásica (respuesta 4 falsa). - La GN postestreptocócica tiene una evolución muy característi- ca, ya que cursa con niveles globales del complemento disminu- idos (CH50 reducido), con C3 bajo, pero con C1q, C2 y C4 nor- males, lo que implica que la activación del complemento es por la vía alternativa (respuesta 2 correcta).
- 48. Pág. 48 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) - Aunque no aparezca dentro de las opciones, queremos aprove- char para recordarte que otra GN que activa la vía alternativa del complemento es la GN membranoproliferativa tipo II (la tipo I activa las dos vías). Esto se debe a que en este cuadro se produce de modo típico el factor C3 NEF, que activa el complemento por la vía alternativa. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 5 Janeway, Inmunología, 4ª Ed., págs. 339-41 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.747 y 2.012 Pregunta 141.- R: 2 Las contraindicaciones para el trasplante renal aparecen recogi- das en la siguiente tabla: Contraindicaciones del trasplante renal Contraindicaciones absolutas. - Lesión renal no irreversible. - Capacidad de las medidas conservadoras de mantener el estilo de vida normal. - Formas avanzadas de enfermedades severas extrarrenales. - Infección activa. - Glomerulonefritis activa. - Sensibilización previa al tejido del donante. Contraindicaciones relativas. - Edad. - Presencia de anomalías vesicales o uretrales. - Enfermedad oclusiva iliofemoral. - Problemas psiquiátricos. - Oxalosis. Conociendo esta tabla se pueden analizar las diferentes opciones enumeradas: - La enfermedad coronaria muy avanzada supone una contraindi- cación, pero no sólo para el trasplante renal, sino para la gran mayoría de intervenciones quirúrgicas dado el gran riesgo intrao- peratorio y anestésico que supone. - Un trasplante supone un posterior estado de inmunosupresión para evitar el rechazo del injerto, por lo que una infección bacte- riana activa puede producir una sepsis fulminante y constituye una de las contraindicaciones absolutas. - La presencia de anticuerpos preformados es la base patogénica del rechazo hiperagudo o acelerado. Se deben hacer pruebas serológicas para determinar si están presentes antes del trasplante, ya que su presencia contraindica el mismo. - Respecto a la última opción, debe intentarse realizar el trasplante cuando la glomerulonefritis causante de la insuficiencia renal se encuentra en la fase de menor actividad. Esto puede cuantificar- se, por ejemplo, en la enfermedad de Goodpasture y se realiza el trasplante cuando la cifra de anticuerpos antimembrana basal es indetectable. Debes recordar que las glomerulonefritis pueden recurrir, especialmente en el caso de las focal y segmentaria, que puede hacerlo a las pocas horas. - La HTA, aunque puede lesionar al injerto, no se considera una contraindicación para el trasplante, ya que suele ser la consecuen- cia de la lesión primaria que ha provocado la insuficiencia renal terminal. Por ello es frecuente encontrar HTA grave en nefropatías severas que mejora tras el transplante. Bibliografía: Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.728-29 Smith Tanagho. Urología General. 10ª Ed., pág. 579 Pregunta 142.- R: 4 La causa más frecuente de dilatación renal en la infancia es el reflujo vesicoureteral. Esta pregunta es difícil de razonar, ya que preguntan de modo directo un dato estadístico concreto, y o te lo sabes, o no hay forma de adivinarlo. Aún así, si recuerdas los trastor- nos urológicos pediátricos, se puede deducir por qué la respuesta 4 es la correcta. Debes recordar que el reflujo vesicoureteral es una alteración muy frecuente en la infancia. Además, la clasificación de los reflujos se hace en función de la dilatación de la vía excretora renal, así que parece razonable pensar que el reflujo sea una causa importante en el niño de dilatación del riñón. Con respecto al resto de las opciones: - La litiasis no es frecuente en la infancia, se ve sólo en algunas enfermedades metabólicas raras. - El tumor de Wilms es un tumor renal que aparece en la infancia, pero con una frecuencia muchísimo menor que el reflujo. Ade- más no suele cursar con dilatación de la estructura renal, sino como masa. - Las infecciones urinarias complicadas fundamentalmente pro- ducen cicatrices y atrofia renal, no dilatación. - Los quistes renales son también un problema mucho menos prevalente que el reflujo, además de cursar como efecto masa en vez de como dilatación renal. Figura 27. Pregunta 142 Grados del reflujo vesicoureteral. Grado I: reflujo hacia la parte distal de un uréter no dilatado. Grado II: reflujo hacia el sistema colector supe- rior, sin dilatación. Grado III: reflujo con dilatación ureteral. Grado IV: reflujo hacia un uréter intensamente dilatado. Grado V: reflujo masivo con dilatación y tortuosidad ureterales. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Pediatría 9.1 Nelson, Tratado de Pediatría, 15ª Ed., págs. 1.909-11 Pregunta 143.- R: 1 Esta pregunta puede haberte hecho dudar entre las diferentes opciones, porque todas ellas parecen ser contraindicaciones para realizar la LEOC o litotricia extracorpórea con ondas de choque. Sin embargo, éste es un ejemplo de la importancia de leer con deteni- miento el enunciado de la pregunta: te piden cual es una contraindi- cación absoluta, y no un factor de riesgo. Para poder diferenciar ambas situaciones, puede serte útil la siguiente tabla: Contraindicaciones a la litotricia extracorpórea con ondas de choque Contraindicaciones absolutas. Factores de riesgo. - Embarazo. - Alteraciones de la coagulación. - Obstrucción distal al cálculo. - Aneurisma aórtico. - Infección activa. - Alteraciones del ritmo cardíaco o marcapasos. - Obesidad. La litotricia extracorpórea (LEOC) es una de las medidas emplea- das en la terapéutica de la urolitiasis. Se fundamenta en la emisión de ondas de choque, que se transmiten a través de los tejidos corporales con la misma impedancia acústica que el agua hasta alcanzar la litiasis, produciendo fenómenos de compresión y descompresión que con- ducirán a su fragmentación. Esto explicaría su contraindicación abso- luta durante el embarazo, por el riesgo de lesión fetal. Inicialmente todos los cálculos son susceptibles de tratamiento mediante LEOC y la única limitación sería el tamaño de la litiasis <2- 5 mm, debido a la dificultad de su localización. Otros elementos a tener en cuenta serían la composición y la dureza de la litiasis, la localización, las alteraciones de las vías urinarias, la función renal o los factores de riesgo anteriormente mencionados. Recordar que la expulsión de los fragmentos litiásicos resultados de la LEOC pueden ocasionar cólicos renales y, con menor frecuen- cia, obstrucción ureteral, por lo que está contraindicada su utiliza- ción ante estenosis distal de la vía urinaria. Otra de las complicaciones de esta técnica son las contusiones renales, que pueden manifestarse en forma de hematuria, hemato- mas o, en máximo grado, rotura renal. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Urología 1.3 Smith. Urología General 10ª Ed., pág. 309 Chisholm. Fundamentos científicos de urología pág. 171
- 49. Pág. 49COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Pregunta 144.- R: 3 A menudo se detecta una masa renal de forma incidental al rea- lizar exploraciones complementarias abdominales, especialmente al realizar ecografías. Tanto es así, que actualmente el número de carci- nomas renales detectados de forma casual (incidentalomas), supera el número de carcinomas renales sintomáticos. La ecografía abdo- minal permite diferenciar una masa sólida de una quística, y este rasgo será fundamental para el estudio de las masas renales, pues la mayoría de masas sólidas en el adulto son carcinomas renales y la mayoría de las quísticas corresponden a quistes renales simples. Los quistes renales simples son masas benignas no neoplásicas rellenas de líquido. Son sumamente frecuentes, ya que afectan a la mitad de la población de >55 años. Para hacer un diagnóstico segu- ro, deben cumplir unos criterios estrictos: - Pared no perceptible. - Buena definición ecográfica. - Densidad agua, sin ecos internos. - Presencia de refuerzo posterior en la ecografía. - No evidencia de captación de contraste en la TC o urografía endo- venosa. Esta definición es la que encontramos en el enunciado de la pregunta (respuesta 3). Figura 28. Pregunta 144 Visión ecográfica de quiste simple renal. De todos modos, vamos a analizar las características de las pato- logías consideradas en el resto de las opciones: - El carcinoma renal (respuesta 2) suele ser predominantemente sólido, con zonas de baja densidad correspondientes a zonas de necrosis y hemorragia, lo que supone la presencia de ecos en su interior. Suelen captar contraste y hasta en el 10% se observan calcificaciones centrales o periféricas en la TC. Suelen estar muy vascularizados con vasos tortuosos en la grasa perirrenal, no deli- mitándose del parénquima renal sano e invadiendo estructuras vecinas, con especial predilección por extenderse hacia las venas renal y cava. - El absceso renal (respuesta 4) supone una colección bien delimi- tada a nivel del parénquima renal. Suele tener una localización periférica, lo que provoca una interrupción del contorno renal al igual que el quiste simple. Sin embargo, se diferencia del mismo en que suele tener bastantes ecos en su interior debido a la presencia de tabiques fibrosos y detritus y no presentar refuerzo posterior, pues tiene una densidad superior a la del agua. Carac- terísticamente al administrar contraste hay una captación periféri- ca en anillo. - La hipertrofia de la columna de Bertin (respuesta 5) puede pre- sentarse como una masa renal que característicamente es sólida. Tiene una localización central y el diagnóstico diferencial con el carcinoma renal se realizará mediante renograma isotópico, que mostrará una hipercaptación a este nivel. - Finalmente, la única opción que podría ocasionarte problemas es la hidronefrosis (respuesta 1), pues se manifiesta como una gran dilatación de las vías urinarias como consecuencia de una obstrucción de las mismas. Es precisamente esta localización a nivel de las vías lo que debe permitirte diferenciar esta entidad de los quistes renales, que se sitúan en la cortical, alterando el con- torno renal. Para acabar, queremos recordarte cuál es la actitud de diagnósti- co y tratamiento ante una masa renal. Bibliografía: Resnick, Toma de decisiones en Urología pág. 8 Pregunta 145.- R: 1 Los tumores testiculares son un grupo de neoplasias típico de adultos jóvenes (entre los 20-35 años). Dentro de los factores de riesgo podemos incluir la criptorquidia, sobre todo cuando el teste es intraabdominal (recuerda que también supone un mayor riesgo para el teste contralateral, aunque tenga de localización intraescrotal). Otros factores de riesgo son la hernia inguinal infantil, orquitis urlia- na, exposición a radiaciones y a determinados productos químicos. Existen diferentes formas anatomopatológicas de tumor testicu- lar. En un 95% de los casos, el origen del tumor son las células germi- nales. El 5% restante se reparte entre los tumores de origen en el estroma, las metástasis y otros. El seminoma es, globalmente, el más frecuente, pero la incidencia varía según el grupo de edad. Edad Grupo histológico Incidencia Niños Tumor del seno endodérmico <1% 20-30 a. Coriocarcinoma 1% 25-35 a. Ca. embrionario y Teratocarcinoma 25% y 25% 30-40 a. Seminoma 45% >50 a. Linfoma <1% Variable Teratoma 5% El cuadro clínico que presenta el enunciado corresponde a un niño de 8 años con una masa escrotal indolora, siendo ésta la mani- festación típica de estos tipos de tumores. El dato clave que nos orientará hacia la opción correcta es la pre- sencia de pubertad precoz, la cual es una característica específica de los tumores de células de Leydig. Recuerda que, en condiciones fisiológicas, las células de Leydig son productoras de hormonas, por lo que una proliferación anormal, con una producción hormonal excesiva, puede causar pubertad precoz.
- 50. Pág. 50 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Debes recordar que muy a menudo existe un retraso en el diag- nóstico de tumores testiculares en niños. El error diagnóstico más habitual es el hidrocele, por lo que el uso de la transiluminación debe formar parte rutinaria del examen físico de los niños. La ausen- cia de transiluminación sugiere que la masa es sólida en lugar de estar llena de líquido y orienta hacia una masa testicular. Bibliografía: Manual CTO 2º Ed,. Urología. 5 Resnick. Toma de decisiones en Urología pág. 120 Pregunta 146.- R: 4 Esta pregunta prácticamente se ha repetido de forma literal res- pecto a una pregunta sobre litiasis que apareció en el MIR Especia- lidades 99. En esta ocasión te exponen el caso de un paciente con litiasis recidivante en el que se detecta una hipercalciuria idiopáti- ca, siendo ésta la causa más frecuente de litiasis cálcicas. Existen muchos tipos de litiasis en función de su composición, entre las que hay que destacar las litiasis cálcicas, especialmente las de oxalato cálcico, que son las más frecuentes. Las segundas en frecuencia son los cálculos de estruvita, fosfato-amónico-magnési- co o infectivos, que se caracterizan por ser más frecuentes en muje- res y tener una etiología bacteriana, al ser producidos por gérmenes que hidrolizan la urea. Seguirían por orden los cálculos de ácido úrico, prácticamente los únicos radiotransparentes y que se carac- terizan por formarse en un medio ácido y, finalmente, los cálculos de cistina, que representan <1%, y que también se forman en me- dio ácido. En el caso de las litiasis cálcicas, en la mayoría de las ocasiones se desconoce el origen, aunque existen factores de riesgo, como la entidad que describen en el enunciado. En este tipo de hipercalciu- ria, no se puede modificar la absorción del calcio, (respuestas 1 y 2 falsas). El tratamiento de este tipo de hipercalciuria debe realizarse mediante la ingesta abundante de líquidos que disminuyan la con- centración del calcio intratubular y eviten la sobresaturación de la orina, y la administración de tiacidas que disminuyen la excreción urinaria de calcio. Respecto al resto de las opciones planteadas, el tratamiento con alopurinol puede ser útil en el caso de las litiasis úricas debido a que reduce la producción endógena de ácido úrico, evitando una exce- siva excreción del mismo a nivel urinario. También puede ser útil en estos casos alcalinizar la orina, al igual que en el tratamiento de las litiasis por cálculos de cistina, que pueden beneficiarse también del tratamiento con D-penicilamina. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Urología 1.3 Pregunta 147.- R: 1 Este caso clínico está definiendo un carcinoma de células escamo- sas de pene. Éste debe ser sospechado en un paciente con una lesión persistente en el glande, prepucio o cuerpo peneano, sobre todo cuan- do se localiza cerca del surco balano-prepucial o coronal. La lesión puede ser una úlcera, un área indurada que no se cura o una masa de crecimiento exofítico. La mayoría de este tipo de lesiones se producen en ancianos no circuncidados y presentan un prepucio con fimosis que no puede retraerse e imposibilita la inspección cuidadosa. El diagnóstico se confirma mediante biopsia. La muestra tisular debe incluir el borde de la lesión junto con tejido contiguo para poder determinar la extensión de la enfermedad. Si se observa que la lesión está confinada al prepucio, la circuncisión constituye una biopsia adecuada y puede representar también un abordaje terapéutico defi- nitivo. Si la biopsia inicial es positiva, diagnosticándose habitualmente un carcinoma epidermoide o de células escamosas, deben evaluarse los ganglios linfáticos regionales y realizarse un estudio de extensión mediante TC abdominal, radiografía de tórax, urografía endovenosa y gammagrafía ósea. La realización de una biopsia precoz del ganglio denominado cen- tinela puede eliminar la necesidad de una disección ganglionar exten- sa, incluyendo la exploración pélvica y la linfadenectomía. La amputación del pene debe realizarse a 1 cm del borde de la lesión. Si parece que la lesión es pequeña y el paciente desea una alteración anatómica mínima, tiene que considerarse la realización de radioterapia y quimioterapia. La aplicación tópica de fármacos tiene muy poca eficacia en el tratamiento del cáncer pero puede ser útil en el tratamiento de enfermedades premalignas: balanitis xerótica obliterans, eritroplasia de Queyrat y carcinoma in situ. Aunque la in- tervención quirúrgica perjudica la moral y la actividad sexual del pa- ciente, constituye la mejor esperanza de curación que existe en la actualidad. Bibliografía: Toma de decisiones en Urología Resnick pág. 106 Urología General de Smith Tanagho 10ª Ed., pág. 619 Pregunta 148.- R: 4 El caso clínico recoge todas las características del acné fulminan- te. Es un cuadro típico de varones adolescentes caracterizado por la aparición brusca de lesiones en tronco, consistentes en pápulas, pús- tulas y nódulos que rápidamente se transforman en úlceras. Se suele acompañar de un cuadro sistémico con fiebre, malestar general, leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación globular, artralgias y mialgias.
- 51. Pág. 51COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Con respecto al resto de las opciones: - La varicela produce lesiones de evolución típica, pápulas que se convierten en vesículas y después en pústulas para resolverse en costra. No es común que aparezcan úlceras o cicatrices (salvo que se produzca una sobreinfección bacteriana de la lesión). - La foliculitis aguda produce vesículas y pústulas de localización folicular. - El acné conglobata es una forma grave de acné en la que domi- nan los comedones, nódulos, quistes y abscesos. - Los fármacos pueden causar un exantema morbiliforme, en el cual no hay más lesiones cutáneas que el cambio de color, y el llamado exantema fijo medicamentoso, que cursa con lesiones discoides eritematosas muy pruriginosas que recurren en la mis- ma localización corporal en relación a exposiciones a un mismo fármaco. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 9.1 Iglesias, 1ª Ed., pág. 828 Pregunta 149.- R: 1 La aparición brusca de habones pruriginosos diseminados por la superficie corporal es un dato clínico que debe llevar a pensar como primera opción en una urticaria aguda (los habones son le- siones rojizas, elevadas y muy pruriginosas). En este cuadro, los sínto- mas suelen estar limitados a la piel, y sólo ocasionalmente se asocian a manifestaciones alérgicas severas. Las lesiones pueden aparecer en cualquier localización y su tamaño y forma es muy variable, aunque sí es típico que tengan una duración muy corta. Pueden verse ade- más lesiones de angioedema, que son zonas de elevación de la piel de color normal o ligeramente rosado, provocado por edema a nivel del tejido celular subcutáneo. Recuerda que: - La erisipela es una infección de dermis y tejido celular subcutáneo superficial que produce una lesión elevada roja, caliente y doloro- sa, asociada a linfangitis, adenopatías regionales dolorosas, fiebre y malestar general. - El angioedema hereditario cursa con brotes de edemas no pruri- ginosos recidivantes sin ronchas de edema. - El carbunco es una infección producida por Bacillus anthracis que produce una lesión llamada pústula maligna, caracterizada por ser una pápula que evoluciona a vesícula y se rompe, dejan- do una úlcera crateriforme de borde bien definido y una escara negra necrótica en el interior. - Las vasculitis producen la llamada púrpura palpable, pápulas de pequeño tamaño y color rojo violáceo localizadas típicamente en piernas y áreas declives. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 4.1 Iglesias, 1ª Ed., págs. 733 y 735 Pregunta 150.- R: 3 Para contestar esta pregunta, vamos a ir analizando opción por opción las diferentes respuestas que aparecen en el enunciado: - El lupus pernio es una manifestación cutánea frecuente de la sarcoidosis. Consiste en la aparición de tubérculos o placas infil- tradas rojo azuladas o violáceas que aparecen de forma más o menos simétrica en la nariz, mejillas, pabellones auriculares, de- dos y mamas. Estas lesiones rara vez se ulceran y no son destructi- vas ni mutilantes. Son lesiones muy persistentes que se asocian a la afectación sarcoidea de otros órganos, hipercalcemia e hiper- gammaglobulinemia. - No confundáis el lupus pernio con el lupus vulgar, una forma de tuberculosis cutánea que sí puede ser destructiva y mutilante. Consiste en la aparición de lesiones que evolucionan a cicatrices, con curso crónico y progresivo, apareciendo nuevas lesiones so- bre viejas cicatrices, destruyendo lentamente amplias zonas de piel. - El lupus eritematoso está puesto aquí por similitud fonética con el nombre de lupus pernio, recuerda que produce placas bien delimitadas con tres zonas características, eritematosa en el bor- de, queratósica y atrofia central. - La perniosis es otra enfermedad de similitud en el nombre y que no tiene nada que ver. Son los famosos "sabañones", lesiones eritemato-violáceas nodulares que duelen y pican tras el recalen- tamiento después de la exposición al frío. - La psoriasis no tiene ninguna forma clínica que tenga este nom- bre o alguno similar. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 16.6 Iglesias, 1ª Ed., págs. 156 y 862 Pregunta 151.- R: 5 La leucoplasia oral vellosa es una lesión que casi siempre se asocia a la infección por VIH, salvo algunos casos raros descritos recientemente en trasplantados. En su etiología parece estar involu- crado el virus de Epstein- Barr. Esta lesión se relaciona con un esta- do de inmunodeficiencia moderada o severa, y es un marcador clínico de progresión de la infección por VIH. Clínicamente son lesiones lineales blanquecinas que se ven en la cara lateral de la lengua, colocadas de modo paralelo entre sí. En el estudio anatomopatológico se demuestra acantosis, paraqueratosis y células balonizadas con poco infiltrado inflamatorio dérmico. Suele ser asintomática. No precisa un tratamiento específico, aunque se ha intentado el tratamiento con aciclovir, AZT, foscarnet y otros, con mal resultado ya que la recurrencia es la norma. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 2.8 Iglesias, pág. 243 Pregunta 152.- R: 2 El caso clínico representa a un paciente con fiebre botonosa. Es un cuadro producido por Rickettsia conorii, microorganismo que se suele propagar a través de la picadura de garrapatas que parasitan a los perros domésticos. Tras un periodo de incubación de alrededor de una semana, apa- rece fiebre alta y cefalea. En el lugar de la picadura aparece una úlcera de fondo negro y halo rojizo, asociada a inflamación de algu- no de los ganglios linfáticos regionales, la llamada mancha negra. A los tres o cuatro días del inicio de la fiebre aparece una erup- ción maculopapulosa rojiza que afecta toda la superficie corporal, incluyendo palmas y plantas. Una o dos semanas después del inicio de la fiebre se resuelve la enfermedad. Dentro del diagnóstico general de las enfermedades exantemáti- cas hay dos datos que siempre te tienen que hacer pensar en las rickettsias: - La aparición de un exantema en un cuadro dominado por la fie- bre y una cefalea muy intensa. - La presencia de un exantema que se extiende también a palmas y plantas. En el diagnóstico se puede emplear la reacción de Weil-Felix, que se hace positiva en el periodo de convalecencia (por lo que el diagnóstico etiológico se hace a posteriori). El tratamiento de elección de las enfermedades exantemáticas pro- ducidas por Rickettsias son las tetraciclinas. Se pueden emplear el cloramfenicol y la espiramicina como opciones alternativas. Figura 29. Pregunta 152 Fiebre botonosa. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 2.4 Iglesias 1ª Ed., págs. 218-219 Pregunta 153.- R: 1 Te resumimos las manifestaciones principales a nivel dermatoló- gico de la diabetes mellitus en la tabla de la página siguiente. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 16.10 Iglesias 1ª Ed., pág. 349
- 52. Pág. 52 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Pregunta 154.- R: 3 El nervio recurrente es el principal nervio de la laringe. Tiene dos funciones fundamentales: - Asume la inervación motora ipsilateral de toda la musculatura intrínseca de la laringe y además suministra fibras contralaterales para el músculo interaritenoideo. - Además es el responsable de suministrar las fibras sensitivas para la mucosa laríngea por debajo de la glotis. Figura 30. Pregunta 154 Anatomía de los nervios recurrentes. El recurrente izquierdo rodea el arco aórtico antes de introducir- se en un surco entre la tráquea y el esófago, en el que se dirige cranealmente hacia la laringe. El nervio recurrente derecho cruza la arteria subclavia y discurre a partir de entonces en un surco aplana- do entre la tráquea y el esófago en dirección craneal. Ambos nervios (derecho e izquierdo) penetran en la laringe a la altura del asta me- nor del cartílago tiroides. A esta altura presentan relaciones topográ- ficamente muy importantes con la arteria tiroidea inferior y con la glándula tiroides que deben tenerse en cuenta en el transcurso de intervenciones quirúrgicas. Por ello, en las parálisis recurrenciales, a la hora de establecer un diagnóstico diferencial, deben considerarse, no sólo las alteracio- nes patológicas a lo largo del trayecto intratorácico del nervio, sino, también las afectaciones mediastínicas: metástasis, linfomas , bocios malignos, carcinomas de esófago, tuberculosis de los ganglios linfáti- cos, aneurismas aórticos, hipertensión pulmonar. Recuerda que la causa más frecuente de parálisis recurrencial unilateral es la lesión durante la cirugía de tiroides. Por otro lado sólo nos queda decir que el absceso periamigdali- no se localiza en la faringe, concretamente entre la amígdala y el constrictor superior de la faringe (el absceso no rebasa el músculo, si lo hiciera hablaríamos de absceso para o retrofaríngeo), espacio que no tiene relación anatómica con el nervio recurrente. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed, ORL 3.1 y 4.2 Manual de ORL 2ª Ed., W. Becker, pág. 237 Pregunta 155.- R: 5 En el cuadro clínico presentado existen dos características espe- ciales que nos hacen plantearnos una u otra situación. El paciente que nos presentan tiene una tumefacción dolorosa en una región glandular y dolor que está en relación con la ingesta de los alimen- tos. La mera presencia de alimentos estimula las glándulas salivares, iniciando la primera fase de la deglución, que es la salivación. Si existe un tapón en el conducto de salida de dicha saliva, la obstruc- ción al flujo generado por la estimulación alimentaria producirá un dolor característico por taponamiento. Si además, como se indica en el cuadro, encontramos una concreción ó litiasis dura en dicha zona, podemos hacer el diagnóstico de litiasis del conducto glandular ó sialolitiasis submaxilar. Vamos a comentar brevemente el resto de las opciones: - El diagnóstico de síndrome de Sjögren ó (sialadenitis mioepitelial), se haría ante un cuadro de inflamación de la glándula submandi- bular bilateral junto con queratoconjuntivitis bilateral. - La sialadenosis es una tumefacción recidivante, casi siempre per- sistente, bilateral, indolora, típica de la glándula parótida. Las sialadenosis dolorosas sólo aparecen en el curso del tratamiento antihipertensivo. - Las ránulas son quistes de retención desarrollados a expensas de los conductos excretores de la glándula sublingual. Cuando su tamaño es considerable, determina alteraciones en la deglución y en la articulación de la palabra, al disminuir ó dificultar la movi- lidad lingual. - En cuanto al tumor de Warthin ó cistadenolinfoma, en un 10% es bilateral, manifestándose como una tumoración de consisten- cia elástica, desplazable e indolora. Es más frecuente en el varón de edad avanzada. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., ORL 5.1 Manual ORL 2ª Ed., W. Becker, págs. 321-38 Pregunta 156.- R: 4 La porción cartilaginosa del conducto auditivo externo presenta numerosas glándulas sebáceas que segregan cerumen (mezcla de escamas epidérmicas, sebo y pigmento). La porción ósea está cubier- ta por una fina capa de piel íntimamente unida al periostio y no contiene anexo alguno. Las acumulaciones de cerumen y de detritus celulares son raras, siempre y cuando el mecanismo de autolimpieza del C.A.E. esté indemne. La costumbre, tan extendida hoy en día, de limpiar el C.A.E. con bastoncitos de algodón prefabricados puede alterar este mecanismo (con lo que más pronto o más tarde aparece una otitis externa crónica) y predisponer hacia la aparición de tapones de cerumen. Cuando un tapón de cerumen bloquea por completo el CAE puede haber acúfenos, sensación de plenitud y autofonía sin otal- gia. La alteración de la conducción sonora a través del CAE produce una pérdida auditiva (hipoacusia de conducción o de transmisión) que es más importante para tonos graves. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., ORL 1.3.3 Manual ORL 2ª Ed., W. Becker, pág. 29-30.
- 53. Pág. 53COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Pregunta 157.- R: 1 El caso clínico que se nos presenta, tiene varias pistas importantes La evolución del proceso sucede en un trabajador expuesto a la ma- dera (dato clínico importante). Este trabajador sufre un proceso evo- lutivo con exoftalmos, obstrucción nasal y rinorrea espesa continua, lo que debe hacernos pensar en un proceso expansivo a nivel naso- sinusal. El proceso descrito es eminentemente neoplásico, sin ser necesario, en este caso, saber qué tipo de neoplasia es, ya que la única respuesta que se ciñe a tal deducción es la 1. Figura 31. Pregunta 157 Presentación clínica de carcinoma de etmoides. La incidencia de los tumores nasosinusales en los trabajadores del níquel es 250 veces superiores al resto de la población. También se relaciona su desarrollo con las personas que trabajan con madera, grupo en que igualan la incidencia del cáncer de pulmón (1/1.000 trabajadores) siendo el adenocarcinoma el tumor más frecuente. Clínicamente estos tumores permanecen largo tiempo asintomá- ticos, con crecimiento lento. El cuadro se asemeja a los procesos inflamatorios de senos y fosas paranasales. Presenta obstrucción na- sal unilateral con largo tiempo de evolución del lado afecto, conti- nuo y sus momentos de mejoría. Produce rinorrea unilateral, persis- tente y mucopurulenta (en ocasiones hemática), siendo frecuente las epistaxis, ipsilaterales. Otros síntomas, más sugestivos de neoplasia serán, según la localización del proceso, movilidad de piezas denta- rias, anestesia del territorio facial, tumefacción y deformidad facial, diplopía, proptosis o, trismus; todos ellos, signos de mal pronóstico. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., ORL 2 R. Ramírez Camacho. Manual de ORL págs. 232-1.233 Pregunta 158.- R: 2 Para contestar esta pregunta, vamos a analizar cada opción: - La neuralgia del trigémino es un cuadro de dolor unilateral seve- ro, casi siempre localizado en la misma zona. El dolor es con- gruente con la distribución anatómica del nervio, pudiendo afec- tar a la segunda rama del V par, (maxilar superior, mejilla, hueso y cartílago nasal) o a la tercera zona (mandíbula y lengua). Este cuadro no se corresponde con el cuadro descrito en la pregunta. - El síndrome del agujero rasgado posterior afecta a los nervios IX, X y XI en su salida por el agujero rasgado posterior ó agujero yugular (foramen yugulare), situación que ocurre, por ejemplo en los tumores glómicos. - El hipogloso (par craneal XII) es un nervio motor puro que inerva la lengua. Emerge del encéfalo mediante raicillas entre la pirámi- de y la oliva. Su lesión produce clínica motora en la lengua y no se suele asociar con neuralgias.. - El antecedente de otalgia sin otra sintomatología y con una explo- ración del CAE sin alteraciones debe hacer sospechar la presen- cia de una afectación de la articulación témporo-mandibular, que se caracteriza por dolor en la zona. Si existe una subluxación/ luxación articular se asociará a excesiva apertura oral e incapaci- dad para cerrar la boca rápidamente. - Aunque la posibilidad de que haya un componente psicógeno se debe valorar en todo proceso doloroso, para poder hacer un diagnóstico de síndrome psicógeno es obligado, en primer lugar, descartar patología orgánica. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., ORL 1 Rafael Martín. Cirugía General y Maxilofacial Pregunta 159.- R: 4 La hiperplasia amigdalar no constituye "per se" una enfermedad, sino la expresión morfológica de una actividad inmunológica inten- sa. El aumento de tamaño de las amígdalas determina primariamente una obstrucción mecánica de las vías respiratorias y/o digestivas. Clínicamente, por tanto, puede cursar con: - Patología auricular: obstrucción de la trompa, catarro crónico de oído medio, seromucotímpano y otras. - Patología nasal y sinusal: rinitis crónicas. - Alteración del aparato masticador: malformaciones del paladar, mala implantación dentaria, gingivitis... - Laringitis crónica. - Alteraciones somáticas: tórax hundido, hombros redondeados y caídos, polidipsia. La hiperplasia amigdalar puede alterar la funcionalidad de las vías aéreas superiores, de manera análoga a lo que ocurre en la apnea del sueño del adulto, por lo que se pueden producir altera- ciones del sueño, con repercusiones sobre la inteligencia y el desa- rrollo intelectual: la dificultad respiratoria durante el sueño causa sueño inquieto, a menudo interrumpido, con la subsiguiente fatiga durante el día; apatía, embotamiento, mal rendimiento en el cole- gio; "seudodemencia". El dato clave de la pregunta es que la frecuencia de infecciones es inferior a 4 episodios al año, por lo que no se puede justificar una consecuencia derivada de una obstrucción crónica. La respuesta es la apnea del sueño, ya que el resto serían consecuencia inmediata de tal apnea o de cuadros muy crónicos y prolongados en el tiempo. Bibliografía: W Becker, ORL Manual ilustrado pág. 194 Pregunta 160.- R: 3 El diagnóstico diferencial del ojo rojo es un es un tema muy preguntado en el MIR, y que debes manejar con soltura. Este tipo de casos clínicos, se pueden resolver razonando una serie de preguntas: ¿Se trata de un ojo rojo doloroso? Si no hay dolor, lo más proba- ble es que nos encontremos ante una conjuntivitis, esto es ante un ojo rojo leve. - En este caso no hay dolor, sino más bien molestia o sensación de cuerpo extraño. Por eso si un enfermo con un cuadro clínico compatible con una conjuntivitis refiere dolor, debemos reinterrogarlo, para dejar claro si es dolor o mas bien una molestia lo que siente. - La inyección ciliar es también un dato muy orientativo. En el ojo rojo grave, y por tanto doloroso, la inyección es de predominio ciliar, en tanto que en la conjuntivitis tiene una distribución más difusa. Ante un ojo rojo doloroso, se abren varias posibilidades. En este caso lo próximo que debes hacer, es fijarte en la pupila. ¿Cómo se encuentra la pupila? - Si la pupila se encuentra en midriasis media y no reacciona a la
- 54. Pág. 54 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) luz, lo más probable es que nos encontremos ante un ataque agudo de glaucoma de ángulo estrecho. En esta situación lo próxi- mo que debe hacerse es medir la PIO, que confirmará nuestra suposición. - Ante una pupila en miosis hemos de pensar que nos encontra- mos ante una reacción inflamatoria de todo el segmento anterior del ojo. En este caso, se nos abren dos posibilidades (queratitis y uveítis). • En el caso de una queratitis podemos hacer el diagnóstico recurriendo a la fluoresceína, que pone de manifiesto el de- fecto epitelial. • En una uveítis el dato que confirma el diagnóstico es la presen- cia de Tyndall. Probablemente la mayor dificultad de este caso clínico radique precisamente en que no se nos facilita este dato, sin embargo se hace referencia a los depósitos endotelia- les, que tienen igual significado. Date cuenta de que la PIO en la uveítis, no tiene demasiado valor, pues puede estar baja, normal o alta, sin embargo lo más frecuente es que esté baja, tal y como ocurre en este caso clínico. Figura 32. Pregunta 160 Presentación clínica de una uveítis. Con respecto a la última opción, está totalmente fuera de lugar. Una papilitis no da lugar a un ojo rojo, sino una pérdida de visión. Así que no te dejes despistar pues un ojo rojo con pupila en miosis, precipitados queráticos y PIO baja, no puede ser otra cosa que una uveítis. Bibliografía: Manual CTO, 2ª Ed., Oftalmología 10.1 Kanski. Clinical Ophtalmology, 4ª Ed., pags. 264-266 Pregunta 161.- R: 2 Fíjate en que lo que se nos ofrece en este caso clínico es una pérdida súbita de visión, acompañada de midriasis. Date cuenta de que de las cinco opciones que se nos ofrecen, la única capaz de manifestarse de este modo es la obstrucción de la arteria central de la retina. - Una queratitis cursa como un ojo rojo doloroso, y como mucho produciría una pérdida leve de visión en caso de situarse la úlcera en pleno eje visual. - En una iridociclitis muy intensa, si la inflamación es muy marca- da, el paciente podrá referir una cierta borrrosidad en la visión, pero en ningún caso una pérdida brusca y llamativa. Además en este caso como en el anterior, la pupila no estaría en midriasis, sino en miosis. - En el caso de la crisis de glaucoma de ángulo estrecho, la pupila estaría en midriasis, pero en ningún caso el enfermo referiría una pérdida brusca de visión. Lo más característico en este caso es que, debido al edema corneal, el enfermo refiera visión de halos de colores alrededor de las luces. - En cuanto a la diabetes, es muy inespecífica. La diabetes mellitus puede tener multitud de manifestaciones oculares. Dentro de ellas la hemorragia vítrea produce una pérdida importante y relativa- mente rápida de visión, pero en ningún caso tan rápida como la de la obstrucción de la arteria central de la retina. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Oftalmología 11.6. Kanski. Clinical Ophtalmology 4 Ed., 489-491 Pregunta 162.- R: 5 Este es un buen momento para repasar la farmacología del glau- coma. Se debe tener muy claro que el glaucoma crónico de ángulo abierto y la crisis de glaucoma de ángulo estrecho son dos enferme- dades diferentes, y que la terapéutica difiere en ambos casos. - Los Beta-bloqueantes, al actuar disminuyendo la producción de humor acuoso, resultan útiles en ambos tipos de glaucoma, con independencia del tipo de ángulo. Esto es válido también para los Beta-bloqueantes beta1 selectivos (Betaxolol), con la salvedad de que estos son más seguros en pacientes con enfermedad car- diopulmonar, por lo que serían de elección si hubiera que tratar a un enfermo con antecedentes de asma. - Los agonistas alfa-adrenérgicos están indicados en el tratamien- to del glaucoma crónico simple, por potenciar la salida de humor acuoso a través del trabeculum, y sin embargo están contraindi- cados en la crisis de glaucoma de ángulo estrecho, pues por su acción midriática perpetúan el bloqueo pupilar, acción mediada por receptores alfa-1 adrenérgicos. Los receptores alfa-2 adre- nérgicos, se sitúan presinápticamente, y actúan inhibiendo la li- beración de noradrenalina, por eso un agonista alfa-2 puro no estaría contraindicado. Fíjate en que la regulación es muy similar a la del músculo liso vascular. - Los parasimpaticomiméticos, al contraer el músculo ciliar, pro- ducen una tracción del espolón escleral, que abre la malla trabe- cular, favoreciendo de este modo la salida de acuoso. Por esta razón, al igual que los beta-bloqueantes, están indicados en am- bos tipos de glaucoma. En el caso de la crisis de glaucoma de ángulo estrecho, resultan especialmente beneficiosos, pues por su acción miótica, tienden a romper el bloqueo pupilar. - De lo mencionado en el párrafo anterior se deduce que un fár- maco parasimpaticolítico reducirá la tasa de drenaje del humor acuoso, y por su efecto midriático favorecerá el bloqueo pupilar, favoreciendo el aumento de PIO. Por esta razón, estará contrain- dicado en ambos glaucomas. Lo fundamental es que te des cuenta de que la farmacología del glaucoma es compleja, y de que ese esquema mental que muchos tenemos en la cabeza, según el cual un simpaticomimético y un parasimpaticomimético siempre tienen acciones opuestas, aquí no es válido. Fíjate en que tanto la adrenalina como la pilocarpina se utilizan el tratamiento del glaucoma crónico de ángulo abierto. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Oftalmología, 9.1 Duane Ophtalmology, CD ROM Kanski. Clinical Ophtalmology 4 Ed., págs. 243-248 Pregunta 163.- R: 1 Para simplificar podemos considerar que el ojo está formado por una sola lente esférica. Cuando un haz de luz atraviesa una lente de estas características, los rayos que formaban un haz cilíndrico van a converger en forma de cono. La sección de ese cono es circular, con un diámetro progresivamente menor hasta llegar al foco, donde teó- ricamente es un punto, para más tarde formar un nuevo cono de diámetro creciente. Cuando por existir una discrepancia entre la potencia del sistema óptico del ojo y la longitud anteroposterior de este, la imagen no se forma en la retina, sino antes (miopía) o después (hipermetropía) a cada punto real no le corresponderá un punto imaginario, sino un círculo de difusión. El agujero estenopeico no es más que una lámina opaca con varias perforaciones pequeñas a través de las cuales se debe mirar. Resulta bastante intuitivo, que gracias al agujero estenopeico puede estrecharse este cono, reduciendo así los círculos de difusión, y generando una imagen más nítida. Lo dicho vale tanto para la mio- pía, como para la hipermetropía y el astigmatismo. Por eso el hecho de que un paciente mejore al mirar a través del agujero estenopeico hace muy probable que tenga un problema de refracción.
- 55. Pág. 55COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Figura 33. Pregunta 163 Visión a través de orificio estenopeico (explicación en el texto). En el dibujo anterior se recoge la fisiología de la visión a través del orificio estenopeico en los defectos de refracción: - En a) aparece la función ocular normal. Los rayos de luz que se reflejan desde un objeto son enfocados por el ojo a un punto situado en el plano de la retina. Como consecuencia se consigue una visión nítida. - En b) hay un defecto de refracción. El ojo es incapaz de hacer converger todos los rayos de luz en la retina, por lo que los rayos llegan a retina desenfocados ("separados"). La imagen, en vez de enfocarse en un punto único llega en forma de círculo de difu- sión, por lo que la visión del objeto no es buena. - En c) se hace llegar la imagen a través del orificio estenopeico. Este orificio elimina los rayos de luz más periféricos que llegan desde el objeto, por lo que el círculo de difusión disminuye y la nitidez de visión mejora. Date cuenta de que cuando un miope estrecha la hendidura palpebral, cerrando ligeramente los ojos, para ver mejor, esta preci- samente buscando producir este efecto. La catarata también puede mejorar, pues la opacificación no suele afectar homogéneamente a todo el cristalino, y mediante el uso del estenopeico el paciente puede aprovechar aquellas zonas que estén menos afectadas. En cualquier caso esto es menos característico, y por eso la respuesta correcta es la primera. Bibliografía: Aranguez. 2 Ed., pág. 47 Pregunta 164.- R:2 Un niño pequeño con estrabismo debe ser enviado de forma inmediata al oftalmólogo, ya que de otra manera se corre un grave riesgo de que desarrolle una ambliopía. Entendemos por ambliopía la existencia de una agudeza visual inferior a la esperable en un ojo sin ninguna causa orgánica que la justifique. El desarrollo de la ambliopía se produce cuando el ojo no con- sigue ver de forma correcta (por una alteración de los medios trans- parentes, por ejemplo), lo que se denomina ambliopía por depriva- ción visual. También se producirá ambliopía cuando se produce una interacción binocular anormal, lo que se llama ambliopía estrá- bica. En este caso la función visual de un ojo desviado va a ser supri- mido por el ojo fijador. Al no conseguir un correcto estímulo óptico, no se desarrolla adecuadamente la red de conexiones neurales que constituye la vía óptica. Date cuenta de lo importante que es diagnosticar y tratar la amblio- pía lo antes posible. Cuanto más precozmente se inicie el tratamien- to, más rápida y completa será la recuperación (como regla general, se requiere una semana de oclusión por cada año de vida, esto es, un niño de un año requerirá una semana, y uno de ocho años, al menos dos meses, no pudiéndose garantizar en este último caso que la recuperación sea total. La otra alternativa es la penalización del ojo sano mediante el uso de atropina, pero es menos eficaz, y sólo resulta válida en casos leves de ambliopía. Lo que está claro es que ni las vitaminas, ni las medidas de higiene visual se han mostrado útiles para evitar el desarrollo de ambliopía. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Oftalmología, 12.2 Kanski. Clinical Ophtalmology 4ª Ed., págs. 518-519 Pregunta 165.- R: 3 El síndrome de Claude Bernard Horner se caracteriza por la aparición de miosis, ptosis y enoftalmos como consecuencia de una lesión en la parte del sistema nervioso simpático encargada de iner- var las estructuras oculares. Es muy importante que tengas clara esta vía nerviosa, y las estructuras por ella inervadas, ello te permitirá entender sin esfuerzo las distintas manifestaciones de este síndrome. Figura 34. Pregunta 165 Anatomía del sistema nervioso simpático ocular. Teniendo en cuenta que el SNS inerva en el ojo el músculo dilatador de la pupila y el músculo de Müller (encargado junto con el elevador del párpado superior de elevar el párpado), resulta fácil de entender la midriasis y la ptosis. En cuanto a la patogenia del enoftalmos, no está tan clara. Date cuenta de que la clínica será distinta, dependiendo de que la lesión se sitúe antes o después de la bifurcación de la arteria caró- tida. Si la lesión es anterior a dicha bifurcación, se acompañará ade- más de vasodilatación facial y anhidrosis, puesto que acompañando a la carótida externa viajan las fibras encargadas de inervar estas estructuras de la cara. Este síndrome, puede obedecer a muy diversas causas. Cualquier lesión que afecte a cualquiera de las tres neuronas que forman esta vía, puede producirlo. La causa más frecuente de este síndrome no está clara, depende de las series, en algunas series son los ACV, y en otras los tumores. En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que lo primero que hay que descartar es un posible tumor, por las implicaciones pronósticas que ello pudiera tener. Recuerda que es muy característica la aparición de este síndrome en los tumores bron- cogénicos del ápex pulmonar (el llamado tumor de Pancoast), que el
- 56. Pág. 56 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) cáncer de pulmón es el más frecuente en los varones en este segmen- to de edad, y que la primera prueba en el diagnóstico del citado cáncer es la radiografía simple de tórax. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Oftalmología, 13.2 Kanski. Clinical Ophtalmology 4 Ed., págs. 610-611 Pregunta 166.- R: 4 Entre los "nuevos antidepresivos", el grupo que ha cobrado mayor relevancia clínica lo constituyen los inhibidores selectivos de la re- captación de la serotonina (ISRS). Aunque se duda de su eficacia en depresiones graves (no superan a los antidepresivos tricíclicos y un 30% de los pacientes no responden al tratamiento), son de primera elección en depresiones leves. Además tienen mucho mejor perfil de efectos secundarios; de modo que, mientras el tratamiento con ADT e IMAO se inicia a dosis bajas para minimizar los efectos secun- darios (fundamentalmente anticolinérgicos y cardiovasculares) y las dosis terapéuticas se alcanzan en una semana, los ISRS pueden ini- ciarse a dosis plenas y en la mayoría de los casos no precisan aumen- tos de dosis. Por estas razones, las respuestas 1 y 3 pueden descartar- se. Además conviene saber de cara al MIR y a la práctica real que, como norma general, todos los antidepresivos (ISRS, ADT e IMAO) tienen un tiempo de latencia de 4-6 semanas antes de determinar la buena o mala respuesta al fármaco; por ello, la respuesta correcta es la número 4. Para sorpresa de muchos, en esta opción nos ofrecen 2 semanas de latencia, no las 4-6 semanas consabidas; de hecho se discute si algunos antidepresivos tienen un tiempo de latencia más corto: amoxapina, velanfaxina, mitazapina y fluoxetina. Respecto a la pauta temporal de empleo: 1. Hay que mantener el tratamiento antidepresivo a la dosis que produjo la mejoría completa del episodio durante al menos 6 meses. De lo contrario, el riesgo de recaídas es elevado. 2. Si se producen varias recaídas (al menos 3) hay que valorar el tratamiento de mantenimiento para toda la vida. 3. La siguiente tabla ilustra los márgenes de espera cuando se cam- bie de un tipo de antidepresivo a otro: Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Psiquiatría 12.1 Pregunta 167.- R: 3 El Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-IV (1995) establece cua- tro criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa: Criterios diagnósticos de anorexia nerviosa A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerando la edad y la talla (<85% del peso "ideal"). B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales. Aun- que no es patognomónica, esta distorsión de la autoimagen se considera el núcleo psicopatológico de la anorexia nerviosa, y parece existir relación directa entre la gravedad del cuadro y la intensidad de la distorsión. D. En las mujeres, ausencia de por lo menos tres ciclos menstruales consecutivos (amenorrea primaria o secundaria). Estos criterios se corresponden con las diferentes opciones de respuesta, a excepción de la número 3, que, por tanto es la contesta- ción correcta de la pregunta. De hecho, las pacientes anoréxicas, aunque al principio de la enfermedad tiendan a exagerar su "figura esbelta" mediante tallas ajustadas o gestos "adelgazantes" como re- traer los carrillos, una vez instaurada suelen minimizar el hambre, la fatiga y la delgadez, esta última mediante ropas amplias. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Psiquiatría 7.1 Vallejo 4ª Ed., pág. 314 Pregunta 168.- R: 4 El tratamiento preventivo de elección para los trastornos bipolares es el litio, a dosis menores que en el tratamiento agudo (litemias de 0,6 - 1 mEq/l). Pero actualmente se admite que la ciclación rápida (al menos 4 episodios depresivos, maníacos o mixtos por año) es un esta- do relacionado conceptualmente, con la epilepsia, y su tratamiento de elección son los anticonvulsivantes o "estabilizadores del humor" solos o coadyuvando al litio (que, aunque menos eficaz que ellos, es superior al placebo). La carbamacepina es el más usado, y también se indican el valproato y el clonacepam. Un objetivo fundamental es reducir la frecuencia de los ciclos, por lo que están contraindicados los tratamientos con alto potencial de viraje, como los antidepresivos (ADT, ISRS) o los antipsicóticos potentes a dosis altas: muchos ciclado- res responden a la retirada de estos fármacos si los estaban tomando. También se ha propuesto la levotiroxina como eutimizante, pues se ha observado que muchos cicladores rápidos tienen hipotiroidismo sub- clínico. Otros tratamientos propuestos anecdóticamente son la clargilina (un IMAO), el verapamil y la clonidina. Con respecto al resto de las opciones: - La olanzapina (respuesta 1) es un neuroléptico atípico no indica- do por dos razones: aunque en el tratamiento agudo de la manía, mientras se espera a que el litio surta efecto, se usan neurolépti- cos, la olanzapina no es de elección por no ser incisiva, por su altísimo coste económico y por la falta de experiencia contrasta- da; en segundo lugar, el tratamiento de un ciclador es prevenir ciclos, no abandonarlo al manejo sintomático de la fase maníaca, y los neurolépticos en tal caso no están indicados. - Las respuestas 2 y 3 son descartables por el riesgo que los ISRS tienen de generar fases maníacas en los enfermos bipolares. - El diacepam (opción 5), aunque usado como anticonvulsivante, no es un estabilizador del humor de elección. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Psiquiatría 3.5 Vallejo 4ªEd., pág. 557 Pregunta 169.- R: 2 Los pensamientos obsesivos son ideas o imágenes, a veces con apariencia de impulsos agresivos o sexuales (fobias de impulsión), de carácter intruso y repetitivo, egodistónico (son vividas como extrañas, originando rechazo) y reconocidas como propias, ante lo cual el en- fermo opone una resistencia interna ineficaz, generadora de compul- siones y de angustia. En estados avanzados esta resistencia puede faltar. Las compulsiones son actos motores o mentales voluntarios que el paciente siente la necesidad de realizar a pesar de reconocer como absurdos, displacenteros, estereotipados, sin fin útil en sí mismos, cuyo propósito es anular, con un carácter mágico y arbitrario, de forma ritualizada, el contenido de la obsesión. El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un tema de moda en el MIR, y suele ser preguntado como caso clínico. La redacción de esta pregunta ha sido algo desafortunada, pues tratan de describir una fobia de impulsión ("siente impulsos reiterados y molestos reco- nocidos como absurdos") y una compulsión (tiene "tendencia a rea- lizar actos..."), pero no matiza suficientemente que hay resistencia y que esos actos "irresistibles" tratan de anular una obsesión, por lo que el caso puede ser confundido con un trastorno por impulsiones. Por suerte, este último diagnóstico no figura entre las opciones. La siguiente tabla del Manual CTO trata de aclarar la diferencia entre compulsiones e impulsiones: Diferencias entre compulsiones e impulsos. Compulsión. Impulsión. Fenómeno básico. Cognitivo (duda). Motor. Fenómenos secundarios. Rituales. Automátismos. Resistencia. Sí. No. Neurotransmisores. Serotonina, NA. Dopamina. Tratamiento. Antidepresivos. Neurolépticos. Enfermedades. Trastorno obsesivo. Extrapiramidales.
- 57. Pág. 57COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Asimismo, la tabla anterior puede ayudarte a esclarecer casos clínicos con el TOC de fondo. Recuerda que el tratamiento de elec- ción es la clorimipramina (también se usan ISRS e IMAO) en combi- nación con terapias conductuales. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Psiquiatría 2.2 Vallejo 4ªEd., pág. 437 CIE-10, Ed., Meditor, 1.992 pág.179 Pregunta 170.- R: 3 El término "psicoterapia de apoyo" es usado frecuentemente con un sentido conceptual y práctico poco claro. Sin embargo, hace referencia a una de las cuatro principales psicoterapias psicoanalíti- cas. Su objetivo cardinal es la atenuación de la ansiedad, y que el paciente retorne a la situación previa a la crisis que determinó la consulta. Además se procura que ensaye nuevas conductas durante el tratamiento, siendo el terapeuta un elemento docente y directivo; ahora bien, la aplicación de esta terapia (válida en las depresiones leves) no puede chocar con una de las consideraciones comúnmen- te aceptadas en el manejo del individuo deprimido: es preciso dis- tender la situación disuadiéndole de realizar temporalmente tareas complejas y de tomar decisiones importantes (respuesta 3 falsa), ya que el deprimido tiende a valorar inadecuadamente los éxitos o fracasos a causa de su estado. Las respuestas 1 y 4 son obvias, y la 2 suele cumplirse en la mayo- ría de los casos. La duda puede surgir con la respuesta 5: es cierto que, al no ser la depresión leve un motivo habitual de incapacitación civil, el terapeuta no puede anunciar a la familia el estado del enfer- mo sin su consentimiento expreso, so pena de violar el secreto profe- sional; es más: el psicoanálisis postula una "alianza terapéutica" entre analista y paciente, que deja poco margen informativo para la fami- lia. Se supone que en esta opción se refieren a los consejos básicos en torno a la enfermedad que conviene comunicar a los allegados, no a la revelación de intimidades. En la siguiente tabla te recordamos las principales características de los distintos tipos de psicoterapia. Bibliografía: Vallejo 4ª Ed., pág. 738
- 58. Pág. 58 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Pregunta 171.- R: 2 El riesgo de padecer un trastorno afectivo en los familiares de primer grado de un enfermo es del 20%, siendo las cifras mayores en el trastorno bipolar que en el unipolar (depresión mayor sin fases maníacas o hipomaníacas). Expresado en forma de riesgo relativo, o sea, tras estudios longitudinales, es de 8 a 18 veces más probable que los parientes de primer grado de los afectados por un trastorno bipo- lar (preponderancia de episodios maníacos) sufran el mismo trastor- no. El trastorno bipolar es la enfermedad psiquiátrica donde los estudios genéticos han demostrado una mayor importancia de la herencia en la etiopatogenia; se ha llegado incluso a implicar zonas cromosómicas concretas, y se ha demostrado que los factores gené- ticos también participan en la expresión clínica y en el curso: los pacientes bipolares II (episodios depresivos mayores recidivantes con episodios hipomaníacos) tienden a tener más parientes bipolares II y unipolares que los bipolares I. Aunque hay estudios que muestran mayor riesgo de padecer la enfermedad entre familiares de personas con anorexia nerviosa o alcoholismo, los resultados distan de ser concluyentes: para aquella hay un riesgo del 7% y para esta hay un riesgo relativo de 3-4 veces mayor frecuencia. El trastorno por somatización es el trastorno somatomorfo en el que mayor asociación familiar se ha encontrado: los datos indican que tiende a agruparse en determinadas familias, apareciendo en un 10-20 % de los componentes femeninos de primer grado; asimismo se ha destacado que los componentes masculinos son más proclives al abuso de sustancias y al trastorno antisocial, por lo que se especula sobre la posible asociación genética de todos estos trastornos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Psiquiatría 3.3 Vallejo 4ª Ed., págs. 315 y 542 Kaplan 7ª Ed., págs. 536, 412, 634 Pregunta 172.- R: 1 La dificultad de este caso estriba en el modo que, con fines prác- ticos, memorizamos las intoxicaciones por drogas: aprendemos los estimulantes (cocaína/anfetaminas), depresores (alcohol, barbitúri- cos) y opiáceos, descuidando drogas más extrañas como los alucinó- genos. Para contestar la pregunta, lo primero es descartar aquello que claramente no cuadra con el caso. - Fíjate que no nos dan ningún signo definitorio de psicosis: no hay delirios ni alucinaciones ni conducta extravagante, así que la respuesta 5 es falsa. - La sintomatología vegetativa descrita, sobre todo la midriasis, no encaja con una intoxicación por opiáceos: no olvides que lo propio de esta es la miosis, y que la midriasis se da en la abstinen- cia; descartamos la respuesta 3.
- 59. Pág. 59COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS - La "borrachera patológica", "mal trago" o "intoxicación idiosin- crática" es una grave alteración conductual caracterizada por una violencia verbal y física extrema asociada a amnesia lacunar ulterior, que se da con la ingesta de dosis bajas de alcohol, usual- mente en personas abstemias. Nada de esto aparece en el caso, y la respuesta 4 queda fuera de lugar. Al final nos quedamos con dos datos clave: - Epidemiológico. Muchos casos clínicos en el MIR son muy este- reotipados, por lo que ante un caso clínico sobre un joven que se pone malito tras una salida nocturna, se debe pensar en que hay drogas u otros pecadillos de por medio - Psicopatológico: "angustia extrema". Podemos dudar con la opción 2, pero el examinador ha añadido "con agorafobia", lo que facilita las cosas ya que en este caso no se describe en ningún sitio que el paciente presente agorafobia, por lo que la respuesta 2 no es. Por exclusión nos quedamos con la intoxicación por alucinóge- nos. Para ser más rigurosos, en la página anterior tienes una tabla que trata de facilitar el diagnóstico diferencial entre intoxicaciones por drogas que producen midriasis (estimulantes y alucinógenos) y las que producen miosis (opiáceos). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Psiquiatría 6 Vallejo 4ª Ed., pág. 677 Kaplan 7ª Ed., pág. 396 Pregunta 173.- R: 5 Se trata de una pregunta ya clásica en el MIR: los factores de riesgo o pronósticos del suicidio, que en esta ocasión han denomi- nado: "circunstancias que aumentan el riesgo de repetición de la conducta suicida". Estos son: 1. Epidemiológicos: edad (la tasa de suicidio aumenta con la edad, aunque los intentos de suicidio no consumados sean bastante más frecuentes en jóvenes), sexo (los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres, si bien ellas lo intentan cuatro veces más que ellos), etnia (es más frecuente entre la raza blanca que entre los afroamericanos), religión (los católicos se suicidan me- nos que los protestantes y los judíos, aunque esta diferencia se atribuye sobre todo al grado de integración en la comunidad religiosa). 2. Psiquiátricos: casi el 90% de los que se suicidan o hacen tentati- vas tienen un trastorno mental diagnosticado. En la depresión mayor la tasa de suicidio es del 10-15% (80% de los consumados, con gran riesgo en la forma psicótica y en la involutiva-senil, y escaso en la neurótica o las distimias); en la esquizofrenia la tasa de suicidio es del 4% (intentos en el 20%), raramente por alucina- ciones mandatorias, casi siempre por la sensación de desamparo. También se asocia con el alcoholismo y el abuso de drogas, el trastorno borderline de la personalidad ("suicidios impulsivos" y "parasuicidios" o intentos de llamar la atención) y la anorexia nerviosa (2ª causa de muerte). 3. Sociales: • Estado civil. Divorciados>solteros>viudos>casados. • Grado de aislamiento social. • Estado laboral y económico. El trabajo en general protege del suicidio. Cuanto más elevado es el estatus laboral, mayor es el riesgo ante un descenso brusco en la posición social. Las pro- fesiones con mayor riesgo suicida son: la médica, seguida por músicos, dentistas, abogados y agentes de seguros. 4. Problemas médicos: Enfermedades terminales, dolorosas o inca- pacitantes. Fármacos depresógenos (betabloqueantes). 5. Historia previa de suicidio propia o en familiares, e historia de amenazas de suicidio: En general, cuanto más violento sea el método y más seguridad letal tenga, más finalidad real de morir hay, independientemente del resultado. Es dificil dar datos fiables sobre el suicidio. En nuestro país se da la circunstancia de que la estadística de suicidios consumados es supe- rior a la de intentos, lo inverso de la realidad (1/10 ó 1/20): los intentos no figuran en las estadísticas porque no se declaran. Se esti- ma que entre el 0,5 y el 1% de todos las muertes es por suicidio. Es la 2ª ó 3ª causa de muerte en el adolescente, y la 25ª en el anciano. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Psiquiatría 3.7 Vallejo 4ª Ed., pág. 299 Pregunta 174.- R: 2 Este caso clínico nos debe hacer pensar en la presentación de efectos secundarios en un tratamiento por neurolépticos. En el siguiente esquema te resumimos los principales cuadros:
- 60. Pág. 60 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) La clínica que padece el paciente de la pregunta es muy llamativa y además disponemos de un antecedente claro, ya que el paciente ha tenido un ingreso reciente, donde recibió un psicofármaco in- yectable, posiblemente un neuroléptico incisivo, con el fin de miti- gar un brote psicótico agudo en el que el paciente se negaba a tomar la medicación por vía oral, dada su escasa conciencia de enferme- dad. Figura 35. Pregunta 174 Distonía aguda y espasmo de torsión. Los dos signos neurológicos descritos (protrusión de lengua y espasmos de torsión) son característicos de la distonía aguda induci- da por neurolépticos. No los confundas con los movimientos buco- linguofaciales de la discinesia tardía, que sólo aparecen tras años de tratamiento. Fíjate en que no hay datos que sugieran una tetania, que los signos descritos no son coreicos, que no nos proporcionan nin- gún dato "ansioso" salvo la palabra "Urgencias", y que los Trastornos por Simulación son un diagnóstico de exclusión que muy raramente se realiza en urgencias, pues el paciente en tales casos tiene hallazgos exploratorios objetivos cuya incongruencia y autoprovocación vo- luntaria no se debe plantear sin haber descartado previamente las causas orgánicas más plausibles. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Psiquiatría 12.3 Pregunta 175.- R: 3 Los adjetivos psicótico-neurótico y endógeno-reactivo constitu- yen una de las múltiples clasificaciones clínicas de formas de depre- sión. Sin embargo, no delimitan unos tipos bien definidos, ya que un número importante de casos no puede ubicarse estrictamente en ninguna de estas categorías. En la tabla de la columna de al lado se recogen, resumidas, las diferentes características de cada una. En la actualidad, la diferencia entre depresión endógena y reacti- va está en desuso, pues lo importante de cara al tratamiento es la gravedad de la clínica y la resistencia a la terapéutica, indepen- dientemente de que en la etiopatogenia intervengan más o menos factores biológicos que factores psicosociales. Por ello, la respuesta 1 es falsa: aunque la psicoterapia está indicada en depresiones leves y moderadas, no excluye el tratamiento farmacológico, que es de pri- mera elección en todos los casos, y el único eficaz en depresiones severas. El error puede surgir con el siguiente razonamiento: puesto que el concepto "depresión reactiva" se solapa con los términos "atípica", "neurótica" y distimia, cuyo tratamiento fundamental es la psicotera- pia, se podría pensar que los psicofármacos no son útiles. Sin embar- go, esto no es así, ya que tanto las distimias como las depresiones atípicas (pese a resistirse a los antidepresivos tricíclicos), pueden res- ponder a IMAOs e ISRS. De hecho se recomienda combinar psico- terapia y fármacos, pues se potencian los efectos de ambos. La diferenciación entre "endogenicidad" y "reactividad" puede te- ner su utilidad a la hora de elegir el tratamiento; así, en las depresio- nes reactivas, alejadas del curso fásico recidivante y de la bipolari- dad (al contrario que las endógenas), hay poco riesgo de provocar hipomanía farmacógena con los antidepresivos (respuesta 2 es falsa) y, por esta misma razón, el litio no es un tratamiento de elección, a lo sumo se podría utilizar como potenciador de los antidepresivos (res- puesta 2) falsa. Lo propio en mayores de 65 años es la "melancolía involutiva" o "depresión senil", con síntomas psicóticos, alto riesgo suicida y exce- lente respuesta a la TEC, tres rasgos incompatibles con el concepto de "reactividad" (respuesta 5 falsa). Si bien jamás hay que desdeñar el riesgo suicida en cualquier depresión por leve o neurótica que sea, lo cierto es que este es mu- cho menor que en las formas fásicas (riesgo bipolar> unipolar> neurótica) y las depresiones psicóticas o la melancolía involutiva. La respuesta 3 es, por tanto, la correcta. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Psiquiatría 3.2 Vallejo 4ª Ed., pág. 512 Pregunta 176.- R: 5 El disgerminoma es un tumor originado en los precursores de las células germinales primitivas. Este grupo de tumores ováricos es el más frecuente en pacientes menores de 30 años, por lo que hay que pen- sar en ellos ante tumores ováricos en mujeres jóvenes. Suele ser un tumor unilateral, de crecimiento rápido y de historia natural excepcionalmente agresiva. Un dato característico es que, análogamente al seminoma testicular, es un tumor sumamente radio- sensible. Cursa como masa sólida, por lo que la clínica, como en todos los tumores de ovario, es muy inespecífica, produciendo sobre todo dolor abdominal o pelviano y distensión abdominal. El tratamiento de elección es quirúrgico seguido o no de radio- terapia. Se suele asociar quimioterapia, salvo en los disgerminomas diagnosticados en etapas muy precoces. En caso de recidiva se reco- mienda la extirpación de la masa asociada a radioterapia debido a la gran radiosensibilidad del tumor. Dado que uno de los efectos secundarios de la radioterapia es que produce esterilidad en un alto porcentaje de las pacientes (re- cuerda que suelen ser jóvenes), por lo que de modo experimental se está introduciendo la quimioterapia (con bleomicina, etopóxido y cisplatino) como sustitutiva de la radioterapia coadyuvante, tanto en el tratamiento inicial como en el de las recidivas, ya que parece tener buenos resultados y no produce esterilidad. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Ginecología 36.2 González Merlo 7ª Ed., Ginecología pág. 553 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 694
- 61. Pág. 61COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Pregunta 177.- R: 4 Ante un caso clínico de amenorrea es útil prestar atención a los síntomas acompañantes a la falta de menstruación. En este caso el dato clave es la alteración del olfato que nos permite sugerir como probable diagnóstico la respuesta 4 ya que la asociación de ameno- rrea y anosmia es típica del síndrome de Kallman, una alteración hipotalámica asociada a atrofia de la corteza olfatoria. Figura 36. Pregunta 177 Algunas causas de amenorrea. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Ginecología 23 González Merlo. Ginecología 7ª Ed., pág. 167 Pregunta 178.- R: 2 Nos encontramos ante otro caso de amenorrea donde los datos clínicos asociados nos dan la pista diagnóstica. La paciente presenta hipertensión arterial e hipopotasemia asociadas a amenorrea prima- ria. Con este dato podemos ir analizando las distintas opciones. - El síndrome de Turner presenta amenorrea primaria asociada a múltiples alteraciones somáticas (estatura corta, pterigium colli, etc, ...) y en ocasiones HTA pero no justifica la hipopotasemia. - El síndrome de ovario refractario y el síndrome de déficit de re- ceptores de estrógenos son situaciones de hipoestrogenismo. La acción fisiológica de los estrógenos sobre el metabolismo hidromineral favorece la retención de agua y sodio, por lo que su ausencia o de falta de actuación de éstos no producirá HTA. - La respuesta 5 también puede ser descartada ya que la ausencia congénita de adenohipófisis produce una clínica de hipogluce- mia en el período postnatal que se detecta precozmente. - El déficit de 17 alfa hidroxilasa es un raro déficit enzimático de la esteroidogénesis suprarrenal que desvía el metabolismo hacia la vía de los mineralocorticoides, disminuyendo la síntesis de corti- sol y de los andrógenos suprarrenales. Por ello se caracteriza por hipogonadismo, hipopotasemia e hipertensión. En mujeres se produce amenorrea primaria y falta de aparición de los caracte- res sexuales secundarios. Recuerda que a nivel bioquímico el dato característico es el aumento de 11-desoxicorticosterona. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Ginecología 23.1 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 2.327 Pregunta 179.- R: 5 El síndrome climatérico, tanto cuando se produce espontánea- mente, como tras una histerectomía, supone una serie de síntomas desagradables para la mujer (sofocos, sequedad vaginal, insomnio, frecuencia uriaria...), así como el riesgo de complicaciones a largo plazo (osteoporosis y cardiopatía isquémica). La terapia hormonal sustitutiva se emplea como tratamiento del síndrome climatérico en pacientes menopáusicas. Aunque lo más llamativo es que consigue controlar los síntomas, lo más eficaz del tratamiento es la prevención de cardiopatía y osteoporosis. Por ello existen dos tendencias a la hora de emplear este tratamiento: - Tratar sólo a las mujeres con síntomas climatéricos muy molestos. Este grupo suele incluir a las menopausias postquirúrgicas, ya que la caída de hormonas es muy brusca y por ello hay mucha clínica. - Tratar profilácticamente a todas las mujeres en cuanto llegan a la menopausia. Esta vía de tratamiento se hace obligada en pacien- tes con menopausia precoz. El tratamiento debe paliar el déficit de estrógenos. Sin embargo, actualmente se emplean estrógenos asociados a gestágenos, ya que los estrógenos empleados aislados durante un período prolongado pueden inducir la aparición de cáncer de endometrio. Esta asocia- ción no es necesaria en pacientes sin útero, en las cuales por razones evidentes no preocupa este tipo de riesgo. En este caso, tras la histerectomía no es necesario asociar proges- tágenos (respuesta 5 correcta). En cuanto a las benzodiacepinas o al veralipride, son fármacos de segunda línea que se emplean cuando los estrógenos están contraindicados. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., 39.6 González Merlo 7ª Ed., págs. 129-35 Pregunta 180.- R: 2 La fisiología del climaterio y la menopausia viene condicionada por el agotamiento de los folículos primordiales de los ovarios o por la ausencia de respuesta de estos folículos ante las gonodotropinas. Este hecho condiciona una importante caída en la secreción de estróge- nos y un descenso de la progesterona por falta de cuerpo lúteo. La estrona se convierte en el estrógeno más importante. Se genera en la grasa periférica a partir de la androstendiona. Sin embargo esta hor- mona tiene una acción estrogénica débil. El déficit de las hormonas ováricas se asocia a un incremento de FSH y LH por pérdida del efecto feed-back negativo que los estróge- nos y la progesterona ejercen sobre las gonadotrofinas. Otro factor, aunque menos importante, es que al agotarse los folículos, descien- de la producción de inhibina (molécula que en condiciones norma- les suprime la producción de FSH). El incremento de la FSH es más precoz que el aumento de la LH y, de hecho, es la modificación endocrina más precoz del climate- rio. Los niveles de LH y FSH se mantienen elevados, a un nivel dos o tres veces superior al de la época reproductiva. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Ginecología 39.4 González Merlo 7ª Ed., pág. 126 Pregunta 181.- R: 4 La necesidad de cesárea en las presentaciones pelvianas es consi- derablemente más elevada que en las de vértice. Las indicaciones para su realización son las siguientes: - Historia de partos difíciles o fetos dañados. - Primigrávida >35 años. - Gestación <36 semanas. - Esterilidad o infertilidad previas. - Presentación de pies. - Indicación de cirugía abdominal por patología asociada. Bibliografía: González Merlo Obstetricia, 4ª Ed., pág. 507 Pregunta 182.- R: 3 Las deceleraciones son descensos en la línea de base de más de 15 latidos durante más de 15 segundos. Existen varios tipos, que te resumimos en la siguiente tabla:
- 62. Pág. 62 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) En el caso que nos presentan, la presencia de contracciones fre- cuentes asociadas a DIP II debe hacer pensar en la presencia de sufrimiento fetal. Sin embargo, la única manera de hacer el diagnós- tico con fiabilidad es la determinación del pH fetal. Por ello es prio- ritario realizar una microtoma de sangre fetal para determinar el pH y así valorar el estado fetal. La actuación posterior dependerá del grado de acidosis; así, si el pH se sitúa entre 7,20 y 7,25 se repetirá la determinación en 15-20 minutos y si el pH es menor de 7,20 es necesaria la extracción fetal inmediata. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Ginecología 1.11 González-Merlo Obstetricia 4ª Ed., págs. 258-62 Pregunta 183.- R: 4 En los casos de preeclampsia, como el que nos presentan en esta pregunta, es necesario plantearse dos problemas: por un lado la indicación de terminar la gestación y por otro el modo de finalizarla. - Las indicaciones de terminación inmediata de la gestación inclu- yen la hipertensión grave (TA diastólica >110) resistente al trata- miento, como es nuestro caso. Otras indicaciones son la eclamp- sia o la reaparición de la HTA tras el tratamiento. Las opciones que nos indican una actitud conservadora (1, 2, 3 y 5) quedan, por tanto, descartadas. - El modo de finalizar la gestación viene determinado por el bien- estar fetal. En nuestro caso existe claro sufrimiento fetal (FCF con ritmo silente, ausencia de aceleraciones, desaceleraciones tar- días) por lo que está indicada la cesárea urgente. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Ginecología 16.5 González-Merlo, Obstetricia 4ª Ed., pág. 369 Pregunta 184.- R: 3 Si recordamos el estadiaje de los cánceres de endometrio, se define el estadio II como aquel en el que el cáncer se extiende a cérvix. En estos casos está indicado el tratamiento quirúrgico requiriendo la reali- zación de una histerectomía ampliada radical que incluya manguito vaginal (tipo Wertheim) asociada a anexectomía bilateral, linfade- nectomía pélvica y cesio intravaginal. En el estadio I se afecta únicamente endometrio y el tratamiento consiste en histerectomía simple con doble anexectomía. Los estadios III y IV (el tumor se extiende a vagina, anejos, vejiga, recto) no son operables y utilizaremos RT. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Ginecología 34.9 Pregunta 185.- R: 2 El embarazo en una mujer cardiópata constituye una situación delicada, ya que la enfermedad cardiovascular es, sin duda, la causa más frecuente de morbimortalidad no obstétrica en mujeres emba- razadas. En las embarazadas con valvulopatías se recomienda la finaliza- ción del embarazo por vía vaginal cuando este llega a término (ex- cepto si la cesárea está indicada por razones obstétricas). El anestesista debe de tener una preocupación especial. Es impor- tante utilizar analgesia apropiada durante el trabajo del parto y anes- tesia epidural sin epinefrina durante el expulsivo. Bibliografía: Current. Obstetric & Gynecologic, pág. 434 Figura 37. Pregunta 184 Estadiaje del carcinoma de endometrio.
- 63. Pág. 63COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Pregunta 186.- R: 1 Para contestar esta pregunta debes agru- par las manifestaciones clínicas y encontrar el síndrome que define a todas ellas. - Alteraciones musculoesqueléticas: • Talla alta (¡es pívot!), asténica. • Miembros (en este caso pies) largos y delgados, lo que se denomina dolico- estenomelia. • Tendencia a los esguinces. • Escoliosis (una escápula más alta que la otra). - Sintomatología cardiovascular (fatiga y palpitaciones). - Alteraciones oftalmológicas (pérdida de agudeza visual). Ahora hay que encontrar la opción que mejor se adapte a esta clínica entre las que nos ofrece la pregunta: - La osteopatía de Paget es más frecuente en varones de 65 años aproximadamen- te. Se trata de un aumento de la resor- ción ósea con un incremento compen- sador de la síntesis. Cuando cursa con clínica, aparecen deformidades, dolor y complicaciones en función de la zona en la que se localice la alteración. - La osteogénesis imperfecta asocia alte- raciones óseas (fragilidad y fracturas, ci- foescoliosis, hiperlaxitud ligamentosa), oftalmológicas (son típicas las escleróticas azules) y auditivas (hipoacusia a partir de la 5ª década). La talla suele ser baja. - La acondroplasia es la forma de enanismo más frecuente (heren- cia autosómica dominante) así que la descartamos directamente. - El gigantismo acromegálico típicamente presenta un aumento de partes distales (acromegalia: manos y pies grandes) y una facies tosca. Puede cursar con hipogonadismo y pérdida del campo visual por el adenoma hipofisario causante del cuadro. Parece que varias características podrían coincidir con nuestro cuadro, pero ya sabes que en el MIR debes buscar aquella opción que explique todos los datos del caso clínico y esta es la opción 1. - La aracnodactilia o síndrome de Marfan típicamente muestra síntomas de los 3 grupos, aunque también suele presentar mani- festaciones cutáneas (estrías, hernias...) y del SNC (incapacidad para concentrarse etc...). • Las alteraciones óseas pueden ser muy variadas y las del caso clínico son las que deberías recordar ya que son muy caracte- rísticas. • La afectación ocular puede producir subluxación del cristali- no, miopía intensa, etc. • En el sistema cardiovascular son típicos la dilatación de la raíz aórtica, la disección aórtica, la insuficiencia aórtica y el pro- lapso de válvula mitral. Puedes ver que el caso clínico coincide perfectamente con esta descripción y por tanto la 1ª opción es la correcta. Bibliografía: Nelson 15ª Ed., págs. 2.468-2.469 Pregunta 187.- R: 1 Esta es una pregunta de MIR directa, en la que si uno no se sabe el dato que preguntan no hay forma de contestarla. El serotipo 0157: H7 de E. coli produce una verotoxina. Se de- nomina también E.coli enterohemorrágico. Suele causar una dia- rrea inespecífica, pero en un 10 % de los casos se hace hemorrágica y se complica con un Síndrome Hemolítico Urémico (respuesta 1, que por lo tanto es la correcta). Puedes repasar las características del SHU en la pregunta 196. Recordamos ahora brevemente los rasgos más característicos de los otros tipos de E.coli: - E. coli enterotoxigénico produce una toxina termolábil y/o ter- moestable, que causa diarrea líquida, y puede cursar con deshi- dratación. - E. coli enteroinvasivo produce un cuadro disenteriforme con fiebre y diarrea acuosa o sanguinolenta. - E. coli enteropatógeno puede provocar una diarrea con moco en lactantes, que puede ser prolongada. - E. coli enteroadherente puede cursar con pérdidas hídricas im- portantes por la diarrea, aunque no suele existir vómitos ni fiebre. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 9 Nelson 15ª Ed., págs. 995-997 Pregunta 188.- R: 4 Conociendo las características más importantes del reflujo vesi- coureteral en los niños, se puede responder a esta pregunta: - La respuesta 1 es correcta, ya que la mayoría de los reflujos se diagnostican en el estudio tras una infección de orina. Recuerda que en niños a los que se les diagnostica una infección de orina es obligado descartar la presencia de reflujo con ecografía renal y CUMS. - Debes saber que la mayoría de los reflujos son de grado leve (para repasar los distintos grados te remitimos a la pregunta 142) y que estos tienen una elevada tendencia a la remisión espontánea. - El reflujo es un factor que predispone a la infección de orina y con ello facilita que la infección se propague al riñón y predis- ponga a pielonefritis crónica. - La respuesta 4 es la incorrecta (por tanto es la que debes elegir), ya que, como hemos visto antes, existe un elevado porcentaje de curaciones espontáneas. Es cierto que el tratamiento quirúrgico se aplica más en los niños menores de 5 años, porque estos tienen mayor tendencia a la esclerosis renal, pero sólo se hace en los reflujos severos (IV, V y el 50% de los reflujos grado III). - La última respuesta es también correcta, ya que el reflujo puede tener carácter familiar. Por ello se recomienda examinar a los hermanos del paciente que sean menores de 5 años. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Pediatría 9.1 Nelson 15ª Ed., págs. 1.909-1.911 Pregunta 189.- R: 2 Esta es una de esas preguntas en la que nos preguntan un dato muy concreto. La introducción paulatina de la alimentación com- plementaria es muy importante, debes saber que no se debe comen- zar antes del 4º mes de vida ni después del 6º. Se deben introducir los alimentos nuevos de uno en uno y no varios a la vez, para así poder valorar la tolerancia y las posibles reacciones alérgicas. - El gluten se debe introducir a partir los 6 meses y sobre todo, nunca antes de los 4. - La introducción de ciertos vegetales como las espinacas (respues- ta 2), las zanahorias o la remolacha, si es precoz, puede producir un cuadro de metahemoglobinemia al ocurrir la reducción de nitratos a nitritos. La conclusión es que las espinacas deben introducirse en lactan- tes mayores de medio año para evitar esta complicación. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Pediatría 2.2 Nutrición en la infancia y adolescencia pág. 126. (A. Bollabriga y A. Carrascose) Ediciones Ergón-1.998 Pregunta 190.- R: 5 La lactancia materna es el alimento ideal para el RN. El factor más importante para el establecimiento de la lactancia es el psicológico, la madre debe estar en una situación mental feliz y relajada. - Dar el pecho requiere una técnica que se debe ir estableciendo en los primeros días (respuesta 1 correcta). Se debe colocar al bebé correctamente con la cabeza junto al pecho de la madre, sujetando con la otra mano la mama, para evitar que esta obstru- ya la respiración nasal del RN. - La ingesta de líquidos en la madre debe estar cerca de los 3,5 litros. La dieta debe cubrir las necesidades calóricas y ser suficien- te para que la madre no pierda peso. La diuresis puede constituir un buen parámetro para ver si la madre está bebiendo suficiente (respuesta 3). - El calor puede mejorar la eyección láctea. Además, si la madre toma una bebida caliente antes de la toma esto puede contribuir a crear una atmósfera tranquila y relajada. La hipogalactia es poco frecuente, pero si nos encontramos el caso de un niño que mama bien, pero no gana peso por insuficiente aporte lácteo, pueden estar indicados los ciclos cortos de tratamien- to con pequeñas dosis de estimulantes de la secreción de prolacti- na, como, por ejemplo, clorpromacina (respuesta 2 correcta). Otra medida a tomar sería aumentar la frecuencia de las tomas, aunque no se debe dar de mamar con un intervalo menor de 2 horas. Por lo tanto el ofrecer el pecho cada 4 - 6 horas (aumentando el intervalo) no ayudaría a aumentar la producción de leche y lo que se debe hacer es lo contrario, disminuir el tiempo entre las tomas. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Pediatría 2.2 Nelson 15ª Ed., págs. 188-191 Pregunta 191.- R: 1 Para contestar a esta pregunta vamos a analizar las opciones: - Se trata de un RN con una onfalorrexis adecuada (el ombligo debe caerse en las primeras 2 semanas), pero que no ha cicatriza-
- 64. Pág. 64 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) do y presenta una lesión roja de contenido alcalino, lo cual ya descarta la opción 2, ya que si existiera una fístula vésico-umbi- lical este drenaría orina, y ya sabes que la orina tiene un pH ácido. Recuerda que esta lesión se llama también persistencia del uraco. - El onfalocele es una herniación del paquete abdominal por la zona umbilical, con la particularidad de que no está recubierta por piel, por lo que se visualiza directamente el peritoneo con las asas intestinales. Estas estructuras no son de coloración roja, por lo que tampoco concuerdan con nuestra pregunta. - El granuloma ocurre por una infección leve de la zona umbilical, que da lugar a un tejido exhuberante de granulación con leve secreción seropurulenta. Sin embargo esta lesión no justifica los ruidos de gases. Recuerda que el tratamiento del granuloma es la cauterización con nitrato de plata. - La única respuesta que explica el caso clínico al completo es la 1. La persistencia del conducto onfalomesentérico produce un pólipo umbilical, que es más duro que el granuloma y de un color rojo más brillante y que produce una secreción mucoide. Al existir comunicación con el intestino se explica perfectamente el ruido de gases, que puede existir en su interior. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Pediatría 4.2 Nelson 15ª Ed., págs. 633-635 Pregunta 192.- R: 5 La vacunación contra la poliomielitis permite dos opciones, la vacuna de virus inactivado (subcutáneo, vacuna Salk), y la vacuna de virus vivo atenuado (oral, tipo Sabin). El problema de la forma oral de la vacuna (Sabin, con virus vivos inactivados) es que puede provocar una enfermedad paralítica (en una de cada 3 millones de dosis). - Las vacunas de virus vivos atenuados como la vacuna de Sabin no deben darse nunca en inmunodeprimidos (respuestas 1 y 2 co- rrectas). - Debes recordar que se administra vía oral y que, por tanto, el virus se elimina vía fecal, por lo que las respuestas 3 y 4 también son ciertas, ya que los familiares pueden transmitir una enfermedad grave en el inmunodeprimido. En los pacientes hospitalizados se administra como norma la forma Salk, ya que se presupone el contacto con pacientes enfermos y por tanto con un sistema in- mune más débil. - Acuérdate de que la eliminación de los virus por las heces es en condiciones normales una ventaja, ya que consigue inmuniza- ción secundaria en los contactos. Claro que, cuando estos son inmunodeprimidos, pueden padecer una forma grave de la en- fermedad y la ventaja se convierte en inconveniente. La respuesta 5 es la falsa, ya que la lactancia materna sirve para aumentar las defensas del RN, al pasarle inmunoglobulinas en la leche. No es contraindicación para este tipo de vacuna. En el siguiente esquema te destacamos las características más im- portantes de las distintas formas de vacuna antipoliomielítica. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Pediatría 3.1 Nelson 15ª Ed., págs. 1.276-1.286 Pregunta 193.- R: 2 En este caso se nos presenta un niño con retraso ponderoestatural y una serie de alteraciones electrolíticas que vamos a analizar. El paciente tiene en sangre unos valores bajos de Na (normal 135-145 mEq/l) y de K (normal 3,5-4,5 mEq/l), pero no de cloro. El pH está disminuido (normal 7,35-7,45), al igual que el bicarbonato (normal 21-28 mEq/l) y la PCO2 es baja (normal alrededor de 45); lo cual ocurre para compensar la acidosis metabólica (el paciente hiperven- tila). Los valores en orina muestran que tanto el Na como el K están aumentados; es decir, el riñón no es capaz de compensar y ahorrar Na y K. Lo mismo ocurre con el pH, ya que en orina este es anormal- mente alcalótico pese a existir una acidosis en suero. Toda esta clí- nica se corresponde perfectamente con la opción 2 (acidosis tubu- lar renal tipo I o distal). Con respecto al resto de opciones: - La acidemia orgánica agrupa un conjunto de enfermedades raras en la que falta el sistema enzimático que degrada los aminoácidos valina, leucina e isoleucina. Los ácidos orgánicos se acumulan en los líquidos corporales y se eliminan por orina. Dentro de estas enfermedades seguro que la que más te suena, es la de la orina con olor a jarabe de arce. Son enfermedades que cursan con vómitos, deshidrataciones, acidosis y neutropenia. - En el síndrome de Fanconi se perderían por orina no sólo iones y bicarbonato sino también aminoácidos y glucosa. - El síndrome de Bartter se caracteriza porque hay una pérdida de Na, K, Cl y Mg, por lo tanto el Cl tendría que estar bajo en suero, cosa que no ocurre en nuestro caso clínico. Acuérdate que hay un hiperaldosteronismo hiperreninémico pero con tensión arte- rial normal. - En la diabetes insípida ocurre una deshidratación hipertónica, porque lo que se pierde por orina es agua libre. Por ello el Na está aumentado en suero, así que tampoco coincide con nuestro caso clínico. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 Nelson 15ª Ed., págs. 425-427 y 1.875-1.878 Pregunta 194.- R: 4 Este caso clínico es muy parecido al anterior. Lo más importante es que el paciente presenta una deshidratación hipernatrémica. Una deshidratación del 10% es grave y recuerda que, al cursar con sodio alto, la afectación es predominantemente intracelular, por lo que la sed es muy intensa y pueden existir manifestaciones neurológicas. - Ya ves que el pH es prácticamente normal, por lo que podemos descartar las respuestas 1 y 2. - Como en la pregunta anterior, el cloro algo elevado (normal 94- 106 mEq/l) nos permite descartar el Bartter, lo mismo que la au- sencia de glucosuria y aminoaciduria nos hacen dudar de que se trate de un Fanconi. - El Na normal en orina es de 130-250 mEq/día. Estos valores no es necesario que te los aprendas, pero sí te tiene que llamar la aten- ción que el sodio en orina es bajo, sobre todo teniendo en cuenta que en suero los niveles están muy elevados; es decir, el riñón no está eliminando el exceso de Na. La osmolaridad urinaria está muy disminuida. Como sabes en la diabetes insípida ocurre un fallo en la producción de ADH (si es central) o en su acción periférica (si es nefrogénica). Por ello el riñón no es capaz de recuperar el agua libre, por lo que elimina grandes cantidades de orina. Como el Na no se pierde, van elevándose sus valores en suero y por la pérdida hídrica aparecen deshidrataciones hipernatrémicas. Recuerda que el tratamiento debe incluir la hidratación adecuada y los diuréticos tiacídicos, que reducen la producción de agua libre. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 8.6; Pediatría 2.6 Nelson 15ª Ed., págs. 232-233 Pregunta 195.- R: 1 La talla baja de origen hipofisario es uno de los temas "estrella" de la endocrinología pediátrica. Analicemos las distintas respuestas y vayamos así repasando el enanismo hipofisario, que es el retraso del crecimiento debido a un déficit de GH. - La GH es una hormona contrainsular, es decir, que una de sus funciones es aumentar la glucemia. Parece lógico pensar que, puesto que es hiperglucemiante, su déficit lo que hará es causar hipoglucemias. Por ello, la respuesta 1 es falsa. - Existe un retraso de la edad ósea con respecto a la edad cronoló- gica, o sea, que la talla está retrasada. Ya ves que ésta opción no está bien redactada, aunque, desde luego, es más falsa la primera. - La respuesta 3 probablemente te extrañe, porque ya sabes que cuando existe un déficit de GH al administrar el estimulante de su secreción (clonidina, arginina o con hipoglucemias insulínicas) no conseguimos un aumento normal de GH. Pero a veces el retraso del crecimiento a este nivel se debe a alteraciones por resistencia a la GH (enanismo tipo Laron) y en estos casos el au- mento de GH tras clonidina puede ser normal. - La pubertad frecuentemente está retrasada. Recuerda que pue- de incluso existir micropene en el varón. - Por último debes saber que un 10% de los casos son hereditarios, es decir, se presentan en varios miembros de una familia. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 1.2 Nelson 15ª Ed., pág. 1.955
- 65. Pág. 65COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Pregunta 196.- R: 4 El Síndrome Hemolítico Urémico es un cuadro causado por ac- tivación de la coagulación secundaria a una lesión del endotelio. Las características clínicas más importantes son: - Insuficiencia renal. - Trombopenia. - Anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos (por rotu- ra mecánica de los hematíes) y con aumento de reticulocitos (al ser una anemia hemolítica). El tratamiento es un tema controvertido, se han empleado antia- gregantes, heparina (con poco éxito), plasmaféresis, plasma fresco congelado y tratamiento de las complicaciones. Es importante que analices una enfermedad que tiene muchas cosas en común con el SHU: la PTT. Para ello te proponemos el siguiente cuadro a modo de breve resumen. Con respecto a las diferentes opciones: - La lesión difusa del endotelio provoca de modo secundario trom- bocitopenia por consumo periférico. - Es frecuente la HTA, que puede ser maligna y que se debe a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. - Las convulsiones se deben a la afectación del SNC, que puede aparecer como complicación del SHU. Recuerda que también puede cursar con irritabilidad neurológica o coma. - Se cree que las complicaciones se deben a la formación de trom- bos intravasculares. Estos explicarían también la afectación car- díaca (isquemia, insuficiencia cardíaca congestiva), la colitis y la rabdomiólisis, aunque no son frecuentes. - No se ha descrito la insuficiencia hepática en el SHU, por ello la opción correcta es la 4. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 9; Hematología 17.1 Nelson 15ª Ed., págs. 1.861-1.862 Pregunta 197.- R: 1 La poliglobulia se define en el recién nacido como un hemato- crito central ≥≥≥≥≥65%. Sólo con saber ésto se puede deducir que la respuesta falsa es la primera. Esto es así, porque los valores periféricos (por ejemplo, en sangre de talón) suelen ser mayores. Una vez encontrada la respuesta, analicemos la veracidad de las demás opciones: - La cianosis cutánea aparece por persistencia de la circulación fetal. - Existe hiperbilirrubinemia, por lo que es cierto que se faciliten las ictericias en la primera semana. - Puede haber complicaciones como insuficiencia cardíaca (res- puesta 4), dificultad respiratoria, enterocolitis necrotizante, insufi- ciencia renal e hipoglucemia. También puede aparecer trombo- sis de la vena renal o hipocalcemia. - La mayoría de los niños con estos hematocritos presentan un síndrome de hiperviscosidad (hay más hematíes circulando, lo que aumenta la viscosidad sanguínea). El tratamiento es la exanguinotransfusión parcial por la vena um- bilical hasta conseguir reducir el hematocrito al 50%. Recuerda que se intercambia la sangre por albúmina. No debes olvidar algunos de los factores predisponentes, por lo que en la siguiente lista te nombramos algunos de los más relevantes: - Altitud elevada. - Postmadurez. - Gemelo receptor en el síndrome de transfusión fetal. - Ligadura tardía del cordón umbilical. - Hijo de madre diabética. - Síndrome de Down y otras trisomías. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Pediatría 4.9 Nelson 15ª Ed., págs. 631-632 Pregunta 198.- R: 3 Esta pregunta de estadística se responde sabiendo dos o tres cosas sobre las medidas de asociación o de efecto. El riesgo relativo es una razón. Es la medida de asociación en los estudios de cohortes. Mide la "fuerza de la asociación" entre el factor de riesgo y la enfermedad. Responde a la pregunta ¿cuánto más frecuente es la enfermedad entre los expuestos a un factor de riesgo, respecto de los no expuestos? Su significado varía dependiendo del valor que tome: El cálculo se hace mediante la siguiente fórmula: En la pregunta el riesgo relativo es de 0,51 (<1) dentro de un intervalo de confianza aceptado internacionalmente (95%) por lo que el consumo de un mayor volumen de líquidos por día es un factor de protección. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Epidemiología 4.1 Pregunta 199.- R: 1 El caso clínico presentado es un calco a la pregunta 197 de espe- cialidades del año pasado (MIR 10 abril 1.999). La dificultad está en darse cuenta de que el porcentaje de cura- ciones debido exclusivamente al tratamiento y no por el placebo es del 5% (Se obtiene de la resta de los porcentajes 10%-5% = 5%). Este cálculo es importante para saber lo realmente "útil" que es el trata- miento, frente al placebo. Este concepto es un concepto similar al de la diferencia de incidencias, o riesgo atribuible, medida que informa sobre el exceso de riesgo en los individuos expuestos, frente a los no expuestos a un factor de riesgo y que se calcula por la resta entre incidencias de ambos grupos. A partir de aquí el razonamiento consiste en hacer un cálculo matemático; por ejemplo, si se trata a 100 personas y se curan, según el estudio, 5 por un efecto únicamente atribuible al fármaco, enton- ces si se trata a 20, manteniendo la proporción, se cura 1. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Epidemiología 5.1 Pregunta 200.- R: 5 Veamos diferentes tipos de sesgos o errores que debemos dife- renciar: - El sesgo de información (respuesta correcta) se produce porque los grupos de estudio no son comparables debido a que la reco- gida de datos se hace por métodos distintos en cada uno de ellos. La validez del estudio se afecta si la información que se obtiene de los diferentes individuos depende de su pertenencia a uno u otro grupo de comparación. Todas las medidas que busquen mejorar el proceso de recogida de datos tienden a minimizarlos, pero lo mejor es emplear técnicas de enmascaramiento. - El error aleatorio es el error que puede atribuirse a la variabilidad aleatoria que conlleva siempre un proceso de muestreo. El azar hace que la muestra con la que vamos a trabajar no sea represen- tativa. El error aleatorio no afecta la validez interna de un estudio, pero reduce la posibilidad de elaborar conclusiones sobre la re- lación exposición-enfermedad, aunque no altera el sentido de la asociación. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Epidemiología 7
- 66. Pág. 66 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Pregunta 201.- R: 1 En general hay que decir que aunque en el 5-15% de los pacien- tes se detecta el cáncer de pulmón en fase asintomática por radiogra- fía torácica de rutina, la mayoría presentan algún síntoma. El no tener síntomas puede significar un curso clínico prolongado hasta el "desarrollo pleno" del tumor y la unión de ambas afirmaciones pue- de responder a que los cánceres detectados accidentalmente son de crecimiento más lento; sin embargo, no existe diferencia en la tasa de supervivencia entre los grupos de varones fumadores de >45 años en los que se hizo detección selectiva y en aquellos que no se practicó (probablemente por existencia de metástasis silente). Por ahora la detección precoz que se ha intentado instaurar en pacientes de alto riesgo (varón mayor de 45 años fumadores de >40 cigarrillos/día) por medio de citología de esputo y radiografía de tó- rax no ha demostrado en absoluto su efectividad. En relación a este punto se contesta la pregunta, ya que no todos los medios de detec- ción precoz son efectivos o rentables, y no tienen por qué significar evitar la muerte del enfermo. Bibliografía: Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 633 Pregunta 202.- R: 1 El primer paso en las medidas de prevención o control de la HTA es controlar los demás factores de riesgo cardiovascularexistentes, como el tabaco, la diabetes mellitus, el colesterol o las grasas satura- das. El ejercicio físico habitual es útil ya que disminuye la concentra- ción plasmática de adrenalina y noradrenalina; además de su posi- ble acción de relajación de las resistencias periféricas. Comprende- mos que el ejercicio debe ser aeróbico y para ser beneficioso debe realizarse durante periodos de 20-30 minutos al menos tres o cuatro veces por semana. - Para el diagnóstico de HTA hacen falta al menos dos mediciones de la tensión arterial donde la presión sistólica sea igual o superior a 160 mmHg, o la presión diastólica sea igual o superior a 95 mmHg. Es más, la primera medida a tomar sería una dieta seguida del control comentado anteriormente. - Lo más importante de la dieta es reducir moderadamente la in- gesta de sal a 5 g/día y no hacer restricción de potasio, sino todo lo contrario, estimular la ingesta de alimentos ricos en él, como fru- tas y verduras frescas. Recuerda que lo que debe preocupar no es el potasio, sino el sodio, que es el ion más abundante en el medio extracelular. - Ya hemos visto que la HTA también se controla con la prevención primaria, por lo que la respuesta 4 es falsa. - No ha sido comprobada la eficacia preventiva de determinar la tensión arterial anual a partir de los 30 años. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 30 Pregunta 203.- R: 3 En ésta pregunta nos dan los datos necesarios para valorar la utilidad del ECG de esfuerzo en el diagnóstico de estenosis coronaria en una población determinada. Con el valor de la prevalencia, y los valores de la sensibilidad y la especificidad podemos construir una tabla (para facilitar los cálculos vamos a considerar la prevalencia como si fuese de 90%). Para construir la tabla cogemos un número determinado de indi- viduos con angina de pecho mayores de 65 años. El número concreto nos es indiferente, pero para facilitar los cálculos cogemos 100 indivi- duos, 90 de los cuales estarán enfermos de acuerdo con nuestra pre- valencia. Para conocer los valores que van en cada casilla primero tenemos que hacer unos cálculos a partir de la sensibilidad y especifi- cidad. - Sensibilidad (S): probabilidad de que un individuo, estando en- fermo, sea detectado como tal (+) por el test: - Especificidad (E): probabilidad de que un individuo sano sea diagnosticado como tal (-) por el test: La tabla nos queda de la siguiente forma: Vamos a comentar las distintas opciones dadas en la pregunta: - No se puede descartar la estenosis coronaria. Como vemos en la tabla, de las 27 personas que tienen un resultado negativo, 18 tienen en realidad estenosis. Luego 18/27, o lo que es lo mismo, un 66,6% de los individuos de este grupo tienen estenosis coronaria. - Como complemento a lo anterior, la estenosis coronaria no se puede descartar, no porque el valor predictivo positivo (VPP) sea alto (que en este caso lo es); sino porque que el valor predictivo negativo (VPN) es bajo (respuesta 3 correcta). El VPN representa la probabilidad de que, siendo la prueba negativa, se está real- mente sano: - Si la especificidad de la prueba fuera del 100%, el número de VN en vez de 9 sería 10. Pero el valor del VPN seguiría siendo bajo (10/27 = 0,37), luego no se puede descartar la estenosis. Esta respuesta sería cierta si en vez de especificidad hablara de sensibi- lidad. Una sensibilidad del 100% conceptualmente implica la capacidad de detectar a todos los enfermos, por lo que si la prue- ba diera negativa, se podría descartar el diagnóstico. - Los valores predictivos son los que indican, después de realizada la prueba, la probabilidad de estar enfermo o sano, luego son muy importantes a la hora de analizar la situación. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Epidemiología 1.1 Pregunta 204.- R: 2 En un caso clínico en el que se habla de la afectación de un grupo de personas relacionada con una comida común hay que pensar en una toxiinfección alimentaria, que son las producidas por la ingesta de alimentos contaminados por microorganismos patológicos. El es- tudio de estos procesos debe ser, en primer lugar, determinar el ali- mento implicado, para después poder analizar una muestra y deter- minar así el agente causal. La determinación fiable del alimento implicado precisa saber qué alimentos se ingirieron durante el almuerzo y ello se consigue encuestando a cada uno de los 100 comensales. Después se anali- zan los alimentos más frecuentemente ingeridos en afectados, com- parándolos con los alimentos ingeridos por no afectados. Por ello no nos basta sólo con conocer los alimentos ingeridos únicamente por los afectados (como se refleja en la segunda opción). En la mayoría de las veces tanto las muestras de los alimentos como el estudio de
- 67. Pág. 67COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS coprocultivos serán positivos, por el contrario los hemocultivos sue- len ser negativos. Por último decir que entre los factores que facilitan, en España, la toxiinfección alimentaria el más importante es dejar a temperatura ambiente los alimentos, seguido en segundo lugar de la preparación de los mismos con antelación y en tercero la fuente de contamina- ción surgida a través de la producción y manipulación de los ali- mentos, de ahí el estudio necesario de los cocineros y los pinches. Bibliografía: Piédrola 9ª Ed., pág. 432 Pregunta 205.- R: 3 Para determinar la prevalencia de un fenómeno en la población se utilizan los estudios descriptivos, aquí no hace falta analizar, com- parar o demostrar ninguna hipótesis (para lo cual están los estudios analíticos; tanto experimentales como observacionales). De todas las opciones dadas, la única que es un estudio descriptivo es el estudio transversal; por lo cual la respuesta correcta es la tercera. - Tanto el estudio de doble cohorte retrospectivo (respuesta 1) como el estudio de casos y controles (respuesta 5), son estudios analíti- cos observacionales. - El ensayo de campo (respuesta 2) es un estudio analítico experi- mental y el ensayo de intervención poblacional (respuesta 4) es un estudio cuasi-experimental, porque en él no existe asignación aleatoria de los sujetos. En el siguiente esquema te presentamos los diferentes tipos de estudios epidemiológicos, así como las principales características que establecen las diferencias entre ellos: Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Epidemiología 6.1 Pregunta 206.- R: 2 Los factores de confusión son un tipo especial de errores siste- máticos en la realización de estudios epidemiológicos caracterizados por: - Ser un factor de riesgo para la enfermedad. - Estar asociada con la exposición. - No ser un paso intermedio entre la exposición y la enfermedad. Por ejemplo, al valorar la acción del alcohol en la génesis del cáncer de estómago o esófago los resultados pueden deberse al alco- hol realmente, o a algún otro factor de riesgo al que suela asociarse al alcohol (por ejemplo tabaco). Para saber si realmente el aumento de cáncer de esófago se debe al alcohol o no (o que porcentaje de este aumento se debe al alcohol) se hacen dos grupos, los que consumen alcohol y los que no, pero incluyendo igual número de fumadores en cada grupo para entender que los fumadores no se encuentran asociados con los que consumen alcohol. Se logran así dos grupos homogéneos en relación al factor de confusión "tabaco". A esto se le llama apareamiento, muestreo estratificado, equipa- ramiento por frecuencias o "matching". Siempre se emparentan los grupos según el factor de confusión; en este caso, ser fumador o no. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Epidemiología 7.1 Pregunta 207.- R: 5 Los criterios de causalidad son los siguientes: - Fuerza de asociación: se valora mediante el riesgo relativo (RR), que es la relación de la frecuencia de aparición de enfermedad en los individuos expuestos a un factor de riesgo con respecto a la frecuencia en los no expuestos.
- 68. Pág. 68 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) - Efecto dosis-respuesta: al aumentar la exposición aumenta tam- bién la enfermedad. - Secuencia temporal: el factor de riesgo precede al efecto (enfer- medad). - Coherencia interna o consistencia de los resultados con otros obtenidos en otros estudios. - Ausencia de sesgos o de explicaciones alternativas. - Plausibilidad biológica: compatibilidad con los conocimientos científicos previos. - Reversibilidad: disminución del riesgo de enfermedad al dismi- nuir la exposición. - Demostración experimental: es la prueba causal por excelencia. Como puedes comprobar, el único de estos criterios que aparece en la pregunta es la fuerza de asociación (respuesta 5). Con respecto al resto de las opciones: - La significación estadística (p) o nivel de significación indica la probabilidad de que sea el azar el responsable de las diferencias obtenidas en un estudio (respuesta 1). - La potencia estadística (1-b) es la capacidad que tiene un test de detectar una diferencia que exista realmente (respuesta 2). - La precisión y la estabilidad del estimador de efecto se refieren a la validez externa de un estudio. Cuanto más preciso es el estudio, tanto menor es el error aleatorio existente. Indica cuánto es de representativa una muestra en relación con la población general. Bibliografía: Manual CTO 2º Ed., Epidemiología 2.2 Pregunta 208.- R: 3 Para resolver esta pregunta primero tenemos que determinar si las variables que se analizan son cualitativas o cuantitativas: - La variable "tipo de tratamiento" es una variable cualitativa con 3 categorías: tratamiento establecido, tratamiento nuevo y placebo. - La variable "nivel de glucosa en sangre" es cuantitativa, Al seguir los datos una distribución normal se debe emplear una prueba paramétrica. En un estudio con estas características la prueba más adecuada para analizar los resultados es el ANOVA. En la tabla de pie de página te recordamos las diferentes pruebas de asociación estadística entre dos variables. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Estadística 6.3 Pregunta 209.- R: 4 Esta pregunta se puede resolver teniendo claros algunos concep- tos: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor pre- dictivo negativo y prevalencia. - La sensibilidad es la proporción de verdaderos positivos entre los enfermos, luego sería: - La prevalencia es el porcentaje de enfermos en el total de indivi- duos en una población. - El valor predictivo positivo es la proporción de verdaderos posi- tivos entre todos los positivos. - La especificidad de la prueba es la proporción de sanos auténti- cos entre el total de personas con prueba negativa. Con lo comentado hasta ahora, por descarte, podemos razonar que la respuesta correcta es la número 4. Sin embargo la respuesta número 4 tiene su explicación, y es que están preguntando, aunque de modo muy enrevesado por la Likelihood ratio: - Es un concepto matemático que se emplea para el cálculo de probabilidades en el diagnóstico de una enfermedad. - Se parte de una probabilidad preprueba determinada, que se puede expresar como odds. - Se hace una prueba diagnóstica. Esa prueba tiene una sensibili- dad y una especificidad propias, a partir de las cuales se calcula la likelihood ratio. Fíjate que esta fórmula es lo mismo que nos colo- can en el follón de paréntesis que hay en la respuesta número 4, si sustituyes "E" y "S" por sus fórmulas correspondientes.
- 69. Pág. 69COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS - El artificio matemático que se hace cuando el test es positivo es: - Una vez obtenido el odds postprueba, se calcula la probabilidad postprueba: Después de todo este complejo proceso, lo que conseguimos es cuantificar la variación en la probabilidad de que un sujeto esté enfermo tras hacer una prueba diagnóstica. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Epidemiología 1.1 Pregunta 210.- R: 3 La primera causa de muerte en España son las enfermedades cardiovasculares. La segunda causa es el cáncer (22% de todos los fallecimientos). De estos, los más frecuentes en el varón son el cáncer de pulmón seguido de los de estómago y próstata. En la mujer predo- mina el cáncer de mama (16%) seguido de los de estómago y colon. En la actualidad los programas de screening de cáncer de mama se basan en el examen físico y la mamografía bianuales (ahora se empieza a hablar de anual) a partir de los 50 años (o los 40 en personas de riesgo). Sin embargo son programas de detección pre- coz, por lo que son programas de prevención secundaria. Se ha estimado que estos programas reducen, en términos generales, en un 30% la mortalidad por cáncer de mama. La respuesta número 3 es la verdadera puesto que el tabaco re- presenta la causa del cáncer en un 30% de los tumores consideran- do a la población sin distinción de sexos. Está en íntima relación con los cánceres de boca, faringe, esófago, laringe (estos cuatro sin distin- ción en la forma que se fume, cigarrillos o pipa), pulmón, vejiga, páncreas, riñón, cérvix y leucemia mielocítica. El principal factor etiológico de carcinoma hepatocelular es el virus de la hepatitis B en infección crónica, ya que se produce la integración del ADN-VHB en el ADN de la célula huésped y la trans- activación de oncogenes. La infección crónica de VHC es la que más frecuentemente produce cáncer hepatocelular sobre hígados cirró- ticos. No se ha demostrado que el VHA produzca cáncer. Bibliografía: Piédrola 9ª Ed., págs. 853, 873 Manual CTO 2ª Ed., Medicina Preventiva 9.1, 10 Pregunta 211.- R: 5 El riesgo relativo de padecer una enfermedad es una medida de la fuerza de asociación entre una causa (factor de riesgo, exposi- ción...) y su efecto (enfermedad). Viene definido como la frecuencia con que el grupo de expuestos a un factor de riesgo padece una enfermedad en relación con el grupo de no expuestos. Un RR de 0,90 nos indica que en nuestro estudio sí se ha visto una ligera disminución de la incidencia de IAM con respecto al grupo placebo. El tratamiento hipolipemiante en nuestra muestra se comporta como un factor protector de IAM, puesto que la inciden- cia entre los que lo han seguido es menor que entre los que han tomado placebo. Sin embargo, al analizar si estos resultados diferencias son signifi- cativos en la población general (si este resultado es debido al azar o no), vemos que el intervalo de confianza obtenido incluye al 1, y siempre que esto ocurra las diferencias no serán estadísticamente significativas. En la población general el tratamiento podría com- portarse como factor de protección, ser totalmente indiferente o ser incluso un factor de riesgo (débil), por lo que en este estudio no se ha logrado demostrar nada. - La primera respuesta es falsa porque la disminución de IAM con el tratamiento hipolipemiante no ha resultado significativa. - Por ello, no hemos demostrado que el tratamiento sea más eficaz que el placebo aunque el RR sea menor de 1. - El resultado sería estadísticamente significativo si el intervalo de confianza excluyera el valor 1; por tanto la tercera opción es igualmente falsa. - La cuarta opción también es falsa. El hipolipemiante no es más eficaz que el placebo; pero no porque el RR sea menor de 1 (que así es como debería ser para ser más eficaz), sino porque el inter- valo de confianza incluye al 1. - El resultado no es estadísticamente significativo. Esta respuesta es la correcta por todo lo explicado anteriormente. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Estadística 6.1 Piedrola 9ª Ed., pág. 112 Pregunta 212.- R: 5 Para llegar a la solución correcta vamos a fijarnos en la siguiente tabla: Cuando no se rechaza la hipótesis nula nos situamos en la 2ª fila de la tabla (diferencia no significativa). Podemos estar cometiendo un error tipo II (al descartar la hipótesis alternativa siendo ésta cierta) o podemos estar en la casilla 1 - α (estar en lo cierto al afirmar que no existen diferencias significativas). Por todo esto no podemos afirmar que la hipótesis nula es cierta ni falsa, ni tampoco podemos emitir un juicio sobre la hipótesis alter- nativa. En resumen: no hemos podido demostrar nada. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Estadística 6.1 Pregunta 213.- R: 1 Aquí nos encontramos con otra pregunta en la que hay que deci- dir qué actitud terapéutica tomar ante un paciente con un Mantoux positivo siendo por ello el esquema del comentario de la pregunta 28 aplicable también a este caso. La paciente de la pregunta es una mujer joven (17 años); a la que sin antecedente claro de exposición a un paciente bacilífero se le encuentra un Mantoux claramente positivo (mayor de 5 mm de diámetro). - Lo primero que hay que averiguar ahora es si la paciente, en principio infectada, está enferma o no. En el enunciado del caso nos dan a entender que la paciente no lo está (no comentan nada de manifestaciones clínicas o radiológicas de la enfermedad), no estando por tanto indicado instaurar tratamiento (las respuestas 4 y 5 son falsas). - No se le debe tratar, pero ¿estaría indicado iniciar en estos mo- mentos la quimioprofilaxis antituberculosa?. Sí (por tanto las respuestas 2 y 3 son falsas y la 1 es correcta) . Hay varias razones para ello: • En primer lugar porque la paciente es menor de 35 años, y en principio en todo paciente menor de 35 y con Mantoux + se instaura QP con isoniacida mientras no existan contraindica- ciones. • En segundo lugar, aunque fuera mayor de esta edad también estaría indicada la quimioprofilaxis porque está siendo some- tida a tratamiento esteroideo a dosis elevadas, un factor que incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 5.7 Información terapéutica del sistema nacional de salud, vol. 18- Nº 1-1.994 págs. 12-14 Pregunta 214.- R: 4 La prueba de Mantoux o de la tuberculina es la prueba que se emplea para conocer si un paciente está infectado por M. tuberculo- sis. En ocasiones, algunos pacientes infectados muestran resultados negativos para esta prueba (falsos negativos), que es precisamente lo que nos están preguntando. Tabla de resultados falsos negativos a la tuberculina 1.- Infección reciente (fase prealérgica). 2.- Coinfecciones víricas (sarampión, SIDA..) o bacterianas (brucela...). 3.- Estados alérgicos. 4.- Inmunodepresión (sobre todo de la inmunidad celular). 5.- Depleción proteica severa. 6.- Edad avanzada (tener en cuenta efecto booster). 7.- Enfermedad tuberculosa severa. 8.- Fallos en la técnica de administración y lectura de la prueba.
- 70. Pág. 70 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Vamos ahora a analizar las diversas opciones: - La respuesta 1 se refiere a un niño de 2 años, a priori sano, que fue vacunado con BCG. La vacunación con BCG pretende estimular la reacción inmune del sujeto frente al bacilo de Koch (reacción tipo IV), aspecto explorado por la prueba de Mantoux. Por ello la vacu- nación con BCG se asocia a resultados en la prueba mayores de 5 mm, sin significar por ello que el paciente esté infectado. De hecho constituye la principal causa de interferencia en la prueba de la tuberculina, recomendándose el límite de 14 mm de induración en vacunados para considerar que existe infección. - Las respuestas 2, 3, y 5 hacen referencia a pacientes con enferme- dad tuberculosa en los que presumiblemente existe reacción po- sitiva en la prueba de la tuberculina porque están infectados y no pertenecen a ninguna de las categorías que se asocian a falsos negativos. - La respuesta 4 es la correcta, ya que describe una de las circuns- tancias que se asocia a resultados falsamente negativos, que es la del anciano con enfermedad tuberculosa grave (patrón miliar en la radiografía de tórax y hemocultivo positivo). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 5.7 Información terapéutica del sistema nacional de salud, vol. 18- Nº 1-1.994, págs. 12-14 Pregunta 215.- R: 1 Ante un cuadro clínico en el que aparece un varón con dolores óseos, anemia y elevación de la VSG hay que sospechar en la posi- ble presencia de un mieloma múltiple. Si además el paciente tiene unas proteínas totales en plasma muy altas (que no son albúmina porque la albúmina es normal) y proteinuria importante, esta proba- bilidad se convierte en elevada. Para confirmar el diagnóstico se pe- dirá un proteinograma y una serie ósea (respuesta 1). Aprovecharemos esta pregunta para repasar la clínica del mielo- ma múltiple: 1) Del 20 al 30% de las personas con mieloma están asintomáticas y su diagnóstico es casual, al encontrarse una velocidad de sedi- mentación globular elevada, anemia leve o la presencia de una paraproteína monoclonal en la sangre. 2) Enfermedad ósea. El dolor óseo es el síntoma más frecuente del mieloma múltiple, correspondiente a osteólisis. Las lesiones líti- cas predominan en huesos hematopoyéticos, como cráneo, cos- tillas, vértebras, pelvis, epífisis de huesos largos. Ocasionalmente no existen lesiones osteolíticas sino osteoporosis difusa. Como consecuencia de las lesiones óseas puede haber compresión ra- dicular o medular por aplastamientos vertebrales. En ocasiones puede existir lesión ósea esclerótica, fundamental- mente en una variedad de mieloma que se conoce con el nom- bre de síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalias, endo- crinopatía, pico monoclonal sérico, alteraciones cutáneas). 3) Infecciones, fundamentalmente por gérmenes encapsulados, y sobre todo en el pulmón y en riñón, consecuencia de alteración de la inmunidad humoral y disminución de la concentración de inmunoglobulinas normales. 4) Afección renal. Hasta en el 50% de los casos de mieloma existe insuficiencia renal, que es la segunda causa de muerte tras las infecciones. La causa más frecuente de la insuficiencia renal es la hipercalcemia y en segundo lugar la excreción de cadenas ligeras por la orina. Hiperuricemia, amiloidosis, pielonefritis de repeti- ción y síndrome de hiperviscosidad son factores que aceleran la insuficiencia renal. 5) Insuficiencia de médula ósea. Se produce anemia como conse- cuencia del proceso mieloptísico de ocupación de la médula ósea por las células plasmáticas. 6) Hipercalcemia. Hasta en el 30% de los mielomas, siempre con gran masa tumoral. La hipercalcemia produce síntomas tales como astenia, anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, estreñi- miento y confusión. 7) Hiperviscosidad. Es menos frecuente que en la macroglobuline- mia. Aparece fundamentalmente en mielomas IgM (que son ex- cepcionales) y en mielomas de tipo IgG 3 y con menos frecuencia mieloma IgA. Se caracteriza por la presencia de alteraciones neu- rológicas, visuales (fondo de ojo con venas tortuosas y dilatadas), alteraciones hemorrágicas, insuficiencia cardíaca y circulatoria. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 15.1 Pregunta 216.- R: 4 A la hora de decidir tratar a un enfermo con un fármaco, primero tiene que haberse demostrado científicamente que ese fármaco dis- minuye de una forma estadísticamente significativa la prevalencia, la gravedad y los síntomas de dicha enfermedad. Para ello el tipo de estudio que mejor valora la utilidad de una intervención, o que mejor demuestra la relación causa-efecto es el estudio experimental (ensayo clínico). No sólo basta saber que el fármaco tiene un mecanismo de ac- ción que actúa al nivel deseado en la fisiopatología de la enferme- dad, ni que se ha usado anteriormente con buenos resultados, ni que en animales se obtengan los resultados deseados. Es necesario comparar los resultados obtenidos en dos grupos de enfermos de características similares; uno de los cuales es tratado con el fármaco y el otro con placebo, y que los resultados sean mejores con el fármaco; y que además las diferencias obtenidas en el ensayo sean significativas, que no pueden ser explicadas por el azar. La repetición de los resultados en nuevos estudios dará al tratamiento un lugar definitivo dentro de las opciones terapéutcas de la enfermedad. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Epidemiología 6.1 Pregunta 217.- R: 5 Los datos que nos dan en la pregunta se corresponden con los de la sensibilidad y la especificidad. - La sensibilidad es la proporción de enfermos que tienen la prue- ba positiva en relación al total de enfermos. - La especificidad es la proporción de sanos que tienen la prueba negativa en relación con el total de sanos. Ahora empezamos a comentar las opciones que nos dan: - Las respuestas 1 y 2 son falsas, ya que han intercambiado los valores de la S y E. - La tercera respuesta es falsa. Los valores de sensibilidad y especifi- cidad de una prueba son independientes de la prevalencia del factor a analizar, y son inherentes a la prueba. - La cuarta respuesta es falsa. En este caso no podemos analizar el valor predictivo positivo, porque esta depende de la prevalencia de la enfermedad, que no la sabemos. - La última opción es la correcta. El valor de la S es 0,95 y el de la E es 0,97. Para introducir esta prueba dentro de los protocolos diagnósticos hay que demostrar que aporta algún beneficio a los ya existentes. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Epidemiología 1.1 Pregunta 218.- R: 4 La radiografía de tórax puede servir para determinar ciertas mani- festaciones de la exposición al asbesto, así como para identificar lesiones específicas. Las exposiciones se caracterizan por la presen- cia de placas pleurales, que consisten en engrosamiento o calcifica- ción a lo largo de la pleura parietal, particularmente en los campos pulmonares inferiores, el diafragma y el borde cardíaco. Cuando la exposición al asbesto produce enfermedad, aparece afectación parenquimatosa en forma de fibrosis intersticial de predo- minio en campos inferiores. Puede haber derrames pleurales. Puede evolucionar a pulmón en panal. La silicosis no produce placas pleurales, sino un patrón reticulo- nodular de predominio en campos superiores asociado a calcifica- ción ganglionar en cáscara de huevo. Bibliografía: Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.629 Pregunta 219.- R: 2 La vitamina D está encargada de la regulación de la homeostasis del calcio en el organismo. Se absorbe en el intestino delgado prin- cipalmente. Cuando pasa a la sangre es transportada por una glo- bulina α1 específica denominada proteína de unión de la vitamina D. Esta proteína transportadora no es una gammaglobulina (res- puesta 1 falsa).
- 71. Pág. 71COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS La vitamina D se absorbe en el intestino en forma de provitamina. En el hígado sufre una primera hidroxilación en posición 25 y poste- riormente en el riñón una segunda hidroxilación transformándose en 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma más activa (respuesta 5 falsa). La vitamina D actúa principalmente a tres niveles: - En el intestino: facilita la absorción de calcio y fosfatos al aumen- tar el transporte transcelular en las células de la mucosa (respuesta 3 falsa). - En el hueso: aumenta la resorción ósea produciendo un aumen- to del producto Ca x P y facilitando de este modo la mineraliza- ción ósea. - En el riñón: aunque hay datos contradictorios se acepta que la vitamina D facilita la reabsorción de calcio y fosfatos, al favorecer su reabsorción activa en el túbulo proximal (respuesta 2 cierta). Por último vamos a recordar algunos datos de la clínica asociada a la hipo e hipervitaminosis D: - Déficit de vitamina D: sobre el hueso produce defectos de la mineralización con aparición de raquitismo en los niños y osteo- malacia en los adultos. Además se producen trastornos de los iones minerales concretamente hipocalcemia e hipofosfatemia. En la hipocalcemia severa aparecen manifestaciones neuromus- culares y neurológicas como espasmos musculares, convulsiones y coma (respuesta 4 falsa). - Exceso de vitamina D: produce hipercalcemia y los síntomas son los propios de esta: debilidad, náuseas, trastornos de nivel de conciencia, pérdida de la capacidad de concentración de orina y depósitos cálcicos en distintos tejidos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Fisiología 3.8 Harrison 14ª Ed., págs. 2.525-2.533 Flórez Farmacología Humana págs. 972-975 Pregunta 220.- R: ANULADA El cortisol es el representante principal de los glucocorticoides, que son los esteroides suprarrenales que intervienen principalmente en el metabolismo intermediario. Sus efectos fisiológicos son la regu- lación del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas, los lípi- dos y los ácidos nucleicos. Con respecto al metabolismo de los hidratos de carbono, que es a lo que hace referencia esta pregunta, los glucocorticoides tienen un efecto principalmente hiperglucemiante. - Aumentan la concentración de glucosa en sangre actuando como antagonista de la insulina e inhibiendo la liberación de la misma. - Como consecuencia se produce una menor captación de gluco- sa por los tejidos, disminuyendo su consumo periférico. - Favorece la síntesis de glucosa en el hígado (gluconeogénesis) que se almacena en forma de glucógeno, aumentando también la glucogenogénesis y la cantidad de glucógeno hepático. En esta pregunta todas las opciones son correctas por lo que ha sido anulada. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Fisiología 3.4 Harrison 14 Ed., págs. 2.316-2.317 Pregunta 221.- R: 2 El gasto cardíaco es una medida de la función ventricular que se define como el volumen de sangre que bombea el corazón hacia la aorta en cada minuto. Está determinado por 4 factores: - Precarga: es la distensión del miocardio antes de contraerse. Se corresponde con la presión telediastólica del ventrículo izquier- do (PTDVI). En la precarga están implicados el tono venoso, la volemia, la distensibilidad ventricular y la contribución de la au- rícula, al llenado ventricular. Hasta una PTDVI de 15-20 mmHg el aumento de la precarga supone un aumento del gasto cardíaco, pero valores superiores conducen a la aparición de congestión y edema pulmonar sin aumentar el gasto, lo que ocurre en la insu- ficiencia cardíaca. - Contractilidad: es la fuerza que desarrolla el corazón al contraer- se. Está determinada por la actividad adrenérgica, que es el factor más importante en la modificación aguda de la contractilidad, y por la concentración de calcio intracelular libre. A mayor con- tractilidad mayor gasto cardíaco. - Postcarga: la comentaremos en la pregunta 224. - Frecuencia cardíaca: está controlada por el tono vegetativo. En el miocardio el aumento de la frecuencia cardíaca incrementa tan- to el gasto como la contractilidad cardíaca. Si el miocardio es insuficiente, uno de los mecanismos compensadores es el au- mento del tono simpático, produciéndose una taquicardia com- pensadora que intenta mantener el volumen minuto. La disminu- ción de la frecuencia disminuye el gasto cardíaco. Los fármacos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca modifi- can estos factores para conseguir un gasto cardíaco adecuado. Así se usan fármacos que aumentan la contractilidad (inotrópicos positi- vos) o mejoran el rendimiento hemodinámico por reducir la precar- ga excesiva (diuréticos y vasodilatadores venosos) y/o la postcarga (vasodilatadores arteriales). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Fisiología 1.5 Harrison 14ª Ed., págs. 1.465-1.468 Pregunta 222.- R: 1 El sistema circulatorio está formado por el corazón que actúa como una bomba que impulsa la sangre para que circule por todo el organismo y los vasos sanguíneos que son los encargados de trans- portar la sangre y distribuirla por todos los tejidos. - Las grandes arterias tienen la función de transportar sangre a gran presión hacia los tejidos. Por este motivo tienen paredes resis- tentes y la sangre fluye rápidamente en su interior. - Las arteriolas son las ramas más pequeñas del sistema arterial; actúan como válvulas de control, a través de las cuales se manda sangre hacia las capilares, tienen una poderosa pared muscular que se puede cerrar completamente o dilatarse para modificar el flujo de sangre a los capilares según las necesidades de los tejidos. - En los capilares se produce el intercambio de líquido, nutrientes, electrólitos, hormonas y otras sustancias entre la sangre y los espa- cios intersticiales. Poseen paredes muy delgadas y permeables a sustancias de pequeño tamaño molecular. - Las vénulas reciben la sangre de los capilares; van uniéndose para formar vasos cada vez más grandes. Las venas transportan la sangre de regreso al corazón, sirviendo además como almacén de sangre. Las paredes son musculares por lo que pueden contraerse y dilatarse para almacenar mucha o poca sangre según las nece- sidades del organismo. El volumen de sangre no es igual en todas las zonas de la circula- ción. El corazón contiene el 7% de la sangre y los vasos pulmonares el 9%. El resto (84%) de la sangre está en la circulación sistémica. De este 84% el 64% está en el sistema venoso, el 13% en las arterias y el 7% en las arteriolas y capilares sistémicos. Todo el sistema venoso en conjunto almacena la sangre pero las pequeñas venas y vénulas tienen mayor área de sección transversal y paredes más finas con mayor capacidad de distensión por lo que almacenan más sangre que las grandes venas. Bibliografía: Guyton 8ª Ed., págs. 154-155 Pregunta 223.- R: 2 La espirometría es una medición de la función ventilatoria me- diante un registro de volúmenes pulmonares en función del tiempo. Se pueden determinar dos tipos diferentes de volúmenes, estáticos y dinámicos. - Los volúmenes pulmonares estáticos miden el volumen de gas que contiene el pulmón en distintas posiciones de la caja torácica. Son: • Capacidad pulmonar total (CPT): es el volumen de gas que contienen los pulmones en la posición de máxima inspira- ción. • Capacidad vital (CV): máximo volumen espirado tras una ins- piración máxima. • Volumen corriente (VC): volumen que se moviliza habitual- mente respirando en reposo. • Volumen residual espiratorio (VRE): volumen que se puede espirar tras una espiración normal. • Volumen residual inspiratorio (VRI): volumen que se puede inspirar tras una inspiración normal. • Capacidad inspiratoria (CI): volumen máximo inspirado.
- 72. Pág. 72 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) • Capacidad funcional residual (CFR): volumen de gas que con- tienen los pulmones tras una espiración normal. • Volumen residual (VR): volumen que contienen los pulmones después de una espiración máxima. Es el volumen al que se refiere esta pregunta. Como ves en esta gráfica el VR es la CPT menos la CV. El VR no se puede medir con el espirómetro convencional, se debe hacer con una técnica de dilución de helio o con pletismografía corporal. - Volúmenes pulmonares dinámicos: son los volúmenes espirato- rios forzados. El paciente inhala hasta la CPT y luego realiza una espiración forzada. Son dos volúmenes principales: • VEF1 : volumen de gas espirado en el primer segundo de la espiración forzada. • FEF 25-75% es el flujo espirado entre el 25-75% de la capaci- dad vital forzada. Es la medida más sensible de la obstrucción precoz de las vías respiratorias, sobre todo de los de pequeño tamaño. Todos los volúmenes medidos se interpretan comparándolos con los valores correspondientes a la edad, talla, sexo y raza del paciente. Se consideran normales los valores comprendidos entre el 80-120% del valor de referencia. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 2.1 Harrison 14ª Ed., págs. 1.606-1.608 Pregunta 224.- R: 3 La postcarga es la fuerza contra la cual se contrae el músculo cardíaco, es decir, la fuerza que debe desarrollar el ventrículo para abrir las válvulas sigmoideas y enviar la sangre a las arterias aorta y pulmonar. La ley de Laplace es la ley que explica el comportamiento de la postcarga. Afirma que esta es directamente proporcional a la presión intraventricular y al tamaño del ventrículo durante la sístole, e inver- samente proporcional al grosor de la pared. En la práctica clínica, la postcarga se equipara a las resistencias vasculares periféricas, que son el principal componente de resis- tencia contra el que ha de operar el ventrículo como bomba. Estas resistencias son directamente proporcionales a la presión arterial e inversamente proporcionales al volumen minuto, por lo que un au- mento de las resistencias periféricas disminuirá el volumen minuto. En la insuficiencia cardíaca las variaciones del gasto cardíaco de- penden fundamentalmente de la postcarga. Esta es la base de la utilización de fármacos vasodilatadores en el tratamiento de la insu- ficiencia cardíaca. En el miocardio normal, al contrario, son las va- riaciones de la precarga los que determinan el volumen minuto. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Fisiología 1.5 Harrison 14 Ed., págs. 1.467-1.468 Flórez. Farmacología humana, págs. 609-610 Pregunta 225.- R: 5 La membrana celular es impermeable al agua y a la mayor parte de las moléculas hidrosolubles, como son los iones, la glucosa, los aminoácidos y los nucleósidos, por lo que se necesitan proteínas situadas en la membrana para transportarlas. Existen distintos tipos de proteínas transportadoras. Los tipos más importantes son: - Proteínas canales o canales iónicos: trasportan agua e iones es- pecíficos de modo pasivo a favor de su gradiente de concentra- ción y de potencial eléctrico (gradiente electroquímico). A este proceso se le denomina difusión facilitada. Los canales iónicos son macromoléculas proteicas que abarcan el grosor entero de la membrana, conformando en su interior la estructura que permite que un gran número de iones pueda pasar a su través. Son muy eficientes, por lo que el número de canales por célula es más bien limitado, de unos pocos miles como máximo. - Proteínas transportadoras: facilitan el movimiento de pequeñas moléculas: iones, aminoácidos y azúcares. A diferencia de las proteínas canales, sólo pueden fijar una o unas pocas moléculas al mismo tiempo, la fijación de la molécula cambia la conforma- ción del transportador que transfiere las moléculas fijadas al otro lado de la membrana. - Bombas asociadas a ATP: son ATPasas que utilizan la energía libe- rada en la hidrólisis del ATP para trasladar iones a través de la membrana en contra de su gradiente electroquímico. Se origina así el transporte activo o transporte de iones en contra del gradiente electroquímico acoplado a una reacción enérgicamente favorable como es la hidrólisis de ATP en ADP +P. Así es como se consigue mantener baja la concentración intracelular de Na+ y Ca+2 . Bibliografía: Flórez, Farmacología humana, págs. 18-19 Pregunta 226.- R: 2 Para resolver esta pregunta vamos a repasar los factores implica- dos en la regulación de la secreción ácida gástrica: Entre los factores estimulantes tenemos los siguientes: - Gastrina: es el estimulante más potente. Es producida por las células G, localizadas principalmente en las glándulas pilóricas y en el antro gástrico. El principal estímulo para la liberación de gastrina es la presencia de alimento en el estómago. Es inhibida por la somatostatina. - Estimulación vagal: aumenta la secreción ácida por estimulación de los receptores colinérgicos de las células parietales. Además favorece la liberación de gastrina a partir de las células G antrales y disminuye el umbral de respuesta de las células parietales a las concentraciones de gastrina circulantes. La distensión gástrica es- timula la secreción ácida principalmente por estímulo vagal. - Histamina: la mucosa gástrica contiene grandes cantidades de histamina alojadas en los gránulos citoplasmáticos de las células cebadas y de las células enterocromafines situadas en las glándu- las oxínticas. Estimula la secreción ácida gástrica uniéndose al receptor H2 de la célula parietal. Es el estimulante más importante de la secreción ácida gástrica. Los tres factores están interrelacionados de manera que la gastri- na y la estimulación colinérgica estimulan la liberación de histamina, además de estimular por sí mismos la liberación de ácido. Los factores implicados en la inhibición de la secreción ácida gástrica son diversos. Destacan los siguientes: - Presencia de ácido en el estómago o duodeno: produce una retroalimentación negativa a través de varias moléculas como la somatostatina, la secretina y las prostaglandinas. - Presencia de grasa en el duodeno: estimulan la liberación de
- 73. Pág. 73COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS péptido inhibidor gástrico que disminuye la liberación de ácido. - Otros péptidos: VIP, enteroglucagón, neurotensina, péptido Y y la urogastrona o enterogastrona. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 12.3 Harrison 14ª Ed., págs. 1.812-1.814 Pregunta 227.- R: 1 El ácido clorhídrico (HCI) es secretado por las células parietales del estómago, cada una de las cuales puede generar por su porción apical unos 3.300 millones de hidrogeniones (H+ ) por segundo. Cada ion de hidrógeno se acompaña de un ion cloruro. Además de segre- gar ácido clorhídrico, las células parietales segregan también factor intrínseco. La secreción de ácido se regula fisiológicamente a través de los factores comentados en la pregunta previa. Los que la estimulan también estimulan la secreción de factor intrínseco. Podemos esti- mular la producción de HCl mediante la administración exógena de pentagastrina que es una sustancia que contiene la porción biológi- camente activa de la gastrina y es el agente más usado para la deter- minación de la secreción ácida máxima. Cuando se estimula la secreción ácida gástrica aumenta la secre- ción de HCI y de factor intrínseco pero no aumenta la secreción del resto de los componentes del jugo gástrico como el agua, moco, pepsinógeno etc., que forman la mayor parte del volumen del jugo gástrico. Por eso al aumentar la secreción de ácido aumentamos la cantidad de HCl en un volumen total que apenas varía por lo que el resultado final es un aumento en la concentración tanto de hidroge- niones como de cloro. Bibliografía: Guyton 8ª Ed., págs. 746-747 Harrison 14ª Ed., págs. 1.812-1.814 Flórez. Farmacología Humana, págs. 757-759 Pregunta 228.- R: 4 Los aminoglucósidos (gentamicina, amikacina, estreptomicina, neomicina, tobramicina) son antibióticos bactericidas, cuyo meca- nismo de acción es inhibir la síntesis proteica, uniéndose de forma irreversible a la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos (su captación por los ribosomas bacterianos es un proceso activo que requiere consumo energético). El mecanismo de resistencia es a través de enzimas codificadas por plásmidos que son modificadoras de los aminoglucósidos inactivándolos. Entre los fármacos disponibles, la amikacina es el que menos se inactiva y el de mayor actividad antipseudomonas, por lo que se debe reservar para infecciones que puedan estar causadas por gér- menes multirresistentes y en casos probables de resistencia a amino- glucósidos. Entre los efectos secundarios característicos destacan la nefroto- xicidad (5-10%), que es habitualmente reversible y la ototoxicidad (1%) que sin embargo es irreversible. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Farmacología 3.10 Pregunta 229.- R: 3 La granulomatosis de Wegener es una enfermedad mortal sin tratamiento, siendo el tratamiento de elección la ciclofosfamida a dosis de 2 mg/Kg/día, por vía oral. Este fármaco debe mantenerse durante un año después de lograda la remisión completa para, segui- damente, disminuir la dosis gradualmente y, finalmente, interrumpir- la. Al principio deben administrarse glucocorticoides junto con la ciclofosfamida; puede usarse prednisona a dosis iniciales de 1 mg/kg/ día, con tomas diarias durante el primer mes, pasando luego gradual- mente a una pauta de esteroides en días alternos, por último, se disminuyen paulatinamente las dosis hasta interrumpir al cabo de seis meses aproximadamente. Con esta pauta terapéutica, el pronóstico de la enfermedad es excelente: hay mejoría intensa en más del 90% los pacientes, y se obtienen remisiones completas en un 75% de los casos. A pesar de esto, se ha demostrado que alrededor del 50% de las remisiones se asocian más adelante a una o más recaídas. A pesar de que la ciclofosfamida es capaz de salvar la vida de los pacientes con granulomatosis de Wegener, algunos no toleran este fármaco, como ocurre en quienes presentan una neutropenia inten- sa con dosis bajas de este agente, o en los que sufren una cistitis grave o un cáncer de vejiga. En estos casos se pueden emplear pautas terapéuticas diferentes, como metotrexato semanal, o azatioprina en dosis diarias para mantener la remisión obtenida con la ciclofos- famida. También se ha empleado, con éxito y con menos efectos secundarios, la ciclofosfamida en forma de bolos intravenosos inter- mitentes (1 g/ m2 / mes); sin embargo, con esta pauta se han observado que, si bien se obtienen mejorías en un 90% de los pacientes, y remisiones en un 50% al cabo de 6 meses, el 72% de los pacientes no consiguió mantener la remisión aunque prosiguiera el tratamiento durante otros 6 a 24 meses. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 11.6 Harrison 14ª Ed., págs. 2.177-2.178 Pregunta 230- R: 1 Las extrasístoles ventriculares esporádicas e infrecuentes ocu- rren en casi todos los enfermos con infarto y no requieren tratamien- to. En el caso de extrasístoles ventriculares frecuentes, multifocales o protodiastólicas tampoco se administra tratamiento antiarrítmico, reservándose este para los pacientes con taquicardias ventriculares sostenidas. El tratamiento antiarrítmico profiláctico está contraindi- cado en las extrasístoles ventriculares ya que puede aumentar la mortalidad tardía. Los betabloqueantes son eficaces, ya que suprimen la actividad ectópica ventricular en los enfermos con infarto y previenen la fibri- lación ventricular. Deben administrarse sistemáticamente a todo pa- ciente que no presente ninguna contraindicación. Los betabloque- antes además se usan como tratamiento en prevención secundaria después de un infarto, ya que disminuyen la tasa de mortalidad total, la muerte súbita y, en algunos casos, el reinfarto. Bibliografía: Harrison 14ª Ed., págs. 1.554, 1.557 Pregunta 231.- R: 1 El 5-mononitrato de isosorbide es el principal metabolito del dinitrato de isosorbide. Debido a su cinética de eliminación, la acti- vidad hemodinámica es muy prolongada. La formulación retardada de este principio activo permite, por un lado, alcanzar rápidamente concentraciones plasmáticas terapéuticas del fármaco y, por el otro lado, mantener estos niveles el tiempo suficiente para obtener un efecto prolongado. En tratamientos prolongados, como en nuestro caso (angina de pecho), se debe administrar una única dosis diaria para prevenir la aparición de tolerancia (disminución de la eficacia). Bibliografía: Vademécum internacional, pág. 688 Pregunta 232.- R: 4 La digoxina apenas se biotransforma y se elimina por vía renal, siendo su vida media de 36 horas. Los niveles terapéuticos están entre 0,5 -2 mg/dl. La intoxicación por digoxina es una complicación del tratamien- to debido al estrecho cociente tóxico - terapéutico del fármaco. La causa desencadenante más frecuente es la hipopotasemia, aunque también pueden reducir la tolerancia al fármaco la edad avanzada, acidosis, IAM, hipoxemia (EPOC), insuficiencia renal, hipercalce- mia, hipomagnesemia, hipotiroidismo... La administración conjunta de digoxina con verapamilo, amioda- rona, eritromicina, diltiazem, quinidina y propafenona aumenta la con- centración de la digoxina y facilita la aparición de una intoxicación. Existen situaciones que, por el contrario disminuyen la digoxine- mia: el incumplimiento terapéutico, la disminución de la absorción intestinal (insuficiencia cardíaca y empleo de fármacos, como los antiácidos, antidiarreicos, colestiramina ...), los anticuerpos antidigital y el aumento de la biotransformación por fármacos inductores (ri- fampicina, difenilhidantoína y fenobarbital). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Farmacología 2.2 Pregunta 233.- R: 3 Lo que realmente nos preguntan es el concepto de vida media (t 1/2) de un fármaco, que es el tiempo necesario para que la con-
- 74. Pág. 74 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) centración plasmática o la cantidad de un fármaco presente en el organismo se reduzca a la mitad. En nuestro caso nos dicen que la vida media de la digoxina es de 1,6 días, es decir, que se necesitan 1,6 días para que la concentra- ción de digoxina, (siempre que la función renal sea normal), se re- duzca a la mitad; como tenemos 4 mg/dl, se tardarán 1,6 días para pasar de 4 mg/dl a 2 mg/dl, y otros 1,6 días para llegar a 1 mg/dl, por lo que en total necesitamos 3,2 días (1,6 + 1,6); así los 4 mg/dl iniciales pasan a 1 mg/dl que es lo que nos preguntan. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Farmacología 1.5 Pregunta 234.- R: 4 Los efectos adversos de los inhibidores de la ECA (captopril, enalapril, fosinopril, ramipril...) son raros. No alteran los lípidos, glu- cosa ni el ácido úrico, pero característicamente producen tos seca, que aparece en un 4-16% de los pacientes (especialmente en muje- res ancianas de raza blanca). Otro efecto adverso importante que puede aparecer con el tratamiento con IECAs es la insuficiencia renal en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal o en estenosis de la arteria renal principal en un monorreno. Rara vez se puede producir angioedema (algo más frecuente con el enalapril). Están contraindicados en el embarazo por su efecto teratogénico. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Farmacología 2.5 Pregunta 235.- R: 4 El síndrome que describen es el síndrome neuroléptico maligno. Es un efecto idiosincrásico (no dosis dependiente, no potencia de- pendiente) poco frecuente pero de alta letalidad que se produce como efecto secundario del tratamiento con neurolépticos. El riesgo mayor es la rabdomiólisis (con leucocitosis, CPK, LDH, GOT, y GPT elevados) que puede producir un fracaso renal por mioglobinuria. El tratamiento consiste en suspender el neuroléptico inmediata- mente, aplicar medidas de soporte (refrigeración), y administrar dantroleno o la bromocriptina. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Farmacología 4.4; Psiquiatría 12.2 Pregunta 236.- R: 5 Las benzodiacepinas se clasifican en función de su vida media en: - Ultracorta (<6 horas): Midazolam, Triazolam - Corta (10-24 horas): Alprazolam, Loracepam, - Intermedia (≅ 30 horas): Clonacepam. - Larga (>30 horas): Cloracepato, diacepam, bromacepam. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Farmacología 4.3; Psiquiatría 12.4 Pregunta 237.- R: 3 En la actualidad, el enfoque terapéutico del asma bronquial se dirige hacia el control del sustrato inflamatorio, presente en todas las modalidades y momentos evolutivos de la enfermedad asmática y que es el responsable del fenómeno de la hiperreactividad bron- quial. La utilización de los glucocorticoides inhalados disminuye la morbilidad y se considera como el primer y más eficaz nivel terapéu- tico en los diferentes consensos de recomendaciones para el control y el tratamiento de la enfermedad asmática. Están especialmente indicados como tratamiento de fondo. Bibliografía: Medicine 1.997; 7(45): 1.969-1.976 Pregunta 238.- R: 4 La artritis reumatoide es una enfermedad crónica con afecta- ción multisistémica de etiología desconocida. Mediante estudios familiares se ha demostrado que existe una predisposición genética. No existe un patrón de herencia definido (respuestas 1 y 2 falsas) sino un mecanismo de herencia multifacto- rial en el que intervienen factores ambientales y genética, que se demuestran por la alta frecuencia de artritis reumatoide en familiares de primer grado de afectados por la enfermedad. Uno de los principales factores genéticos es la presencia del HLA- DR4, (y no del HLA DR3, respuesta 5 falsa). El HLA DR4 es una de las moléculas HLA tipo II (respuesta 4 verdadera). La asociación del HLA DR4 con la artritis reumatoide se está estu- diando de modo exhaustivo y se cree que está relacionada con la secuencia de aminoácidos situada en la tercera región hipervariable de la cadena β de la molécula.
- 75. Pág. 75COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 4.2 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 2136 Pregunta 239.- R: 3 La enfermedad celíaca es un cuadro malabsortivo, debido a lesión de la mucosa sobre todo de yeyuno e ileon, secundario a la presencia de anticuerpos frente a la fracción A de la gliadina del gluten, una proteína existente en el trigo y derivados (cebada, cente- no, etc.). Recuerda algunos cereales que no producen enfermedad celíaca como el arroz, maíz y la avena (en ocasiones). Cursa de forma característica con diarrea, malabsorción, pérdida de peso, irritación, distensión abdominal, y esteatorrea, aunque a menudo se presenta en formas aisladas poco sugerentes de enferme- dad celíaca como ferropenia, sangrados por hipoprotrombinemia o dolores óseos con deformidades. Para su diagnóstico en la práctica habitual se acepta como es- prue celíaco la presencia de clínica compatible, biopsia compatible y presencia de anticuerpos específicos positivos (Ac. antiendomisio tipo IgA, los más específicos, Ac. antigliadina y Ac. antirreticulina). Sin embargo, para el MIR debes saber que el diagnóstico de cer- teza se hace mediante el siguiente esquema: Las lesiones histológicas que produce la enfermedad celíaca en la mucosa intestinal son una triada: atrofia vellositaria, hiperplasia de las criptas e infiltrado linfocitario T en lámina propia. No son especí- ficas, puesto que pueden aparecer en el esprue tropical, enteritis por rotavirus, infección por Giardia lamblia, intolerancia a las proteínas de leche de vaca y gastroenteritis eosinofílica. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 20.6 Harrison 14ª Ed., págs. 1.814-1.816 Pregunta 240.- R: 1 Para el tratamiento de las trombopenias de causa autoinmune tenemos distintas alternativas. Habitualmente, con cifras de plaque- tas superiores a 20.000 no suele haber sintomatología, por lo que no se requerirá tratamiento, pero en caso de necesidad tenemos: - Esteroides: disminuyen la producción de anticuerpos y la fagoci- tosis por los macrófagos. Necesitan un mes para que se note su efecto. - Esplenectomía: produce aumento del recuento plaquetario en un 30% aproximadamente, manifestándose tras una semana de la cirugía. - Fármacos inmunosupresores tales como azatioprina, ciclofosfa- mida, vincristina o vinblastina. Se emplean cuando los dos trata- mientos anteriores no han conseguido resolver una trombopenia mediada por mecanismo autoinmune. - Danazol, un andrógeno modificado. Se está empleando con éxi- to, pero está relacionado con importantes efectos secundarios. - Gammaglobulina intravenosa debe utilizarse para aumentar tem- poralmente el recuento plaquetario y como apoyo antes de una operación quirúrgica o un parto. Se basa en su capacidad para bloquear los receptores de la fracción constante de IgG en los macrófagos esplénicos que de este modo no puede unirse a las plaquetas y así no las destruyen. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Hematología 17.1 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 2.073 Pregunta 241.- R: 5 En el lupus eritematoso sistémico (LES) la presencia de una gran variedad de autoanticuerpos constituye el dato de laboratorio más relevante y, en particular, los anticuerpos antinucleares (ANA) son los de mayor interés. Se detectan en el 95% de los casos y, aunque no son específicos de la enfermedad, su negatividad debe suscitar una duda razonable en el diagnóstico de LES. Dentro de los diferentes tipos de ANA, se consideran específicos de lupus los anti-ADN bicatenario o nativo a títulos altos, que aparece en el 70-80% de los pacientes, y son marcadores de actividad (funda- mentalmente nefritis); y los anti-Sm que, aunque están presentes en menos casos (25 al 30%) son también muy específicos de LES. No olvides que existen otros autoanticuerpos que, aunque no son específicos de lupus, sí que guardan relación con el pronóstico de la enfermedad: - anti-RNP: se han relacionado con un mejor pronóstico. - anti-Ro (SS-A) / anti-La (SS-B): se pueden detectar con mayor frecuencia cuando el LES se asocia al síndrome de Sjögren. - antihistona: son positivos en el 95% de los casos de lupus induci- do por fármacos, pero no son específicos, observándose también en el LES y en artritis reumatoide con factor reumatoide positivo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 2.2 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.130 Farreras 13 Ed., vol. I pág. 1.094 Pregunta 242.- R: 2 La enfermedad de Goodpasture es una de las patologías rena- les en las que se puede hacer un trasplante como parte del trata- miento sin miedo a la recidiva de la enfermedad primaria en el injerto, pero hay que recordar que para ello es una condición imprescindible el cese de la producción de anticuerpos unos 2-3 meses previos al trasplante. Las respuestas 3 y 4 pueden crear confusión porque son parcial- mente correctas. El trasplante renal no protege de la lesión a nivel pulmonar porque el trasplante en sí no inhibe la producción de anticuerpos (salvo por el tratamiento inmunosupresor que obligato- riamente se asocia), pero por otro lado el tratamiento no debe ser indefinido puesto que en épocas de remisión no es necesario. Eso sí, ante una recidiva (que además de ser frecuentes van precedidas de un aumento del título de anticuerpos), hay que reanudar el trata- miento. Una vez deteriorada la función renal es muy difícil recupe- rarla, sobre todo si ha sido necesaria la diálisis. Un tratamiento pre- coz (creatinina <5) conlleva una supervivencia excelente (>90% al año). La posibilidad de trasplante también debes recordarla en rela- ción a otras patologías: - GN focal y segmentaria: es bastante característica porque puede recurrir las pocas horas tras el trasplante. - La GN rápidamente progresiva: es otra enfermedad que tam- bién puede recidivar tras el trasplante. - La nefritis lúpica, al igual que la nefritis en la enfermedad de Goodpasture, son patologías con baja frecuencia de recidivas en el trasplante. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 6.2
- 76. Pág. 76 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Pregunta 243.- R: 3 La gammaglobulina intravenosa en el tratamiento de inmunodefi- ciencias primarias se utiliza como tratamiento sustitutivo en pacientes con infecciones bacterianas de repetición y déficit de IgG. El objetivo es conseguir unos niveles mantenidos de IgG superiores a 5 g/l, lo que evita la mayor parte de las infecciones sistémicas y facilita el control con antibióticos de las infecciones localizadas que puedan aparecer. Esto se suele conseguir con la administración de 400 mg/Kg/mes. Por tanto la respuesta correcta es la número 3. - Las infecciones respiratorias de repetición por sí solas no justifi- can el tratamiento con inmunoglobulina (no hay más que pensar, por ejemplo, en las malformaciones de fosas nasales). Se tratan con antibióticos salvo que se demuestre una hipogammaglobuli- nemia de base. - Una hipogammaglobulinemia no tiene indicación de tratamien- to si no se produce clínica infecciosa. - La respuesta 4 es falsa ya que la gammaglobulina debe ser un tratamiento de mantenimiento constante para conseguir niveles adecuados de IgG de modo continuo. - La respuesta 5 también es falsa puesto que la vía i.m es insegura e incomoda para la administración crónica de proteínas. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Inmunología 10 Pregunta 244.- R: 1 El estudio histoquímico es una parte importante dentro del estu- dio de las enfermedades ampollosas autoinmunes de la piel. En la tabla de pie de página te resumimos las principales características de cada una de ellas. Como se puede ver, en el estudio del pénfigo se demuestran en la inmunofluorescencia directa depósitos de IgG en el espacio inter- celular (o lo que es lo mismo, en la superficie de los queratinocitos) entre las células epiteliales. Además en la IF indirecta el 90% de los enfermos presentan anticuerpos IgG circulantes en suero contra la sustancia intercelular de la epidermis. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Dermatología 11.1 Iglesias 1ª Ed., pág. 481 Pregunta 245.- R: 4 La glándula tiroides consta de dos lóbulos unidos por un istmo. Se sitúa delante de los cartílagos traqueales segundo y tercero, en la profundidad de los músculos esternotiroideo y esternohioideo. Se encuentra irrigada por la arteria tiroidea superior (rama de la caró- tida externa) y la tiroidea inferior (rama del tronco tirocervical arte- ria subclavia). Ambas arterias se anastomosan en el interior de la glándula. En la cirugía del tiroides, hay que ligar la arteria tiroidea infe- rior a cierta distancia y lateral a la glándula, teniendo cuidado de preservar el nervio laríngeo recurrente que se relaciona íntima- mente con ella. Este inerva a todos los músculos intrínsecos de la laringe excepto al cricotiroideo, ocasionando al lesionarlo afonía transitoria o espasmo laríngeo. El músculo cricotiroideo es inerva- do por el nervio laríngeo externo (rama del laríngeo superior), ner- vio que comparte trayecto con la arteria tiroidea superior y cuya rara lesión provoca carácter monótono de la voz, al no tensar bien las cuerdas vocales. Las paratiroides, en número de 2 a 6, son glándulas pequeñas y ovales situadas en el borde posterior de la tiroides. Las inferiores tienen una localización sumamente variable (incluso pueden des- cender a mediastino superior); las superiores ocupan una posición algo más constante. Pueden ser lesionadas o incluso extirpadas du- rante la cirugía de resección tiroidea, pero suelen preservarse en la tiroidectomía subtotal porque en ésta no se extirpa la porción poste- rior de la glándula tiroides. Sin embargo, dado que su localización es muy variable, pueden ser lesionadas de modo accidental en cual- quier cirugía tiroidea, ya que suelen dar muchos problemas en su búsqueda. Por último, no es extraño que el músculo esternotiroideo se ad- hiera al tiroides pues su vaina dorsal está en estrecha relación con la cara anterior de la glándula. Bibliografía: Moore 3ª Ed., pág. 846 Pregunta 246.- R: 2 Los bloqueos nerviosos son de gran utilidad en anestesia regio- nal, ya que así se evita morbilidad que acompaña a las anestesias totales. Por ejemplo, en la zona cervical se usa en agresiones por arma blanca que interesan sensibilidad superficial de la zona y que necesitan pasar por cirugía. - El plexo cervical recorre su trayecto bordeando la parte posterior del esternocleidomastoideo (ECM) y por ello es entre el tercio superior y medio del borde posterior del músculo donde inyecta- mos para conseguir el bloqueo. - El nervio frénico pasa posteriormente al ECM y por delante del músculo escaleno anterior, curvándose en su borde lateral para entrar en el tórax. Su bloqueo, por tanto, no se hace en el borde anterior del ECM, sino a su paso por la cara anterior del tercio medio del escaleno anterior, tres centímetros por encima de la clavícula. Su lesión determina parálisis del hemidiafragma y su compresión, parálisis duradera mientras dure la presión. Su blo- queo puede usarse para manipulación pulmonar o para abortar un brote de hipo.
- 77. Pág. 77COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS - El bloqueo del plexo braquial se usa para anestesia del miembro superior inyectando en la porción media supraclavicular, evitan- do la arteria subclavia en el recorrido del paquete nervioso. Bibliografía: Moore 3ª Ed., págs. 822 y 842 Pregunta 247.- R: 2 El oído medio queda separado del conducto auditivo externo por el tímpano. Contiene la cavidad timpánica y el receso epitimpá- nico. Se comunica con la nasofaringe a través de la trompa auditiva. Dentro del oído medio encontramos: - Los huesecillos contenidos en la cavidad, que forman una cadena que se dirige desde el tímpano hasta la ventana oval. Funcional- mente actúan como palanca aumentando la fuerza y reduciendo la amplitud de las vibraciones que transmite la membrana timpáni- ca (respuesta 1). - En la cara inferior se observa un orificio diminuto sobre un relieve óseo (eminencia piramidal) que contiene el músculo del estribo (inervado por el séptimo par craneal), responsable de impedir movimientos exagerados del estribo. - Lateral a la pirámide existe una apertura por la que se introduce la cuerda del tímpano (rama del nervio facial) en la cavidad timpá- nica, trayendo la sensibilidad gustativa de los dos tercios anterio- res de la lengua (respuesta 4). - En la pared anterior hay un conducto ocupado por el músculo tensor del tímpano que tira del manubrio del martillo tensando la membrana timpánica y disminuyendo su amplitud (inervado por el quinto par craneal). - El plexo timpánico, que se apoya en el promontorio, está forma- do por fibras de los nervios facial y glosofaríngeo y atraviesa un orificio en el suelo dentro del nervio timpánico (respuesta 5). Sin embargo son las ramas procedentes de la división mandibular del nervio trigémino (V par craneal), las que son responsables de la inervación de la cara externa de la membrana timpánica, es decir, la parte del tímpano que es ya (conceptualmente) parte del oído exter- no. Estas ramas constituyen la rama timpánica del V par, por lo que la respuesta falsa es la número dos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., ORL 1.1 Moore 3ª Ed., pág. 797 Pregunta 248.- R: 5 Para contestar esta pregunta vamos a analizar las diferentes opcio- nes que se ofrecen: - El bronquio derecho es más ancho y corto y tiene una dirección más vertical que el izquierdo, siendo más fácil que un cuerpo extraño o las aspiraciones escojan esta vía como camino hacia la parte distal del árbol bronquial y queden atrapadas en los lóbulos inferior y medio (respuestas 1 y 4). - El conocimiento anatómico de los segmentos pulmonares es lo que nos hace interpretar con exactitud la localización de las lesiones en las radiografías y también tiene aplicación en cirugía, ya que cada segmento pulmonar tiene su nervio, arteria y vena, y los planos situados entre ellos son marcados por venas intersegmentarias que nos sirven como guía a la hora de la resec- ción quirúrgica, sin que se altere gravemente el tejido circundante (respuestas 2 y 3). - Los bronquios principales, descienden desde la carina a la altura del ángulo esternal hasta dividirse en bronquios secundarios (2 en el izquierdo y 3 en el derecho), La división del bronquio prin- cipal derecho se hace antes del hilio, por lo que son los bron- quios secundarios los que acompañan a las arterias pulmonares en el hilio del pulmón. Bibliografía: Moore 3ª Ed., pág. 77 Pregunta 249.- R: 2 Las infecciones de la cavidad nasal o las alergias producen tume- facción e inflamación (rinitis) de la mucosa nasal y suele ocurrir de una manera rápida debido a su gran vascularización. Si esta inflama- ción se extiende, se propaga hacia estructuras vecinas: - Hacia la fosa craneal anterior a través de un "espacio abierto" como es la lámina cribiforme del hueso etmoides. - A través de las coanas hacia la nasofaringe y de allí a los tejidos blandos de la retrofaringe. - A través de la trompa auditiva al oído medio. - Por contigüidad de la mucosa, a los senos paranasales. - A través del cornete inferior por el conducto lacrimal pasa a con- juntiva y aparato lacrimal. La única zona de entre las ofrecidas en las respuestas, que no está en contigüidad anatómica con la cavidad nasal es la fosa craneal media, por lo que la respuesta falsa es la número 2. Figura 38. Pregunta 249 Extensión de las afectaciones de la mucosa de las fosas nasales. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., ORL 2.1 Moore 3ª Ed., pág. 786 Pregunta 250.- R: 3 Vamos a analizar cada una de las posibles respuestas: - La cabeza de la costilla, que se articula con la vértebra, se conti- núa con el cuello para luego dar el cuerpo, que es la zona más extensa y que se curva, prolongándose por el cartílago costal has- ta el esternón. De todo el recorrido, el punto más débil es justo por delante del ángulo entre la unión de cuello y cuerpo. Las que se fracturan con mayor asiduidad son las costillas intermedias (respuesta 1). - La primera costilla es la más ancha y curva de todas y la más corta de las verdaderas (respuesta 2). - Los cartílagos costales contribuyen de forma considerable a la elasticidad y movilidad de la caja torácica, lo que previene las fracturas de costillas y esternón. En el adulto se van calcificando progresivamente, con lo que pierden parte de su elasticidad y se hacen más frágiles. En ancianos pueden estar osificados por com- pleto, motivo por el cual las maniobras de reanimación cardio- pulmonar resultan a veces complicadas (respuesta 5). - Lo más importante es entender el síndrome de compresión neu- rovascular. En el triángulo de los escalenos, la presencia de una costilla cervical (malformación relativamente frecuente) puede crear un compromiso de espacio que resulte en una compresión de los elementos del plexo vasculonervioso del brazo. Pueden aparecer síntomas vasculares (palidez, frialdad y cianosis) y más raramente síntomas nerviosos (parestesias) en los dedos, por com- presión del tronco inferior del plexo (respuestas 3 y 4). Bibliografía: Moore 3ª Ed., pág. 36 Pregunta 251.- R: 5 La clasificación de Child-Pugh valora la función hepática de los pacientes con cirrosis. No hace falta conocerla con detalle, basta con saber cuáles son los elementos que se emplean y tener una idea aproximada de cuando las cifras son claramente patológicas. La uti- lidad de esta clasificación es de tipo pronóstico, ya que a mayor grado de Child-Pugh se asocia mayor mortalidad. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 31
- 78. Pág. 78 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Pregunta 252.- R: 2 Ante un hombre de edad superior a 35 años o con antecedentes de tabaquismo y un nódulo pulmonar en la radiografía de tórax es obligado descartar una neoplasia de pulmón. Hay otros diagnósticos posibles, como granuloma o adenoma benigno, pero, dada la grave- dad de un posible carcinoma, la prioridad clínica es diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Por ello, la actitud indicada es tomar una muestra del tejido de la lesión para hacer el estudio anatomopatológico. Figura 39. Pregunta 252 Lesión pulmonar solitaria en la periferia del pulmón. En el caso clínico de la pregunta, el nódulo se encuentra en una posición central, por lo que es accesible al broncoscopio. Si el nódulo fuera periférico, cerca de la pared costal, optaríamos por la punción percutánea guiada por TC, que llegaría fácilmente sin le- sionar estructuras intermedias. En este último caso una broncoscopia no llegaría al nódulo al no poder progresar hasta tan lejos por vías aéreas ya muy pequeñas. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 15.4 Harrison 14ª Ed., págs. 634-635 Pregunta 253.- R: 5 En este caso clínico se plantea la situación de un paciente con tuberculosis activa en dos momentos evolutivos: - Inicialmente, hay un cuadro de cansancio, adelgazamiento, y febrícula, compatible con el diagnóstico de tuberculosis, sin em- bargo, la diarrea episódica y, sobre todo, la hipotensión no que- dan bien explicadas. - En un segundo momento, tras la instauración del tratamiento an- tituberculoso, pasa a dominar la clínica un cuadro de cansancio, vómitos, diarreas e hipotensión. Ante este paciente hay que pensar en una insuficiencia suprarre- nal, cuadro que se caracteriza por el comienzo insidioso de fatiga, debilidad, anorexia, náuseas, vómitos y diarrea (a veces como prime- ra manifestación), pérdida de peso, hiperpigmentación de piel y mu- cosas (puede faltar y está ausente cuando la causa es secundaria), hipotensión que se acentúa con la postura e hipoglucemia. Esta enfermedad no es infrecuente dentro del contexto de la tuberculosis. Recuerda que hasta la aparición de los tuberculostáti- cos era la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria y que, aún hoy, sigue produciendo un 10-20% de los casos. Puede aparecer insuficiencia suprarrenal aguda en pacientes con función suprarrenal reducida cuando toman fármacos capa- ces de inhibir la síntesis esteroidea (mitotano, ketoconazol), o de acelerar el metabolismo de los esteroides (fenitoína, rifampicina). Viendo el caso clínico desde la sospecha de que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, es plausible pensar que la primera parte de la clínica se debe a la lesión suprarrenal por la propia tuber- culosis, lesión que causaría la aparición progresiva de un síndrome de Addison. La instauración del tratamiento con rifampicina supon- dría una sobrecarga adicional que dispararía la clínica de insufi- ciencia suprarrenal florida. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 4.2 Medicine 7ª serie, págs. 3.934-3.935 Harrison 14ª Ed., págs. 2.332-2.334 Pregunta 254.- R: 4 La definición de HTA es arbitraria. Actualmente el informe de la Clasificación del Joint Committe VI y la reciente de la OMS, definen como HTA las cifras de presión arterial sistólica >140 mmHg, y de presión arterial diastólica >90 mmHg en pacientes que no estén tomando medicación. Como HTA sistólica aislada se hace referencia a cifras de presión arterial sistólica >140 mmHg, con PAD < 90 mmHg. En el anciano la prevalencia de la HTA sistólica es muy elevada, y es mejor predictor que la HTA diastólica de eventos cardiovascula- res, de afectación renal terminal y de mortalidad global. El tratamien- to de la HTA en el anciano, al ser la población de más riesgo, ha demostrado su efecto beneficioso, con una reducción mayor del riesgo absoluto, disminuyendo los episodios de ACV, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y mortalidad total. La estrategia te- rapéutica será similar a la del adulto, aunque las dosis iniciales de- ben ser inferiores y los incrementos de dosis deben realizarse gra- dualmente hasta lograr el control de la TA. Se debe considerar la mayor tendencia a la hipotensión ortostática del anciano por la alteración de la sensibilidad de los barorreceptores. Todos los grupos farmacológicos pueden ser eficaces en el trata- miento de la HTA, siendo recomendados preferencialmente los diu- réticos y los calcioantagonistas al haber demostrado la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Bibliografía: Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en hipertensión arterial. Rev Esp Cardiol 2.000; 53: 66-90 Pregunta 255.- R: 1 Las estimaciones del porcentaje de cánceres humanos causados por infecciones virales varían, según los estudios, entre el 10-20%: - Se cree que la mayoría de carcinomas hepatocelulares se deben a la infección por el virus de la hepatitis B o C. - Casi todos los carcinomas de cuello uterino están causados por cepas de alto riesgo del virus del papiloma genital (HPV 16,18). - Casi todos los carcinomas anaplásicos nasofaríngeos se deben a infección por el VEB. - La mayoría de los linfomas/leucemias de células T cutáneos del adulto se relacionan con infección por VLTH-I. - El VEB se ha implicado también en enfermedades linfoproliferativas en pacientes inmunodeprimidos, en algunos procesos malignos de linfocitos B y T, en algunos cánceres gástricos, en tumores mus- culares en pacientes con SIDA y en un porcentaje importante de casos de enfermedad de Hodgkin. - El VHS tipo 8 podría causar el sarcoma de Kaposi. - Helicobacter pylori es un importante agente etiológico en la en- fermedad ulcerosa péptica y tumores malignos gástricos (linfoma gástrico MALT). La angiodisplasia de colon hasta el momento actual no se ha relacionado con agentes infecciosos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 15; Inmunología 10 Harrison 14ª Ed., págs. 1.076-1.830-1.225 Pregunta 256.- R: 5 Con respecto al diagnóstico de la esclerosis múltiple, el análisis de LCR, los estudios electrofisiológicos (potenciales evocados) y los estudios de neuroimagen (TC y RM) son pruebas complementarias para confirmar una sospecha clínica. El primer paso debe ser, como siempre, una historia clínica completa y una buena exploración.
- 79. Pág. 79COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Criterios diagnósticos de la EM. Brote: Presencia de síntomas de disfun- ción neurológica con o sin confirmación objetiva que dura más de 24 horas. Evidencia clínica: Evidencia, a la exploración , de un sistema neuronal afec- tado (hiperreflexia, ataxia, palidez papilar...). Evidencia paraclínica: Es la demostración por pruebas complementarias (RM, PEV, PESS, PET) de lesiones en el SNC que pueden haber provocado o no síntomas. BOC: Bandas oligo- clonales. En la tabla de la página anterior se recogían los criterios diagnós- ticos de la esclerosis múltiple (según Poser) para que compruebes que simplemente con la aparición de clínica en dos brotes (síntoma de disfunción neurológica con o sin confirmación objetiva que dura más de 24 horas) existe la suficiente evidencia como para hacer un diagnóstico firme de esclerosis múltiple. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 4.1 Pregunta 257.- R: 4 Con respecto al tratamiento del lupus, recuerda que no hay cura- ción para esta enfermedad, siendo raras las remisiones completas; de modo que nuestro objetivo será controlar los síntomas y evitar las complicaciones. Como reglas generales se debe tener en cuenta que: - Los enfermos que sufren una enfermedad leve sin manifestacio- nes que amenacen su vida, no deberán recibir corticoides, y se- rán tratados habitualmente con AINEs (artralgias, mialgias...). - La dermatitis y, a veces, la artritis lúpica, suelen responder a los antipalúdicos; no olvides los controles oftalmológicos que debe- rán llevar estos pacientes, al menos, de forma anual, por el riesgo de toxicidad retiniana. - Las manifestaciones incapacitantes o potencialmente mortales (glomerulonefritis proliferativa, vasculitis, afectación del sistema nervioso central) deben ser tratadas con dosis altas de corticoides. - En las formas más graves, sobretodo en la glomerulonefritis proli- ferativa difusa, o bien para controlar la enfermedad activa y redu- cir la dosis de glucocorticoides, se suelen utilizar inmunosupreso- res, teniendo en cuenta los numerosos efectos secundarios, entre los que se encuentran la mielosupresión, la hepatotoxicidad, la toxicidad vesical... - Los trastornos de la coagulación no responden a la inmuno- supresión; siendo el tratamiento profiláctico en los pacientes con síndrome antifosfolípido, la anticoagulación oral de for- ma crónica, en dosis relativamente elevadas (manteniendo el INR entre 2, 5 y 3). - La glomerulonefritis en estadio terminal, tampoco responde a los inmunosupresores, estando indicado en este caso la inclusión del enfermo en un programa de diálisis o trasplante renal, con una supervivencia similar a la de los enfermos con otras formas de glomerulonefritis. Bibliografía: Manual CTO Médicas 2ª Ed., Reumatología 3.7 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.134-2.135 Farreras 13ª Ed., vol. I págs. 1.034 Pregunta 258.- R: 3 En el diagnóstico de la enfermedad renal poliquística del adulto la prueba principal es la ecografía renal, que sirve tanto para el diagnóstico en los enfermos como para el screening en familiares asintomáticos. Con el aumento de la edad aumenta la probabilidad de diagnostico (80-90% en mayores de 20 años y 100% en mayores de 30 años). Para el diagnóstico hay que tener un mínimo de 3-5 quistes en cada riñón. El TC abdominal sería aún más sensible que la ecografía, pero su uso generalizado no es razonable en función de consideraciones de coste-beneficio. Otra opción es el análisis genético (recuerda que la alteración se encuentra en el cromosoma 16), pero actualmente sólo se usa en familiar de un paciente diagnosticado, que se encuentra en la situa- ción de ser un donante de riñón y en el que las pruebas de imagen no encuentran hallazgos. La única tubulopatía hereditaria que no se diagnóstica por medio de la ecografía es el riñón esponjoso medular, en el que se utiliza la urografía intravenosa. A veces incluso en la radiografía abdominal puede verse la característica imagen en cepillo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Nefrología 8 Harrison 14ª Ed., pág. 1774 Pregunta 259.- R: 2 Los cuerpos extraños son menos frecuentes en la región oral y faríngea que en el esófago. Los pequeños cuerpos extraños suelen enclavarse en las amígdalas, en la base de la lengua, en las valléculas o lateralmente en la faringe. En bastantes casos estos cuerpos llegan hasta el estómago e intestino y se eliminan (respuesta 3 falsa). Los grandes cuerpos extraños suelen quedar detenidos antes de penetrar en el esófago, a menudo en el seno piriforme (respuesta 1 falsa) o en la hipofaringe, donde quedan enclavados. Cuando existe sospecha de un cuerpo extraño de material radioopaco, se debe realizar una radiografía con transito (respuesta 5 falsa). También se debe hacer una endoscopia instrumental. La extirpación de estos cuerpos extraños pequeños, de asiento alto, se puede conseguir sin endoscopia, con una pinza de cuerpos extraños bajo control visual directo y del dedo (respuesta 4 falsa). En caso de no conseguirse, la extirpación instrumental debe realizarse tan pronto como sea posible. El nervio laríngeo superior, rama interna, recorre el borde de la entrada a la laringe cerca del músculo aritenoideo oblicuo y es sus- ceptible de lesión por cualquier cuerpo extraño faríngeo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., ORL Pregunta 260.- R: 4 En esta pregunta se nos presenta una neuritis óptica, que al igual que en otras enfermedades que producen un daño parcial del ner- vio óptico, o que afectan de forma severa a un porcentaje importante de la superficie retiniana (ej.: desprendimiento de retina extenso), es muy característica la aparición de un defecto pupilar aferente rela- tivo o pupila de Marcus Gunn. Este defecto pupilar aferente relativo consiste en la disminución de la respuesta frente a la estimulación con luz directa, en combina- ción con una respuesta pupilar consensual normal tras estimulación del ojo contralateral. La consecuencia es que la pupila se contrae mal cuando se ilumina directamente, pero se contrae bien cuando se ilumina el otro ojo. La mejor forma de demostrarlo es la realización de una prueba con una linterna oscilante, iluminando de forma alternativa ambos ojos. Al iluminar el ojo sano, se contraen ambas pupilas, la del ojo sano por reflejo fotomotor directo, y la del ojo afectado por reflejo fotomotor consensual. En el lado enfermo, esto no es así. El arco reflejo está alterado, ya que la vía aferente está dañada, y al iluminar- lo no se contrae ni su pupila ni la del ojo sano. Por esta razón, al iluminar el ojo afectado, su pupila se contrae sólo ligeramente. Al pasar la iluminación al lado sano, se contraen las pupilas de ambos ojos (por reflejo fotomotor directo y consensual). Al volver a iluminar el ojo lesionado, la pupila no se contrae (lo que sería la respuesta esperable), ya que tiene alterado el reflejo fotomo- tor directo. Como hemos dejado de iluminar el otro ojo, cesa el estímulo que producía el reflejo consensual y las pupilas de ambos ojos sufren una dilatación paradójica. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Oftalmología 13.2
- 80. CONTENIDO DEL EXAMEN MIR 6 Noviembre 99 L as preguntas que componen el examen MIR hacen referencia a diferentes asignaturas, que podemos clasificar en tres grupos, básicas, médicas y especialidades relacionadas y especialidades. La distribución del número de preguntas que se incluye dentro de cada bloque se ha mantenido muy constante en los exámenes de los últimos años. El bloque de las asignaturas médicas asociadas con su especialidad correspondiente sigue siendo el más preguntado, reafirmando la preponderancia que mantiene desde hace bastantes convocatorias. A continua- ción desglosamos el número de preguntas dedicadas en este examen MIR a cada una de las asignaturas: ASIGNATURA NÚMERO PREGUNTAS BÁSICAS.- 42 preguntas (16,1% del total) Anatomía 6 245-250 A. Patológica - Bioquímica - Estadística y Epidem. 13 198-200, 203, 205-209, 211, 212, 216, 217 M. Preventiva 4 201, 202, 204, 210 Farmacología 7 228, 231-236 Fisiología 10 49, 219-227 Genética 1 238 Inmunología 1 243 Microbiología - Planif. y Gestión - MÉDICAS Y ESPECIALIDADES RELACIONADAS.- 164 preguntas (63,1% del total) Cardiología 15 39-42, 45-47, 50-53, 55, 93, 230, 254 Cirugía Cardiovascular 4 54, 56-58 Cirugía Torácica 3 34, 106, 252 Digestivo 18 1-2,4-6, 8-14, 19-21, 122, 239, 251 Cirugía General 7 3, 7, 15-18, 22 Endocrinología y metab. 14 75-88 Hematología 13 123-133, 215, 240 Infecciosas 21 28, 32, 36, 107-118, 120, 121, 213, 214, 253, 255 Nefrología 9 134-140, 242, 258 Neumología 16 23-27, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 48, 218, 237 Neurología 12 59-68, 70, 256 Neurocirugía 5 69, 71-74 Reumatología 13 31, 89-92, 94-98, 229, 241, 257 Traumatología 7 99-105 Urología 7 119, 141, 143-147 ESPECIALIDADES.- 54 preguntas (20.7% del total) Dermatología 7 148-153, 244 Obs. y Ginecología 10 176-185 Oftalmología 7 160-165, 260 O.R.L. 7 154-159, 259 Pediatría 13 142, 186-197 Psiquiatría 10 166-175



























![Pág. 27COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA)
CUADERNILLONº2/COMENTARIOS
Pregunta 81.- R: 5
Nos encontramos ante un paciente que presenta un índice de
masa corporal de 42 aproximadamente. Es un índice fácil de calcular
que da una idea más aproximada de la corpulencia del individuo y,
por consiguiente, del grado de sobrepeso u obesidad. Se calcula me-
diante la siguiente fórmula: IMC = Peso (Kg)/[Talla (m)]2
. Según éste
índice la obesidad se clasifica según el siguiente cuadro:
La obesidad se asocia a las siguientes patologías:
- Hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y diabetes mellitus.
- Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares (entre ellas
la cardiopatía isquémica).
- Dislipemias; insuficiencia venosa crónica.
- Problemas respiratorios.
- El riesgo de padecer cáncer de endometrio, de mama, vesícula y
vías biliares aumenta en las mujeres obesas. En el varón la obesi-
dad se asocia especialmente a cáncer de colon, recto y próstata.
- Otras asociaciones son colelitiasis, hiperuricemia y gota.
- Dentro de los problemas endocrinos asociados a la obesidad, la
excreción de 17-hidroxicorticoides en orina se encuentra a me-
nudo elevada en los pacientes obesos. Los niveles plasmáticos de
cortisol pueden estar aumentados en algunos casos, aunque nor-
malmente existe una supresión completa, con la inhibición de la
dexametasona. En algunos casos en que dicha supresión es in-
completa será difícil discernir entre un problema secundario a la
obesidad o un síndrome de Cushing. La secreción de GH frente a
diferentes estímulos, como la hipoglucemia, el ejercicio o la per-
fusión de arginina, puede estar disminuida.
La opción falsa es la quinta. La obesidad no se asocia a una dis-
minución en la secreción de las hormonas tiroideas; sin embargo el
hipotiroidismo por los trastornos metabólicos que conlleva sí puede
asociarse a obesidad importante.
Bibliografía: Farreras, 14ª Ed., págs. 1.981-83
Pregunta 82.- R: 2
El tratamiento del panhipopituitarismo debe establecerse una
vez evaluado el déficit hormonal y consiste en una terapia de sustitu-
ción hormonal de por vida. Inicialmente, ésta se lleva a cabo con
glucocorticoides, dado que estos pacientes presentan un déficit cró-
nico suprarrenal, y a continuación con hormonas tiroideas. El trata-
miento con esteroides sexuales debe adecuarse a las necesidades del
paciente. No se establece sustitución para los déficit de GH en la
edad adulta y nunca para los de PRL.
Ten en cuenta que el orden en que se instaura el tratamiento
sustitutivo de los diferentes déficits hormonales es muy importante.
La base en que se fundamenta este orden es que la administración
de levotiroxina a un paciente con alteraciones del eje hipófiso-adre-
nal no tratadas puede causar una crisis de insuficiencia suprarrenal
aguda. Por esta causa se debe empezar el tratamiento por el aporte
de cortisol, para en segundo lugar, una vez tratada la insuficiencia
suprarrenal, pautar levotiroxina.
Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 1.9, 3.2
Farreras 14ª Ed., pág. 2.040
Pregunta 83.- R: 1
El valor biológico de una proteína es una medida inversamente
proporcional a la cantidad de una fuente de proteína determinada
que debe consumirse para mantener a un individuo adulto humano
o animal experimental en equilibrio nitrogenado, situación en la que
el consumo de nitrógeno contrarresta exactamente la pérdida de ni-
trógeno en la orina y las heces. Depende del contenido en aminoá-
cidos esenciales y de su digestibilidad.
Dentro de la clasificación del valor biológico de las proteínas, la
ovoalbúmina sirve de referencia (100%), estando a continuación la
lactoalbúmina (85%), seguido de las proteínas de la carne y soja
(75%), legumbres y cereales (entre el 30-60% dependiendo del tipo),
y por último las verduras.
Bibliografía: Materiales CTO. Actualizaciones de Endocrinología.
Pregunta 84.- R: 1
El hipoparatiroidismo postquirúrgico es la forma adquirida más
frecuente, que puede presentarse tras la cirugía de tiroides, paratiroi-
des o cuello.
- La tiroidectomía por enfermedad de Graves, bocio multinodular
y cáncer de tiroides era anteriormente la causa más frecuente de
hipoparatiroidismo. La utilización de yodo radiactivo y una ciru-
gía más conservadora en el cáncer papilar de tiroides han hecho
descender la incidencia de esta complicación.
- La paratiroidectomía subtotal por hiperplasia tiroidea o en
reintervenciones por recidiva puede causar esta complicación en
el 3% de los casos. El mecanismo de esta lesión paratiroidea serían
la ablación o isquemia y/o la hemostasia intraoperatoria. Suelen
ser hipoparatiroidismos transitorios, con recuperación espontánea
en 1-2 semanas. Más duradera y acusada es la hipocalcemia des-
pués de la cirugía del hipertiroidismo y en cuyo mecanismo se ha
implicado la liberación de calcitonina y/o la recuperación de un
balance de calcio y óseo negativo. El hipoparatiroidismo transito-
rio no suele prolongarse más de 6 meses, durante los cuales la
determinación del calcio sérico permitirá monitorizar el tratamiento
con calcio oral y/o vitamina D a dosis pequeñas. En pacientes con
cirugía amplia del cuello de etiología no maligna, se preconiza la
crioconservación paratiroidea, para, en el caso de ser necesaria,
trasplantar la glándula al esternocleidomastoideo o al antebrazo.
Se produce hipocalcemia, que se debe a la disminución de la
absorción intestinal, de la reabsorción ósea y de la reabsorción tubu-
lar de calcio. La producción renal de AMPc nefrogénico y la excre-
ción urinaria de fósforo se hallan disminuidas, hay hiperfosforemia y
la síntesis de 1,25-(OH)2
-D es defectuosa. Aunque la PTH sea muy
baja, la calcemia no suele descender más de 5 mg/dl, lo que implica
que, con estos valores, el intercambio de calcio entre los líquidos
óseos (superficie mineral del hueso) y la sangre desempeña un papel
importante. La eliminación urinaria de calcio es baja, pero siempre
mayor que la correspondiente a otros estados hipocalcémicos.
Figura 21. Pregunta 84
Fisiopatología del hipoparatiroidismo.
Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Endocrinología 9.3.1
Farreras 14ª Ed., pág. 2.114](https://image.slidesharecdn.com/respuestasmirnoviembre99-170805203438/85/4-27-320.jpg)