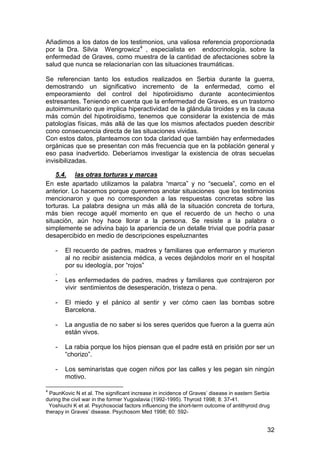Guerra Civil Española y Trauma Psíquico II . La 1ª parte también está disponible
- 1. Paris 150 1 2 08036 caps@pangea.org PROYECTO GUERRA CIVIL Y TRAUMA PSÍQUICO: UN ESTUDIO DE LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LA GUERRA Y POSTGUERRA, EN LA POBLACIÓN ACTUAL. 2ª PARTE I N F O R M E D E R E S U L T A DOS 2ª PARTE Entidad: CAPS (Centro de Análisis y Programas Sanitarios) Responsable Proyecto: Olga Fernández Quiroga, Psicóloga especialista en Psicología Clínica Con el soporte de Barcelona, noviembre de 2007
- 2. SUMARIO AGRADECIMIENTOS..............................................................................1 1. INTRODUCCIÓN..................................................................................2 1.1 Investigación previa y trabajos precedentes...............2-3 1.2 Hipótesis.............................................................................3 1.3 Definición del marco teórico.........................................3-4 1.4 Definición de objetivos......................................................5 2. METODOLOGIA...............................................................................5-6 2.1 Entrevistas.......................................................................6-7 2.2 Cuestionarios.....................................................................7 2.3 Casos clínicos.................................................................7-8 3. PLANTEAMIENTOS PRELIMINARES.......................................8-9 3.1 Sobre los conceptos.....................................................9-10 3.2 La especificidad española.........................................10-11 4. RESULTADOS CUESTIONARIOS Y ANÁLISIS DE CONTENIDOS....................................................................................12 4.1 Sobre los testimonios......................................................12 4.2 Datos generales..........................................................13-17 4.3 Qué quieren.................................................................17-18 4.4 Pregunta: La transmisión de los ideales republicanos fue materna, paterna, conjunta o por otros medios..............................................................................19 4.5 Pregunta: Cuáles son los valores más destacados de la época republicana......................................................19-23
- 3. 5. LAS TORTURAS...............................................................................23 5.1 Las torturas.................................................................23-24 5.2 La crueldad..................................................................24-26 5.3 Las respuestas............................................................26-30 5.5 Las otras torturas y marcas.......................................30-32 5.6 Pregunta: grado de soporte psicológico posterior.32-33 6. TRANSMISIÓN INTER-GENERACIONAL..................................33 6.1 El duelo....................................................................... 33-35 6.2 Los desaparecidos...........................................................35 6.3 La cuestión del perdón.............................................. 35-36 6.4 Las respuestas............................................................36-46 7. REPARACIONES............................................................................. 46 7.1 Pregunta: ¿alguna vez ha sentido que necesitaba ayuda profesional, médica o psicológica? Y si la ha necesitado, ¿la ha pedido?.............................................47 7.2 La inconsciencia del síntoma.........................................47 7.3 Pregunta: la ley de la memoria histórica, los actos de reconocimiento, las conmemoraciones, ¿de qué manera le han influido?..............................48-49 7.4 Pregunta: ¿cree necesario disponer de ayuda psico- médica específica en la Sanidad Pública en este tema, para usted, su familia o cualquiera que lo necesite?...................................................................49-51 8. COMENTARIOS FINALES..............................................................51 9. CONCLUSIONES Y PROPUESATAS................................... 51-53 10. BIBLIOGRAFIA........................................................................... 54-56
- 4. GUERRA CIVIL Y TRAUMA PSÍQUICO: UN ESTUDIO DE LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LA GUERRA Y POSTGUERRA, EN LA POBLACIÓN ACTUAL. 2ª PARTE Entidad: Caps (Centro de Análisis y Programas Sanitarios) Responsable Proyecto: Olga Fernández Quiroga, Psicóloga Clínica y Analista Bioenergética “...el hundimiento se produce por el miedo a las torturas y no tanto por las torturas...” Ángel Rozas AGRADECIMIENTOS Como responsable del proyecto, ha sido un verdadero privilegio escuchar y compartir tantos momentos con las personas que habéis hecho posible este trabajo. Por el tiempo, por lo que habéis explicado de vuestra vida, por la emoción y las lágrimas contenidas, por las palabras, por los momentos de silencio, las intimidades, el dolor de los recuerdos, las risas y tristezas compartidas, el café o la comida, las anécdotas, los documentos personales que me habéis permitido leer, pero sobre todo para mi, que estuve escuchando, por el montón de conocimientos y emociones que viví. Trabajo de psicóloga clínica desde hace 20 años, en el marco de la teoría psicoanalítica, con personas en consulta individual y grupal, por lo tanto estoy acostumbrada a escuchar todo aquello que habitualmente no decimos, lo más excelso y lo más ruin y me ha sorprendido la cantidad y la calidad de las cosas que sabéis y la manera sencilla en que me habéis transmitido todas las vivencias que corresponden a conceptos difíciles de explicar, todas las historias que ilustran lo que profesionales de muchas disciplinas discutimos una y mil veces en congresos, conferencias y seminarios. Vosotros tenéis la evidencia y yo lo he podido escuchar. Tengo que deciros que, a pesar de todas las penalidades oídas, me ha quedado una idea central: los que vivisteis la experiencia republicana, gozáis de una vivencia de palabras como libertad y solidaridad que aún hoy en día practicáis. Lo envidio y admiro. Espero que vuestra generosidad conmigo y con tantos otros, sirva, esta vez, para conseguir una reparación real y efectiva. Gracias pues a todas y a todos: Agueda, Amadeu, Àngel R., Àngel B., Antonio, Eduardo, Eli, Enric C., Enric P., Francesc, Francisco, Jordi, Lluís, Lola, Maria, 1
- 5. Pilar, Rosario, Sonia, Teresa, Toñi, Vicenç y a las respectivas asociaciones que han colaborado desinteresadamente en este proyecto. Éste, también es vuestro trabajo. 2
- 6. 1. INTRODUCCIÓN El trabajo que presentamos en esta segunda parte está basado principalmente en tres ejes: a) el eje principal se basa en las entrevistas realizadas a las personas que explican sus vivencias entorno a la guerra civil española, posguerra y transición. b) Los casos clínicos y el trabajo analítico con pacientes, ya sea facilitados por colegas o trabajados directamente por la responsable del proyecto. c) el trabajo realizado en la primera parte y los resultados obtenidos El marco teórico respecto al que interpretamos los datos se inscribe en la teoría psicoanalítica. Nos centraremos básicamente en analizar el sufrimiento psíquico, consciente o inconsciente, que se desprende de sus respuestas a un cuestionario. Cuando hablamos de síntomas, defensas o analizamos las diferentes respuestas acerca de la guerra, la represión y/o la tortura de la posguerra, no implica registrar patología alguna y/o anomalía. La anomalía era la propia situación y las respuestas a situaciones tan dolorosas posiblemente fueron la mejor opción para poder sobrevivir en aquél momento (no vivir), pero algo que puede ser adecuado para afrontar una determinada situación, cuando se alarga en el tiempo y se convierte en un patrón rígido, es muy probable que perturbe gravemente a cada uno de los miembros de la familia y por extensión a la sociedad a la cuál pertenecen. No insistiremos en definiciones de conceptos que ya hemos realizado en la primera parte Ha sido un trabajo de una gran intensidad emocional y sobre todo una oportunidad para aprender en casi todas las áreas del conocimiento, lo cuál ha implicado realizar un constante esfuerzo para delimitar y retornar al área objeto de esta investigación. Sabemos que para muchas de las personas que han colaborado desinteresadamente y nos han regalado una parte de sus vidas, ha supuesto un esfuerzo recordar situaciones dolorosas y dramáticas; para otras, una oportunidad de hablar y desahogarse. 1.1. Investigación previa y trabajos precedentes La referencia a trabajos similares, resultado de la investigación efectuada en la 1ª parte del proyecto, la encontramos en otros países (Chile, Argentina, Alemania, Uruguay...) en los cuáles se han dado condiciones sociales similares: dictaduras, torturas, guerra...Estas referencias están reseñadas en la bibliografía. 3
- 7. En nuestro país disponemos de trabajos derivados de testimonios orales o escritos de personas implicadas, de los cuáles se puede inferir fácilmente la hipótesis de este trabajo. Es lo que hemos hecho en la 1ª parte de esta investigación. El motivo de esta falta, puede ser porque hace relativamente poco tiempo que se ha iniciado el debate social sobre la guerra civil y avanza con muchas dificultades o quizás que en este debate, la salud y la salud mental en concreto aún no tenga un lugar. Lo que sí podemos afirmar es que no tenemos datos epidemiológicos, ya que nunca se han establecido dispositivos para atender a las personas que demandan por daños psíquicos. O simplemente que no se puede discriminar su demanda. 1.2. Hipótesis Suponemos un importante sufrimiento psíquico generador de patología expresa en les persones que vivieron la Guerra Civil, la postguerra y la transición democrática y partimos de la hipótesis que los traumas vividos no se agotan en la generación que sufrió directamente la experiencia, sino que son “pasados”, a los descendientes, afectando a segundas y terceras generaciones. Suponemos que si hay sintomatologías clínicas, no necesariamente se relacionan con la experiencia traumática y que además se pueden manifestar en síntomas psíquicos, somáticos, comportamientos psicosociales o enfermedades orgánicas. La relación síntoma-trauma, puede no ser explícita y los sujetos pueden estar, en un primer momento, totalmente alejados de esta relación. Resumiendo: la situación traumática afecta a les personas que la sufren de manera directa, psíquicamente o físicamente, afecta al cuerpo social como tal y incide sobre varias generaciones. 1.3. Definición del marco temático “...el deseo utiliza una ocasión del presente para proyectar, conforme al modelo del pasado, una imagen del porvenir"1. Esta cita de Freud, aunque provenga de un texto en dónde analiza las fantasías y los sueños, nos sirve muy bien para introducir este apartado. Para definir el marco teórico, nos remitimos al presentado en la 1ª parte del proyecto y aquí nos centramos en los aspectos más prácticos de los encuadres conceptuales que utilizamos. Tan solo recordar que en este apartado de recuperación de la memoria histórica, este proyecto está enfocado a conocer y por lo tanto, poder reconocer, qué consecuencias psicológicas provocaron los hechos de la guerra civil y la postguerra en la salud de la población, ya sea que se hayan 1 Sigmund Freud: “el poeta y los sueños diurnos”. Oc. 4
- 8. manifestado en el cuerpo (físicas), en la relación (social), o en malestares psíquicos (ansiedad, miedos, inhibición afectiva, sentimientos de culpa, de impotencia, depresión...etc.), dado que muy a menudo resulta difícil determinar la interdependencia de la sintomatología. Podemos pensar que estas consecuencias se presentan a la manera de una “neurosis traumática”, sin que eso sirva para negar cualquier patología anterior. Desde esta perspectiva psicoanalítica empezamos por revisar los conceptos desarrollados por Sigmund Freud en sus inicios respecto al trauma y el recuerdo del trauma. En esta primera época y escuchando el testimonio de sus pacientes, pensó en el trauma como en un cuerpo extraño que mucho después de su entrada en el organismo continua actuando con la misma intensidad. ¿Por qué, se preguntaba Freud no siguen el mismo destino que tantos y tantos recuerdos, que se desgastan? Deducía que eso dependía de diversos factores, el más importante desde la perspectiva intrapsíquica, consistía en saber si se había producido una reacción energética al acontecimiento que provoca un afecto, es decir la existencia de toda clase de reflejos ya sean voluntarios o involuntarios, en los que poder descargar los afectos. Si esta reacción tiene lugar de manera suficiente, una gran parte de afecto desaparece, pero si se suprime, el afecto queda pegado a la memoria. No vale cualquier reacción. Tiene que ser una reacción adecuada, pero ésta, y aquí encontramos una posibilidad revolucionaria, no es la única manera de responde a la experiencia de un trauma: también sirve el lenguaje, las palabras. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que las palabras tengan la misma efectividad que cualquier acción? Es fácil pensar en experiencias cotidianas en dónde un palabra puede herir i/o curar más que un golpe. Demostraremos en la escucha a los testimonios cuán importantes son las palabras. Para nosotros es una pregunta clave porque hacemos de las palabras una herramienta fundamental de nuestro trabajo. Freud nos explicaba que cualquier recuerdo traumático entra en el complejo circuito de las asociaciones, acompañado de otras experiencias que pueden contradecirlo y están sometidas a rectificaciones. Es de esta manera como una persona es capaz de conseguir la desaparición de un afecto que acompaña una idea o un recuerdo: mediante el proceso de asociación. Actualmente se utiliza mucho el llamado “Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) o Postraumática Stress Disorder", generalmente como categoría diagnóstica. El TEPT, atribuye el origen de los síntomas al trauma y no al sujeto. Nosotros no lo utilizaremos como categoría diagnóstica Puede que nos sea útil como dimensión, ya que lo que nos interesa, es la verdad del sujeto, confrontada, claro está, a los hechos traumáticos, que también son históricos y objeto de interpretación. En resumen, anudar el saber subjetivo al saber social. 5
- 9. Dejamos claro que no queremos producir un efecto de medicalización o psicologización de ningún segmento de la población. 1.4. Definición de los objetivos Reconocimiento social, político, jurídico, y/o económico, configuran los diferentes ámbitos en que muchas personas quieren recuperar el lugar que les corresponde y que injusta y dolorosamente estaba situado en el olvido y el silencio. En este proyecto queremos incluir el ámbito de la salud, como una vertiente más para sumar y añadir al trabajo de reconocimiento y reparación. Es un aspecto del que no teníamos datos directos, aunque en la primera parte del proyecto demostramos sus terribles consecuencias. Nos parece muy oportuno efectuar esta investigación ahora, cuando vivimos un proceso de restitución social, ya que si bien por un lado significa una liberación, también produce una reactualización del recuerdo, de hechos particularmente dolorosos, en dónde reaparecen vivencias y afectos ligados, ya sea consciente o inconscientemente. No nos proponemos modificar nada de lo que ha pasado, objetivo imposible, pero sí reconocerlo, vivir todo lo que no se pudo vivir, quizás ampliar las perspectivas, quizás reconocer las heridas, quizás reconocer la propia valía, quizás transmitir algo más que un silencio, un vacío, un malestar indefinido pero insistente. Quizás, en definitiva, introducir otra mirada. Nuestra intención es actuar desde diferentes perspectivas: - como una aportación a la reconstrucción de la memoria histórica. - como una aportación a una mejor comprensión del tiempo de la República, la guerra civil, la postguerra y la transición, mediante la sistematización de material desde la perspectiva de las ciencias de la salud. - como una aportación a los procesos de construcción de la subjetividad en estos tiempos históricos que nos ha tocado vivir. - como una aportación al trabajo dentro del campo de la salud mental y de la relación salud-enfermedad. - como una aportación que intenta demostrar la necesidad de reparación en este campo de la salud mental. 1.4.1. Objetivos específicos del trabajo - Obtención de datos empíricos respecto a los efectos psíquicos que la guerra y la postguerra provocaron en la población, haciendo al mismo tiempo un acto de reconocimiento en este ámbito de la salud, que hasta ahora no se había considerado. - Sistematización y análisis de los datos obtenidos. - Establecimiento, en caso de que los datos recogidos confirmen la hipótesis planteada, de dispositivos sanitarios específicos para atender a las 6
- 10. personas que lo puedan solicitar, mediante la colaboración de los servicios públicos implicados en los diferentes ámbitos (municipal, autonómico, estatal). 2. METODOLOGÍA Estudiar las consecuencias psicológicas dentro de un contexto de salud biopsicosocial, implica la utilización de metodologías diversas, tanto cuantitativas como cualitativas. Nosotros hemos escogido dos herramientas complementarias que nos han ayudado a obtener buenos resultados. Estas herramientas son: las entrevistas personales y el análisis de casos clínicos. Hemos desestimado de momento el trabajo con grupos, por cuestiones clínicas y de tiempo. Después de las entrevistas pudimos comprobar que la intensidad emocional y el nivel de afectación que manifestaban las personas, exigía otro marco de trabajo para formar los grupos y poder trabajar con rigor y sobre todo con todas las garantías para las personas participantes. Por eso hemos sustituido los resultados que contábamos obtener del trabajo con grupos, por el análisis de casos clínicos facilitados por profesionales que trabajan o han trabajado en este entorno y los dirigidos personalmente por la responsable del proyecto. 2.1. Entrevistas 2.1.1. Selección del tipo de entrevista Hemos escogido la entrevista individual, utilizando un cuestionario abierto. El objetivo es obtener datos en las tres dimensiones que hemos definidlo para el concepto de salud: físico, psíquico i social. 2.1.2. Selección y ficha de los informantes Personas de diversas asociaciones y entidades de Barcelona y provincia o sin vínculo asociativo, escogidas aleatoriamente al azar. Su participación ha sido voluntaria. No pusimos ninguna condición específica, más allá de su voluntad para colaborar en el proyecto. Únicamente dos personas rechazaron nuestra propuesta. Este dato no nos parece significativo para extraer conclusiones, pero el miedo a hablar o que esto aún siga siendo una experiencia dolorosa, existe y es una evidencia de afectación psicológica, por tanto y dado que las conclusiones que damos se basan en personas que sí han querido hablar, seguramente tendríamos que pensar que hacemos una estimación conservadora de la afectación real. 2.1.3. La entrevistadora y el entrevistado El respeto, la escucha y la experiencia clínica de la responsable del proyecto han sido las bases sobre las que se han realizado las entrevistas. En todo momento se tuvo en cuenta el interés de la persona entrevistada, priorizado por encima de cualquier otro. 7
- 11. 2.1.4. Lugar y espacio de la entrevista El lugar de la entrevista fue escogido por al persona entrevistada y nos hemos adaptado a sus decisiones. Se han utilizado: el despacho del CAPS, les sedes de las asociaciones, casas particulares y diversos lugares públicos. 2.1.5. Medios técnicos Teníamos previsto grabar las entrevistas, pero lo descartamos al comprobar que introducía un elemento perturbador. Decidimos escribir en el momento e inmediatamente después anotar todo lo que se consideraba importante. 2.2. Cuestionarios Hemos utilizado un modelo único de cuestionario, de tipo mixto, es decir con una parte cerrada, la referida a la obtención de datos cuantitativos, que comprende las variables clasificadas como “datos de la muestra”: edad, sexo, estado civil, número de hijos...etc., y una parte abierta, referida a los datos cualitativos, en la cuál, las respuestas han sido abiertas y las preguntas, si bien hemos procurado mantener una coherencia para todos los participantes, han variado en función de la deriva que cada persona quiso dar a su historia. El promedio de tiempo en cada entrevista fue de tres horas y media. 2.2.1. Elaboración de los cuestionarios Ha sido un trabajo previo en el que hemos valorado y descartado varias opciones, antes de decidirnos por el cuestionario semi-estructurado. Los ítems del cuestionario se elaboraron teniendo en cuenta los aspectos más relevantes para nosotros, dedicando un apartado importante a las torturas propias o del círculo familiar. 2.2.2. Tratamiento de los datos Los datos obtenidos han sido registrados, tratados informáticamente, analizados, interpretados y completados con la información de casos clínicos. Los datos cuantitativos que analizamos no tienen un valor estadístico, ya que no lo hemos planteado formalmente de esta manera, aunque algunos estén presentados mediante gráficos. Tienen un valor informativo. Lo que hemos hecho, es extraer los rasgos comunes que nos han parecido significativos y a la vez transcribir las diferentes maneras en que cada cuál pudo resolver su vida ante un hecho que la trastocó. Básicamente, hacemos un análisis cualitativo de los datos, respetando las respuestas de las personas entrevistadas. En algunos casos, simplemente presentamos las respuestas. 2.3. Casos clínicos Agradecemos muy especialmente a los profesionales que nos han facilitado datos y viñetas de casos clínicos en los que la guerra y sus acontecimientos fueron un elemento clave. 8
- 12. Hemos comparado el desarrollo de los tratamientos con lo que nos explicaban los testimonios, para reafirmar o refutar determinada posición y lo hemos completado con la experiencia clínica de más de 20 años de trabajo de la responsable del proyecto. Y, naturalmente, hemos consultado el trabajo hecho en la primera parte, siempre que ha sido necesario. 3. PLANTEAMIENTOS PRELIMINARES La objetividad e imparcialidad del investigador/a hacia el objeto investigado y la incidencia y/o modificación que eso produzca en los resultados, supone un antiguo debate. Nosotros, damos por supuesta la subjetividad de la persona investigadora, que actúa como una variable fundamental, a menudo desconocida por el propio investigador, pero decisiva. En cuanto a la imparcialidad y a pesar de que éste es un trabajo realizado desde una determinada vertiente profesional, la de la salud mental, y dentro de ésta en el marco de la teoría psicoanalítica, escogemos conscientemente la parcialidad que supone posicionarnos en el rechazo firme a la dictadura, la represión, la tortura, y a las diversas formas de aniquilación de las personas como tales. De hecho, pensamos que ante eso no hay posibilidades de imparcialidad. Imposible el abordaje de este tema sin un planteamiento ético que contemple la subjetividad, renunciando a los ideales científicos de objetividad y neutralidad. Aclarado este aspecto, apuntamos algunas precisiones generales respecto a la violencia. - La diferencia entre violencia de Estado, promovida por el Estado y la ejercida sin su consentimiento. - La diferencia entre tortura promovida, legalizada y practicada por el Estado, de la realizada de alguna otra manera. El Estado, es quién debería garantizar la ley. - La diferencia entre una violencia ejercida por motivos económicos o de avaricia, de la ideológica ¿Por qué? Pues porque en este caso implica no solo la muerte, la tortura y las desapariciones, sino la intención de borrar aquello que ha sido el sujeto, su historia. Desaparece física y simbólicamente. No se puede hablar, no se puede nombrar. Es el exterminio. La avaricia puede llevar ala guerra ya a realizar crímenes de guerra, pero una ideología busca eliminar a la población civil a la que puede clasificar por raza, pensamiento...A resaltar la perversión del lenguaje utilizado por la dictadura cuando habla de orden, protección, unidad... - El olvido como otra forma de violencia porque mata: ideas, nombres, sagas familiares, experiencias, identidades con la verdad en el otro lado, la verdad que duelo, tanto para vencedores como para perdedores. 9
- 13. En un conflicto como el de la guerra civil española todos estuvieron afectados. Algunos sectores sociales, por su vulnerabilidad, más que otros, porque se destruyeron infraestructuras e instituciones que los acogían, pero recordemos que las personas encargadas de su curación, también quedaron afectadas. Por motivos políticos, religiosos, por considerar que habían sido favorecidos por leyes republicanas, como jornaleros y yunteros, educadores, homosexuales, transexuales (éstos confinados en los llamados “campos de trabajo” o “colonias agrícolas penitenciarias”) o por cualquier razón de índole sexual, prostitutas, gitanos o cualquier otro, sin ninguna razón... 3.1. Sobre los conceptos A lo largo de los diferentes apartados del texto iremos desarrollando los conceptos que nos parezcan más adecuados, pero apuntamos ahora estas ideas generales. Freud diferenciaba la palabra trauma de traumatismo, que desde la medicina, implica la existencia de un elemento exterior que golpea al individuo, el cuál pasa a convertirse en una víctima, que recibe pasivamente el traumatismo diciendo “no puedo hacer nada” y envolviéndose en un proceso identificatorio que acaba en un “ser víctima”. Hay una larga distancia entre esta parálisis del “no puedo hacer... nada” al “puedo hacer...nada”. Trauma no se refiere simplemente a eso que me sucedió, sino a mi reacción a eso que me pasó. Este concepto que hemos definido pensando en el sujeto, se puede aplicar a la comunidad. También para la cultura existe un tiempo de elaboración, un proceso que, si se produce, conduce a un saber nuevo. El desarrollo de la teoría psicoanalítica, se produjo desde el concepto de realidad psíquica interna, abandonando la teoría de la seducción, realidad externa, con la que Freud había iniciado sus investigaciones. Después se investiga en las neurosis traumáticas de durante la 2ª Guerra Mundial y naturalmente el genocidio del nazismo, el holocausto. Este no es el espacio para seguir el curso de las elaboraciones psicoanalíticas respecto al concepto de trauma y consecuentemente de realidad interna( fantasía) o realidad externa( teoría de la seducción con la que empezó Freud), pero sí para decir que creemos en la incidencia de los deseos inconscientes que se acoplan con los elementos del recuerdo y dan lugar a desplazamientos y represión, y por tanto tendríamos que decir que los recuerdos están ligados al destino de los deseos pulsionales y creemos también que en situaciones excepcionales de extrema violencia como la que aquí investigamos, hace falta, en el tratamiento, una historización y reconocimiento de la realidad traumática (externa) por muy fragmentada y deformada que estuviera. Deslindar fantasía y realidad, para poder realizar una elaboración segundaria. 10
- 14. Nuestra experiencia nos dice que a menudo las personas experimentan una sensación de integración personal y un sentimiento de seguridad en la relación transferencial que permite continuar el proceso analítico o terapéutico. Esperamos, por tanto, no convertir a la gente en “objetos de representación”, siendo nosotros, por una parte, los representantes que tienen justamente aquello que les falta, sea el que sea (capacidad de sanación, de poder, de saber...) y por otra los que se convierten en sus intérpretes, sancionando cuales son sus intereses, su realidad, sus anhelos. Nuestro deseo es escuchar y transmitir lo que nos dicen, relacionarlo conceptualmente y trabajar para que puedan disponer de los recursos adecuados que les permitirán, si quieren, intentar saber sobre sus malestares. De la misma manera contemplamos las defensas como los mecanismos utilizados para protegernos de aquello que no queremos que salga. AL mismo tiempo también son el agente patológico. Es este hecho de mantener el bloqueo sobre cualquier representación que la convierte en traumática. Supone un gran esfuerzo, continuo, inconsciente y que aún presentifica más lo que se quiere reprimir. Cuando sale lo hace de la peor manera, porque se ha ido inflando. Y recordar, como una construcción. Este es un valor primordial del recuerdo, aunque solo sea por la satisfacción conseguida en el proceso creativo. 3.2. La especificidad española - La falta de condena al régimen dictatorial de una parte de la sociedad española. Un hecho incomprensible para ellos mismos, ya que de esta manera se convierten en herederos de la dictadura. Franco personificó el poder absoluto que caracteriza a una dictadura, pero ésta nunca es producto de una sola persona. Tiene que haber un soporte económico, social, institucional, que defiende intereses propios. No fue hasta la proposición no de Ley de 20 de noviembre de 2002, que el Parlamento español expresa su condena (aunque aún sin hacer mención), al golpe de Estado de 1936. De la impunidad como factor agravante ya hemos dado cuenta. Añadimos el hecho del anonimato y el desconocimiento que hay en nuestro país de los elementos que ejercieron la represión. Esto implica la falta de debate entorno a la responsabilidad social y de cada cuál respecto a sus actos ¿Qué esperanzas de futuro podemos tener si ni siquiera hay consenso respeto al horror que representa la dictadura y la represión? ¿Cómo puede ser que la sociedad pueda consentir que sus representantes políticos, defensores de valores democráticos, estén bajo sospecha? ¿Cuántos representantes de este Estado, dirigiendo instituciones que representan poderes básicos de su funcionamiento han sido, o pero aún, están siendo cómplices de la ideología dictatorial? 11
- 15. - Mantenimiento de símbolos de exaltación a la dictadura Aún existen en muchas ciudades y calles, estatuas o placas conmemorativas del dictador Franco o de sus generales y los que quieren mantenerlo utilizan argumentos como éste: si se quitan, se borrará la historia, ocultando que los símbolos que una sociedad decide instalar públicamente, sirven para homenajear. ¿Cómo lo podrían hacer recordando actos delictivos o genocidas? - Los discursos de equiparación Ya hemos hablado de este aspecto, pero el hecho de que se plantee y tenga resonancia en una parte importante de la población, indica que hay algo que no funciona. - Pérdida de la ilusión y del proyecto colectivo. La República duró poco tiempo y encima con muchos problemas internos, ero visto desde ahora, impulsó y realizó una gran cantidad de cambios en todos los sectores con una masiva participación popular, que le pone un inmenso entusiasmo, ilusión y creatividad. Estas características propiciaron que el corte de la dictadura se convirtiera en algo absolutamente agobiante y el sentimiento de pérdida tuviese un valor no solo individual sino colectivo. - La utilización de la transición política como ideal de consenso y reconciliación. Se trata de uno de uno de los argumentos más utilizados para advertir que no se pueden abrir heridas, que ya todo está cerrado. Escuchando a las personas que hemos entrevistado se trata más bien de cerrar heridas que han estado demasiado tiempo abiertas. Es absurdo pensar que alguien quiere abrir heridas, simplemente porque duelen. Otra cosa es pensar que tendremos que sufrir para poder curarlas. El verdadero pacto político de la transición fue la renuncia a juzgar y condenar a los asesinos, por tanto cabría pensar que los que mantienen el discurso de la equiparación, deberían pedirla también en esta cuestión, cosa que no hacen, por eso se evidencia la falta de coherencia interna que tienen estos discursos. De todas formas, la amnistía hacía los responsables de la dictadura, para muchos injusta pero necesaria, no tenía que implicar la falta de reconocimiento y reparación para los afectados y tendríamos que pensar que si este gesto de máxima generosidad no ha servido para que ahora no se ponga ningún obstáculo a las legítimas aspiraciones de los que han sido víctimas, quizás también se podría revisar. - El posicionamiento radical de la iglesia católica a favor de los insurgentes. 12
- 16. Y lo hace incluso considerando la sublevación como “cruzada”, manteniendo una activa beligerancia durante, después y aún actualmente, como lo demuestra la reciente beatificación de 498 “mártires”, todos ellos de los “nacionales”, olvidando y rechazando otros religiosos de su comunidad asesinados por los golpistas. - El destierro de muchos enseñantes. Muchos maestros fueron desterrados de sus escuelas a pequeños y remotos pueblos, donde siguieron ejerciendo intentando transmitir su pasión por el saber y, en la medida que les dejaban, sus ideales republicanos. De eso pudieron beneficiarse muchos niños de aquellos pueblos. 4. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS Y ANÀLISIS DE CONTENIDOS 4.1. Sobre los testimonios Escuchando a las personas que explicaban su vida, a veces identificábamos un síntoma, del que ellas podían o no ser conscientes, y entonces nos preguntábamos si aquello era consecuencia de los hechos que estaban explicando o de su propia vida. Se trata de una dicotomía falsa. Son ambas circunstancias, o como decía Ruth Klüger2, refiriéndose a su experiencia en los campos de concentración nazis: “(...) depende de lo que vino antes, de lo que siguió después, y también de cómo era la situación personal de cada uno o de cada una en el campo correspondiente. Cada individuo lo vivió de forma irrepetible...” En cualquier caso, hemos escuchado lo que decían de su vida, de su experiencia, pero también hemos estado muy atentos al surgimiento de una determinada huella, habitualmente desconocida por el sujeto, pero que se ve con más o menos claridad en un detalle sin importancia, en el tono vital, en una queja expresada de pasada, precisamente en todo aquello que no puede ser simbolizado, expresado en palabras. Sea como sea, esto simplemente puede ser el resultado de unas cuantas horas de conversación y aunque llevemos muchos años escuchando a la gente y tengamos cierta habilidad en esta escucha, somos conscientes de las limitaciones; a pesar de esto si comprobamos que el resultado concuerda con la escucha de otras personas que han estado hablando durante muchos años y muchas horas de consulta; si lo podemos encuadrar, aunque sea en parte, dentro de unos conceptos teóricos que al mismo tiempo mantienen su dinamismo; si la experiencia de otros países dice cosas muy similares y la 2 Klüger, Ruth, Oc. 13
- 17. literatura, a veces el único medio para poder transmitir lo que no tiene palabras, también nos muestra lo mismo, seguramente estamos ante una verdad y obligados a darle el tiempo y los recursos que hagan falta para hacer las reparaciones necesarias.. Este es, pues, el resultado 14
- 18. 4.2. Datos generales 4.2.1. EDAD edad 91-100 5% 20-30 20-30 81-90 5% 31-40 24% 31-40 41-50 10% 51-60 41-50 51-60 61-70 71-80 0% 10% 71-80 32% 61-70 14% 81-90 91-100 4.2.2. SEXO Sexo 48% Mujeres Hombres 52% 15
- 19. 4.2.3. PROCEDENCIA procedencia 48% rural urbana 52% 4.2.4. ORDEN DE FILIACION orden de filiación 19% 24% 0 0% 1 2 3 más de 3 33% 24% 16
- 20. 4.2.5. ESTADO CIIVIL estado civil 5% 14% casado/pareja viudedad soltero 52% divorcio 29% 4.2.6. Nº DE HIJOS nº de hijos 10% 0% 29% 0 29% 1 2 3 Más de 3 32% 17
- 21. 4.2.7. NIVEL DE ESTUDIOS estudios realizados primarios sin finalizar primarios finalizados diplomatura licenciatura postgrado 4.2.8. SITUACIÓN LABORAL situación laboral 5% 0% 10% pensionista 14% trabajo remunerado Trabajo en casa paro estudiante 71% Como ya hemos mencionado, estos datos no tienen valor de análisis estadístico; únicamente nos proporcionan una información general sobre las personas que han participado en esta investigación. La distribución por edades indica que más del 50% tiene entre 71 y 90 años que quiere decir que hemos tenido el privilegio de escuchar personas que participaron directamente en la guerra. 18
- 22. La distribución por sexos ha sido bastante equitativa (y éste es el único factor que no hemos dejado al azar), así como la procedencia, rural o urbana. La mayoría proviene de familias con menos de tres hijos, están casados o en situación de viudedad, tienen entre uno y dos hijos, los estudios primarios sin finalizar y son pensionistas. Este retrato mayoritario, nos hablaría de personas que participaron en la victoria republicana, combatieron en la guerra civil y vivieron en la dictadura, que no pudieron realizar estudios o la guerra los interrumpió, se casaron, tuvieron hijos y actualmente disponen de un sueldo de pensionista. Pero como no nos interesa únicamente la valoración de la mayoría, también contamos con personas de entre 20 y 40 años, hijos y nietos, personas que provienen de familias con 7 u 8 hermanos, que no se han casado o no viven en pareja, con estudios finalizados y en plena actividad laboral. 4.3. Qué quieren Resumimos en este apartado las demandas más expresadas, sin que correspondan a una pregunta concreta. - Enterrar a sus antepasados muertos, de cuya existencia algunos se han enterado hace poco, porque el padre o la madre, están a punto de morir y entonces hablan y explican aquello que nunca dijeron cambiando completamente la historia oficial de la familia o simplemente por alguna huella posterior, que alguien encuentra casualmente: una carta, un diario, una foto... Sí, es eso, pero también la reaparición de muchas personas necesarias, puede que imprescindibles para su familia y para la comunidad que recupera valores que vuelven a estar vivos, a circular en el discurso social. Recuperar la humanidad de los huesos, en los que está encarnada nuestra historia. Le dan tanta trascendencia porque en la mayoría de culturas, los restos son muy importantes en su función de convertirse en objetos de rituales necesarios para el desarrollo de la vida comunitaria. Importantes también en la relación que se establece con la persona desaparecida o ejecutada, con el proceso personal de duelo y con la respuesta individual, familiar y comunitaria al hecho represivo. Encontrar los restos no únicamente tiene la función reparadora de dar reposo adecuado al ser querido, sino confirmar que no hay nada que esperar y que debe aceptarse que la vida futura será sin él, porque ya se le puede dar un sitio simbólico de homenaje, recuerdo y comunicación. Porque los “desaparecidos”, no tienen muerte. Su muerte es imposible de simbolizar, lo que imposibilita la construcción de un mito. Y si no hay mito, reaparece en lo real mediante el terror. Este mecanismo se hizo evidente en la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, con la consigna “aparición con vida”, lo que significaba poder decirle al terrorismo de Estado que “si nos quitan la muerte de nuestros hijos, nosotras seguiremos luchando para que aparezcan vivos, rescatando sus ideales para la construcción de un mundo más justo...” 19
- 23. En efecto, se trataría de la reaparición, con vida, de muchas personas imprescindibles y es justamente eso lo que están haciendo aquí muchas personas agrupadas en asociaciones, que son las que comenzaron, por su cuenta, a investigar las fosas comunes. - La muerte física de un ser querido es irrevocable, pero no la muerte civil a que estuvieron condenados por la dictadura. Ésta se puede recuperar. La expresión de muerte civil refleja muy bien la vida de todos los que vivieron en el país, fuera de la prisión, pero conservando las penas accesorias de “interdicción civil e inhabilitación absoluta”. - Visitar y conocer un pasado que no solo se les escondió sino que se les negó. Una visita que tiene como objetivo poder ordenar y organizar el presente. O interrumpir una mortífera transmisión de la que ni tan solo son conscientes. - Transformar el pasado doloroso y recuperar aquellos recuerdos que les devuelvan la dignidad, el orgullo, la alegría. Porque el recuerdo es, sobre todo, una construcción. - Poder sentirse perdedores, pero no vencidos. Para algunos es así. Continúan luchando hoy en día con una energía casi increíble, pero no para otros que se sienten vencidos y desilusionados, aunque aún vivos. Otros, decidieron suicidarse o padecen problemas mentales. - Que la sociedad escuche, recuerde y elabore, para que nunca más vuelva a repetirse. - Que conozcamos nuestra historia, los valores por los que lucharon con otros que defendían valores contrarios y que cada cuál asuma su parte de responsabilidad, sin racionalizaciones ni minimizaciones exculpatorias del tipo “yo no estaba” “no participé” “no sabía nada”. Ahora todo el mundo puede saber, si quiere, y todo el mundo sabe distinguir entre lo que es y no es justo. Posiblemente quieren más cosas, pero éstas son las que hemos recogido. 20
- 24. 4.4. Pregunta: ¿La transmisión de los ideales republicano ha sido materna, paterna, conjunta o por otros medios? Presentamos este ítem con un formato estadístico. transmisión valores ideales republicanos 10% 19% paterna materna conjunta 61% altres 10% Mayoritariamente ha sido el padre a quién consideran el transmisor de los ideales republicanos con un 61%. Les mujeres que no tenían ideas claramente republicanas o a veces procedían de familias muy conservadoras, sostuvieron no solo la infraestructura básica de sus familias revolucionarias, sino que fueron un eslabón irrescindible en la organización de la clandestinidad y el mantenimiento de la moral de sus hombres encarcelados. Valoramos el 29%, suma de la transmisión materna y conjunta como un porcentaje que indica el alto nivel de participación de las mujeres, posiblemente por primera vez en la historia. En el porcentaje de la transmisión paterna, señalamos que no siempre los padres transmisores, fueron consecuentes, dentro de la familia con sus ideales revolucionarios. En el apartado “otros”, se cuenta el ambiente general o también los abuelos. 4.5. Pregunta: ¿Cuáles son los valores más destacados de la época republicana? Participasen o no activamente en la guerra, fuesen o no militantes de algún partido o jóvenes que se interesan desde el presente, todas las personas hablan de determinados valores promovidos por la República y que para ellos tuvo mucha importancia. La guerra y sobre todo la dictadura posterior significaron también la pérdida de estos valores. 21
- 25. Hacemos una relación de las respuestas • La igualdad (de género, económica, de justicia) • La solidaridad • El deseo de saber • El entusiasmo ambiental • El laicismo • La cultura • La Enseñanza (la dignidad de los maestros, la construcción de escuelas, la laicidad, la gratuidad) • La democracia • La libertad (de súbdito a ciudadano, los derechos de ciudadanía) • La libertad de pensamiento • La fraternidad • La honestidad • La humildad • El socialismo • Los derechos de las mujeres • La bondad • La importancia y valoración de la persona • El entusiasmo • La unidad del pueblo en lucha • La acción (poder realizar ideas sociales) • Los ideales republicanos como ideales universales y como una manera de ser. A veces mencionan un hecho o explican una anécdota que ilustra hasta qué punto la pedagogía republicana marcaba las diferencias en casi todos los ámbitos de la vida social. Hemos investigado alguna de estas situaciones y nos ha parecido adecuado incluirlas, como muestra real de aquello que fue tan extraordinariamente ilusionante, sean o no ideales revolucionarios, y qué los marcó, no solo como una experiencia imborrable sino como una manera de vivir. Posiblemente nos ayude a entender su opción actual, ya sea la lucha activa o el distanciamiento de toda actividad política. Además, nos dicen que por una vez, la ideología no fue vivida como un constructo, sino como una serie de ideas que configuran la vida cotidiana, que se revisan continuamente, que se concretan en actos, en creaciones, en leyes...siendo ellos los protagonistas. Algunos ejemplos a) la pura llana de Victoria Kent Victoria Kent, nombrada Directora general de Prisiones, por el Presidente Alcalá Zamora, siendo ministro de Justicia Fernando de los Ríos (el impulsor de la Institución Libre de Enseñanza), ocupó este puesto durante 14 meses. Su trabajo fue apasionante porque aplicó paso por paso y ley por 22
- 26. ley la pedagogía republicana hacía los presos. Lo que subrayamos: convocó un concurso para la adquisición de 1.500 mantas de pura lana, con destino a las prisiones...y a los prisioneros, claro. b) Las escuelas y la calidad En la educación, no únicamente había que prestar atención a los contenidos educativos, sino también a los contenidos materiales y al propio continente, de manera que los edificios escolares tenían que tener luz, sol, jardines y debían construirse con materiales de calidad. El Patronato Escolar de Barcelona había promovido edificios que parecían palacios. En el grupo Escolar Pere Vila y en el Ramon LLull, cada clase tenía una parcela de tierra al lado de la valla que rodea la escuela, donde se plantaban flores, fresones y hortalizas. Les escuelas se dotaban de laboratorios con microscopios y talleres de encuadernación, de repujado, de cuero, de imprenta para editar revistas y el alumnado con su maestro, iba al mercado para conocer los vegetales de cada temporada y saber cuándo un pescado era fresco; se encarga a los niños grandes el mantenimiento del edificio con trabajos como cambiar los vidrios rotos o las bombillas; ensayaban la autogestión y los alumnos se reunían para decidir qué excursiones hacían o qué libro comprar para la biblioteca, porque trabajaban sin libros de texto y cada alumno se hacía su propio libro, que encuadernaba al final de curso, ya que contenía el proyecto que habían escogido y que trabajaban durante el curso, abarcando todas la asignaturas. Si necesitaban profundizar, utilizaban la biblioteca, que además, solía abrirse por las tardes para la gente del barrio. Agrupaban a los niños por niveles, ya que pensaban que cada niño necesitaba su tiempo y su ritmo para aprender (conocían la pedagogía piagetiana). No hacían exámenes, porque el maestro sabía perfectamente qué había aprendido cada uno. Una prueba práctica del éxito abrumador del modelo educativo propuesto, era que la burguesía, médicos, abogados e industriales, llevaban a sus hijos, que aprendían junto con los hijos de los obreros, ferroviarios y estibadores. Y no únicamente se hicieron estas tareas en primaria. En segundaria, el clasismo existente era escandaloso. Se implantó el modelo del Institut– Escola. Estaba en el edificio actual del Instituto Verdaguer, en el Parc de la Ciutadella (Barcelona), con salas grandes y ventiladas, sin mesas ni tarimas para los profesores, con sala de proyecciones, caballetes de dibujo, piano... y la enseñanza se basaba en la responsabilidad: los alumnos se encargaban de los servicios escolares, como la biblioteca, la higiene, la organización deportiva, cuidar las clases.... y el estudio de las materias se practicaba: para aprender ciencias iban a estudiar animales y plantas y el lenguaje se aprendía escribiendo. 23
- 27. La implicación del alumnado y profesorado era total. La curiosidad natural y el ejercicio de la responsabilidad era lo que los impulsaba. Hoy en día diríamos, en términos de salud mental, que hacían una excelente labor preventiva, vehiculando ni más ni menos que el deseo de saber y la responsabilidad de cada cuál. c) la Generalitat vela por vosotros... Los refugios durante la guerra salvaron a mucha gente, gracias al diseño hecho por Ramón Parera, la implicación de todos en su construcción y la decisión de la Generalitat de hacer valer la seguridad de su pueblo por encima de cualquier interés económico (lo explicamos con más detalle en la 1ª parte del trabajo). d) El miedo y el amor del Dr. Mira La psicología de la guerra, representada por el Dr. Emili López i Mira, quién da estos maravillosos consejos para prevenir el miedo incontrolado y después reflexiona sobre los objetivos de la lucha Este texto, que transcribimos en castellano, nos servirá para comparar con las teorías que posteriormente practica el nefasto Dr. Vallejo-Nájera durante la postguerra y de las que también hablamos en la 1ª part. “... Reglas para prevenir el miedo incontrolado...” 1ª- Hacer que el pueblo conozca la verdad acerca de la situación. No es posible publicar cuanto ocurre, pero han de evitarse las mentiras procedentes de fuentes oficiales. 2ª- Dar al pueblo suficiente información acerca de lo que puede ganar con la victoria y perder con la derrota. 3ª- Proporcionar suficiente comida, vestido y reposo a quienes han de hacer frente al peligro. 4ª- Discutir amplia e intensamente todas las objeciones, dudas y comentarios acerca de la situación, hasta que todos comprendan la necesidad de proseguir la guerra. 5ª - Hacer querer al pueblo más intensamente la causa por la que luchan, que la vida ya pasada. 6ª - Hacer comprender al pueblo que no hay privilegios ni excepciones en el sufrimiento y en el peligro de la guerra (justicia igual para todos). 7ª - Colocar en posiciones de mando a los que las merecen por su eficiencia. No fiarse tan sólo de la teoría o la tradición: valorar el rendimiento en la acción. 8ª - Preparar rápidas y efectivas medidas para restablecer la confianza pública cuando flaquee; permitir manifestar entonces, francamente, los 24
- 28. sentimientos sin temor a ser tachados de cobardía o traición. Para ello hay que distribuir un técnico experto en psicoterapia en cada grupo social...” Y aquí un último párrafo: “...Si el individuo sabe lo que ha de realizar y tiene fe y entusiasmo en sus ideales, es decir, si lucha para obtener o defender un objetivo amado, entonces la acción inactivante del miedo será reducida al mínimo, cualesquiera que sea el peligro, objetivo, que lo provoque. La joven más tímida se torna valiente cuando lucha, como madre, para rescatar a su hijito: ni las llamas ni las balas la arredran en su defensa del ser querido. Cuando alguien se enamora se siente transformado y efundido; ya no vive en sí, sino dentro del objeto amado. En tanto el miedo implica introversión (in- fusión) y anulación, el amor supone plenitud, desbordamiento y éxtasis; por eso el antídoto del miedo no es el coraje sino el amor. Ser un héroe significa estar bajo el signo de Eros, el Dios del amor...” El sistema aplicado por el Dr. Mira, fue muy copiado y forma parte de los pilares en los que se basa la asistencia militar psiquiátrica. Sus métodos fueron confirmados en conflictos armados posteriores, como por ejemplo en la guerra del Vietnam, en donde pudieron identificar como factores predominantes para explicar el alto grado de complicaciones psíquicas sufridas por los soldados, la poca claridad de los motivos para ir a la guerra, la escasa definición del enemigo y la excesiva prolongación del conflicto. Pensamos que la República propone trabajar con ideales consustanciales a la humanidad, como son el servicio a los otros, la honestidad o la creatividad en todos los ámbitos del conocimiento y el saber... valores todos ellos contrarios a la sumisión, la religiosidad formal y alinearte, el patrioterismo, la riqueza a cualquier precio, la juventud eterna o la belleza inmediata que pregona el discurso social dominante en al actualidad. 5. LAS TORTURAS 5.1. Las torturas En este apartado, preguntamos si han sufrido torturas propias, de familiares o conocidos, sus modalidades (prisión, desapariciones, muertes directas o indirectas) y dos listas que describen las posibles secuelas físicas y psíquicas. Para aquellos testimonios que sufrieron torturas, les preguntamos cuáles fueron y vamos anotando en el listado. Finalmente y para no inducir ninguna respuesta, leemos la lista completa de síntomas psíquicos y físicos. Casi siempre comprobamos que hay muchos síntomas de la lista que ni tan solo son considerados como tales: las pesadillas, los disturbios del sueño, la ansiedad, los pensamientos invasivos, la incerteza hacia la liberación cuando estaban encarcelados, el agotamiento, la rabia, los fuertes sentimientos de desilusión...esto reafirma lo que ya habíamos comprobado: estos “malestares” son considerados como parte de la vida que tienen que sufrir y carecen de solución. 25
- 29. Y si es así respecto a malestares evidentes, resulta aún más difícil la conciencia par medir, por ejemplo, la capacidad de sentir alegría o simplemente disfrutar. Uno de los testimonios confiesa que la noche anterior a la entrevista sufrió una pesadilla relacionada con lo que teníamos que hablar. También tenemos casos de personas que sufrieron brotes psicóticos en el momento en que alguien les pidió explicar su historia. Estos hechos nos revelan, primeramente, a vigencia del sufrimiento psíquico y en segundo lugar la necesidad de ir con cuidado en el momento de plantear cualquier tratamiento. Las torturas están suficientemente documentadas en libros de historia, jurídicos, testimoniales y en documentos policiales, pero es diferente estar viendo y escuchando a la persona que lo sufrió, comprobar que necesita distanciarse para poder hablar, se emociona en un determinado momento, que generalmente no es cuando habla de si mismo, sino explicando alguna situación en que hay un otro implicado, o darse cuenta de la marca que imprime al crueldad del otro y saber que está gozando en aquello que hace, o al contrario, cómo alivia encontrar a alguien del lado de los verdugos que en circunstancias tan dramáticas y a pesar de todo hace un gesto que te saca de la cosificación a que intentan reducirte. Se hace difícil escuchar cómo obligaban a contemplar golpes, violaciones o ejecuciones hechas a familiares i/o amigos, ejecuciones simuladas, trucos de torturas como por ejemplo poner las esposas bien fuertes de manera que se hinchen las manos y un pequeño golpe actúa como si fuese una descarga eléctrica, adivinar que la “picha de toro”, eran látigos de todas las medidas y que las quemadas eran muy utilizadas para torturas a las mujeres, quemándoles los pezones con un cigarro... Algunos dicen que hay un momento en que se pierde el sentido y ya no notas nada, otros explican lo difícil que resultaba ver a hombres fuertes arrastrados por el suelo, llorando como niños, porque habían hablado, o ver aquél cura que destrozó la cara de un prisionero con un crucifijo. ¿Cómo se sabe hasta dónde se puede aguantar?, le preguntamos a un testimonio No se sabe, respondió, pero él se ponía como límite la muerte y estaba tan convencido que lo podía hacer que les dijo al resto de sus compañeros que habían caído con él, que si no podían resistir declarasen que él era el que sabía, el culpable. Siempre consideró que era él quién dirigía los interrogatorios y que nunca perdió este control: decía lo que creía conveniente para no parecer que mentía y negaba lo que consideraba esencial. Las estrategias de cada uno. Los comunistas, por ejemplo, disponían de un manual elaborado por Simón Sánchez Montero, en el que les explicaban cómo comportarse y cómo responder adecuadamente si eran hechos prisioneros. 26
- 30. Todos los entrevistados que sufrieron prisión, destacaron y valoraron el papel de las mujeres, tanto en la infraestructura (ropa, comida...), como en la economía, (vendían objetos artesanales que ellos fabricaban en las prisiones), el trabajo como enlaces políticos con el exterior, o el trabajo de agitación y organización para conseguir su liberación. Sin olvidar que eran ellas las encargadas de mantener el ánimo tanto de sus hombres como del resto de presos. La figura de las “madrinas”, mujeres que se hacían pasar por novias de presos que no tenían a nadie que les fuera a ver, es una muestra... 5.2. La crueldad La vivencia del horror. Aquí hacemos referencia al plus de más que las personas añadían por su cuenta a los hechos terribles de la guerra. Al hecho de que mucha gente gozaba con el sufrimiento y la tortura de los otros. Las personas entrevistadas, diferencian muy claramente este hecho y les resulta muy difícil de asimilar. Pueden entender la muerte en los frentes de guerra e incluso los fusilamientos, pero no la humillación, el ver cómo los otros se lo pasan bien provocando el sufrimiento de los unos. Muchas de estas persona vieron, sufrieron o vieron la maldad del ser humano, el mal actuando sobre ellos mismos y no es igual imaginar que la maldad es inherente al ser humano o incluso sentirnos malos por determinados pensamientos perversos, situaciones ambas que podemos experimentar en un contexto social normal, que vivirlo y sentir cómo el otro, además, goza provocando tanto dolor. Un testimonio explica cómo los policías, una vez torturados los prisioneros, los cargaban a la espalda y los lanzaban contra sus celdas, a veces escupiéndoles o dándoles golpes de pies, “de propina”. Uno de estos policías no lo hacía. Depositaba a los torturados con suavidad en el suelo procurando no herirlos más y les susurraba al oído que mañana traería medicinas. Lo cumplía siempre. Y es que siempre hay un margen para la responsabilidad personal. De los excesos y crueldad de los falangistas nos explicaron muchas, como cuando llevaban a los niños a los campamentos y los torturaban psicológicamente, despertándolos a medianoche para decirles que venían los rusos, enseñándoles los barcos de pescadores que se veían desde la playa de Malgrat de Mar (Barcelona) O cuando los soldados españoles acampados en Mataró (Barcelona), insultaban a los niños que iban a pedir comida con un plato: decían que les darían lo que merecían y entonces cogían el cucharón y lo ponían vacío en el plato: nada. Eran los italianos, que ponían cuidado en acampar separados, los que repartían comida, galletas y a veces chocolate. Algunos comentaban que ellos no eran fascistas y que estaban obligados. Franz Stangl, capitán de las SS y comandante del campo de exterminio de Treblinka (en Treblinka fueron asesinados cerca de un millón de personas y a diferencia de los campos de concentración en dónde podían haber 27
- 31. supervivientes, éste era de exterminio, es decir dedicado única y exclusivamente al asesinato de las personas que llegaban), explica que durante los años que vivió en Brasil vio un vagón con animales, observó las miradas de los animales y tuvo la misma sensación que en Treblinka. Dejó de comer carne. Entonces, no antes. Marcos Ana (el nombre utilizado por Fernando Macarro Castillo formado con los nombres de sus padres y prisionero durante 23 años), en su libro3, muestra muy bien esta libertad del sujeto para escoger, cuando explica un episodio de su experiencia de tortura “...en una ocasión durante uno de mis interrogatorios, se presentó un tipo muy bien vestido y acicalado, de unos cuarenta años, y los policías dejaron su tarea para saludarle muy alegremente como a un viejo conocido. Conversaron unos minutos y después el recién llegado se volvió hacía mí, me miró con odio y dijo: - ¿este es el hijo de puta de turno?-. Y sin mediar una palabra más se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y la emprendió a golpes conmigo. Me asestó una patada en mis partes y caí al suelo retorciéndome de dolor y siguió pateándome los costados, el rostro, pisándome las manos, con una violencia vesánica...” Todo el episodio dura media hora, después el individuo se va tranquilamente charlando con los policías. El policía que hacía de “bueno” explica a su detenido, disculpándose, que no conoce de nada al hombre, pero que estuvo preso en la Modelo y se salvó de milagro de Paracuellos, así que de tanto en tanto viene a desfogarse con algún detenido y hoy estaba él...todo de lo más normal. Todo, producto del azar. Los policías no se sienten en ningún momento responsables de nada. Marcos Ana sabe más que nadie qué es el dolor, la tortura, la humillación, pero escoge la lucha por la libertad de todos (después de su salida de prisión continuó esta lucha), por los valores democráticos, sin pensar en vengarse o utilizar la violencia con los otros. En una situación como pasó en la guerra civil, donde la ley que han de hacer cumplir las instituciones, desaparece, hay vía libre a la pulsión. Y la pulsión únicamente exige satisfacerse: sangre, crueldad ilimitada. El beneficio del poder sobre los otros a condición de no considerarlos humanos. Como quién pisa una hormiga y solamente así puede valorarse. En términos psicoanalíticos es pertinente la pregunta respecto a qué pasa cuando desaparece la ley o cuando se vuelve arbitraria. Una respuesta freudiana seria la comunidad de derecho, el contrato social que lleva a renunciar a la violencia pulsional. 3 Marcos Ana “ decidme cómo es un árbol” oc. 28
- 32. 5.3. Las respuestas Presentamos los resultados en forma de lista, puntuando de mayor a menor frecuencia según el relato de los afectados, lo cuál quiere decir que hubo muchas más formas de tortura que aquí no están anotadas. Añadimos algún comentario. Se excluyen, en este apartado, otras modalidades de torturas sociales, humillaciones, delaciones, hambre, destituciones de cargos, exilios...de las que hablamos en otros apartados. Curiosamente, todas las personas entendieron que las torturas se referían exclusivamente a los maltratos en las prisiones. Ni tan solo sus estancias en los campos de concentración, españoles y/o franceses, eran consideradas como tales. 1. incertidumbre respecto a la liberación “...deseé la muerte...” En efecto, la muerte aparece como certeza ante la falta de límites, enloquecedora, de la incertidumbre de un sufrimiento seguro. 2. interrogatorios durante horas “...hacer diligencias, era que te sacaban de la prisión y te llevaban a interrogatorio de nuevo para ser torturado...” 3. golpes “...me pegaban con una toallita húmeda, para no dejar señales...” “...me pegaban con una cuerda de esparto mojada que no deja señales...” 4. aislamiento en celdas “...sin luz, sin colchón, sin saber qué comía...el director me dijo: “aquí te pudrirás” y yo le contesto: “No me pudriré”. Para no hacerlo me dediqué a repasar mi vida, los por qué, los aciertos, los errores, las consecuencias de unos y otros, en definitiva a saber más de mi mismo. Sabía que el deseo de saber no tiene límite y podía por tanto estar tanto tiempo como hiciera falta. Salí reforzado. No podía inventarme a mi mismo, pero sí aceptarme con mis faltas, sin justificarme...” 5. amenazas 6. privación del sueño 7. dolor 29
- 33. “...tenía las manos esposadas por detrás de las piernas, durante 8 días. Cuando llevabas un rato, caías. Yo me dejaba caer y venía la policía y me volvía a poner...” 8. aislamiento sensorial “...nos ponían en celdas bajo tierra...” 9. testigo forzada de golpes, violaciones y otras torturas “...me llevaron a ver cómo quemaban con un cigarro los pezones de una mujer...” “...en la pedrera de Montjuïc, (Barcelona), lanzaban a los muertos y a los vivos...” 10. choques eléctricos “...me lo hacían en los pies...” 11. ruidos excesivos 12. tortura genital 13. dormir en el suelo 14. pérdida del conocimiento 15. asfixia con agua 5.3.1. secuelas psíquicas disturbios del sueño “...al salir de la prisión, huí del país para librarme de los recuerdos que me venían por la noche y no me dejaban dormir...” ansiedad generalizada desilusión pérdida del sentido de seguridad pérdida de la confianza fuertes sentimientos de rabia “...rabia infinita...” Decepción durante la transición “...ni tan solo quiso presentarse a las elecciones sindicales, porque decía que no se lo merecían...” imágenes y/o pensamientos intrusos 30
- 34. “...a veces tengo que salir de casa a pasear un poco para alejar los recuerdos, los malos recuerdos...” pesadillas agotamiento disminución de sensaciones pobre adaptación pérdida de la comunicación y aislamiento deterioro de las relaciones con la pareja y de la intimidad impotencia por la indiferencia de la sociedad actual depresión pérdida de la autoestima suicidio “...vi cómo un hombre se daba golpes en la cabeza contra las rejas de la celda de la prisión, intentando suicidarse porque pensaba que no soportaría las torturas...” Hipocondría Ideas paranoicas “...durante mucho tiempo después de salir de la prisión, vivía con la sensación de que me estaban vigilando...aún ahora...algún día....” 5.3.2. secuelas físicas palpitaciones arritmias vértigo problemas arteriales artrosis dolor crónico problemas digestivos dificultad en la movilidad de las articulaciones “...me rompieron los tendones...” dificulta en la resistencia muscular “... mi musculatura está muy degradada...” dificultad en el tono muscular problemas con el oír problemas con las vértebras “me daban golpes de pie en las costillas...” 31
- 35. Añadimos a los datos de los testimonios, una valiosa referencia proporcionada por la Dra. Silvia Wengrowicz4 , especialista en endocrinología, sobre la enfermedad de Graves, como muestra de la cantidad de afectaciones sobre la salud que nunca se relacionarían con las situaciones traumáticas. Se referencian tanto los estudios realizados en Serbia durante la guerra, demostrando un significativo incremento de la enfermedad, como el empeoramiento del control del hipotiroidismo durante acontecimientos estresantes. Teniendo en cuenta que la enfermedad de Graves, es un trastorno autoimmunitario que implica hiperactividad de la glándula tiroides y es la causa más común del hipotiroidismo, tenemos que considerar la existencia de más patologías físicas, más allá de las que los mismos afectados pueden describir cono consecuencia directa de las situaciones vividas. Con estos datos, planteamos con toda claridad que también hay enfermedades orgánicas que se presentan con más frecuencia que en la población general y eso pasa inadvertido. Deberíamos investigar la existencia de otras secuelas invisibilizadas. 5.4. las otras torturas y marcas En este apartado utilizamos la palabra “marca” y no “secuela”, como en el anterior. Lo hacemos porque queremos anotar situaciones que los testimonios mencionaron y que no corresponden a las respuestas concretas sobre las torturas. La palabra designa un más allá de la situación concreta de tortura, más bien recoge aquél momento en que el recuerdo de un hecho o una situación, aún hoy hace llorar a la persona. Se resiste a la palabra o simplemente se adivina bajo la apariencia de un detalle trivial que podría pasar desapercibido en medio de descripciones espeluznantes - El recuerdo de padres, madres y familiares que enfermaron y murieron al no recibir asistencia médica, a veces dejándolos morir en el hospital por su ideología, por “rojos” . - Les enfermedades de padres, madres y familiares que contrajeron por vivir sentimientos de desesperación, tristeza o pena. - El miedo y el pánico al sentir y ver cómo caen las bombas sobre Barcelona. - La angustia de no saber si los seres queridos que fueron a la guerra aún están vivos. - La rabia porque los hijos piensan que el padre está en prisión por ser un “chorizo”. - Los seminaristas que cogen niños por las calles y les pegan sin ningún motivo. 4 PaunKovic N et al. The significant increase in incidence of Graves’ disease in eastern Serbia during the civil war in the former Yugoslavia (1992-1995). Thyroid 1998; 8: 37-41. Yoshiuchi K et al. Psychosocial factors influencing the short-term outcome of antithyroid drug therapy in Graves’ disease. Psychosom Med 1998; 60: 592- 32
- 36. - Las humillaciones cuando no dan a los hijos de los “rojos”, ningún regalo en las catequesis. - La estancia en escuelas religiosas, en dónde debían entrar por la puerta de los “pobres” y sufrir toda clase de humillaciones que los “hermanos” o “hermanas” decidían. “... los niños pasaban por el despacho del director para pagar y salían con un caramelo en la mano...todos menos los que no pagaban, que estaban de pobres. Una vez, a la salida, un niño se mostró solidario y nos dio la mitad de su caramelo. Aún hoy me emociona...”” - Los padres que marchan a la guerra, sin conocer al hijo que está a punto de nacer y después cuando vuelven, reciben su rechazo. - El hijo, que ante la falta del padre toma la responsabilidad familiar y se niega a devolverle el sitio cuando éste vuelve. Nunca encontrará un lugar propio. - El tener que esconderse cuando vienen los falangistas para no tener que cantar el “cara al sol”. - Tener que realizar trabajos de inferior categoría por ser un represaliado o simplemente no encontrar ningún trabajo. - Las infinitas formas de humillación. “...Cuando vio que le habían destrozado la cosecha de tomates, la última humillación, volvió a casa, se metió en la cama y murió de rabia a los pocos meses...” - Tener que vivir, hoy en día, el suicidio escondido (alcoholismo...) o directo de seres queridos porque no pudieron superarlo. - Vivir la obligación de bautizar niños y niñas que no lo estaban. - EL hambre propia y la de los otros. “...no comías cuando querías, sino cuando podías...” “...como niña de la guerra participé en la batalla de Leningrado. El pan era de harina con serraduras y yo hacía sopa con cola de carpintero...” “...ahorraba todo lo que ganaba y lo que me daban de comer para llevarlo a mi marido prisionero y a mi familia, que me esperaba impaciente para poder comer...yo pasaba mucha hambre...” - En la postguerra, los niños ya no inventan historias para jugar, juegan directamente a la guerra. Inventar historias es hacer ficción, imaginar, pero jugar a la guerra es imitar a los adultos. Eso queda como marca. 33
- 37. - Niños y niñas que no conocieron a sus padres hasta la adolescencia por miedo a ser represaliados. - La estancia en los campos de concentración franceses, que se llamaban “campos de acogimiento”. “... cuando llegamos a Francia separan a hombres y mujeres a campos diferentes y tardamos dos años en encontrarnos. La familia entera, nunca más se pudo reunir. Los paquetes más pesados los llevaban los hombres y no nos dejaron darles las cosas a las mujeres. Ni tan solo los “paños " para la regla...”” - La “tortura económica”: en algunos pueblos, si un republicano había conseguido librarse de ser fusilado, podía estar obligado a pagar una importante cantidad económica al Ayuntamiento correspondiente, sin conocer, por descontado, a dónde iban a parar el dinero. - La exposición y el escarnio público de mujeres y niñas que eran rapadas y obligadas posteriormente a tomar aceite de “ricino” - Les violaciones y abusos de índole sexual 5.5. Pregunta: grado de soporte psicológico posterior La pregunta intenta adivinar qué factores sociales consideran que les ayudaron a afrontar las penalidades. Proponemos varias opciones como respuesta: amigos, partidos y sindicatos, familiares, otros... El ambiente de represión generalizada en la postguerra no ayudó nada a disponer de una red social en la que apoyarse. Había mucho miedo a ser denunciado, ya fuese por el vecino, amigo o compañero, utilizando cualquier argumento. Muchas veces escondía una cuestión personal, incluso hasta trivial, pero que la dictadura validaba, estimulaba y hacía servir como causa de condena y muerte. Socialmente funcionaba la humillación de tener que sentir que si estaba en prisión es porque había hecho algo y se lo merecía. En ámbitos donde había mucha pobreza se utilizaba el hambre que pasaba la gente para incitar a las delaciones. No es extraño que algún familiar fuese el autor de la denuncia y el resultado el fusilamiento inmediato del denunciado. Pero también no es extraño que cualquier persona, conocida o desconocida ayudase en todo aquello que podía, muchas veces poniendo en peligro la seguridad de toda la familia. A veces había familias que se hacían pasar por adictas al régimen o “neutras” porque servían de “tapaderas” a militantes de izquierda que encontraban así un lugar relativamente seguro para esconderse y continuar con su actividad política. Las organizaciones políticas y sindicales, sobre todo los comunistas que tenían un alto nivel organizativo, dieron un soporte importante a sus militantes, facilitando ayudas económicas a los familiares de detenidos o creando verdaderas organizaciones dentro de las prisiones, como la llamada “universidad de Burgos” (por la cárcel de Burgos), que hizo posible que muchos 34
- 38. prisioneros pudiesen estudiar mientras cumplían condena, gracias a que, el que tenía determinado conocimiento tenía que enseñar a los otros y todos estaban obligados a aprender. El partido consideraba que estar en prisión no era razón para no militar y la militancia consistía en prepararse para cuando se estuviera fuera. Quizás por eso, dentro también se imponía el orden. Existían las llamadas “comunas”. Se formaban pequeños grupos de 4-5 presos por comuna, a imagen de una familia, con un jefe llamado “madre” al que se le exigían muchas de las cualidades de las mujeres madres, porque debía tener la suficiente sensibilidad para evitar conflictos. Cada comuna disponía de un efectivo mínimo para poder funcionar. Si sobraba, se intercambiaban entre ellos. Evidentemente eso no implica ninguna idealización de los prisioneros y las prisiones, ya que también supuso lo contrario: presiones, envidias, mezquindades y humillaciones entre compañeros, actos todos que más bien producían el hundimiento del compañero prisionero. De nuevo tenemos que destacar el papel de las mujeres para dar soporte social e individual: como compañeras, madres, hijas, hermanas, militantes revolucionarias. Intervenían con un gran sentido práctico y muy a menudo con inmensos sacrificios personales. Madres y parejas son las más señaladas como facilitadoras de apoyo. Cuando hablan de la transición, los sentimientos se desbordan y las organizaciones de izquierda, que en la postguerra fueron un elemento sostenedor, caen. Se sienten abandonados, rechazados, agraviados y también muy dolidos por las divisiones internas en partidos y sindicatos. Esta última situación fue altamente traumática por el grado de enfrentamiento que se dio entre personas que habían trabajado juntas durante muchos años. Destacamos como factor protector muy importante, la conciencia ideológica, que se mantiene indemne a pesar del fallo de las organizaciones y que les permite hoy en día seguir en activo y tener un rol importante en la recuperación de la memoria histórica. 6. TRANSMISIÓN INTER-GENERACIONAL La vivencia del tiempo para cada cuál, para su subjetividad, no tiene nada que ver con el tiempo cronológico. Sabemos que el inconsciente está fuera del tiempo, sus procesos son atemporales y el transcurso del tiempo no los modifica. Este hecho nos explica la influencia de lo traumático en el sujeto y en su vida actual. En todo caso, es la conciencia que nos da pistas sobre la relación de sujeto con el tiempo. Los discursos que sentencian eso de “el tiempo que todo lo cura”, que “no se debe remover nada” o “reabrir heridas”, fallan en este sentido: si el individuo no toma una postura activa, el tiempo por si mismo no significa nada, al contrario, 35
- 39. empeora la herida o lo que sea. Es una elección personal que implicará, al mismo tiempo, una consecuencia social. E implicará, necesariamente, el duelo. 6.1. El duelo El duelo supone un proceso que cada uno tiene que elaborar a su manera, siempre singular. El duelo remite a una pérdida. No hay posibilidad de eludirlo. Puede tardar en salir y lo hará en forma de sentimientos de rabia, culpabilidad, adiciones, autodestrucción, depresiones, pero si no se hace este recorrido, tarde o temprano, saldrá. La pérdida , sea la que sea, nunca volverá y si no podemos hacer este camino doloroso, quedamos enganchados al recuerdo del objeto perdido y querido ( y no al objeto en sí, que ya no está, sea una persona, un ideal, un estado personal...) ;este recuerdo es la imagen que nos construimos nosotros mismos, según nuestros intereses, nuestros deseos. Es esta imagen la que nos protege de la realidad del otro como diferente de nosotros. Cuando conseguimos separarnos de esta imagen, es cuando nos encontramos de verdad con ese otro que no hemos creado nosotros. La sociedad, por su parte, también tiene que hacer este proceso de elaboración para poder asimilar, en lo que sea posible, los hechos traumáticos de su historia, porque quizás no se pueda llegar a un final en el que todo se ha podido elaborar (no se puede entender ni perdonar el genocidio programado por la dictadura franquista), pero seguro que se producirá un efecto de saber que nos protegerá de la repetición. ¿Qué hacemos en una situación habitual de muerte? Hacemos una serie de rituales que comienzan con la exposición pública del cuerpo de manera que hay un tiempo para constatar la realidad de la muerte y también recibir las condolencias y compartir el dolor con todos aquellos que son invitados al funeral. Hay un adiós público, de cariz religioso o laico y un lugar en dónde queda la memoria del muerto: la tumba o las cenizas. Se pueden hacer recordatorios, esquelas en los diarios, carteles en las oblaciones pequeñas, etc... Estos rituales no solo han sido imposibles durante y después de la guerra, sino que se tenía que esconder, implicaba una condición vergonzosa y causa de innumerables motivos de presión social. Ni tan solo se puede llorar en público y llorar es una sensación de deseo, un placer, una catarsis. Las personas que trabajan para intentar recuperar restos de familiares en las fosas comunes, hablan de objetivos diversos: tener un sitio, una tumba a donde ir a rezar o llorar, pagar una deuda hacía el familiar que estuvo tanto tiempo negado, cumplir la promesa hecha a otro familiar, afirmar y reivindicar la dignidad de la persona desaparecida, recuperar la dignidad propia hacía su antepasado antes de morir, reparar la traición que sentían que hicieron hacía ellos... A menudo es un hecho que cierra una herida abierta, por eso es tan importante para ellos. Tenemos que pensar que cuando hablamos de pérdidas en este contexto lo hacemos considerando las posibilidades y características de los duelos 36
- 40. derivados de pérdidas múltiples, vividas en situaciones de emergencia social. En una misma persona pueden darse: - de familiares o amigos - de la integridad personal (torturas, violaciones...) - de la estructura familiar - de su ideología - de la seguridad en su entorno (delaciones, detenciones...) - del estatus social - de bienes materiales (casa, recuerdo, posesiones...) - de un determinado sistema de vida - de la lengua propia - de la fe religiosa Y no es una enumeración completa, por tanto el análisis tiene que tener en cuenta muchos factores, ya que la guerra civil española no fue un combate entre dos ejércitos: afectó a toda la población civil, que estuvo sumamente implicada, se utilizó la tortura, la gente vio y vivió atrocidades, ignominias y crueldades inimaginables, se incitó a venganzas personales, se dividieron familias, se utilizó la religión y todo eso se alargó en el tiempo durante la postguerra. A pesar de todo, el proceso de duelo se tiene que pasar, pero es imprescindible que las personas se sientan reconocidas en lo que dicen y para poder sentirse así, tienen que ser escuchadas, personal y colectivamente. Escuchadas y reconocidas. Y no sirve una escucha cualquiera. Tienen que sentir que es verdad. Una cita de Primo Levi: “...Imaginaos ahora a un hombre a quién, además de a sus personas amadas, se le quiten la casa, las costumbres, las ropas, todo, literalmente todo lo que posee: será un hombre vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad…”5 Este apartado quedaría incompleto sin añadir el dolor por la pérdida de las ilusiones puestas en la creación de un mundo más justo, más equitativo, más comprometido, un mundo que estuvo al alcance y que hoy parece muy lejos de aproximarse. 6.2. Los desaparecidos Un desaparecido puede convertirse en una obsesión permanente alrededor del cuál gira la vida de la familia, quiera o no. Únicamente se necesita que una sola persona de la familia, lo lleve en la cabeza. Puede suceder que durante un tiempo parezca que no pasa nada, que ha sido olvidado, pero en un momento u otro la obsesión saldrá y en el peor de los casos, invadiendo la vida de la persona e imponiéndose como único pensamiento fijo, indestructible, omnipotente, doloroso, imposible de quitar. Esto pasa especialmente cuando el silencio vuelve en esta forma tan enfermiza. 5 Si esto es un hombre. Barcelona: Muchnik Editores, S.A. pág.28 37
- 41. Algunas personas han podido encontrar una salida, dedicándose a investigar e intentar encontrar respuestas. Si lo pueden hacer, aunque no resuelva el problema, es beneficioso. 6.3. La cuestión del perdón Esta no es una pregunta que aparezca en el cuestionario pero ha salido en el diálogo. Algunos dicen que ya han perdonado y que únicamente quieren saber qué pasó con un familiar, reivindicar su nombre, enterar sus restos, anular un juicio... pero otros reivindican su derecho a no perdonar. Alguno ha podido comprobar que los descendientes de sus verdugos, ignoran totalmente el papel de progenitores y familiares en actos ignominiosos y se encuentran en un dilema moral. Hay un ejemplo público descrito en un artículo de prensa6 en dónde un hombre condenado a una pena de veinte años cuando tenía dieciocho, siente, poco tiempo antes de morir , la necesidad de hablar con sus delatores. Encuentra uno, llama, se presenta y le dice “te llamo para perdonarte “.Le contesta el hijo del hombre al que quería perdonar diciéndole que eso era imposible porque su padre, ya muerto, había sido un ferviente comunista. Decidió no continuar. El pudo realizar este acto de reparación, pero tenemos que preguntarnos por las consecuencias del silencio que también padece la familia a la que telefoneó, tal y como queda desvelado por su respuesta. No lo sabemos, pero podemos afirmar que no dejará de salir. Coincide con lo que dijo Jean Amèry (pseudónimo de Hans Maier, prisionero en Auschwitz), respecto a la reivindicación del derecho al resentimiento, al rencor y no solo hacía la dictadura y sus ejecutores, sino principalmente a la sociedad actual que no toma partido decididamente por los valores que defendieron y que ahora son la base de su funcionamiento. En este punto de los reproches a la sociedad actual se identifican muchos de los entrevistados. Respecto a la subjetividad de cada cuál, pensamos que en efecto, hay un irreparable y que eso no se puede perdonar, pero sí explicar, reconocer y asumir. ¿Cuáles son las consecuencias para la sociedad? No lo sabemos, pero seguramente las que pueda asumir. El camino a recorrer para todos los que deciden hacerlo, en contra a veces de ciertos discursos que prometen un tránsito plano, es conflictivo, doloroso, contradictorio y eso tienen que saberlo los sujetos uno por uno y la sociedad en su conjunto, pero la decisión y hasta dónde se quiere llegar será de cada uno. La sociedad tiene que otorgar este derecho a todos los que quieran ejercerlo y a si misma. Hemos dicho que es un tránsito, con conflicto, pero transitable, del que nadie saldrá igual. Nosotros pensamos que tanto para los sujetos como para la sociedad significará un gran alivio, un abertura de perspectiva, añadiendo en algún momento la memoria de la vida en la muerte, de la luz en la oscuridad, la alegría en la tristeza y por tanto una nueva manera de encarar el futuro, que si bien no nos evitará los encuentros con el 6 El Pais, domingo 13 de mayo de 2007 pág 8 38
- 42. sufrimiento y el dolor que el propio discurrir de la vida nos pueda presentar, sí evitará que los afrontemos con una carga propia y muy pesada. Desgraciadamente para algunos, les parece que ya es tarde. 6.4. Las respuestas En los apartados relacionados con este tema, preguntamos primero respecto al silencio y la comunicación ¿pudieron hablar y/o preguntar en la familia? ¿Quizás fuera de la familia? ¿Querían o no hacerlo? ¿Los otros querían escuchar? El abanico de posiciones, incluye todas las posibilidades. - Los que siempre han hablado abiertamente con los suyos, sin esconder nada. Tenemos que resaltar que en estos casos nos hemos encontrado con la necesidad que hay de hablar, de explicar, de transmitir, de que nadie olvide, con un objetivo claro: que no se vuelva a repetir. Esta necesidad es la misma que expresan los prisioneros de los campos de concentración nazi y de la que ya hemos hablado en la primera parte. También en este caso es habitual que en las familias haya alguien que quiera saber y que puede escuchar poniendo todo su interés. - Los que decidieron practicar un silencio absoluto. Puede pasar que la decisión de no hablar haya sido tan rígida que ni tan solo quieran enterarse que tienen descendientes que se interesan, y mucho, por el tema; pero no lo pueden reconocer. Hasta tal punto llega la negación. EN este caso hay un intenso dolor y parece que el corte para hablar sea una manera de proteger a todos del dolor subjetivo. Tienen miedo que puedan llegar a sentir como ellos. - Los que querrían hablar, pero encuentran que sus descendientes no tienen ningún interés en escuchar ni saber. - Los que buscan otros espacios (los amigos, los compañeros), para hablar y la familia se queda al margen. - Los que encuentran a alguien de la familia que sí está interesado. - Los descendientes que quieren saber, aunque la mayoría de veces ya es demasiado tarde y no pueden obtener la información directamente. - Los descendientes que quieren saber, preguntan, pero se encuentran con el silencio, el vacío por respuesta. Es curioso comprobar como, a menudo, en el entorno familiar se despiertan las ganas de saber después de la muerte de los abuelos o los padres, ya que antes no quisieron establecer esta relación. También es muy habitual que, descendientes de personas que vivieron la guerra y aún lo pueden explicar en primera persona, se muestren 39
- 43. desinteresados en hacerlo, aunque estén rodeados de compañeros, amigos y/o colegas que continuamente les piden hablar con el familiar brigadista, maqui, guerrillero, ex prisioneros o ciudadano, para escucharlo. Es un claro ejemplo de las dificultades que se presentan en las relaciones familiares. Ahora, cuando después de muchos años, en nuestro país las personas pueden recuperar esta memoria histórica, aparece también la idea de un “punto final” con la excusa de mirar al futuro. Nosotros, como profesionales de la Salud Mental, sabemos que sin una elaboración de la propia historia, es imposible un futuro. Y la posibilidad de un futuro tiene sus raíces en el pasado que nos determina. Es la actualidad de nuestro tiempo la que hace necesaria encontrar las huellas de la memoria. Al menos, para hacer un reconocimiento. Y esta necesidad es manifestada por la juventud que forma la segunda o tercera generación (hijos y nietos), generaciones que significan una especie de eslabón en la cadena de transmisión transgeneracional del horror. Kaës, haciendo referencia al Freud de «Tótem y Tabú», señala: «Nada que haya estado retenido podrá permanecer completamente inaccesible a la generación que sigue o a la ulterior. Habrá huellas, al menos en síntomas, que continuaran ligando a las generaciones entre sí en un sufrimiento del cual les seguirá siendo desconocida la apuesta que sostienen “(Kaës, 1996). Posibles consecuencias en las personas: vivir en una aparente conformidad o marginación; guardar silencio y esperar; también, a la inversa: rebelarse interiormente, desesperarse y sufrir o rebelarse y decidir, a pesar de todo, a tomar el camino del saber. Este silencio que fue una constante individual, social e institucional. Este silencio producido por el terror, ante la imposibilidad de enfrentar al terror. Este silencio que no es el mismo silencio de la complicidad. 6.4.1. Los silencios Ya que ha sido uno de los mecanismos más utilizados, analizaremos algunas de sus vertientes. Se invoca como medio para proteger a la familia, pensando que de esta manera se librarán de la marca que implicaba haber estado detenido, llevar la etiqueta de “rojos” o cualquier otra situación y se cree que este silencio es suficiente para ocultarlo todo, pero siempre hay una mirada, un gesto, un vacío, un objeto que destaca, una tristeza...que se interpone en las relaciones y adquiere un significado diferente para cada uno de los componentes de la familia. Casi siempre hay alguien en particular que se hará cargo de este peso familiar, ya sea para continuar con el peso solo, ya para intentar quitárselo de encima como tal y transformarlo. ¿De qué modalidades de silencio hablamos? Veamos algunas extraídas directamente de las experiencias vividas. 40
- 44. - Cuando se prohíbe expresamente hablar del tema. La prohibición implica que hay tema, y una de las salidas es que alguien quiera investigar por su cuenta. Lo puede hacer en el exterior del entorno familiar, pero sin la posibilidad de afrontar su propia verdad y con las roturas familiares que esto supone. - Cuando se pregunta, no hay ninguna respuesta y está el silencio como tal. Puede producir sentimientos de culpabilidad, por presionar en un tema que supuestamente implica un recuerdo traumático. Las preguntas sin respuesta, de todas maneras, quedarán en medio de la relación. La falta de respuesta deja a los sujetos expuestos a toda clase de fantasías que siempre serán peor que la verdad, por muy dura que sea, ya que la fantasía es ilimitada y nunca se acaba, mientras que los hechos tienen unos límites muy definidos a los que tenemos que ajustarnos. ¿Qué consecuencias para los que quieren saber? Socialmente ya lo hemos visto: los nietos han conseguido que finalmente sea posible hablar. Subjetivamente, para cada uno, no hay una respuesta tan contundente. Puede coincidir y simplemente hará que se abra el deseo de saber, pero también puede conducir a una rebelión sin objeto, autodestructiva, con actos y conductas que escondan intentos de suicidios latentes. Sin saberlo, la persona querrá encontrar en este familiar escondido y desconocido unos rasgos identificatorios que compensen la decepción ante el miedo reflejado en la falta de respuesta (del padre, de la madre...). Si consigue dirigirla en esta búsqueda, podrá transformarla en un proceso creativo personal, que al margen de lo que pueda encontrar al final, implicará situarse en un lugar propio, fuera de las identificaciones paralizantes y que además, posibilitará que se modifiquen todas las relaciones familiares. - Cuando no se pregunta y se elude el tema conscientemente creyendo que de esta manera se evita un dolor. Posiblemente tristeza generalizada. Todo el mundo intenta proteger a todo el mundo. Como si aún fuese una amenaza exterior. Los hijos quieren demasiado a los padrea como para intentar traspasar el muro que han construido y los padres no quieren saber que la tristeza, los gestos, no respetan ningún muro. Para algunos supuso una modalidad de suprimir el deseo de saber, borrando la curiosidad e instalándose en una especie de apatía que infecta todos los aspectos de la vida. Difícilmente se vinculan estas manifestaciones con este silencio familiar. Hay una paradoja en este caso; el amor hacía la persona querida muerta y el deseo de protección para los que viven, consiguen eliminarla totalmente, que era el objetivo de sus verdugos. - Aquí no ha pasado nada. 41
- 45. Funciona como axioma familiar, acatado por todos. Esta regla se extenderá a toda la problemática familiar. No se reconocen los problemas, sean los que sean. Es habitual la existencia de sintomatología concreta diagnosticada, como depresión, en uno o más componentes de la familia. - No saber nada. Vivir sin ninguna sospecha y descubrir por cualquier hecho, al familiar o a los hechos escondidos y silenciados. Esta situación puede llevar a salidas muy diferentes y hasta contrarias. Confrontación con el horror de hechos ignominiosos o descubrimiento de heroicidades desconocidas. Tenemos que añadir a las personas que aunque su familia defendió la rebelión militar, ellas lucharon a favor de las ideas republicanas y por eso murieron o fueron asesinadas. Estas personas sufrieron otra especie de silencio familiar y estaban más muertas que nadie ya que para la propia familia eran consideradas como traidoras, malditas y borradas de la historia familiar para siempre. Transcribimos la resolución que significó para una mujer, cuando aún era pequeña, el hecho de poder conocer la verdad: “..Cuando tenía unos 5 años le explicaba a mi madre que a menudo soñaba con la prisión y le añadía detalles: como se desarrollaba todo el día, qué hacía... la madre le responde finalmente la verdad: no ha sido un sueño: las dos vivimos en la prisión durante 3 años. A partir de entonces no se repitieron aquellos sueños y pudo pensar, con mucho cariño, que durante aquél tiempo, tuvo a su madre para ella sola...” Es evidente que debe tenerse en cuenta cómo inciden en el psiquismo estas situaciones de terror, silencio y ocultamiento, reforzadas e impulsadas por el discurso social dominante y cómo surge el deseo de mucha gente de realizar una investigación personal para recuperar y (RE) colocar la historia familiar y (RE) crear la propia identidad, con el descubrimiento de muchos aspectos que hasta el momento no habían podido ser tramitados. Este proceso será, pensamos, paralelo al que se desarrolle en el ámbito social. Y concluimos con un aspecto que posiblemente no hemos subrayado suficientemente: estas personas, además de afectadas, también son testimonios de una realidad política destructiva, por eso la dificultad y su queja de que no se quiere saber, no se quiere escuchar. Nosotros, como oyentes, quizás no queremos cargar los sentimientos de dolor, rabia, etc... O simplemente tenemos miedo de sentirnos inculpados. Pregunta: ¿piensa que su familia ha sido afectada de alguna manera? 42
- 46. afectación familiar 100% 95% 90% 80% 70% 60% 50% Serie1 40% 30% 20% 10% 3% 0% SI NO Hay un sí abrumador y éste 3% del no, muestra, en este caso, hasta qué punto el silencio impuesto por los padres ha sido absoluto y dificulta extraordinariamente la conciencia de las situaciones vividas. El resultado fue el distanciamiento emocional y la indiferencia, no solo respecto a los hechos de la guerra, sino como una manera de estar y de relacionarse. ¿De que manera afectó las relaciones familiares? Pondremos algunos ejemplos para mostrar las implicaciones de lo que puede ser cada caso. 1) Familias rotas por el exilio de padre/madre que forman una nueva familia. En general es el padre, y a menudo la mujer no vuelve a tener una nueva pareja. Podía pasar que estas mujeres, en el final de la guerra, se encontrasen solas con los hijos, mientras el marido tenía que huir a Francia. Si el hombre formaba una nueva familia, además del drama familiar, la consecuencia era que estas mujeres tuvieran que espabilarse para criar a los hijos y sobrevivir, marcadas por la represión de la dictadura. Se establecía una relación de deuda en estos niños respecto a sus madres, dificultando su posicionamiento autónomo para escoger su propia vida y con muchos problemas cuando, finalmente, formaban una nueva familia y la madre, acostumbrada a tomar decisiones, se resistía a renunciar a su sitio de poder e interfería en las relaciones de pareja ¿Qué pasó con estas mujeres? Las historias son muy diversas, pero vale la pena intentar hacer un resumen de las diferentes situaciones: - Mujeres alejadas de la política activa, pero profundamente enamoradas del marido exiliado, con todo el coraje y todas las dificultades para sobrevivir con los hijos, sin renunciar a la defensa del marido y que de repente tienen que asumir que él tiene otra mujer, otros hijos y que nunca volverá. Su mundo de mujer se hunde y nunca volverán a vivir como tales. Sus hijos se convierten en el pilar que puede sostenerlas y sobre ellos recae todo el peso de la tragedia. 43
- 47. Nos podemos preguntar si ésta no es la misma situación de cualquier mujer, que fije en los hijos su existencia. Pensamos que no ¿Por qué? Pues, porque en este caso no estamos hablando de una cuestión de estructura. Estas mujeres pudieron vivir como tales, amaron y fueron amadas, vivieron pasionales historias de amor con sus hombres y todo eso en un contexto social en ebullición que incrementaba la propia historia personal. El corte, la sensación de traición a la relación personal, pero también a los ideales revolucionarios y/o republicanos fue abrumadora y destructiva y si hemos incidido en explicar esta situación es porque fue un factor importante en las vidas de los hijos y en la transmisión de la amargura y la dureza que flotaba, como un gas invisible pero mortífero, en sus vidas, a menudo a pesar de ellas mismas. - Mujeres que tuvieron una activa e importante participación en la vida política desde muy jóvenes, con un firme compromiso ideológico y exigían de los hijos el mismo compromiso. A menudo tuvieron que sentir, a posteriori, los reproches de los hijos por la vida que la militancia política les obligó a llevar. - Mujeres que dedicaron parte de su vida a sus hombres encarcelados y también mantuvieron la figura paterna por encima de todo, incluso cuando ya sabían que los años y las penurias habían destruido su historia de amor, que a pesar de todo, podía continuar cuando el hombre salía de la prisión. En el peor de los casos, este hombre infravaloraba el rol fundamental de su mujer en todo el proceso y podía escoger otra pareja. En el mejor de los casos continuaban los dos la lucha, sin esconder los peligros y las renuncias que ello implicaba. También hay un caso en que es la mujer quién forma una nueva familia mientras el marido está encarcelado. - Mujeres que tuvieron que vivir y sufrir la contradicción entre los ideales que sus maridos defendían fuera de casa y su actuación machista y dictatorial dentro, con ellas y las hijas... Encontramos pues, mujeres jóvenes que nunca más volvieron a tener otra pareja. Hijos/as que nunca se casaron, hijos/as que a pesar de casarse, mantuvieron siempre una dependencia primordial con sus madres... 2) Familias separadas de sus hijos que eran enviados a otros países (“los niños de la guerra”), para protegerlos durante unos meses y no volvieron nunca o lo hicieron al cabo de muchos años. Hay casos muy dolorosos en que cuando la niña que marchó con pocos años, vuelve convertida en una mujer con hijos, habiendo vivido las calamidades de la segunda guerra mundial, se encuentra con el rechazo de su familia. Este dolor supera los hechos terribles de la guerra. Muchos de los entrevistados, explican que su familia no sufre ningún síntoma relacionado con la guerra civil, preguntando al mismo tiempo cuáles deberían ser. 44
- 48. Dado que no hemos analizado grupos familiares como tales, no lo sabemos como exactitud, pero hemos comprobado que muchos malestares no son considerados como sintomatología y cuando responden respecto a si pueden hablar con cierta naturalidad sobre el tema, mayoritariamente contestan que no, con el abanico de posiciones que describimos más arriba. Estas respuestas, juntamente con la aparición de depresiones, síntoma moderno por excelencia y aceptado socialmente como representante casi único de los malestares psíquicos, desmienten la lógica de su respuesta. Hubo, a pesar de todo, alguna persona que sospechaba que determinados problemas familiares podían tener algo que ver con el trauma vivido. Esta posibilidad genera, solo con mencionarla, mucha culpabilidad, porque ellos siempre habían ocultado todo lo que había pasado para evitar, precisamente, que la familia pudiese sufrir, una idea muy frecuente y que nos confronta con las secuelas del silencio... En este sentido tenemos que pagar un alto precio por el olvido, tanto en el ámbito social como en el personal, por todo lo que nos hemos perdido de positivo. También es cierto que existe lo contrario: hechos violentos y crueles que deseamos olvidar, aunque socialmente también es un pasado para asumir. Esta vertiente respecto al olvido, es mucho más intensa para los ganadores de la guerra civil, ya que a los posibles hechos delictivos de los años de la guerra, tienen que añadirse muchos años de postguerra y de represión, pero aún en este caso, para pode olvidar, es necesario saber quién o qué es el objeto del olvido. Es curioso observar desde una perspectiva social, cómo las clases dominantes valoran y transmiten todo lo que se refiere al linaje familiar, incluso aunque no siempre haya sido modélico... Hubo alguna persona que pudo reconocer, con franqueza, que sus descendientes tenían o habían tenido problemas relacionados con las vivencias de la familia en la guerra. Nosotros pensamos que queda mucho camino para que la gente y la sociedad podamos liberarnos del odio, del dolor y la culpa; puede que nunca lo hagamos del todo, pero sí en una gran parte. Tanto por el análisis de estos resultados como por la experiencia clínica, podemos añadir que los hechos que en su momento no pudieron ser debidamente transmitidos e integrados como caudal de memoria en el proceso en que cada sujeto construye su historia, están encriptados en su psiquismo como restos traumáticos no simbolizados y por tanto actuantes activos en el psiquismo de los descendientes. Estas dificultades en el reconocimiento genealógico de una historicidad subjetiva y la organización de formas patológicas de transmisión de recuerdo y memoria, producen las diversas modalidades que hemos señalado. 45
- 49. En su obra, Freud, nos explicaba cómo la transmisión se organiza a partir de lo que falta y falla, es decir que el narcisismo de la infancia se construye sobre lo que falta para cumplir los deseos de la pareja parental. Es así, pero también nos encontramos, especialmente en nuestra época, con aquella transmisión a partir de lo que no ha estado inscrito o representado y que como hemos dicho, puede quedar en estado de estancamiento o encriptación. Pregunta: ¿hay descendientes que lleven el nombre de familiares muertos o desaparecidos? transmisión mediante el nombre 80% 70% 70% 60% 50% 40% Serie1 30% 30% 20% 10% 0% SI NO Este ítem lo pusimos en el cuestionario al darnos cuenta que una de las formas de transmisión, ya fuese conscientemente querida o inconsciente, era mediante el nombre. Se trata de una modalidad normal en la sociedad, pero en el contexto de la guerra civil designaba dos posibilidades: a) se pone el nombre del familiar muerto o desaparecido conscientemente, como única manera de afirmar la continuidad de la historia familiar, dado que no se puede hablar. b) se pone el nombre del familiar muerto o desaparecido en casos de existencia de silencio absoluto, pero inconscientemente este nombre establece un nexo simbólico que da continuidad a la historia. Un día cualquiera, alguien preguntará. En efecto, encontramos muchas “casualidades” de este tipo. La más curiosa, quizás, en una familia en dónde el mandato de silencio había sido absoluto y acatado sin que nadie hiciese preguntas. Únicamente una de las nietas se atrevía a hablar y discutir de política con el abuelo, despertando, por cierto, su admiración. Su padre llevaba el nombre de un amigo del abuelo muerto en la guerra. Diremos que nos hemos encontrado todas estas modalidades, con un subrayado: entre el 70% que contesta un “no”, hay un porcentaje que no era 46
- 50. consciente que en la familia había un descendiente que se llamaba como aquél pariente muerto o desaparecido en la guerra. Cuando se daban cuenta de este detalle o bien no le daban ninguna importancia o se mostraban muy sorprendidos y preguntaban por el sentido de esta pregunta. Pregunta: ¿hay algún familiar especialmente interesado por los hechos de la guerra civil y su historia? descendientes interesados 60% 57% 50% 43% 40% 30% Serie1 20% 10% 0% SI NO Habíamos comprobado que, a menudo, un miembro de la familia asumía, de manera positiva o negativa, consciente o inconscientemente, el hijo de esta historia y queríamos comprobar si era cierto. En efecto, es así y en otros apartados del trabajo ya lo hemos apuntado. Añadimos que los casos más problemáticos y más graves desde el punto de vista de la Salud Mental, se dan cuando la transmisión (la que se hace y la que e recoge) es inconsciente. En les familias en dónde por un lado se quiere hablar y por otro hay alguien que realmente está interesado y quiere escuchar, los efectos sintomáticos son prácticamente inexistentes en el ámbito de la transmisión. En este caso, nadie sabe dar razones del por qué el interés recae en determinada persona. Hay un caso en que está muy presente el miedo a que los hijos participen en actividades políticas que aún consideran peligrosas y si los padres lo pudieran evitar, lo harían. Además de la percepción de riesgo, interviene una importante dosis de desilusión en la práctica política o en la lucha social por unos determinados ideales. Pero, n general, nos hemos encontrado que la desafección de familiares directos (hijos, nietos...) de la ideología de los padres, produce mucha tristeza. 47
- 51. Además hay muchas familias en las que las relaciones se han roto de manera dramática por las posiciones ideológicas enfrentadas. No entienden cómo un descendiente de una familia represaliada, con alguien que ha sufrido directamente la represión, puede mantener posiciones, a menudo, ultraconservadoras. El sufrimiento en estas familias, es muy intenso. Y si nuevamente podemos recurrir a la experiencia de otros pueblos y otras sociedades, tenemos que decir que como sociedad, también viviremos los efectos de este sufrimiento. “... una vida impregnada de los horribles acontecimientos del pasado reciente de Alemania, que, a pesar del tiempo transcurrido y de la sólida y rica estabilidad actual, están tan presentes en la mente de los alemanes que basta rascar un poco la superficie para que, a la mínima ocasión o provocación surja un torrente de excusas, justificaciones, acusaciones o arrepentimientos” (...). “ “ no hablo del pasado, sino del presente” (...). “ para esta mayoría es imposible darse cuenta de que la razón por la que el resto del mundo es incapaz de comprenderlos es el hecho de que los alemanes, como nación, unidades familiares y personas, están llevando una doble vida, tremendamente engañosa y arriesgada” (...). “ya es demasiado tarde. En contraste con la creencia tan extendida en el extranjero, el sentimiento de culpa e impotencia está consumiendo a los alemanes. Esta nación, dividida no solo geográficamente sino también por su propia historia, se encuentra fragmentada en grupos de edad claramente definidos, cada uno de ellos con una perspectiva claramente diferente, aunque fundamentalmente evasiva, del presente y del pasado. La culpa de toda la nación, todavía sin resolver, se ha convertido en el trauma alemán...” Estas citas corresponden al libro de Gitta Sereny7, que puede hablar con toda autoridad, tanto sobre la realidad alemana como sobre el psiquismo de dirigentes nazis a quienes pudo entrevistar. Cierto que no s nuestra realidad y no hacemos paralelismos fáciles, pero podemos tomar nota y pensar que quizás como analiza ella, cuando los jóvenes alemanes reconocen el horror del genocidio al pueblo judío, se quedan simplemente en este reconocimiento. ¿Qué pasa? Que no significa nada para ellos y que son muy pocos los que pueden establecer una relación entre aquella época de triunfo de una ideología totalitaria y la incapacidad actual de enfrentarse al autoritarismo. ¿Seremos capaces, nosotros, no ya de encontrar respuestas sino de hacer estas preguntas? Necesitamos un primer paso y que las autoridades y todas las personas que puedan influir en el pensamiento social, impulsen y sostengan todas las iniciativas que nos ayuden a debatir, a recordar, a hacer preguntas, a no tener miedo a las respuestas. Que los políticos responsables se muestren firmes en mantener sus convicciones al respecto, sin doblegarse a las presiones de determinados grupos que intentarán detenerlos y que el conocimiento llegue al tejido social, a 7 Sereny, Gitta, el trauma alemán oc. 48
- 52. todo el tejido social. Nos parece que tenemos una oportunidad excelente para proporcionar a la generación de jóvenes que ahora lo están pidiendo, los medios necesarios para que encuentren la verdad. Si no lo hacemos, estos jóvenes que ahora tienen el deseo, la actitud positiva y las ganas, crecerán en el mismo ambiente y con las mismas influencias y eso no puede conducir a nada saludable. Si no podemos encontrar la verdad que les devuelva un sentimiento de dignidad colectivo, quizás lo buscarán en otros sentimientos como el orgullo nacional. Orgullo que muchas veces surge no de la verdad como lo hace la dignidad, sino de la opresión. Es nuestra decisión, colectiva e individual. En este caso, interactúan mutuamente. Esperamos y deseamos que las personas que tienen que tomar el liderazgo tengan una alta cualificación ética para ejercerlo. Recientemente en un acto internacional celebrado en Barcelona y organizado por el Memorial Democràtic8, un historiador experto en el tema de la guerra civil, se mostraba extremadamente sorprendido cuando la gente le decía que la información y el debate sobre el tema no habían llegado a la sociedad. Pensaba, dado todo el material escrito de que disponía y todas las investigaciones que había realizado el mismo, que el tema ya estaba suficientemente tratado y hasta le cansaba un poco. Posiblemente tenía razón, circunscrito a su ambiente universitario, pero también era cierto lo que todas las personas del público, que se movían por muchos ámbitos sociales diferentes le estaban diciendo. Las preguntas, por tanto, son evidentes. 7. REPARACIONES Muy a menudo, hablar de reparaciones implica adjetivos como: desilusión, insuficientes, demasiado tarde...pero positivas a pesar de todo. Incluimos en este bloque, tres cuestiones: sobre las necesidades de ayuda psicológica, sobre los efectos la ley de la memoria histórica y otros actos de reconocimiento y sobre la necesidad de disponer de un dispositivo público específico de atención psico-médica. A posteriori y una vez hemos analizado los contenidos de los resultados, nos ha parecido que quizás el término “reparación” podría no ser el adecuado en este contexto, ya que como dicen los autores de un estudio chileno, refiriéndose al nombre de la Ley de Reparaciones de aquél país, prefieren una denominación como “Ley de Mitigación del Daño”, ya que “...no puede haber reparación de la pérdida de un ser querido y mucho menos en términos económicos...”. Aquí no se ha planteado este debate. 7.1. Pregunta: ¿alguna vez ha sentido que necesitaba ayuda profesional, médica o psicológica? Y si la ha necesitado, ¿la ha pedido? Les respuestas están muy atomizadas. 8 Primer Col·loqui Internacional :Polítiques Públiques de la Memòria. Barcelona 17-20 octubre 2007 49
- 53. Las personas de más edad van al médico habitualmente, con normalidad, con al diferencia, en algunas, que tienen que tratarse secuelas físicas derivadas de las torturas que han sufrido, por lo tanto la pregunta, en este caso, no resulta pertinente. Los que dicen que nunca han necesitado ayuda, evidentemente no la han pedido y entre los que sí la han necesitado, la mayoría no la ha pedido. Los que lo han hecho, han acudido al psiquiatra y se están medicando. Pocos han recibido asistencia psicológica y siempre limitada en el tiempo y en la frecuencia. Nadie ha disfrutado nunca de ninguna deferencia en atención sanitaria. 7.2. La inconsciencia del síntoma Uno de los resultados obtenidos y que confirman estudios realizados en otros países, es la vivencia de malestares como algo ineludible, sufridos con una resignada normalidad y una determinación de aguantar, ya que nunca han pensado que pudiesen tener solución. A veces ni tan solo lo consideran molesto, de tan acostumbrados que están y generalmente no lo relacionan con hechos de la guerra. Intentan evitar la queja, porque les parece rechazable e indigno quejarse ahora, con la vida tan “tranquila que llevan”, comparándola con el pasado, pero se deduce fácilmente de su discurso y de algunos hechos que explican. Otros, a la pregunta de si sufren algún malestar psíquico, responden con un no categórico, y todo para que luego sepamos que a menudo tienen pesadillas, pensamientos intrusivos, diversa alteraciones del sueño...etc. Algunos relacionan ir al médico o al psiquiatra con estar enfermos y no se consideran como tales, pero aceptarían con mucho gusto participar en grupos de “reflexión”, porque necesitan hablar, explicar y sobre todo que alguien escuche lo que quieren decir. Muchos han reconocido que prestarse a realizar todas las entrevistas que les pedimos es lo que les da vida, hoy por hoy. Pensemos que en este momento reciben muchas peticiones, ya que son los últimos, por edad, que han sido protagonistas directos. Es indudable que hablar, sea con quién sea, no solo implica un aligeramiento, sino que significa algo tan importante como este “me da vida”, frase textual de un testimonio. Todo eso, nos permite afirmar que, a pesar de la ausencia de un cuadro clínico definido, la huella de la experiencia está presente, actúa y genera, en el mejor de los casos, muchas dificultades de relación. 50
- 54. 7.3. Pregunta: La ley de la memoria histórica, los actos de reconocimiento, las conmemoraciones, ¿de que manera le han influido? efecto ley memoria y otros reconocimientos 0% 10% positiu negatiu indiferent 90% Algunos subrayan que no quieren dinero, sino el reconocimiento de determinados derechos, la anulación de los juicios, el deber de los poderes públicos de facilitar las cosas en aquellos casos que quieran recuperar las fosas comunes de familiares, el acceso histórico de toda clase para investigar las desapariciones de personas...de hecho aquí aún no hay debate sobre qué reparaciones y el efecto que producen en los afectados, como se ha producido en otros países. De momento describimos las situaciones que nos hemos encontrado. La anulación de los juicios, por ejemplo, implicaría una gran liberación para mucha gente. Muchos, piden que también haya atención social, que se tenga en cuenta la existencia de gente mayor, enfermos y que encuentran infinitas dificultades para acceder a una plaza en una residencia. Que nosotros sepamos no hay ninguna clase de consideración ni medida especial de reparación en este sentido. En general se coincide que es un primer paso, pero insuficiente Justamente la realización de esta investigación coincide con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica del Estado y del Memorial Democrático en Catalunya. En lo que respecta a resultados, podemos valorar muy positivamente los efectos de reconocimiento social que produce en la vivencia subjetiva. Aquí encontraríamos el nexo entre el espacio terapéutico, privado, de relación, en dónde la historicidad se vuelve un trabajo de subjetivización que avanza en poder conjugar el recuerdo compartido y comunicado y el espacio público, en 51
- 55. donde el Estado realiza este reconocimiento, de manera que ambos sostengan y den valor a las experiencias traumatizantes para que puedan, finalmente, formar parte del pasado. Siempre, eso sí, una vez hayan podido ser simbolizadas. También les gusta recibir directamente las muestras de afecto de la gente. Como decía una persona entrevistada: “...me gusta mucho sentir el aplauso de la gente en las manifestaciones cuando ven la pancarta de nuestra asociación...” I conseguir estas pequeñas victorias contra el olvido: “...conseguí que en los trípticos que explicaban la historia del edificio que hoy en día acoge las instalaciones de un museo, incluyesen el hecho de que durante un periodo, aquello había sido una prisión...” O los actos oficiales en dónde reciben la atención de las diferentes instituciones democráticas o las ocasiones en que pueden inaugurar un monumento a sus compañeros desaparecidos, sobre todo si es posible poner sus nombres. No siempre es posible hacerlo, a veces por falta de investigaciones, pero también porque muchos familiares no quieren saber o tiene miedo. Aún hoy en día muchas familias cuando les piden el nombre de su familiar para ponerlo en el monumento conmemorativo, no lo quieren dar porque tienen miedo. 7.4. Pregunta: ¿cree adecuado disponer en la sanidad pública de ayuda específica psico-médica en este tema, para usted, su familia o cualquiera que lo necesite? atención psico- médica 14% 5% si no Indiferente 81% Muchos dirán que no la necesitan para ellos, pero que les parece bien Otros, que para ellos ya no llegará nada, pero quizás para sus descendientes... 52
- 56. Alguna respuesta dice claramente que mucha gente no hará demanda porque no son conscientes de su sintomatología o no consideran que sus malestares puedan ser tratados. Y también están los que consideran que lo tienen que resolver ellos mismos, como siempre lo han hecho en la vida. Los que sí piden claramente una intervención, se lamentan del estado actual de los dispositivos de salud mental en la sanidad pública. Hay una mayoría, sin embargo, que querría disponer de espacios en grupo para poder hablar, con objetivos y posturas diferentes: a) La de los que se apuntarían con mucho gusto, porque saben que hablar y sobre todo ser escuchados, les beneficia mucho y además, hacerlo en grupo no les da la sensación de ir al médico o al psiquiatra, y por tanto no se sienten como enfermos. b) La de los que a pesar de saber que les beneficiaría, no se atreven a hablar ante otros, en grupo y escogería alguna modalidad individual. c) La de los que sea en la modalidad que sea, tienen clara conciencia que hay una problemática para resolver. Algunas personas se están medicando con ansiolíticos, antidepresivos y/o somníferos y tenemos que decir que, mayoritariamente, son las personas más jóvenes. Posiblemente es un dato no significativo y en consonancia con el resto de la población y la alta tasa de medicalización en salud mental. Estos resultados nos reafirman en lo que ya decíamos en la primera parte: que los tratamientos para la gente que quiera tratarse, tienen que respetar el momento de la persona. Nos gustaría establecer y diferenciar qué implica personal y socialmente ofrecer o pedir un determinado tratamiento. En el caso de una cura psicoanalítica se intenta que un sujeto llegue a reestructurar, hasta dónde sea posible, los determinantes (subjetivos, sociales, históricos, ideológicos...) que le hacen obstáculo en su vida, de manera que pueda llegar a ser un sujeto responsable de su propio deseo. En un tratamiento con psicofármacos, se intenta conseguir un efecto terapéutico que disminuya el sufrimiento, sin que el sujeto tenga que preguntarse por este deseo propio y su posicionamiento hacía los otros. Los dos objetivos, el de la subjetivización y el terapéutico, son complementarios en un momento dado, pero no se pueden superponer. Hemos escrito en un párrafo anterior, personal y socialmente, porque nos parece que comparando los discursos sociales de hoy en día y los que impulsaba la ideología republicana, hay un evidente paralelismo entre la predominancia de uno de los tratamientos que hemos definido. 53
- 57. Queremos precisar que en un proceso de tratamiento psicológico consideramos muy importante distinguir los momentos en los que se puede interpretar de aquellos en los que es necesario acoger las necesidades. Este añadido parecería superfluo porque ya se da por supuesto, pero hemos comprobado que es un factor muy importante en estos casos, ya que las consecuencias de una equivocación, a menudo son difíciles de rectificar y complican la continuación del tratamiento. Al mismo tiempo, querríamos dejar constancia que no se trata ahora de diagnosticar poblaciones enteras de este u otro trastorno y que tenemos que distinguir muy bien las personas con determinados trastornos de las que sufrieron las consecuencias de la guerra. No nos parece ético que alguien plantee cualquier clase de de tratamientos para curar a las personas de sus experiencias, cuando viven con ellas. Eso podría suponer una nueva negación de una realidad que existe hoy en día: la guerra, las torturas y la posibilidad, cierta, que lo podamos sufrir cualquiera de nosotros. 8. COMENTARIOS FINALES La dictadura franquista produjo paradojas como el hecho de querer anular la historia sin darse cuenta que luchar en su contra, fue uno de los principales ejes en qué se justificaba. Asimismo, no únicamente condenaron a los derrotados de la guerra, los “rojos”, al silencio y a la muerte civil sino que, muchos de “los suyos”, también tuvieron y tienen que guardar silencio respecto a su actuación durante la represión, escondiendo hechos vergonzosos o loables que no quieren o no pueden recordar. Este silencio también actúa en la historia familiar con todas las consecuencias que hemos ido diciendo. No tenemos datos en este trabajo que nos digan cuáles son sus sentimientos y qué camino escogerá cada uno para recorrer su propia historia, pero sabemos, por lo que nos dicen de la experiencia de otros países, que no será sin conflicto. Unos se mantendrán impasibles respecto a su papel como ejecutores de crímenes y torturas, otros tendrán sentimientos de culpa o no podrán explicarse a si mismos su actuación y algunos simplemente no lo podrán soportar. Muchos, seguramente, también necesitarán ayuda. Lo hemos dicho de diferentes maneras, pero insistimos en este apartado final, que los desastres hechos por los hombres, como nuestra guerra civil, intentan, empleando todas las formas de deshumanización y anulación de la personalidad, aniquilar la existencia histórico-social del hombre. Encadenar estas experiencias traumáticas en un contexto narrativo es algo que el individuo tiene que hacer contando con un debate social sobre la verdad histórica de los hechos traumáticos, que incluya su renegación y su rechazo. Es un primer paso, pero que nunca se podrá hacer si lo que hay es simplemente el rechazo o un pacto de silencio. Entonces los afectados siempre 54
- 58. se quedan solos con sus experiencias. Pero los afectados somos todos, en la medida que participamos de una u otra manera. 9. CONCLUSIONS I PROPOSTES El hecho de que aquí hablemos en todos los apartados, del sufrimiento y los problema psíquicos, no implica que esto pasara en todos los casos y sea generalizado. Solo decimos que en los casos que pudimos detectar y según las modalidades sintomáticas adoptadas, sí existió un gran sufrimiento psíquico y/o físico, tanto para los sujetos en particular como para las familias y hasta ahora ninguna clase de ayuda externa específica. Hubiesen merecido el soporte que nunca tuvieron. Se lo merecen ahora. Si las personas necesitan recuperar su pasado para construir su futuro, toda la sociedad se beneficia, pues no se trata simplemente de remover el pasado, sino recuperar, para todos, sus valores, muchos proyectos concretos y las ideas que propiciaron llevar a término estos proyectos. En este apartado, intentaremos enumerar en una tabla, los aspectos que, como resultado de este trabajo, conducen a realizar intervenciones profesionales en el ámbito de la Salud Mental. Lo hacemos además con una propuesta concreta de intervención, que se basa también en las demandas explícitas y/o latentes que nos han transmitido las personas a las que hemos entrevistado. No es exhaustivo ni definitivo. Simplemente refleja lo que hemos encontrado. Esta tabla complementa los resultados y las propuestas realizadas en la primera parte. Además, fuera de la tabla, anotamos otras conclusiones que sin referirse directamente a intervenciones en salud mental, han salido en el trabajo y queremos dejar constancia. CONCLUSIONES PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Necesidad de escucha y - Grupos de reflexión reconocimiento - Reconocimientos sociales Desestructuraciones familiares -Tratamiento del grupo familiar como tal, siempre que lo pidan Dificultad en los descendientes - Atención individual de corta o larga ( tercera generación) para vehicular el duración objeto de investigación familiar Persones con patologías - Grupos terapéuticos de atención diagnosticadas individualizada El efecto patológico de la represión y - Tratamientos específicos en el silencio más que de la guerra en si colaboración con otros profesionales misma La sintomatología no siempre se - Divulgación de los estudios relaciona con los hechos realizados, de manera que cada uno 55
- 59. traumatizantes pueda tener a su disposición toda la información existente y decidir en consecuencia. La falta de datos respecto a las - Continuar estudios de investigación personas que no quieren hablar, nos en salud mental hace pensar que hacemos una estimación conservadora de la afectación real. Falta de conocimiento por parte de los -Información y formación. profesionales sanitarios de esta problemática Secuelas físicas no relacionadas - Investigación, información y tratamiento diferencial - Los archivos personales Mucha gente conserva gran cantidad de material escrito, que podríamos clasificar como documentación personal y al mismo tiempo histórica, de gran valor en las dos vertientes. Tendríamos que encontrar la manera de poder recogerlo con el fin de que forme parte del patrimonio histórico y sirva como material a disposición de los investigadores públicos y privados. Seria un excelente objetivo para incluir en las tareas de la nueva Direcció General de la Memòria Històrica que se creará en Catalunya como continuación al Memorial Democràtic actual - Reparación social Tenemos que tener en cuenta las necesidades sociales de muchas personas mayores, que no tienen ningún reconocimiento en los servicios públicos de asistencia social. - Liderazgo institucional Las instituciones públicas tienen que liderar en todos los ámbitos sociales (políticos, jurídicos, educativos, sanitarios, culturales...) todas las actuaciones necesarias para impulsar y apoyar el desarrollo del conocimiento y reparación, si es necesario, de nuestro pasado histórico, básicamente porque no nos condicione el futuro. - Los trabajos de divulgación Información y divulgación de las informaciones que ya se tienen, a toda la población, especialmente entre los jóvenes. Que todo el que quiera saber lo pueda hacer. Hasta ahora, no solamente no ha sido así, sino que la gente se encuentra con dificultades, cuando no directamente con prohibiciones y obstáculos. 56
- 60. Podemos concluir pues, lo siguiente. Hemos mostrado que, efectivamente, existe afectación psíquica con sintomatología manifiesta o latente, que quizás aún es mas grave y extensa de lo que pensamos y que pide una reparación inmediata y de calidad, por lo tanto, proponemos la creación de un dispositivo en la Sanidad Pública que se encargue del tratamiento de las personas que se sientan afectadas por los hechos de la guerra civil y que se puedan hacer trabajos de formación e información, tanto a la población general como a los profesionales del sector. Barcelona, noviembre de 2007 El texto inicial de este trabajo está escrito en catalán. La traducción al castellano y por tanto los fallos que pudiera haber, son responsabilidad de la responsable del proyecto. 57
- 61. 10. BIBLIOGRAFIA (Se completa con la reseñada en la primera parte) ALONSO GUTIERREZ, T. ( 2007): Documentació i Textos privats. Arxiu personal. ASSOCIACIÓ “LES DONES DEL 36” (2002): Les dones del 36. Barcelona: obra publicada en el marc de les actuacions promogudes per la Comissió Institucional Lluís Companys BOYNE, J. :(2007): El niño con el pijama de rayas. Barcelona: Editorial. Salamandra COMITE NACIONAL DE LA C.N.T.(1937). Los sucesos de Barcelona. Relación documental de las trágicas jornadas de la 1ª semana de Mayo de 1937. Valencia. Ediciones Ebro. COMPANYS, L. Al·locució de Sa Excel·lència el President de la Generalitat de Catalunya DEL CASTILLO, M. (2004) Tanguy: historia de un niño de hoy. Ikusager ediciones, S.A. DURÁN PÉREZ, TERESA ET AL. (2000): Muerte y Desaparición Forzada en la Araucanía: Una Aproximación Étnica .KO'AGA ROÑE'ETA http://www.derechos.org/koaga/x/mapuches/ EATIP, GTNM/RJ, SERSOC editores. Paisajes del Dolor, Senderos de Esperanza.Salud Mental y Derechos Humanos en el Cono Sur. Buenos Aires: Polemos. FAINSTEIN, G. ( 2006): Detrás de los ojos. Barcelona Editorial Nadhari FONAGY, PETER Persistencias transgeneracionales del apego: una nueva teoría “aperturas psicoanalíticas”. Revista de Psicoanálisis. Noviembre 1993. Nº 3. FREUD, S. (1907). EL poeta y los sueños diurnos. Obras commpletas Tomo IV. Madrid. Biblioteca Nueva GALLEGO, Mª TERESA (1983) : Mujer, falange y feminismo Madrid: Editorial Taurus . GRANDES, A. (2007): El corazón helado. Barcelona. Editorial Tusquets 58
- 62. ILAS, Revista electrónica del Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos Chile. JORNET, J. ( 2007) Documentació i textos privats. Arxiu personal. KAËS, R. ET AL. (1996). Transmisión de la vida psíquica entre generaciones. Buenos Aires: Amorrortu. KEANE, JHON (1996): Reflexiones sobre la violencia. Madrid: Alianza Editorial KLÜGER, R. (1996): Seguir viviendo. Barcelona. Editorial Galaxia Gutemberg LACAN, J (1973) Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis Seminario XI. Buenos Aires: Paidós LACAN, J: La angustia. Seminario XX. Buenos Aires: Paidós LEVI, P. (1987). Si esto es un hombre. Barcelona: Muchnik Editores S.A. MARCOS ANA (2007): Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y la vida. Barcelona: Umbriel Ediciones-Tabla Rasa. MARIMON, S.(2005): Neus Català: una dona contra Hitler. Revista Sapiens, 31, pp., 32-37. MIRA Y LOPEZ, E. (1944): La psiquiatría en la guerra. Buenos Aires. Editorial Médico-Quirúrgica MONTERO, R. (1998): La hija del caníbal .Madrid: Espasa Bolsillo MORAL BARRIO, J.J. (1997): Vidas entregadas. Martirologio marista de España (1909-1939). Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. Vicepostuladuría Marista de España. ORIOL ANGUERA, A. (1936) Conferencia aeroquimica. Sobre una possible agressió feixista a casa nostra. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Comissariat de propaganda Vallès Occidental PORTELL, R., i MARQUÈS, S., :(2007) “Els Mestres de la República: Un homenatge a aquells mestres que van lluitar per una escola pública de qualitat. Badalona: Ara llibres S.L. PUGET, J; KAËS R., (1991): Violencia de Estado y psicoanálisis. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. RIVAS, M.: (2006): Los libros arden mal. Madrid. Editorial Alfaguara RUIZ VILAPLANA, A. (Antonio) (1937): “En dono fe...” (Un any d’ actuació en l’Espanya nacionalista). Barcelona. Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 59
- 63. SCHNEIDER, H. (2002): Déjame ir, madre. Barcelona. Editorial Salamandra SERENY, G. (1995): El trauma alemán. Testimonios cruciales de la ascendencia y la caída del nazismo. Barcelona: Ed. Península. SESE, A.: ( 1937) Els homes de la UGT. Barcelona. Edicions UGT VILLENA, M.A. (2007): Victoria Kent. Una pasión republicana. Editorial Debate. 60