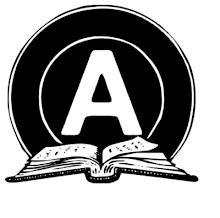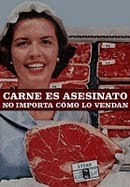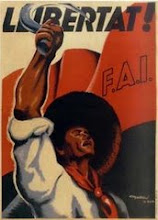Alex, Pau o Nurietzsche son anarquistas relacionales y experimentan con nuevas formas de convivir que aporta este modelo relacional, no exento de nuevas dificultades y gestiones. El concepto empezó a definirse a principios de los 2000 y desdibuja la frontera entre amistades y parejas.
Las puertas [del ascensor] se abrieron con un fino chirrido, mostrándonos un rellano con cuatro apartamentos. Al asomarnos, vimos que Teresa nos estaba esperando en el fondo, con la puerta abierta […]. Señaló al resto de puertas y nos dijo: “¡Ahora os enseño todas las casas! Ahí vive Dolores y ahí vivía Begoña. Y ahí enfrente, María José”.
Tardé unos segundos en comprender lo que nos estaba diciendo.
Entre todas las amigas se habían hecho con la cuarta planta entera del edificio.
Elisa Coll, Nosotras vinimos tarde (Amor de Madre, 2023).
Hay una casa en un pueblo de Madrid con el césped alto, un huerto naciente y post-its que especifican qué se encuentra tras las puertas de cada armario de la cocina. La finca lleva el nombre de la que fuera amante del propietario, pero las inquilinas actuales están construyendo una forma de vincularse donde no caben relaciones de primera y de segunda.
La casa es solo una parada en el viaje que sus seis habitantes emprenden para alejarse de los ritmos del trabajo y de la familia nuclear. El destino no está claro, pero tanto ellas como otra decena de amistades que aún viven en la capital quieren que su camino pase por poner la vida comunitaria en el centro, colectivizando los cuidados y huyendo de un sistema económico que consideran hostil.
La comunidad que están creando es una de las formas que puede adoptar la anarquía relacional, un modelo de relacionarse que se ofrece como alternativa a la monogamia. Aunque la mayor parte de la sociedad ya conoce otras opciones no monógamas como el poliamor o las relaciones abiertas, la anarquía relacional (AR), cuya conceptualización aparece en 2005, es más desconocida.
Juan Carlos Pérez Cortés se topó en Internet con el concepto a finales de los 2000. Emocionado, tradujo al castellano y al catalán la única información que había: un manifiesto y una página de Wikipedia. Como pasaba el tiempo y seguía sin existir bibliografía en español sobre este modelo relacional, hizo suya la cita de “si hay un libro que querrías leer y no está escrito, escríbelo tú” y publicó en 2020 el monográfico Anarquía relacional. La revolución desde los vínculos (La Oveja Roja).
“La anarquía relacional tiene tres pilares: impugnar la obligación de vincularse de forma monógama; rechazar la jerarquía de una relación sobre otra; y sustituir el individualismo de pareja por una red de vínculos cuya importancia no depende de si hay sexo o una narrativa romántica”, explica Pérez Cortés.
Ahora bien, la anarquía relacional “no es un dogma”, sino “unas herramientas que tú usas a tu manera”, por lo que la forma final de vincularse es diferente en distintas personas. Así lo explica Alex, tatuador y anarquista relacional, quien añade que “incluso hay gente que puede ser anarca relacional sin saberlo solo por cómo intenta horizontalizar las relaciones”, y subraya que esto último no supone repartir el tiempo equitativamente, sino hacer las cosas por apetencia, no por definición. “Hay muchos memes de tíos ‘salvándose’ de su esposa para hacer un viaje con amigos porque los viajes se hacen por defecto con la pareja, y esto no debería ser así”, remata.
Entre quienes prueban formas alternativas de convivir están las seis de la casa en el pueblo, al que han puesto el nombre ficticio de Valdezarcillo. Aunque algunas de ellas se consideran anarquistas relacionales, su proyecto no se encuadra en este esquema. Eso sí, afirman que su forma de vivir “conecta” con este modelo al “poner en el centro lo colectivo, perdiendo así la pareja funciones exclusivas, como podrían ser el sostén en los momentos de crisis emocional”.
Para ellas, en su mayoría provenientes del activismo ecologista, la pareja y la familia nuclear no ofrecen suficiente resiliencia ante los retos de la vida y, sobre todo, la crisis climática. O, como dice una de las inquilinas citando a su abuela, “es poner todos tus huevos en una cesta y, cuando se te caiga, te quedas sin cenar”.
Con el fin de superar el esquema de pareja monógama, la anarquía relacional aporta una receta del anarquismo político: la autogestión. Ese “de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades” aterriza en “si una persona necesita más cuidado, la cuido más”, sugiere Pérez Cortés. El escritor se explaya: “La autogestión es definir los compromisos de cada relación. Saltarse el guion que te explicita qué tienes que esperar de cada tipo de relación y decir ‘voy a ver qué necesitan las personas de mi entorno’”.
El camino a la anarquía relacional
Mientras que las de Valdezarcillo no se consideran anarquistas relacionales, las otras seis fuentes consultadas por El Salto para este reportaje sí lo hacen. De ellas, todas menos una han pasado por otros modelos no monógamos antes de llegar a la AR. El tatuador Alex cuenta que empezó por las relaciones abiertas, un esquema que mantiene una pareja con exclusividad romántica pero que abre la posibilidad a mantener relaciones sexuales con otras personas.
Para Alex, el cambio llegó de la mano de Pau, tatuadora como él, con quien comparte dos proyectos de vida. Cuando se conocieron, Pau tenía “más idea” de cómo eran otros modelos no monógamos y empezaron a investigarlos: acabaron los dos declarándose anarquistas relacionales.
Esta tatuadora empezó con las relaciones abiertas “a partir de los 16”, según relata. Luego, su modelo fue transitando hacia el poliamor jerárquico, en el que hay “una persona de referencia y gente alrededor orbitando”. Aunque esta forma de relacionarse le pareciera rompedora en un primer momento, Pau afirma que fue “perdiendo sentido” conforme avanzaba el tiempo; no quería darle tanta importancia a lo sexoafectivo. Entonces se topó con el libro Anarquía relacional, que nunca pierde la oportunidad de recomendar, y se decidió por este nuevo esquema que incluye una crítica a las jerarquías del poliamor.
El autor del ensayo, Pérez Cortés, llega a decir que, “en algunos ejes de descripción”, la anarquía relacional es “lo contrario al poliamor”. Esto es porque la AR cuestiona la amatonormatividad ―la diferenciación entre parejas y amistades y la priorización de las primeras sobre las segundas―, mientras que en el poliamor este concepto queda intacto, solo cambiando el número de personas que se pueden encuadrar como parejas.
Eso sí, el escritor niega que la anarquía relacional tenga ningún tipo de superioridad con respecto a otros modelos no monógamos. Cada cual se puede adaptar a diferentes vivencias y “hay que poner en valor todas las disidencias, nos gusten más o menos personalmente, como la afrenta al sistema monógamo que son”, sentencia.
Liarse todos con todos
En 2023 se publica el fanzine Soy anarka relacional, ¿ahora qué?, escrito por Pau C., anarquista relacional que también pasó por otros modelos no monógamos antes de definirse dentro de la AR. De este esquema le atrae “que está muy ligado a la militancia y a la autogestión porque te hace coger la norma, eso que te han enseñado siempre, y darle una vueltita para ver si de forma colectiva le encontramos un sentido”.
Su fanzine trata de dar una imagen de la anarquía relacional que sale de la teoría o del “dar buena imagen”. Sin ir más lejos, Pau C. cuenta que su interés por las no monogamias no empezó por buscar un esquema que permitiera poner a sus amistades en el centro, sino porque siempre era infiel en sus relaciones y se cuestionó si existía una forma de generar vínculos en el que sus actos pudieran ser éticos.
En esta línea, le autore intenta dar una imagen más cercana de lo que es la vivencia no monógama y sus problemas cotidianos. Soy anarka relacional lleva por subtítulo “Historia de todo lo que puede salir mal” justo por visibilizar el choque entre las promesas de un nuevo modelo relacional más libre y los nuevos problemas que de ahí pueden surgir. Estas dificultades empezaron con “liarse todes con todes”, según el texto.
“Ale, hemos roto las jerarquías”, celebra Pau C. en el fanzine. “Ahora, si mis amigues iban a pasar a ocupar el hueco que antes ocupaba mi pareja, no pude evitar preguntarme: ¿por qué no liarme con elles? Obviamente, esto salió fatal” confiesa. Su análisis es que los celos, “que tienen que ver con las mochilas que llevamos” y que no se habían deconstruido en sus relaciones jerárquicas, no desaparecieron con el cambio a la anarquía relacional. La decisión de le escritore y su grupo fue parar “para revisar daños y aprendizajes”. Y recuerda que “en la anarkía relacional los cuidados son los que están en el centro. Y si una aventura con fulanita pasa por hacer daño a otra persona, pues mira, chica, me lo ahorro, porque priorizo cuidar”.
El paso a la anarquía relacional
Es posible que quien lea la experiencia de Pau C. y su grupo pierda las ganas de tirarse de cabeza a la anarquía relacional. Y probablemente sea una buena idea. Para evitar amistades perdidas, corazones rotos y mucho tiempo dedicado a la gestión emocional, es mejor tomárselo con calma. Para le autore de Soy anarka relacional, el paso a la AR significa que es el momento de las preguntas: “Si te mudas a la anarquía relacional, hasta ahora tenías unas normas que igual te apetece replantearte. A partir de ahí vienen un montón de preguntas sobre qué cosas se dan de forma natural y cuáles tienen que ver con el contexto y el concepto de amor que nos venden”.
Muchas de las personas que acaban en la anarquía relacional han sufrido en otros modelos, según Pau C. “Suele ser porque las relaciones vienen dadas con unas estructuras y cuando nos encajamos bien en ellas se sufren rupturas o incluso violencias”, afirma le autore. Para elle, la anarquía relacional cuestiona la universalidad de la idea de amor y afirma que es más deseable seguir las normas que cada persona elija para sí.
Moviéndose al ámbito más personal, Pau C. recomienda plantearse qué tipo de relaciones se han tenido hasta el momento, y cuáles son las que se quieren generar. Ahí empieza, según le escritore, un proceso de autoconocimiento “muy bestia” en el que tienes que averiguar “con qué mochilas cargas” y “trabajarte esos temas”.
“Por ejemplo, si yo soy muy evitativa, tengo que preguntarme por qué. O, si he sido muy celosa y tengo un historial de inseguridades muy largo, tengo que darle caña a ese tema”, cuenta le autore. Su recomendación “para ratas de biblioteca” ―así se autodenomina― es buscar bibliografía, ya sea el libro Anarquía relacional o la colección (h)amor de la editorial Continta me tienes.
¿Conviviendo dos o más?
Con el paso al nuevo modelo quedan en entredicho obligaciones de la monogamia, como son la convivencia de pareja. ¿Con quién vivir? ¿En soledad, con un vínculo sexoafectivo, con amistades formando una comunidad? Si buscamos referencias en el anarquismo político, progenitor de la anarquía relacional, encontraremos ensayos de formas de comunidad que se apartan de la sociedad capitalista. Sin embargo, esta no tiene por qué ser la elección de una persona anarquista relacional.
Y es que la AR, explica Pérez Cortés, no pretende aislarse, sino generalizar la forma autogestionada de construir relaciones en toda la sociedad haciendo una “revolución desde los vínculos”, fórmula que no por coincidencia es el subtítulo del libro Anarquía relacional.
Las ciudades son uno de los escenarios de este nuevo modelo relacional. En Madrid han estado conviviendo durante tres años los tatuadores Pau y Alex. Mantienen una relación sexoafectiva, pero su decisión de compartir piso no se basó en el tipo de relación, sino en afinidades.
―Somos afines en muchas cosas, como la manera en la que funcionamos, la música que nos gusta o los círculos en los que nos movemos ―dice Alex en la entrevista mientras se toquetea el piercing que tiene en la nariz―. También compartimos dos proyectos de vida: uno relacionado con el tatuaje y otro de vida en comunidad que todavía se está gestando. Creo que has hablado con Nurietzsche, que está en el grupo. ¿Te ha dado detalles sobre él?
―A elle le pregunté por otras cosas. Ya me comentáis después sobre el proyecto. ¿Decíais, entonces, que convivir “tenía sentido” para vosotras?
―Claro, eso y que nos apetecía pasar más tiempo juntas ―responde Pau. Se acaricia distraídamente un tatuaje que tiene en el que se lee “la red kuida, la red sostiene”―. Pero también hemos vivido cosas que nos han hecho cambiar de opinión.
―Sí, es que es muy difícil ser horizontal afectivamente si solo vives con otra persona. Todo acaba girando en torno a ella y se generan…
―Unos privilegios, un nivel de confianza…
―Eso. Y ese nivel de confianza solo se consigue con la convivencia. Así que, si solo vives con una persona, está vedado para otras.
Por esto, decidieron abrirse a otras posibilidades y, hace unos meses, tomaron la decisión de mudarse a Bruselas junto con otra persona cercana a ellos.
Vivir con desconocidos
¿Con quién vivir? Para Pau o Alex, la respuesta pasa por buscar afinidades y por pensar con quién quieren aumentar el nivel de intimidad. Otras personas buscan lo contrario, como Nurietzsche, sexólogue y compañere del proyecto de comunidad del que forman parte los tatuadores, que asegura disfrutar la convivencia con personas desconocidas: “A mí me gusta entrar en casa y no tener por qué hablar con nadie”, resume. Hasta que se materialice el proyecto comunitario que comparte con Pau, Alex y otras amistades, comparte piso en Valencia.
Nurietzsche clasifica a las personas de su entorno en dos categorías: colegas y amigos. En la primera caen vínculos circunstanciales, mientras que a la segunda pertenecen las relaciones en las que hay una intención de permanecer juntos. Para este sexólogue, que aprovecha las redes sociales para divulgar información sobre la anarquía relacional, la ventaja de la convivencia con desconocidos es que “genera un estado intermedio” en el que se mueve con comodidad.
Sin embargo, reconoce que esta forma de buscar compañeras de piso “suele ser más temporal” y en algunos momentos vitales le “da pereza”. Por eso, ahora quiere probar un cambio e irse a vivir con otras dos amigas.
Desdibujando fronteras
Cuando Nurietzsche dice que se va a vivir con “dos amigas” está utilizando el mismo término para dos relaciones distintas: una sexoafectiva ―se entendería socialmente como de pareja― y otra afectiva a secas ―entendida como de amistad―. Aunque no todos los anarquistas relacionales lo hacen, la eliminación de la etiqueta de pareja es de los elementos más llamativos de este modelo no monógamo, que busca así “desdibujar la línea entre amistades y parejas”, como explica Pérez Cortés, el autor de Anarquía relacional.
De esta forma, según el escritor, se plantea cada relación “como algo valioso y digno de respeto”. Pau C., le escritore de Soy anarka relacional, propone la “teoría de las órbitas” para mantener un equilibrio entre la propia persona y sus relaciones y cuidar a todos los implicados. En este esquema mental, primero hay que situarse en el centro de varias órbitas. En estas se colocan nuestras relaciones en un plano más cercano o alejado según la intensidad del vínculo. Lo importante de la teoría es que nadie más se debería colocar en el centro: “Si una persona se convierte en mi pareja con cómo lo entendemos socialmente y se posiciona en el centro conmigo, se descuajeringa todo y alejamos al resto de las órbitas”.
En esta imagen mental hay una fluidez entre los diferentes estratos y las relaciones pueden cambiar ―acercarse o alejarse― con el tiempo y las circunstancias. No hay etiquetas que aten a nadie a órbitas más cercanas o, al contrario, impidan que una persona más alejada pueda situarse más próxima. Al contrario de lo que se puede pensar, esto no tiene por qué suponer una falta de responsabilidad. “En el anarquismo, el compromiso ha sido siempre un eje fundamental”, subraya Pérez Cortés, quien añade que estas promesas son “más reales” al no ser “heredadas de una etiqueta”.
El tatuador Alex es una de las personas que tenía prejuicios al respecto de la anarquía relacional y su falta de etiquetas. Siguiendo la idea de que “lo que no se nombra no existe”, consideraba que no etiquetar una relación era equivalente a no valorarla. “Pensaba que la anarquía relacional iba de gente que no cuidaba y que se dedicaba a estar con gente por ahí sin responsabilizarse de las relaciones que van creando”, confiesa. Cambió de opinión cuando Pau le leyó un extracto de Anarquía relacional en el que se dice que esa forma de relacionarse sería una suerte de “capitalismo emocional”.
Además, en el ensayo también se asegura que la anarquía relacional no es sinónimo de inestabilidad, sino al revés. Su autor lo explica: “Si las personas que hacen redes tienen interés en que sus vínculos sean sostenibles, esto es muchísimo más fácil de hacer. Las relaciones son menos quebradizas porque los compromisos son ad hoc para cada persona. Así también se pueden adaptar nuestras relaciones a los momentos vitales, haciéndolas más flexibles”. Alex puede quedarse tranquilo.
Para le sexólogue Nurietzsche, “muy cursi e intense desde siempre con mis amistades”, no poner etiqueta de pareja ayuda a que todas sus relaciones sean valiosas. Su forma de poner en práctica el compromiso con sus relaciones es comunicar qué siente en cada momento y, según se va desarrollando y cambiando el vínculo, hablar de las necesidades que surgen.
Nurietzsche no se ha encontrado hasta el momento con ninguna gestión emocional que haya superado a sus relaciones, y asegura que la gente teme muchas situaciones “que luego no acaban ocurriendo”. Pone un ejemplo: “Yo convivía con una persona con quien mantenía un vínculo sexoafectivo y tuvimos muchas conversaciones porque le preocupaba que yo pudiera follar con otra persona mientras él estuviera en casa. Nos preparamos pensando en cómo llevarlo de la mejor manera para los dos, y nunca hizo falta hacer nada porque nunca se dio la situación”.
Comunidades e inseguridades
Aunque la anarquía relacional no quiera abandonar las urbes, algunas personas que la practican sí querrían alejarse de las ciudades para construir su comunidad. Alba Centauri es psicóloga y lleva una cuenta de Instagram de divulgación sobre no monogamias llamada @poliactivismo. Actualmente comparte piso en Bogotá, pero su ideal sería otro: “Viviría en una comunidad grande alejada de la ciudad con espacios propios, comunitarios y crianza compartida”.
La psicóloga detalla que su comunidad deseada aparece en la novela Mujer al borde del tiempo. En ella hay una “fluidez total de la sexualidad y la identidad de género” y unas dinámicas relacionales que le atraen: “En la trama hay un triángulo amoroso con problemas y la familia entera se reúne para obligarlos a solucionar sus celos porque afectan a la comunidad”.
Esta sensación de que los problemas de una o varias personas afectan a la colectividad la comparten las seis de la casa de Valdezarcillo y el resto de personas que conforman su proyecto comunitario. Sintetizan su forma de ver los conflictos con un “si te pasa factura a ti, nos pasa factura a todas”.
En muchas de las reuniones que este grupo tiene de forma quincenal para ir construyendo su proyecto surgen miedos y conflictos. Están relacionados, sobre todo, con no sentirse individualmente preparados para dar el salto a vivir fuera de la ciudad o con la inseguridad de no estar suficientemente afianzados en el colectivo.
―¿Me podéis poner algún ejemplo de esos problemas que os encontrasteis a la hora de cambiar la ciudad por esta casa? ―Risas nerviosas. Invitaciones con la cabeza a que otra persona sea la primera en responder. Nadie quiere ser la primera cuya intervención quede registrada; la grabadora intimida.
―Me miráis mucho. ¿Empiezo yo?
―…
―Vale, empiezo yo. ―Ríe―. Todas venimos más o menos del activismo. Estamos politizadas y somos contrarias al capitalismo. Tenemos mecanismos de redistribución y no miramos cuánto aportada cada una, pero… A mí se me hizo bola venir, no me sentía preparada, necesité mucho apoyo previo para sentir que merecía estar en esta casa sin tener tanto capital económico. Y aparece un curro y pienso en cogerlo, porque quiero aportar dinero al proyecto…
―Pero es que el resto le decimos “nanay, te va a sentar mal al cuerpo”. Y, si te pasa factura a ti, nos pasa factura a todas; esta casa es un cuerpo compartido.
―Eso. Es lo que te decíamos. Que nuestro consejo para quienes empiecen proyectos comunitarios es que no idealicen el proceso, que muchas veces es incómodo por los bagajes previos. Que hay que trabajarse muchas cosas.
―Algo que creo que ayuda aquí es ver el conflicto como algo que enseña. Salir de esta visión occidental del conflicto como algo malo…
―¡Y ver que nos une mucho! El grupo reacciona de forma tan amorosa que te sientes muy arropada. Decimos “mira, esto que ves individual también tiene una parte interrelacional y otra de aprendizajes del sistema”.
―Porque el sistema nos sienta mal. Este es nuestro diagnóstico compartido. Las incomodidades merecen la pena porque la vida del sistema, de la ciudad, nos sienta mal. Todas acudimos a este proyecto en mayor o menor medida porque nos sentimos mal con las dinámicas de la ciudad y del curro.
―…
―Y es que es eso: lo de los conflictos y los miedos. El grupo los acoge tan bien… Me da mucha confianza nuestra cultura de escucha y las ganas que tenemos de aprender, flexibilizarnos y mutar para adaptarnos. Y, más que confianza, admiro tremendamente a mis compañeras y esta dinámica me genera un enamoramiento que me hace mucha ilusión.
La entrevista en la que cuentan su historia, confiesan los tramos duros del camino y ríen nerviosamente tiene lugar una mañana de sábado. A la tarde irán a Madrid para reunirse con el resto de miembros del proyecto y hablar de cómo visualiza cada cual su forma de convivencia: ¿Casas o pisos? ¿Costa o interior? ¿Ciudad o pueblo? Hay muchas preguntas que probablemente no se resuelvan en esa reunión y tampoco en un corto plazo. No pasa nada; tienen confianza en el grupo y en el proceso. Mientras, trabajan, estudian, leen, pasean los perros, hacen activismo y, sobre todo, hablan de cómo se sienten.
¿Querrías tener pareja teniendo comunidad?
En octubre del año pasado, la activista Alba Centauri subió a su cuenta de Instagram una publicación con el título “¿Querrías tener pareja teniendo comunidad?”. En ella, relata que “una de las cosas más duras” de sus siete años como anarquista relacional es que “existen algunos cuidados o intimidades a los que resulta difícil acceder por fuera del marco de una relación de pareja”.
La psicóloga asegura que esto no ocurre porque sea “materialmente imposible”, sino por la “inmensa mayoría” que “reserva ciertas energías y atenciones para los vínculos con quienes comparten intimidad erótica”. Esto se le ha hecho cuesta arriba en los dos últimos años y le ha llevado a querer tener pareja “como nunca antes” para acceder “a los cuidados que solo puedo obtener estando en ese tipo de vínculo”, confiesa.
Centauri, que vive a caballo entre Madrid y Bogotá, consiguió esa comunidad en Poliamor Madrid. Al volver a Colombia inició un proyecto parecido, al que llamó Poliamor Bogotá, para obtener esa misma sensación de comunidad. Después de tres años de activismo, el grupo se desconfiguró.
“La muerte de Poliamor Bogotá me dejó sin comunidad. Sí tenía una amiga con la que iba a comer, otra con la que iba a desayunar, pero no esta esencia de compartir grupal que me parece tan importante para la afectividad humana”, se apena la activista. Otras personas pueden encontrar comunidad en su familia, pero ese no era su caso; no tiene mucha cercanía con la mayoría de sus familiares. Aunque tiene buena relación con su madre, eso no bastaba para cubrir sus necesidades de afecto, pues, “aparte del abrazo más filial con mi madre, me hacen falta besitos o un azote en el culo”.
Al contrario del imaginario colectivo en el que las personas no monógamas ligan mucho, Centauri no encontró a alguien con quien encajara por ofrecer “algo muy distinto” a lo que la gente que busca pareja tiene en mente. “En una ocasión hallé a alguien con quien tenía mucha afinidad y química, pero a él se le hacía impensable venirse a dormir conmigo porque estoy casada”, relata, y aclara que su matrimonio es con una amiga con la que no convive.
La psicóloga rehúsa el pack completo de la monogamia, que sí o sí implica convivencia, conocer a la familia, etc. “Yo quería arrunchis, mimos, besos, erótica y por supuesto los cuidados que eso implica. No me niego a compartir la vida, pero quiero hacerlo sin exclusividad, no teniendo que centrarme solo en una persona”, sentencia.
Ahora, esta ausencia de pareja no le genera tanto malestar. Tiene un plan a largo plazo de comprar una vivienda con su madre y, más cercano en el tiempo, un proyecto de vivienda con otras dos amigas en Bogotá.
Pasados y futuros
La anarquía relacional es por ahora un modelo relacional desconocido y con poco pasado. Sin embargo, las vivencias comunitarias siempre han estado ahí. Al igual que cuando el tatuador Alex decía que mucha gente vive la AR sin ponerse esa etiqueta, el escritor Pérez Cortés afirma que “algunas personas” ya hacían “cosas parecidas”, aunque muchas veces “sin tener en cuenta el conjunto de propuestas de la anarquía relacional, que da coherencia al esquema reuniendo las ideas de no autoridad, cuidados, compromisos, cultura del consentimiento, consciencia de las opresiones y las formas de poder que se presentan en las relaciones, etc.”.
En Nosotras vinimos tarde (Amor de Madre, 2023), la novela de Elisa Coll cuyo extracto abre este reportaje, la autora y sus amigas están ilusionadas por ver que “esa idea tan recurrente, vivir y envejecer juntas”, de repente “la teníamos ahí mismo: la prueba material de que esto no era una fantasía sino algo posible”. De la misma forma que los feminismos no inventaron los cuidados, la anarquía relacional no ha creado las comunidades.
Gracias a los nuevos textos y contenidos sobre anarquía relacional, es más fácil ahora utilizar ese cuerpo teórico como herramienta para construir un futuro que se conjugue en plural. Pero no se parte de cero. “La historia de Teresa [Meana, activista feminista con gran recorrido en España], aunque es una historia de pasado, creo que ayuda a imaginar futuros posibles. Porque claro, no es lo mismo imaginarte de mayor con tus amigas que ver a una persona que lleva haciendo esto 20 años”, contaba Coll en una entrevista para El Salto.
Experiencias como la de Meana han sido más residuales en el pasado, pero la revolución desde los vínculos que promete la anarquía relacional podría tener aún mucho que decir y mucho que cambiar. “Antes o después llegará la normalización [de nuevos modelos de convivencia y crianza], estoy convencido. No hay escapatoria”, sentencia Pérez Cortés.