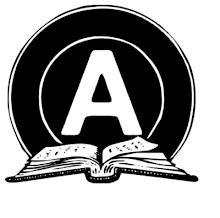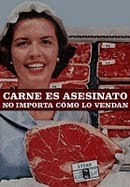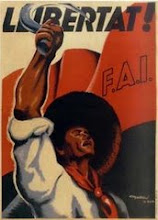Director: Louis Theroux. BBC. Reino Unido, abril 2025
La cobertura que los medios británicos han realizado del genocidio perpetrado por Israel durante los últimos 20 meses ha sido vergonzosa. Por ejemplo, hace unas semanas, la BBC canceló una entrevista entre los futbolistas Gary Lineker y Mo Salah, conocidos por sus posicionamientos antisionistas, por miedo a que hablaran de Gaza. Lo expresó muy bien el actor irlandés Liam Cunningham – famoso por interpretar a Ser Davos en Juego de Tronos – cuando dijo, en una entrevista realizada justo después de ver zarpar a la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, que “no me veréis dar una entrevista en la BBC. Tengo una buena relación con la BBC, no habría tenido la carrera profesional televisiva que he tenido si no fuera por esta cadena y siempre le estaré agradecido. Pero me quedo con la boca abierta cuando veo su telediario. No me puedo creer lo que estoy viendo, me recuerda al término ‘la tiranía de la equidistancia’ o ‘del término medio’ que acuñó Paul Krugman. La excusa de la imparcialidad. Si estuviéramos en 1944 o 1945, en el momento en el que descubrimos los horrores de Auschwitz, ¿entrevistarían a Heinrich Himmler para que diera su opinión sobre el genocidio? Porque eso es lo que están haciendo ahora”.
Sin embargo, de vez en cuando, periodistas como Louis Theroux, aprovechan su buena reputación para introducir reportajes sobre el régimen de apartheid y racismo de Israel en cadenas mainstream como la BBC. Y el documental The Settlers (2025) es una buena prueba de ello.
Catorce años después de su primera visita y de su documental de 2011 The Ultra Zionists, Louis Theroux se reencuentra en este documental con parte de la creciente comunidad de israelíes nacionalistas religiosos que se han instalado en Cisjordania –en asentamientos ilegales según el derecho internacional, pero que están siendo sido protegidos por el ejército, la policía y el gobierno israelí– y van armados hasta los dientes.
Antes de los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, la violencia ejercida por estos colonos fanáticos contra la población palestina se había disparado –de hecho, se señaló como uno de los motivos de la ofensiva–, pero desde esa fecha las agresiones y el número de asentamientos se han incrementado exponencialmente. Lo que antes era un movimiento más o menos marginal que el Estado oficialmente no promovía –aunque siempre ha tolerado implícitamente– ha obtenido ahora apoyo explícito en los niveles más altos del gobierno, con simpatizantes y colonos que ocupan cargos clave en el gabinete. La ocupación de los territorios palestinos en Gaza y Cisjordania ahora forma parte del proyecto político oficial del Ejecutivo de Netanyahu, que clama que todo el territorio palestino forma parte del Gran Israel y que los árabes no tienen cabida en él.
Theroux viaja a Cisjordania, donde se encuentra con colonos destacados y los entrevista. Y sus palabras dejan entrever, sin ambalajes, la corrupción moral de una sociedad colonial, basada en supremacismo judío y en el odio racial. Los colonos reconocen abiertamente que consideran a los palestinos –de hecho, un colono de origen estadounidense incluso llega a decir que “los palestinos no existen”– sujetos carentes de derechos, que deben ser expulsados.
Cabe señalar que Theroux no parece ser un activista propalestino. Le pregunta a sus entrevistados cosas tan leves como si aceptarían la solución de los dos Estados o un único Estado con los mismos derechos para todo el mundo, o si les parece mal la violencia que ejercen sobre los palestinos. Pero las respuestas reproducen un escandaloso discurso genocida, ante la cual no puede ocultar lo que le repugna.
Uno de los momentos más chocantes del filme es una entrevista a Daniella Weiss, considerada la ‘madrina’ del movimiento de asentamientos, quien aboga por una limpieza étnica sin pelos en la lengua. “Queremos un Estado judío, los palestinos no pueden ser nuestros vecinos, somos demasiado diferentes”, le dice. En un momento dado, Theroux le hace ver que no tener ninguna consideración por otras personas “parece un comportamiento sociópata”, a lo que ella responde encogiéndose de hombros, con una sonrisa. Por supuesto, los lobbies sionistas llevan varias semanas criticando en redes al periodista por insultar “a una pobre abuela” o por su “falta de imparcialidad”.
Una escena que se ha difundido mucho en redes sociales en las últimas semanas es la del momento en que Theroux va andando por la calle junto a su guía palestino. De repente, un soldado para al señor árabe, le dice que él no puede caminar por esa calle y le expulsa del lugar. Cuando el periodista le pregunta que por qué no puede pasar por ahí, el militar responde que “hay límites en esta calle para palestinos”. En redes sociales se ha comparado esta escena con una de El Pianista (2002), en la que un oficial nazi obliga a un judío a bajarse de la acera y caminar por la carretera.
Quizás para quienes seguimos a diario la actualidad palestina este documental no nos aporte nada que no sepamos. Pero es muy útil para esos momentos en los que nos toca discutir con un tirano de la equidistancia, con un cuñado que niega el genocidio palestino o que defiende el derecho de Israel a “defenderse de los radicales de Hamás”. Gracias a documentales como éste podemos mostrarles cómo las propias palabras de los colonos les comprometen y supuran odio, supremacismo, racismo y afán de limpieza étnica.
El documental se puede ver en Films for Action