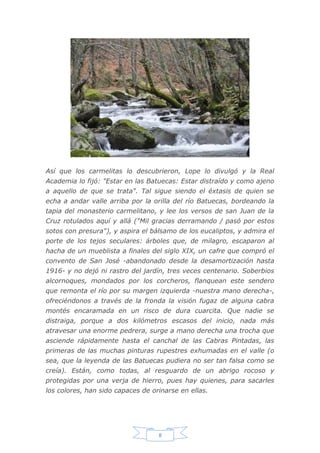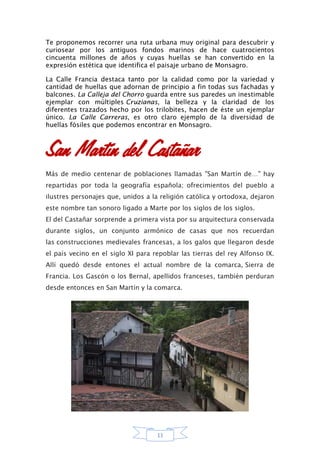Viaje cultural a las Batuecas, Candelario, Béjar, la Alberca, Peña de Francia, Monsagro y sur de Salamanca
- 1. 1 Rodrigo García-Quismondo Hurtado CRÓNICA DE UN VIAJE AL PASADO En este viaje, vamos a recorrer en muy poco espacio, desde la formación de nuestro entorno pasando, ya en nuestro mundo más pretérito, por los restos que los romanos nos dejaron a su paso, hasta las poblaciones que aún siguen en pié y que son el recuerdo vivo de las épocas medieval y moderna. Lugares repoblados por franceses y judíos que dejaron su impronta y hasta sus apellidos. Y ya más acá, en el siglo XIX, nos encontramos en esta tierra con la huella del gran poeta Gabriel y Galán. Valle de las Batuecas Lejos, bastante lejos, del pueblo mío, encerrado en un monte triste y sombrío, hay un valle tan lindo que no hay quien halle un valle tan ameno como aquel valle. Candelario La villa de Candelario se escalona en la ladera de la sierra de su mismo nombre, lo que hace inevitable que su entramado callejero sea complicado, con las calles principales en el sentido de la pendiente y las calles y callejas secundarias transversales a las anteriores. Esta falta de horizontalidad confiere a sus rincones un sabor y una estética especial y, en consecuencia, el paseo por el interior de su casco urbano es cansado, pero siempre relajante y placentero.
- 2. 2 Esta estética tan especial y el hecho de ser uno de los núcleos mejor conservados de la provincia, le mereció la declaración en 1975 de Conjunto Histórico-Artístico. Sus callejas estrechas y empedradas son recorridas por sus conocidas regaderas (canales de agua cristalina recogida de las nieves de su sierra) con curvas y recovecos que sorprenden al visitante que se adentra en ellas. Las casas, con su típicas "batipuertas", anchos muros de piedra y de más de dos plantas, pertenecen a la arquitectura popular de los lugares montañosos, condicionadas por la propia tradición chacinera de Candelario: tejado de grandes aleros para protegerlas de la nieve y grandes galerías con balconadas de madera destinadas al secadero del embutido. Normalmente las casas se estructuran en tres partes. En la planta baja, está el patio, donde se despiezaban los cerdos, y el picadero, que es donde se picaba, adobaba y fabricaba el embutido. La planta central era la dedicada a la vivienda, donde residían los dueños de la casa con su familia, y las personas que venían a trabajar en las tareas de la matanza. A Candelario llegaban de toda la comarca, pero sobre todo de La Garganta y el Tremedal. La última planta, el desván, estaba destinada al secado y curación del embutido. El origen de Candelario se atribuye a una colonia de pastores asturianos y su origen es muy remoto, teniendo ya importancia en tiempo de los romanos. El descubrimiento, en un muro, de una piedra tallada con la cabeza del Dios Jano, es algo que hace más fiable ese posible pasado romano. A partir de la Reconquista cristiana pasó a formar parte del Concejo de Ávila, siendo repoblado por gentes procedentes del alfoz abulense y del resto de Castilla. En el año 1209, Alfonso VIII de Castilla crea la Comunidad de Villa y Tierra de Béjar en la que entra a formar parte Candelario junto con territorios segregados de Ávila.
- 3. 3 Como parte de la comunidad bejarana, tras la pérdida del voto en Cortes de Béjar y su paso a depender de Salamanca en ese aspecto a partir de 1425, hecho favorecido por el paso de Béjar y su territorio a manos de los Zúñiga en 1391, Candelario pasó a formar parte del Reino de León, en el que se mantendrá en las divisiones territoriales de Floridablanca en 1785 y finalmente en la de 1833 en que se crean las actuales provincias, quedando integrado Candelario en la misma en la provincia de Salamanca, dentro de la Región Leonesa. Santuario del Castañar de Béjar El santuario de Nuestra Señora del Castañar es un edificio religioso más, pero si, como se dice, este monte de castañares umbríos es el pulmón de Béjar, el Santuario es el corazón, no sólo de la ciudad sino también de su comarca; es el centro espiritual de la región en una palabra, a poco más de dos kilómetros del casco urbano. La capilla mayor está dotada de una bóveda esférica, apoyada en impostas que, a su vez descansan sobre cuatro arcos torales, que forman en sus ángulos sendas pechinas. Dio impulso importante a las obras el sacerdote bejarano don Francisco Rodríguez Viga, con cuyo empuje las obras culminaron en 1720 con la fachada de poniente, de sillería regular, sobre cuyo frontis campea el escudo del obispo placentino don Francisco Pere y Porras. Las obras del camarín de la Virgen se concluyeron en 1730. El primitivo retablo fue cedido a la iglesia de Navalmoral de Béjar y fue sustituido por el actual, hermoso y muy bello, debido a la gubia del habilísimo escultor bejarano Lucas Barragán y Ortega. Las pinturas de la bóveda, pechinas y frente del arco las hizo Ventura Lirios, pintor de cámara de los duques. La de la bóveda representa la Asunción de la Virgen; las de las pechinas, pasajes de la vida de Nuestra Señora, y la del arco, su Coronación.
- 4. 4 Se produjo años después del hundimiento de parte de la bóveda y las pinturas quedaron seriamente dañadas, por lo que fueron restauradas por los hermanos Álvarez Dumont que, a la vez, decoraron el camarín y pintaron las ocho bellísimas mujeres de la Biblia dignas de contemplarse. Bajo el camarín se encuentra la cripta, lugar de culto diario en el invierno, que se supone ocupa el lugar preciso en que se levantaba la modesta ermita primitiva. La Alberca “La Alberca hermosa y serena se muestra al mundo como un lugar de retiro donde el alma y el cuerpo encuentran remansos de paz. Un paseo por sus calles nos traslada a otros tiempos, a otros mundos, perderse por sus rincones y plazuelas es tarea obligada y uno de los mayores placeres para los que buscan paisajes pintorescos, trazados imposibles de belleza singular, fachadas equilibristas y juegos de luces y sombras que alegran nuestra vista. Los olores y sabores de esta tierra responderán los paladares más exigentes y un paseo por el mítico y legendario valle de Las Batuecas nos recordará que todavía existen lugares exóticos de belleza natural por descubrir. Lugar de costumbres, tradiciones y ritos centenarios bien guardados con amor y rigor para el asombro de ojos bien
- 5. 5 enseñados a lo peculiar, ritos y costumbres que nos sumergen en las brumas del misterio. La Alberca abrazada por un entorno de naturaleza explosiva de verdor que refresca el espíritu, de los que gustan perderse por senderos y veredas, paisajes cambiantes que nos hacen saber que las estaciones existen para disfrute de la vista”. Este texto nos dice una gran verdad acerca de esa población inigualable, pero mi consejo es, acercarse a ella en día laborable y fuera de temporada para que ese encuentro con lo espiritual se cumpla, en otro caso, nos encontraremos con un entorno de aglomeraciones y ambiente demasiado comercial… ¡Pero La Alberca es también historia! La población ya estaba asentada en La Alberca desde antes de la llegada de los romanos, como demuestra el castro prerromano sobre el cual se asienta una parte del pueblo. De la época visigoda hay pocos datos, no obstante se sabe que se reutilizó material de estos momentos para construir la Ermita de Majadas Viejas. En los dinteles de las puertas suele haber inscripciones religiosas, esto podría indicar que sus pobladores eran conversos y utilizaban este método para reafirmar su fe. En la Edad Media, entre los siglos XII y XIII se produjo la repoblación por decisión del rey Alfonso IX de León. Del flujo de gente que llegó a esta tierra, parte destacada fue la de origen francés a través de Raimundo de Borgoña, noble francés casado con la posteriormente reina Urraca I de León, hija primogénita de Alfonso VI de León. Este origen justificaría la numerosa presencia de topónimos franceses en la Sierra de Francia.
- 6. 6 En el siglo XIII La Alberca era una villa dependiente de la corona leonesa, siendo de los pocos lugares de la Sierra de Francia que no pertenecía al Condado de Miranda del Castañar, aunque compartía con este su pertenencia al Reino de León. Al final de la Edad Media destaca un hecho de importancia capital para la zona: el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Peña de Francia(1434), que convirtió el santuario construido posteriormente en un lugar de peregrinación, al que se unieron los peregrinos del Camino de Santiago que seguían el llamado Camino del Sur por la Calzada de la Plata. Otro hecho importante de la historia de La Alberca, según cuenta la tradición en 1465 las mujeres albercanas vencieron a las tropas portuguesas del Prior de Crato; en esta victoria se arrebató a los portugueses el pendón, que aún hoy se conserva en el pueblo. Precisamente en el siglo XV, Juan II hizo que la villa de La Alberca pasara a depender de la Casa de Alba, que años después logró el control de parte de la Sierra de Francia con el favor de Fernando el Católico, agrupando estos dominios bajo la jurisdicción de la villa cacereña de Granadilla. No obstante La Alberca logró mantener gran autonomía respecto a Granadilla, llegando a tener sus propias ordenanzas en 1515 y a ser Las Hurdes una dehesa de La Alberca hasta 1835. En el siglo XVII la Peña de Francia, con su Virgen Negra, fue citada por Miguel de Cervantes en El Quijote; siendo el valle de Las Batuecas para Lope de Vega el escenario en el que se refugian dos enamorados que huyen de la Corte. Desde entonces La Alberca, con la Peña de Francia y Las Batuecas, han sido un escenario convertido en mito, en leyenda. En el siglo XIX, con la creación de las actuales provincias en 1833, La Alberca quedó definitivamente integrada en la provincia de Salamanca, dentro de la Región Leonesa.
- 7. 7 Estar en Las Batuecas Artículo sacado de “EL PAÍS” el 1 de agosto de 2003…: Cuando Montesquieu aseveraba en sus Cartas persas (1721) que los españoles "han hecho hallazgos inmensos en el Nuevo Mundo y no conocen todavía su propio continente: existe sobre sus ríos tal puente que no ha sido aún descubierto, y en sus montañas, naciones que les son ignotas", no lo decía por chinchar. Lo decía porque, hacía poco más de un siglo, en 1598, los padres carmelitas, buscando un lugar a propósito para fundar una "casa de desierto" -un convento, vaya-, habían dado con un valle que lo era -a propósito y desierto- "a la caída de la altísima sierra que llaman de la Peña de Francia y vertientes del mediodía", por el cual "bajaba un arroyo muy agradable y abundante al que por el sitio se conocía como el río Batuecas" (Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen, 1683). En La Alberca y otros pueblos del contorno, empero, se rumoreaba que aquel sitio era "habitación de salvajes y gente no conocida en muchos siglos, oída ni vista de nadie, de lengua y usos diferentes de los nuestros, que veneraban al demonio, que andaban desnudos, que pensaban ser solos en el mundo porque nunca habían salido de aquellos claustros". Mas los monjes, que tienen por hábito pasar del mundo, pasaron de habladurías y se quedaron. El que no pasó fue Lope de Vega, que a poco de establecerse los carmelitas estrenó “Las Batuecas del duque de Alba (1604)”, un culebrón oportunista en el que aquellos precursores del nudismo resultaban ser tataranietos de los godos -refugiados aquí por si los moros- y, una vez descubiertos, se avenían a rendir pleitesía al duque, que en teoría era el señor de estos territorios. La comedia, inconcebiblemente, gustó, y este recóndito valle de la salmantina sierra de Francia, lindero con las Hurdes, fue ascendido ipso facto al rango de utopía -como lugar aislado y feliz- y frecuentado a partir de entonces en sus escritos por autores tan dispares como Feijoo, la condesa de Genlis, Ponz, Larra, George Barrow, Hartzenbusch, Unamuno y el gabacho de marras, dicho sea sin ánimo de chinchar.
- 8. 8 Así que los carmelitas lo descubrieron, Lope lo divulgó y la Real Academia lo fijó: "Estar en las Batuecas: Estar distraído y como ajeno a aquello de que se trata". Tal sigue siendo el éxtasis de quien se echa a andar valle arriba por la orilla del río Batuecas, bordeando la tapia del monasterio carmelitano, y lee los versos de san Juan de la Cruz rotulados aquí y allá ("Mil gracias derramando / pasó por estos sotos con presura"), y aspira el bálsamo de los eucaliptos, y admira el porte de los tejos seculares: árboles que, de milagro, escaparon al hacha de un mueblista a finales del siglo XIX, un cafre que compró el convento de San José -abandonado desde la desamortización hasta 1916- y no dejó ni rastro del jardín, tres veces centenario. Soberbios alcornoques, mondados por los corcheros, flanquean este sendero que remonta el río por su margen izquierda -nuestra mano derecha-, ofreciéndonos a través de la fronda la visión fugaz de alguna cabra montés encaramada en un risco de dura cuarcita. Que nadie se distraiga, porque a dos kilómetros escasos del inicio, nada más atravesar una enorme pedrera, surge a mano derecha una trocha que asciende rápidamente hasta el canchal de las Cabras Pintadas, las primeras de las muchas pinturas rupestres exhumadas en el valle (o sea, que la leyenda de las Batuecas pudiera no ser tan falsa como se creía). Están, como todas, al resguardo de un abrigo rocoso y protegidas por una verja de hierro, pues hay quienes, para sacarles los colores, han sido capaces de orinarse en ellas.
- 9. 9 De vuelta en el sendero, cruzaremos el arroyo de la Palla y, antes de un kilómetro, en la confluencia del arroyo del Chorro con el río Batuecas, tomaremos por la vereda que corre a media ladera al norte del primero hasta topar la cascada del Chorro: un salto impecable de diez metros de altura sobre una charca de color verdemontaña, un lugar que ni pintado para practicar el legendario nudismo batueco. La Peña de Francia Más allá de los pueblos batuecos, está el deseo de conocer ese lugar en el que dicen que se refugiaba Miguel de Unamuno cuando se cansaba del mundo: la Peña de Francia, que él llamó 'el reino del silencio' en su libro Andanzas y visiones españolas. Es difícil, estando en Las Batuecas, perder de vista en algún momento la Peña, ubicada a 1.723 metros de altura y el Monasterio asentado en su cima. Existe en esa cima un punto bautizado como la 'cruz de Unamuno', donde dicen que el escritor pasaba largas horas pensando. Es fácil imaginarlo en esta cumbre por qué el vasco la eligió como uno de los lugares para enfrentarse a sus crisis espirituales. No hay mejor forma para describirlo que las palabras que ya usara él mismo: "Un silencio divino, un silencio recreador. ". La Peña de Francia es un mar sin ruidos incluso cuando sopla el viento.
- 10. 10 Monsagro Al igual que muchas edificaciones se han hecho a partir de material derruido de castillo y monasterios, en Monsagro, sus casas se han construido a partir de piedras del lecho marino que existió en su entorno y que ha dado lugar, hoy en día, a la llamada Ruta de los Fósiles. La identidad de Monsagro está relacionada con las huellas fósiles que fácilmente descubrimos en una buena parte de las fachadas de sus casas, calles y fuentes. Vestigios de organismos que habitaron un mar gélido que hace más de 450 millones años cubría gran parte de la península, situada, en aquella época, muy cerca del Polo Sur. Las cuarcitas, abundantes en los canchales que rodean Monsagro, se han originado por la compactación y deformación de los fondos arenosos de ese mar de aguas poco profundas del periodo Ordovícico, que los habitantes de Monsagro han incorporado a la construcción de sus viviendas. Allí quedaron grabadas las pistas de organismos vivos como los Trilobites, ya desaparecidos, gusanos y otras especies marinas, además de efectos naturales como las ondulaciones del oleaje. Las huellas fósiles de los Trilobites, tan abundantes en el periodo Ordovícico, han dado lugar a formaciones como Cruzianas, que reflejan sus desplazamientos o Rusophycus que representan zonas de reposo. Los gusanos marinos han dejado huellas como los Skolithos, galerías verticales, utilizadas de morada y estructuras en forma de cono llamadas Daedalus.
- 11. 11 Te proponemos recorrer una ruta urbana muy original para descubrir y curiosear por los antiguos fondos marinos de hace cuatrocientos cincuenta millones de años y cuyas huellas se han convertido en la expresión estética que identifica el paisaje urbano de Monsagro. La Calle Francia destaca tanto por la calidad como por la variedad y cantidad de huellas que adornan de principio a fin todas sus fachadas y balcones. La Calleja del Chorro guarda entre sus paredes un inestimable ejemplar con múltiples Cruzianas, la belleza y la claridad de los diferentes trazados hecho por los trilobites, hacen de éste un ejemplar único. La Calle Carreras, es otro claro ejemplo de la diversidad de huellas fósiles que podemos encontrar en Monsagro. San Martín del Castañar Más de medio centenar de poblaciones llamadas "San Martín de…" hay repartidas por toda la geografía española; ofrecimientos del pueblo a ilustres personajes que, unidos a la religión católica y ortodoxa, dejaron este nombre tan sonoro ligado a Marte por los siglos de los siglos. El del Castañar sorprende a primera vista por su arquitectura conservada durante siglos, un conjunto armónico de casas que nos recuerdan las construcciones medievales francesas, a los galos que llegaron desde el país vecino en el siglo XI para repoblar las tierras del rey Alfonso IX. Allí quedó desde entones el actual nombre de la comarca, Sierra de Francia. Los Gascón o los Bernal, apellidos franceses, también perduran desde entonces en San Martín y la comarca.
- 12. 12 A veces tenemos claro lo que queremos hacer cuando visitamos por primera vez un lugar, pero en otras ocasiones nos dejamos orientar por los que más saben, por los que aman su entorno y hacen que lo amemos los foráneos. Gema Vidal es una de las personas que camina cada día los senderos que rodean el pueblo. Conversadora amena y experta del entorno natural, nos habla de las rutas de senderismo que no nos podemos perder, que no nos dejarán sin aliento si nos lo tomamos con calma. Los molinos harineros tuvieron una importancia vital para la supervivencia de la zona, una caminata de diez kilómetros, bajando y subiendo por el cauce del río Francia, hará que conozcáis los antiguos ingenios diseminados por la ruta". También está la ruta del bosque de los espejos, otro trazado circular de once kilómetros que se convierte en una galería de esculturas que se funden con los bosques de helechos y robles. Asentado sobre un lomo montañoso, San Martín del Castañar se articula en torno a una calle larga que termina en su parte más alta con una fortaleza que domina todo el territorio. El castillo de San Martín, denominado como "el de la biosfera", es en la actualidad un centro de interpretación y recepción de visitantes de la reserva de la biosfera de las sierras de Francia y Béjar.
- 13. 13 Por algo este San Martín es "del Castañar". Nos despedimos visitando los numerosos castaños centenarios que rodean el pueblo como si fuera una muralla espinada que protege su patrimonio. El campo, que tanto cuidó al humano durante miles de años, necesita que lo cuidemos ahora. En pueblos como San Martín lo hacen a diario para que podamos saber lo que sigue siendo la frescura que tiene lo auténtico. Mogarraz A causa de su aislamiento natural MOGARRAZ ha conservado su arquitectura civil y militar en perfecto estado. Es una villa medieval construida y repoblada en el siglo XI por franceses, gascones y roselloneses, procedencia manifiesta en sus apellidos de origen galo. Se ha conservado perfectamente hasta nuestros días su arquitectura civil de tramonera y piedra. Destaca su agricultura en terrazas perfectamente integradas en la naturaleza lo que llama la atención del visitante. MOGARRAZ conserva sus tradiciones folclóricas, culturales y religiosas en los dinteles esculpidos de sus puertas, se habla de su historia en epigramas, de su religión, de sus miedos y esperanzas. Su artesanía es extensamente conocida en toda España y en el extranjero, sobretodo su joyería y trajes tradicionales, sus bordados serranos todo ello traído y llevado por ricas leyendas épicas y de moras encantadas por nuestros arrieros de un punto al otro de la Vía de la Plata Mogarraz se asienta en el corazón de la Sierra de Francia, dentro del Parque Natural de la Batuecas. Situada sobre un pequeño rellano de la falda de la montaña, que asciende hasta la Alberca, ofrece amplias panorámicas de la Sierra de Francia y del Valle del Alagón. Su abundante vegetación refleja la doble influencia climática atlántica y mediterránea. Así, se van alternando los bosques de robles y castaños, con cultivos mediterráneos plantados en terrazas como olivos, viñedos o cerezos. Aunque no se descartan antecedentes de asentamiento neolítico y romano, Mogarraz parece proceder del árabe mugris, que alude a plantación. Sabemos con certeza que fue repoblada en el siglo XII por grupos de franceses, al igual que otros municipios de la Sierra.
- 14. 14 La fundación de Mogarraz se debe al proceso de repoblación llevado a cabo por los reyes leoneses en la Edad Media en la Sierra de Francia. De este modo, Mogarraz pasó a formar parte del alfoz de Miranda del Castañar tras la creación de este por el rey Alfonso IX de León en 1213. Con la creación de las actuales provincias en 1833, Mogarraz fue incluido en la provincia de Salamanca, dentro de la Región Leonesa, adscripción territorial que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. En el año 1656 obtuvo el rango de villa y fue en los siglos XVII y XVIII cuando alcanzó su mayor esplendor y cuando se construyeron gran parte de los edificios según el estilo serrano tradicional: piedra en las casas de familias pudientes y adobe y barro en las más humildes. La villa, una de las pocas juderías conversas al cristianismo y Conjunto Histórico Artístico, ha "resucitado" los rostros de 388 vecinos que no emigraron en los años sesenta con una exposición, donde los lugareños miran al visitante desde la fachada de la casa que habitaron. En la actualidad es un municipio que conserva su patrimonio cultura y que evoluciona hacia otros modos de vida como su apuesta por una agricultura ecológica o el turismo rural y cultural.
- 15. 15 La ciudad romana de Cáparra De origen Vetón, la población de Cáparra llegó a convertirse en muncipium de Roma en época de Vespasiano: Municipium Flavium Caparense. De los restos que se conservan destaca su impresionante arco, tetrapylum, el único de sus características en España, que se ha convertido en el símbolo más representativo de la ciudad. La ciudad de Cáparra era conocida por griegos y romanos. Claudio Ptholomeo la cita como Kapasa y la situaba en la zona de Lusitania y que pertenecía a los pueblos vettones, lo que indica que probablemente se encontraba en la frontera difusa entre los dos pueblos. Parece que los caparenses eran de origen vetón. Durante la ocupación romana, la ciudad adquirió una gran importancia estratégica ya que constituía un punto de paso en las comunicaciones norte-sur, lo que luego se convertiría en la Vía de la Plata, la calzada romana que unía Augusta Emerita con Asturica. Los romanos concedieron inicialmente a Cáparra el estatus de ciudad estipendiaria. Es decir, la población tenía que pagar un canon y contribuir al ejército romano, pero tenía derecho propio, su propia moneda y sus tierras.
- 16. 16 Finalmente, en el año 74 dC, Vespasiano le otorga a Cáparra el estatus de Municipium, con lo que sus habitantes pasaban a ser ciudadanos romanos. A partir de ese momento Cáparra entra en una etapa de crecimiento y desarrollo como ciudad, siguiendo la arquitectura propia de las ciudades romanas. La ciudad estaba amurallada y disponía de tres puertas de acceso. La puerta sur, que llevaba al Foro Municipal a través del Cardo Maximus, y las puertas que comunicaban el Decumanos Maximus con la Vía de la Plata. El Arco de Cáparra se sitúa justo en la confluencia del cardo y el decumanus, dando acceso al Foro de la ciudad. El arco tenía una altura de unos 13 metros. Se trata de un arco cuadriforme que se eleva sobre cuatro pilares que forman cuatro arcos de medio punto. Cada pilar se asienta sobre un basamento coronado por una cornisa. En los laterales que dan a la calzada romana aparecen pedestales en los que se situaban probablemente estatuas o efigies representativas de la época. Es el único arco de este tipo que se conserva en España.
- 17. 17 Gabriel y Galán José María Gabriel y Galán: (Frades de la Sierra, 1870 - Guijo de Granadilla, 1905) Poeta español que cantó en versos sencillos y espontáneos las virtudes tradicionales campesinas. Su obra, se centró en el ambiente rural y expresó un concepto cristiano y optimista de la vida en la naturaleza. Hijo de labradores, fue a su vez labrador tras de haber ejercido la profesión de maestro, que abandonó al contraer matrimonio. Su consagración como poeta arranca de 1901, cuando en los Juegos Florales celebrados en Salamanca fue galardonado con la flor natural por su composición "El ama". Grandes escritores de aquel tiempo, como Emilia Pardo Bazán, José María de Pereda, Miguel de Unamuno y Joan Maragall, en pleno auge del costumbrismo literario regionalista, contribuyeron a su rápido encumbramiento. Posteriormente, la crítica le ha regateado méritos, aunque sigue siendo uno de los poetas españoles más leídos. Cantó las tierras y las gentes de Salamanca y Extremadura, en una poesía realista, a veces monótona, pero que dio clara y musical expresión a sentimientos muy arraigados en la conciencia colectiva de su país.
- 18. 18 …Se acabaron para siempre los selváticos juglares que alegraban las majadas con historias y cantares y romances peregrinos de muchísimo sabor. Para siempre se acabaron los ingenuos narradores de las trágicas leyendas de fantásticos amores y contiendas fabulosas de los hombres del honor. ¡Ya se han ido, ya se han ido! Los que habitan sus majadas, ya no riman, ya no cantan villancicos y tonadas y fantásticas leyendas que encantaban mi niñez. Han perdido los vigores y las vírgenes frescuras de los cuerpos y las almas que bebieron aguas puras de veneros naturales de exquisita limpidez… ¡Que reviva, que rebulla por mis chozos y casetas la castiza vieja raza de selváticos poetas que la vida buena vieron y rimaron el vivir! ¡Que repueblen las campiñas de la clásica comarca los pastores y vaqueros de mi abuelo el patriarca que con ellos tuvo un día la fortuna de morir! Cabe advertir en su poesía influjos de la escuela poética salmantina, de Espronceda, de José Zorrilla, de Vicente Medina y del colombiano José Asunción Silva. Los "Aires murcianos" de Vicente Medina fueron los que, según Unamuno, le sugirieron a Gabriel y Galán sus composiciones en dialecto extremeño, entre las más famosas de las cuales figuran "El embargo" y "El Cristu benditu". Las Castellanas (1902) son las más representativas del autor, gran intérprete de la naturaleza austera. La vida mísera de los campesinos salmantinos es cantada por el poeta en versos que expresan una resignación cansada, carente en absoluto de rebeldía social. Con solo 35 años, una pulmonía segó la vida de este gran poeta Granadilla En el norte de Cáceres (tan al norte que casi está en Salamanca), una carretera rural, por la que no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora, conduce hasta uno de los brazos que se adentran en las aguas del embalse Gabriel y Galán. En esa topografía desigual, se yergue orgullosa la localidad amurallada de Granadilla.
- 19. 19 Sitiada por el pantano y la dehesa extremeña, alardea tras los muros de casas de colores y caminos rehabilitados como si en otro tiempo no hubiera sido abandonada y casi devorada por una maraña de zarzas. A la entrada de la villa, el castillo del siglo XV da la bienvenida a los visitantes recordándoles que hace falta mucho más que una expropiación forzosa o la amenaza de una inundación para echarlo abajo. Aunque eso fue hace mucho tiempo y por cómo reluce ahora rehecha cualquiera diría que, incluso para la villa, aquello ya es agua pasada. En la calle principal, ya rehabilitada, destacan las casas de colores. Ocurrió en 1964 y según cuentan los últimos habitantes en desalojar el pueblo, el ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Tajo les gritaban: "¡Ni una silla debe quedar!". El embalse se iba a llenar por completo y el agua amenazaba con alcanzar la muralla o eso pensaban entonces. El pueblo no se inundó jamás, aunque sí las tierras fértiles de las que vivían sus gentes. Eran los tiempos de la dictadura y un ambicioso plan hidrográfico se puso en marcha en buena parte de Extremadura. Aunque el proyecto se terminó concretando en 1955 –fue cuando se declaró la expropiación forzosa de los habitantes de Granadilla–, la idea de un pantano con el nombre del poeta salmantino José María Gabriel y Galán "ya se
- 20. 20 mencionaba en documentos del gobierno de 1934 durante la II República Española" Después de la salida del último vecino, la naturaleza tomó cuenta de las casas avanzando implacable. Paseando entre sus calles, el visitante percibe en cada piedra derruida que la villa, fundada por los musulmanes en el siglo IX, encierra entre sus muros historias más antiguas de supervivencia. En el año 1160, el Rey Fernando II de León reconquistó Granada, que así se llamaba entonces "por su perímetro original y el orden de las calles que reproducen la forma del fruto de la granada Sin embargo, una vez que fue reconquistada la andaluza, se le cambió por Granadilla para evitar confusiones. Después de recibir su última embestida, el desalojo, a Granadilla le salvó la vida ser declarada Conjunto Histórico Artístico en 1980, momento en el que se apostó de nuevo por ella. Y cuatro años después llegaba su resurrección definitiva cuando pasó a formar parte del Programa de Reconstrucción de Pueblos Abandonados Antes de salir, la villa exige un último esfuerzo para recompensar la visita. Desde lo alto del castillo, una panorámica une los colorines dispares de las fachadas rehabilitadas, el azul del pantano sereno y los
- 21. 21 diferentes verdes de la vegetación entre la que se esconden las escasas piedras de las casas aún derruidas, que aguardan tranquilas su turno para volver a la vida. Guijuelo Cuando hablamos de Guijuelo, se nos viene a la mente la chacina o el jamón de “bellota” o la famosa frase de “atar los perros con longaniza” que, según algunos nació en esta población. Guijuelo no es una población que nos ofrezca grandes posibilidades culturales pero a pesar de ello también tiene su historia. Aunque los restos arqueológicos confirman la existencia de poblamiento humano antes de la llegada de los romanos, el actual Guijuelo fue fundado y repoblado por los reyes leoneses durante la Edad Media, siendo denominado anteriormente Guixuelo, como así lo recoge la documentación medieval, nombre del que deriva el actual. Durante toda la época medieval perteneció al alfoz de Salvatierra, que se erigió en un importante bastión leonés de cara a la defensa de la frontera del Reino de León frente a Castilla, que se extendía hacia el este del territorio de Salvatierra, en lo que hoy es provincia de Ávila. Más recientemente, en 1833, al crearse las actuales provincias, Guijuelo quedó encuadrado en la provincia de Salamanca, dentro de la Región Leonesa, confirmando así la adscripción territorial que ya poseía en la división de Floridablanca de 1785.
- 22. 22 La llegada del ferrocarril Vía de la Plata, en 1896, marcó un antes y un después para Guijuelo, que comenzó a crecer a su vera. Así, en 1909 se inauguró el edificio del Reloj (sede del ayuntamiento), recibiendo el título de "villa" de manos de Alfonso XIII, mientras que en 1917 llegó la electricidad a Guijuelo y en 1920 se convirtió en la primera localidad salmantina en contar con red de alcantarillado. Alba de Tormes Alba de Tormes es un municipio histórico. Su fundación o repoblación fue llevada a cabo por los reyes de León en la Edad Media, quienes crearon el concejo de Alba, del que pasaron a depender los pueblos de la comarca y cuya capital era Alba de Tormes, excelentemente situada para controlar el paso del Tormes, formando parte el concejo albense del Reino de León. El Alfoz de Alba de Tormes estuvo dividido en varios cuartos: Cantalberque, Allende el Río, Rialmar y la propia villa de Alba de Tormes y sus anejos. Por otro lado, el 4 de julio de 1140 el rey Alfonso VII de León otorgó a la villa de Alba un Fuero propio. Debido a su importancia el alfoz de Alba fue un señorío de realengo dependiente de la monarquía leonesa, y hay constancia de que a finales del siglo XIII perteneció al infante Don Pedro, que era hijo de Alfonso X "el Sabio" y de la reina Violante de Aragón. Posteriormente, Alba de Tormes pasó a manos de Alfonso de la Cerda, que era hijo del infante Fernando de la Cerda y nieto de Alfonso X, y estuvo en su poder hasta el año 1312, en que el rey Fernando IV "el Emplazado" la incorporó al realengo junto con la villa de Béjar. En 1429 el rey Juan II la entregó al obispo Gutierre Álvarez de Toledo, de la casa de Álvarez de Toledo, tomando así el título de señor de la villa de Alba de Tormes. A partir de ese momento la historia de la villa estuvo íntimamente ligada a la casa de Alba. El vertiginoso ascenso familiar fue acompañado asimismo por la elevación del señorío a Condado de Alba de Tormes en 1439 y finalmente transformado en Ducado de Alba de Tormes desde 1472, título nobiliario otorgado por el rey Enrique IV a favor de García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, el I duque de Alba. El 1571 Santa Teresa de Jesús fundó su octavo convento de Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo u Orden de las Carmelitas, sitio en donde falleció el 4 de octubre de 1582 y en cuyo retablo mayor se exponen a la veneración de los peregrinos su cuerpo incorrupto. Con la creación de las actuales provincias en 1833, Alba de Tormes quedó encuadrada en la provincia de Salamanca, dentro de la Región
- 23. 23 Leonesa, siendo cabeza de su propio partido judicial hasta la desaparición de este y su integración en el de Salamanca. En Tres Cantos a 5 de mayo de 2019